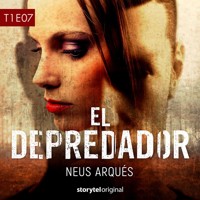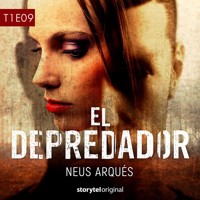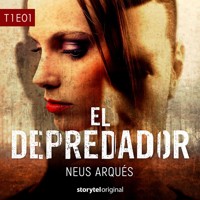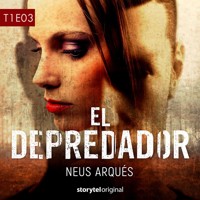7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Año 1496. La infanta Juana se dirige a Flandes para casarse con el archiduque Felipe de Habsburgo. Con ella viaja el juego trobado, una baraja poética que la reina Isabel le ha regalado. Los naipes retratan a las damas que los juegan con cuatro suertes: un árbol, un ave, un refrán y un romance. A Juana la representan el naranjo, en alusión a la boda, y la elegante garza, que exalta su belleza. La novia parte de Castilla dispuesta a cumplir los designios dinásticos de los reyes. Se lleva con ella a dos de sus damas más queridas, doña María Manuel, rosa efímera; y doña Ana de Beaumont, ciprés siempre verde. El relato acompaña a las tres mujeres desde su llegada a Flandes hasta el nombramiento, en 1500, de Juana como heredera de las coronas de Castilla y Aragón. En estos cinco años el juego trobado les sirve de oráculo ilícito y de consuelo. Los naipes entretienen a las amigas en los días lluviosos, predicen la suerte de amores y las guían en la maraña de intrigas cortesanas. Los palacios flamencos son auténticos hervideros de maquinaciones que ponen a prueba el matrimonio de Juana y el futuro de la dinastía Trastámara. Los Reyes Católicos quieren aislar a Francia, pero Felipe discrepa y ve en su esposa castellana el instrumento perfecto para oponerse a la voluntad de sus suegros. Estos son, para Juana, los años decisivos: pasa de ser una joven obediente a una princesa a la que hay que controlar. La muerte de sus hermanos la ha convertido en inesperada heredera y en puerta de entrada de los Habsburgo en España. Y el juego trobado nos los cuenta todo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Primera edición: septiembre de 2022
Copyright © 2022 de Neus Arqués Salvador
© de esta edición: 2022, ediciones Pàmies, S.L.
C/ Mesena, 18
28033 Madrid
ISBN: 978-84-19301-29-1
BIC: FV
Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®
Fotografía de modelo: Master1305/Shutterstock
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Índice
Personajes
Prólogo
Primera parte. El naranjal
1
2
3
4
5
6
Segunda parte. La garza
7
8
9
10
11
12
Tercera parte. El juego trobado
13
14
15
Cronología
Agradecimientos
Nota de la autora
Contenido especial
«Tome con gran señoría
vuestra Alteza un narangal,
y el ave que se le embía
ha de ser garça real;
y después mande notar
a quien dello no s’esquive
la canción que es de cantar:
Donde amor su nombre escribe
y el refrán: Por mejoría,
que mi casa dexaría».
Eljuego trobado,Jerónimo y Florencia del Pinar
Personajes
(Todos los personajes mencionados en la novela son reales, salvo la prostituta Arianne).
Ana de Beaumont: Dueña de honor de doña Juana. Hija del conde de Lerín, condestable de Navarra.
Arianne: Prostituta.
Balduino el Bastardo: Embajador del archiduque Felipe. Esposo de Marina Manuel.
Balduino de Lannoy: Señor de Molembaix y gobernador de Flandes. Consejero del archiduque Felipe.
Beatriz de Bobadilla: Dueña de honor de doña Juana. Sobrina de su preceptora.
Bernardino Enríquez: Conde de Melgar. Hermano del almirante Enríquez.
Carlos el Temerario: Abuelo del archiduque Felipe.
Charles de Croÿ: Príncipe de Chimay. Gentilhombre de honor de doña Juana.
Diego Osorio: Hijo de Luis Osorio. Obispo de Jaén.
Diego Ramírez de Villaescusa: Teólogo salmantino. Confesor de doña Juana.
Englebrecht de Nassau: Jefe del Consejo del archiduque Felipe.
Emperador Maximiliano: Padre de Felipe y Margarita de Austria.
Fadrique Enríquez: Almirante de Castilla.
Felipe de Habsburgo: Archiduque de Austria.
Francisco de Busleyden: Arzobispo de Besançon. Preceptor y consejero del archiduque Felipe.
Francisco de Luján: Caballerizo mayor de doña Juana.
Francisco de Rojas: Embajador de los Reyes Católicos.
Fray Tomás de Matienzo: Dominico. Embajador de los Reyes Católicos.
Guillaume de Croÿ: Señor de Chèvres. Lugarteniente general de los Países Bajos.
Gutierre Gómez de Fuensalida: Embajador de los Reyes Católicos.
Juana de Castilla: Princesa de Castilla y archiduquesa de Austria.
Juan de Mendoza: Hijo bastardo del cardenal Pedro de Mendoza. Contino.
Juan Gaitán: Trinchante de don Juan.
Juan Manuel: Embajador de los Reyes Católicos. Padre de María Manuel.
Juan Vélez de Guevara: Trinchante de doña Juana.
Madama van Halewijn: Antigua gobernanta del archiduque Felipe. Jefa de la Casa de doña Juana.
María Manuel: Dama de doña Juana. Hija del embajador don Juan Manuel.
Marina Manuel: Dama de doña Juana. Tía de María Manuel, hermana del embajador don Juan Manuel y esposa de Balduino el Bastardo.
Martín de Moxica: Contador de la Casa de doña Juana.
Martín de Távara: Maestresala de doña Juana. Hermano de la condesa de Camiña.
Monsieur de Berghes: Camarero del archiduque Felipe. Jefe de la Casa de doña Juana.
Philibert Veyré: Señor de los dominios de Hainaut. Caballerizo mayor del archiduque Felipe.
Philippe de Ravenstein: Consejero del archiduque Felipe.
Pierre de Fresnoy: Caballerizo mayor del archiduque Felipe.
Rodrigo Manrique de Lara: Mayordomo mayor de doña Juana. Trece de la Orden de Santiago.
Teresa de Távara: Condesa de Camiña. Dueña de honor de doña Juana.
La flor del azahar
Era aún noche cerrada. A lo lejos se entreveía apenas el foso que rodeaba el Prinsenhof y la silueta de la torre con los pendones al viento. El barquero se afanaba en silencio, intimidado por el pasajero absorto en el ruido de los remos al rasgar el agua mansa del canal. Mientras la barca se acercaba a la isla, su ocupante calibraba cómo sortear los muros. No convenía que la guardia diera alarmas innecesarias.
En la oscuridad, su túnica blanca fosforecía. Escuchaba cada vez más cerca los gruñidos incomprensibles y exóticos procedentes del zoo de palacio, como si los animales lo avisaran de que se acercaba el momento. Intentó distraerse jugando a reconocer los graznidos de las aves y a olvidar el futuro de los reinos de las Españas, pero la mente volvía una y otra vez al honor que cargaba como un pesado fardo.
En el interior de la fortaleza, en cambio, las conjeturas eran otras. Su regia ocupante miraba embelesada al bebé que sostenía en brazos. Aquel cuerpo diminuto contenía casi toda su felicidad. Con él había cumplido su misión dinástica: había dado un heredero a su esposo. Ese niño le regalaba la alegría de un nuevo comienzo. Por fin podría permitirse una vida más ligera en aquella corte extravagante que sentía cada vez menos ajena. En el aposento principal del castillo, bajo el dosel de la cama de honor, la mujer estudiaba con cariño al recién nacido, incrédula aún por la fortuna de que estuviese sano y fuera suyo. Colocó al niño con mimo en la cunita junto a la cama y retiró el dosel: no lo perdería de vista ni en sueños.
Notaba el cuerpo encendido. Se había cumplido la cuarentena que el médico de la corte había impuesto después del parto. Ya no era la joven inexperta que vino con lo puesto: ahora era madre de dos hijos y señora de su señor. Se sentía plena. Abrió el frasco con el perfume de azahar y se colocó una gota entre los pechos. La esencia la transportó a los patios andalusíes, repletos de naranjos cuyas flores la embriagaban antes de marchitarse entre los dedos. Aspiró el aroma y se durmió sonriendo.
En el patio de palacio, dos centinelas habían escoltado al recién llegado hasta la portería. El visitante se enderezó al ver entrar a otro caballero, vestido también de blanco y con el rostro cruzado por profundas arrugas. Bajó la cabeza en reverencia debida a un Trece de la Orden de Santiago. No hubo más prolegómenos. Ambos sabían de la gravedad que anunciaban las visitas a deshoras. El caballero condujo al visitante a una sala de espera de paredes azulonas y marchó de inmediato hacia los aposentos reales, situados en el otro extremo de aquel laberinto de trescientas habitaciones.
Allí, la madre se había desvelado, sudorosa. Sentía en el pecho una corazonada oscura y metálica, como si una espada estuviera a punto de atravesarlo. Solo cuando vio a su marido, erguido, imponente, desnudo junto a la cama, comenzaron los densos presagios a deshilacharse. Se recogió el cabello con coquetería, dejando a la vista un cuello esbelto de garza.
—¡Qué magnífico olor! Pero incluso sin afeites sois una mujer preciosa. ¡Os deseo tanto!
—Me he despertado de una pesadilla que no he terminado de soñar.
—Yo la alejaré.
El hombre apartó las mantas y se tumbó a su lado, dispuesto a explorar otra vez aquel cuerpo que había dado a luz al heredero y ahora volvía a estar listo para él. Las caricias reestrenadas, los gemidos, las lenguas y los sexos se mezclaban y liberaban todo el placer que ella había almacenado durante ese tiempo gestante. Él la acariciaba con mano experta y juguetona, la volteaba, la hacía suya. Ella se dejó hacer hasta que no pudo más y, ansiosa por tocar el cielo, lo cabalgó.
Los dos jadeaban, abrazados y sonrientes, cuando escucharon unos golpes perentorios en la puerta. Fuera llovía.
Él se levantó. Cojeaba un poco. Alcanzó una bata a su esposa, se puso un batín y salió de la estancia. En la conversación que iba y venía ella reconoció el acento castellano de quien había sido su mayordomo mayor.
Se hizo entonces el silencio. Entró el hombre renqueante, seguido por el caballero mayor de túnica blanca, con semblante serio.
—El embajador espera en la sala azul. Trae recado urgente de Sus Majestades.
No bien hubo acabado la frase se presentó la moza de cámara, con el sueño pegado a los ojos, y ayudó a la regia esposa a ponerse un sayal bordado. El niño continuaba dormido, ajeno al trajín, mientras sus padres salían tras el caballero. A su paso parecía que se desvelasen los animales del zoo: gruñidos y graznidos daban la bienvenida a una nueva mañana, aunque el sol no había roto la bruma.
Al entrar en la sala azul, apenas iluminada por unas velas casi consumidas, los esposos se reunieron con el emisario de Castilla. El visitante saludó primero a la esposa y se inclinó en un adusto y sentido besamanos. Después bajó la cabeza frente a su compañero de cama. Retrocedió un paso y carraspeó.
—Os traigo noticias de sus majestades los reyes.
Se hizo un silencio denso. El embajador se aclaró la garganta:
—Vuestro sobrino ha muerto.
El matrimonio se miró en silencio. Nadie quería ser el primero en decir lo que todos pensaban y ahora proclamaba el mensajero, hincando la rodilla en el suelo.
—¡Sois los herederos de Castilla, por la gracia de Dios!
Con una mueca de dolor artrítico en el rostro, el caballero mayor dobló también la rodilla y agachó la cabeza. Frente a aquellos dos hombres arrodillados, al esposo se le dibujó en el rostro una sonrisa de satisfacción casi infantil, que no disimuló. A la mujer, en cambio, las dos figuras blancas le parecieron fantasmas cargados de presagios. Bajó los ojos y respiró hondo. Bien sabía que la felicidad olía a las frágiles flores del naranjo que se le marchitaban entre los dedos. En febrero, cuando dio a luz a un varón, creyó que podría ser feliz en su nueva casa, sosegada al fin y en paz, siempre al servicio de la Corona, y antes aún de la familia. Ahora la inundaba una mezcla de angustia y orgullo. Una sonrisa fulgurante cruzó su rostro como un cometa y se extinguió.
Por el ventanal se colaba la primera luz del día. La espada del embajador refulgió, como si cobrara vida. El centelleo dibujó en el aire el final de una historia que unió a dos amantes, cruzó tres imperios y duró cinco años.
La historia de una infanta que fue feliz y será reina.
De un marido que fue amante y será traidor.
De dos damas que fueron amigas y serán peones.
Y de un juego de naipes.
I
El naranjal
Tres destinos
En el puente de mando de la carraca, tres mujeres miran el mar, arropadas por las banderolas de la flota que las escolta.
En el centro, Juana de Castilla, erguida como una estatua, se agarra con fuerza a la barandilla. Mira al frente y sonríe. La joven Trastámara va al encuentro de Felipe de Austria, su esposo por palabras de presente. Cuenta las horas que faltan hasta que al fin lo conozca en persona. Impaciente, la princesa suelta la barandilla y acaricia el collar con el rubí que se ha puesto para que le traiga suerte.
A su derecha, Ana de Beaumont, hija del condestable de Navarra, mira hacia atrás. En el puerto de Laredo dejó al amor de su vida, más lejano a cada ola. La pena se confunde con el mareo y la dobla. La cabellera castaña ondea al viento.
A la izquierda, María Manuel, hija del embajador, mira de soslayo a doña Juana. Por los emisarios de su padre sabe que Felipe no las espera en Flandes: al archiduque lo retienen los consejeros flamencos. ¿Debería decírselo a la princesa? Se retuerce las manos, indecisa entre el deber de informar y el dolor de la noticia. Después, se alisa la preciosa túnica adamascada. Hace demasiado calor.
Las banderas revolotean en la mañana ventosa y soleada de agosto. Las gaviotas graznan, ajenas a las miradas de las dueñas y al bamboleo de las naves, que avanzan temblorosas hacia un futuro incierto.
1
El juego
El relincho la sacó del ensimismamiento.
En el patio amurallado del palacio de Laredo, la reina Isabel y sus hijos aplaudían el trote gracioso de los caballos, diez enjaezados a la guisa y dos a la jineta, que daban vueltas bajo un sol de justicia.
La reina lucía imponente vestida con un caftán morado, al estilo de las moriscas granadinas. Juana no se dio cuenta de que su madre la observaba, hasta que escuchó el relincho y la orden:
—Entremos.
Y al séquito:
—No es necesario que nos acompañéis.
El príncipe Juan apenas disimuló el alivio. Prefería quedarse en el patio, vigilando las doce monturas que enviaba a Flandes, en la misma carraca que conduciría a su hermana a encontrarse con el archiduque Felipe. Aquel era un regalo personal para su cuñado por partida doble, como esposo de Juana y hermano de Margarita, su futura mujer. Ganas tenía de montarla a ella.
Juana se recogió los bajos del vestido y caminó ágilmente detrás de su madre por un pasillo largo, tan oscuro como fresco, en dirección al ala noble. La reina se dirigió sin dilación a sus aposentos. Las dos mozas que trajinaban entre baúles soltaron las prendas que estaban doblando y le hicieron la reverencia.
—Dejadnos solas.
La estancia estaba llena de arcones a medio cerrar. En una esquina se apilaban los pendones con el escudo de armas de la nueva duquesa, junto a unas sillas de montar para las damas. En su desbordado desorden, aquel era un magnífico bazar. Brocados y sedas, carmesíes y damascos… De Valladolid habían mandado el servicio para la capilla, hecho en plata, gruesos collares de oro macizo y el sello de las cartas. De Toledo eran las almohadas y las cabeceras, las sábanas y las toallas. De Valencia, los perfumes y aguas de olor, además de lustrosos botes de confituras, membrillo y azúcar, agujas y dedales, alfombras y cortinajes. De Barcelona, tijeras de calidad, cuchillería y argentería. Córdoba y Sevilla habían mandado colchas ricas.
La reina Isabel tomó asiento en una banqueta junto a la ventana e hizo señas a la joven de que se sentara junto a ella.
—En una semana marchas, querida Juana. ¡Hay tanto que contar y es tan poco el tiempo!
Hacía un año que se preparaba el viaje y un mes que la carraca fondeaba en la bahía de Santoña, frente a la playa del Puntal. Habían comparecido ya los tripulantes, hombres de armas y servidores, capellán y criadas. La princesa bajó los ojos. ¿Qué podía decirle a su madre? Que su vida estaba en Castilla y aquí quería quedarse, con sus dos hermanas pequeñas y con Isabel, ahora que la mayor había vuelto a casa tras enviudar. Pero se mordió el labio. Daba igual lo que dijera o dejase de decir. Estaba casada con Felipe por palabras de presente y había llegado el momento de partir y consumar el matrimonio.
A la princesa el corazón había comenzado a rompérsele de añoranza hacía ya días, cuando se despidió de su padre en el castillo de Almazán. «Que Dios te proteja, hija», la bendijo el rey Fernando antes de salir para Gerona, a enfrentarse con los sublevados. Juana entendió aquella bendición como un contrato roto, un aviso de que él ya no la podría proteger. Se preguntó cuánto duraba un olor en la memoria, esa mezcla de cuero, sudor y polvo que para siempre le recordaría a su padre.
Ahora era el turno de su madre, que le leía el miedo en el pensamiento.
—No temas: yo tampoco conocía a tu padre. Cuando lo vi por primera vez estaba yo en el caserón de los Vivero en Valladolid. Era de noche. No lo reconocí, y me lo señalaron: «Ese es». Por eso incorporé las dos eses a mi escudo. Allí mismo, en Valladolid, nos casamos. Y continuamos juntos y bien porque en el matrimonio, Juana, el deber va ante todo.
La reina se arregló la manga del caftán: de ella no se diría nunca que fuera mal vestida.
—Escúchame con atención. El rey de Francia nos quiere mal, pero tu matrimonio y el de tu hermano nos hacen fuertes y débil al francés.
Juana se irguió. Sabía que los consejos de su madre valían oro: muchos señores se los pedían.
—Viajas como lo que eres: una Trastámara, hija de los Reyes Católicos y nuera del emperador Maximiliano. Te llevas lo mejor de cada plaza para que nos dejes en buen lugar.
—Os prometo que me esmeraré en el atuendo. A veces, cierto, me da pereza, pero ante vos me hago el firme propósito de lucir por Castilla y Aragón. Los flamencos criticaron la ropa del embajador de Rojas durante mi boda por poderes, y esas críticas no volverán a repetirse —respondió Juana, muy seria.
—¿Cómo supiste tú tal cosa?
A Juana le agradó ver que su madre se sorprendía por que ella estuviese al tanto de ese chisme.
—Por María. A ella se lo contó su tía Marina.
Doña María Manuel era una de sus damas más jóvenes y queridas. Gracias a que su tía vivía en Flandes, era de todas las dueñas la mejor informada.
La reina le dedicó una media sonrisa. Después, se levantó y se dirigió a un baúl grande, rebosante de paños. Juana se extrañó. No era propio de su madre ir comentando las sedas y terciopelos. Eso era más del gusto de la Manuel, que siempre estaba al tanto de las modas.
Isabel regresó con un cofrecillo de taracea coloreada en verde.
—Quiero darte esta pieza que he encargado para ti.
La princesa agachó la cabeza en señal de respeto, tomó el cofre y lo abrió con cuidado.
La sorpresa tenía forma de naipes bellísimamente ilustrados. Cada uno representaba un ave y un árbol coloridos, llenos de vida. En el reverso, un texto que parecía un poema.
—¡Es precioso! Madre, lo guardaré siempre con…
La reina levantó una mano para que callara.
—Esta baraja es más que un entretenimiento, Juana. El juego trobado es tu recuerdo.
Juana se preguntaba qué significaban aquellas ilustraciones tan ricas. Su madre continuó hablándole, con voz grave.
—Las cartas retratan a la corte y a las damas que conoces. Cada una representa a una persona o una circunstancia. Presta atención a las cuatro suertes: el árbol, el ave, el refrán y la canción. Concéntrate en las cuatro pistas y deja que el recuerdo te traiga la persona a la memoria.
Juana miró la primera carta. En el anverso lucía una palma y un ave fénix.
—Esa carta me representa a mí —sonrió la reina.
—¿Cómo sé yo eso?
—La palma simboliza la castidad de nuestra fe cristiana. Y el ave fénix, el resurgir.
Juana recordó lo difícil que le resultó, al principio, entender las reglas de latín que le enseñaba doña Beatriz de Bobadilla, su preceptora. El juego trobado también era un idioma que tendría que descifrar, porque aquellas pistas le resultaban incomprensibles. Dio la vuelta al naipe.
—¿Y el refrán? ¿Y la canción?
La reina caminaba de un lado a otro de la estancia. Faltaba poco para la audiencia del mediodía.
—Queda tiempo suficiente para que te muestre el juego. Con dados hemos de jugar, y con tus hermanos. Para ellos será un juego de naipes más. Para ti, en cambio, será un recuerdo que te dará alivio cuando yo no pueda dártelo.
Entonces, por sorpresa, Isabel se detuvo frente a ella y la agarró con fuerza por los brazos.
—Hija mía: nunca confundas el alivio con la adivinanza. No me gusta el azar, ni en los juegos ni en boca de los charlatanes. Estos naipes no ven el futuro, solo el pasado. El futuro está en manos de Dios y en boca de los sacerdotes. Prométeme que nunca se dirá que una princesa de Castilla se ha regido por la cartomancia. Esa blasfemia no manchará esta casa. Prométemelo.
Juana sabía por experiencia que plegarse a la voluntad de la reina era siempre el mejor camino.
—Lo prometo, madre.
En el patio los caballos relinchaban.
Aunque no era propio preguntar sin permiso, pudo más la curiosidad.
—Y yo… ¿qué carta soy, madre?
La reina rebuscó en la baraja hasta que dio con el naipe que hacía cuatro. Lo ilustraban unas frutas brillantes y un ave de cuello largo. Le puso otra vez las manos nervudas sobre los hombros y le anunció, con afecto:
—Mi querida Juana: tú eres el naranjal y la garza.
A María Manuel la idea de embarcar la abrumaba cada vez más, pero no por eso dejaba de sonreír. Ella siempre sonreía: así le enseñó su madre a enfrentarse al mundo. ¡Ay, cuánto iba a echarla de menos! ¿A quién le confiaría los últimos chismes, las últimas modas, los últimos pretendientes a los que había rechazado?
Se ajustó parsimoniosamente la camisa ricamente labrada: ni siquiera en el calor de junio renunciaba a presentarse con corpiño, dejando bien abierto el escote en pico. Sus ojos repasaban con orgullo los paños que la criada, una vieja con cara avinagrada, doblaba y colocaba en el arcón. Aquellas telas le alegraron el humor. No habría en Flandes dueña mejor vestida que ella.
En cuanto supo que la reina formaba Casa para la segunda hija, el embajador Juan Manuel había maniobrado para que la suya tuviera una plaza junto a doña Juana. María se había mostrado felicísima. Las justas y las lides, los madrigales y las trovas, los paseos y las cenas de honor eran su mundo. ¿Dónde tendría mejor ocasión de emparejarse con un buen pretendiente? Pero ahora marchaban, y no veía qué provecho le traía el viaje. Confundía la pena con la utilidad, y solo la reconfortaba la idea de reencontrarse con su tía Marina, que vivía en Flandes desde que casó con el embajador flamenco encargado de firmar la boda de doña Juana y el archiduque Felipe.
A doña María los ojos le brillaban al recordar las nupcias en Valladolid. Los reyes recibieron bajo un dosel con el escudo de Castilla y Aragón a la delegación flamenca, encabezada por el embajador Balduino, alto y enjuto. El rey Fernando lucía jubón de oro y la reina, una mantilla de terciopelo negro y un ceñidero decorado con piedras preciosas. Doña Juana estaba preciosísima: se había puesto, sobre cada seno, una cinta engalanada con diamantes, perlas y rubíes. María también se esmeró y se colocó sobre la cofia una tira de perlas que su padre le había regalado. En nombre del archiduque, don Balduino tomó entre las suyas la mano derecha de la princesa, que respiraba agitada: las cintas de diamantes y rubíes centelleaban. Al terminar el banquete, acompañaron al embajador hasta la habitación de la princesa y allí el embajador metió la pierna en la cama matrimonial, simbolizando así la unión que habría de venir. Ese día doña Juana pasó a ser archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña y condesa de Flandes. María tomó buena nota de todo, porque ella no podría tener una boda real, pero regia lo sería seguro. Lo que nadie esperaba era que en aquella magnífica jornada don Balduino se enamorase locamente de su tía Marina y se la llevase con él. De eso hacía casi siete años. Volver a ver a su tía la ilusionaba. Eso y estrenar vestidos. Por lo demás, en Almazán se estaba muy bien. Se ajustó un poco más el corpiño para dar mayor realce a los pechos rosados como melocotones. Fuera, unos golpes en la puerta apremiaban.
—Señora, doña Juana sale ya.
María adoraba el paseo diario. Las damas, con la princesa al frente, caminaban protegidas del sol por la galería de los once arcos, arriba y abajo, arriba y abajo. Desde la vega del río, los caballeros les lanzaban requiebros, a ella la que más. Por eso se esmeraba tanto y llegaba siempre tarde al paseo. La princesa fingía que no se daba cuenta del retraso y las otras señoras reían por lo bajo. A la única que no le hacía gracia era a la nueva, la Beaumont. Esa era más tiesa que un palo de escoba y respetaba el protocolo como si la vida le fuera en ello.
Pues tendrían que esperar.
Seguro que durante el paseo verían a los continos que las iban a escoltar hasta el puerto de Laredo. Tiempo tendría de tratarlos por el camino de Ampuero. María sentía curiosidad y poco más, porque ella no se casaría con un hombre de armas. Ni su padre lo autorizaría ni a ella se le pasaba por la cabeza. Había nacido para más, y más tendría. Abrió el arcón y volvió a estudiar los paños. En su último viaje a Génova, donde había alquilado las dos carracas que habían de llevarlas a Flandes, su padre había comprado a los mercaderes florentinos y genoveses brocados y sedas y suaves terciopelos. En cuanto llegó a Almazán, María había corrido a saludarlo, adelantándose al séquito. Don Juan Manuel era una celebridad, y todos se le acercaban a preguntar por los viajes, o a escuchar los poemas que cantaba con una voz exageradamente grave para un cuerpo tan menudo. La joven se abrió paso a codazos, con una gran sonrisa. Don Juan la miró con orgullo.
—Dios me ha dado más que una hija: me ha dado una joya. Y el que la quiera tendrá que convencerme de que de ella es digno.
La dueña joven vestía con gusto exquisito. En eso padre e hija se parecían, y en la altura. María era muy menuda, grácil, como un pajarillo que vuela de rama en rama y trina para hacerse notar. Andaba de un lado a otro, tocando todas las telas.
—Estos paños son para vestir al séquito de doña Juana.
En aquel momento se acercó la princesa.
—Negro y morado… ¡Qué sobrios colores! —exclamó.
—Para una sobria archiduquesa —replicó el embajador, con una leve inclinación.
A doña Juana no la entusiasmaba aquella gama oscura que iba a teñir a todos los que la rodeaban, pero se abstuvo de cualquier crítica. Don Juan Manuel había comprado esos paños con el visto bueno de su majestad la reina. No había más que hablar.
Sentada en su retrete, Juana observó en silencio cómo las dos damas se afanaban a su alrededor. Que aquella fuese una de las últimas cenas con su madre y sus hermanos le encogía el corazón. Los minutos volaban y ella luchaba por grabarlos en la mente.
—Pongámonos el sayal carmesí —ordenó a la mujer más alta, que esperaba sus indicaciones.
Ana de Beaumont era de su plena confianza, y a la princesa le tranquilizaba tenerla cerca. Cuando la hija del condestable de Navarra llegó a la corte, estaba más delgada todavía, lo que ya era decir, siempre con la mandíbula tensa, como si lo único que la vida pudiera darle fueran malas noticias. Poco a poco se fue relajando y su encanto natural empezó a aflorar. Tenía una melena castaña preciosa, que escondía en el tranzado, y una sonrisa tan luminosa como infrecuente. Juana sentía aprecio por aquella dueña callada, erguida y vigilante. Ana de Beaumont hubiera podido volver loco a más de un caballero si no se obstinara en parecer una monja.
—¡Este collar lucirá precioso con el sayal! —exclamó María Manuel.
La hija de don Juan Manuel, en cambio, era la antítesis de la navarra. Pequeña y vivaracha, centelleaba tanto como el rubí que ahora le presentaba. De todos sus collares, el del rubí era el favorito de Juana, y asintió: con esa joya quería que la recordara su madre. Mientras María le ajustaba el collar, Ana llamó a la moza para que calzara a la princesa.
Juana suspiró.
—No puedo creer que pasado mañana partamos.
Ana bajó los ojos. María Manuel, por su parte, no paraba de parlotear.
—¡Tiempo me falta! Tenemos que ir bien vestidas si queremos que en Flandes nos respeten. Mi tía dice que allá las mujeres son mucho más exuberantes. Que se preparen, ¡que ya voy yo!
—De momento vayamos a la cena, que la reina no espera —atajó Juana, poniéndose de pie.
El palacio de Laredo era húmedo, con olor a salitre y lluvia, muy distinto al de Almazán. Su madre había citado a todos sus hijos en el comedor de verano. Al entrar, seguida por sus dos damas, Juana vio que su hermana mayor ya estaba allí. ¡Pobre Isabel, viuda a los ocho meses de casada! También habían llegado las dos pequeñas, que parloteaban cogidas de la mano. Solo faltaban la reina y el príncipe Juan, que tenía por costumbre retrasarse. Justo en ese momento entró el heredero, al galope, y Juana no resistió la tentación de abrazarlo. Su hermano era un moreno que hubiese podido ser guapo de haber sido más fuerte y con mejor salud, pero para ella no tenía defecto ninguno. Los dos habían compartido un sinfín de confidencias y aventuras, y lo iba a extrañar mucho. La archiduquesa Margarita, su cuñada, tendría una buena vida junto a él. ¿Y la suya, en Flandes, cómo sería? Justo cuando se disponía a hablarlo con su hermano se anunció la entrada de la reina y todos se inclinaron.
Isabel pasó revista a sus hijos. Los veía menos de lo que hubiera querido y aprovechaba toda ocasión para perfeccionar su porte como representantes de la Corona de Castilla. Sonrió con cariño a la mayor, la princesa viuda, que callaba encogida en un rincón, vestida con sus ropas de duelo, y atusó la manga del jubón de Juan. Después la reina se colocó delante de Juana:
—El carmesí es tu color. Te sienta muy bien.
Juana sonrió, contenta por que su madre aprobase la elección del collar. Sus dos hermanas pequeñas, María y Catalina, estudiaban la escena, boquiabiertas, por fin en silencio. En deferencia a su inminente partida, la reina sentó a Juana a su derecha. Bajo las teas, los platos parecían más apetitosos aún. Las empanadas de pescado eran ligeras y sabrosas. A Juana le gustaron mucho más que las perdices rellenas que sirvieron a continuación, un plato demasiado contundente para el verano, pero lo probó todo con apetito, porque no sabía qué menús le esperaban en su nueva vida.
Cuando hubieron terminado, los seis se dirigieron a los aposentos de la reina. Las estancias estaban siempre llenas de gente, pero Isabel mandó que los dejaran solos y sentó a sus hijos alrededor de una mesa de caoba donde normalmente despachaba con sus consejeros. Solo quedó con ellos doña Beatriz de Bobadilla, su más leal confidente.
—Mi señora Juana: cuánto lamento no poder ser yo quien os acompañe a vuestra nueva vida. Confío en que mi sobrina me representará, y le he dicho que en todo os sirva.
La princesa sonrió a la que había sido su preceptora. A la sobrina no la conocía apenas: tiempo habría durante el viaje para intimar.
—Juguemos a los naipes —dijo la reina.
Al príncipe Juan le sorprendió la propuesta. Él solía apostar con su padre, o con los guardias, nunca con su madre. Sabía que la reina detestaba el juego tanto o más que las corridas de toros. ¿A qué venía aquel cambio de parecer? Su hermana Isabel arrimó la silla, obediente. Las dos pequeñas estaban encantadas porque no tenían que acostarse temprano. Solo Juana intuía que su madre les iba a enseñar el juego trobado.
Doña Beatriz se apresuró y les trajo la baraja.
—¡Qué bonitas! —exclamó María al ver las cartas.
La reina dejó que las dos pequeñas las tocaran, no sin antes advertirles que no podían dañarlas bajo ningún concepto.
—Este juego se lo he encargado a Jerónimo del Pinar, para el deleite de las damas. Es para Juana: se lo lleva a Flandes.
A la princesa le pareció que su hermana mayor la miraba con recelo, pero su percepción era errada: Isabel estaba rezando por que sus padres no le buscaran otro marido. Quería dedicarse a la vida religiosa.
La reina colocó las cartas sobre la mesa, una junto a la otra.
—La baraja nos retrata y retrata a nuestras cuarenta damas principales. Cada naipe muestra una estrofa, y cada estrofa incluye un árbol, un ave, una canción y un refrán. Combinando estas cuatro suertes los jugadores deben adivinar a quién se refiere.
Juan, Isabel y Juana escuchaban atentos; las pequeñas cabeceaban y a duras penas mantenían los ojos abiertos.
—Esta es la carta de la archiduquesa —dijo la reina dirigiéndose a Juana por su nuevo título.
La parte frontal del naipe con el número IV mostraba unas lustrosas naranjas junto al perfil de un ave.
—¡Una garza! —exclamó el príncipe Juan.
—Exacto —le dijo su madre—. Vamos a ver, Catalina, léenos qué pone en el reverso.
La pequeña infanta se frotó los ojos, se aclaró la garganta y leyó:
«Tome con gran señoría
vuestra Alteza un narangal,
y el ave que se le embía
ha de ser garça real;
y después mande notar
a quien dello no s’esquive
la canción que es de cantar:
Donde amor su nombre escribe
y el refrán: Por mejoría,
que mi casa dexaría».
—¿Y por qué os dan un naranjal? —preguntó María Manuel.
La dueña joven estaba un tanto inquieta. Se preguntaba si era ella la única en aquella estancia que sabía cómo estaban las cosas en Flandes. La firma del doble contrato nupcial favorecía a Austria e indignaba a los ministros belgas. Los reyes mandaban a la princesa a un avispero, pero la reina, en cambio, actuaba con tanta tranquilidad, jugando a los naipes…
Doña Beatriz se sonrojó ante la osadía de la joven, que había intervenido sin la venia, pero la reina la pasó por alto y le respondió:
—La flor del naranjo es blanca. Representa la pureza, la fertilidad y la santidad del matrimonio.
Doña Isabel de Portugal se sumó por sorpresa a la conversación:
—Y la naranja es el fruto dorado de Venus.
—Y os dan la garza por ese cuello magnífico que tenéis —apuntó Juan, siempre atento a la belleza femenina.
—Y porque tiene ojos de garza, verdiazules, como madre —saltó Catalina, ansiosa por participar en el acertijo—. Y porque vuela alto, como las damas de alta alcurnia.
La infanta pequeña se había achispado con el vino que les habían servido para mitigar el bochorno de la noche de agosto. Antes de que nadie pudiera comentar la canción que el naipe asignaba a Juana, la pequeña localizó su propia carta y leyó el comienzo de su estrofa:
«Tomará su señoría
de la Infanta postrera
un árbol que s’ofrecía
d’entre todos olivera».
—¿Y por qué me dan a mí el olivo? ¿Por ser la más pequeña? —preguntó.
—Porque crecerás fuerte y echarás raíces —le explicó su madre, y Catalina, orgullosa, se irguió en la banqueta.
La reina continuó:
—Veamos qué dice la carta de Juan.
«Y por árbol la Justicia,
por ave la Caridad,
por canción la Humildad».
El heredero esperaba alusiones más coloridas, pero aquella pátina de justicia y caridad no le desagradó del todo, y él también se irguió más en el asiento.
A la princesa Isabel la baraja le asignó un moral y un cisne, y a María, un roble y un gavilán. Entre todos se cruzaban las adivinanzas para entender por qué ese árbol y aquella ave, hasta que la reina mandó que se retiraran.
—Mañana dormiremos en la carraca de Juana y allí os contaré más.
Juana salió de las estancias tras su madre. En la puerta la escoltaron las dos dueñas, Ana y María. Apenas se miraban, como si hubiesen discutido. En el patio se escuchaban las voces de algunos continos que aprovechaban las últimas horas en Laredo para beber y alegrarse por un viaje que suponía una oportunidad de abrirse nuevos y mejores caminos en la vida.
El puerto de Laredo hervía con los frenéticos preparativos para embarcar los cuatrocientos cañones y a las quince mil personas que acompañarían a la regia prometida.
Al menos una de esas personas se sentía desgraciada.
Doña Ana de Beaumont acariciaba una y otra vez la manilla de plata que desde la noche anterior ceñía su muñeca derecha. El viento amenazaba con volarle la albanega. De la cofia blanca prendía el tranzado bordado con hilos de oro que recogía su brillante melena castaña. La navarra miraba desde la muralla cómo los marineros se apresuraban y cargaban el ajuar, los víveres y las armas que habrían de defender a la flota. Los ojos oscuros buscaban fuera lo que veían dentro: un vacío hondo, insoportable, un futuro sin futuro. La luz había apagado un cielo que hasta hacía bien poco la había llenado de dicha.
La vida la zarandeaba como el mar a los barcos, tan frágiles aun en puerto. El último año contaba como un siglo, que comenzó cuando los d’Albret desterraron a los Beaumont y su familia tuvo que salir huyendo de Pamplona: los mercenarios franceses habían entrado en Navarra y tomaban las fortalezas. El padre de Ana, el conde de Lerín, se encontraba en aquel momento con el rey en Medina del Campo, y no sufrió daños, pero a su tío Felipe lo hicieron prisionero. A los beamonteses se les condenó por felonía, y se confiscaron todos sus bienes. Por suerte y por compromiso don Fernando les ofreció amparo. Ana se estremecía al recordar el caballo, con espumarajos en el hocico, reventado de cansancio a las puertas de Santo Domingo de la Calzada; a los monjes, que les dieron dos monturas nuevas a escondidas. Que Dios los tuviera en su Gloria. Ella solo se sintió a salvo cuando llegó a Almazán y la reina, muy graciosamente, le dio entrada a la Casa de la princesa como dueña mayor. La corte Trastámara se parecía poco a la vida sencilla que había disfrutado en Pamplona, y la navarra puso todo el empeño en aprender a manejarse. No fue fácil. Las doñas la ningunearon: le desaparecían los pocos vestidos que había llevado consigo, le servían las raciones más pequeñas, la apartaban en el paseo diario. Pero Ana de Beaumont perseveró hasta que su discreción y su porte, tan recto, llamaron la atención de doña Juana.
—¿Cómo fue que viniste huyendo? —le preguntó la princesa en uno de los paseos.
Ana se había acostumbrado al seco frío mesetario, pero el sol todavía la deslumbraba, y caminaba protegiéndose los ojos con la mano, ante las risas mal disimuladas de las otras doñas.
—Los beamonteses apoyan a vuestro padre, el rey, frente al francés. El mío se puso a su favor y a su lado frente a Francia… ¡Navarra es española! Pero nos derrotaron.
A Juana la intrigaba aquella chica alta y recia, siempre sola. Poco a poco comenzó a hacerle pequeñas confidencias: sus pretextos para no asistir a la lección de latín, los cotilleos de amores… Ana de Beaumont la escuchaba en silencio, no como las otras dueñas, que se arrancaban a dar grititos y saltitos en cuanto se acercaba algún caballero a saludar.
Fue la propia Juana quien le presentó a Juan de Mendoza en la justa poética que se organizó en Almazán para celebrar la partida de la princesa. Ese día, las damas se habían esmerado con los mejores afeites, vestidos y verdugos, lazadas y guarniciones, a cual paño más rico y recamado. Los reyes mandaron tapizar el salón nuevo y disponer bancos a uno y otro lado, para que los trovadores declamasen en el centro. Cuando don Fernando inauguró la justa, el silencio era total, pero a medida que comenzó a correr el vino, la audiencia se volvió ruidosa y escuchar las trovas, imposible.
Uno de los poetas más apreciados era un joven guapo, moreno, mejor plantado que vestido. La cimera que remataba su casco lo señalaba como Mendoza. De cerca, el trovador era aún más hermoso. A los profundos ojos grises, la nariz larga y los labios carnosos se unía la alegría desenvuelta de quien no tiene nada que perder. Guiñó un ojo, tomó la mano de la nueva archiduquesa y se la besó. Juana debería haberse ofendido por aquel atrevimiento, pero eso no era posible ante un hombre tan divertido. Ana, en cambio, se encendió cuando la mano que el apuesto señor quiso besar a continuación fue la suya.
—¡No! —exclamó, retirándola de golpe y sonrojándose de raíz.
—¡Será boba la chica! ¿No se da cuenta de que está dejando mal a doña Juana?
La de Beaumont escuchó a sus espaldas el murmullo de reprobación de todas aquellas damas lustrosas junto a las que siempre se sentía menos, aunque fuese la mayor y la más alta. Con su negativa y su gesto de rechazo había afeado sin querer el comportamiento de doña Juana, que, para más inri, era su medio prima, porque su madre era hermana bastarda de don Fernando. ¡Qué despropósito! ¡La sobrina bastarda injuriando a la archiduquesa! Sin embargo, al trovador Mendoza el gesto no pareció importarle. Caminó con paso decidido hasta el centro de la sala y esperó, en silencio, a que los ruidosos asistentes mal que bien callasen.
Entonces, mirando al banco donde Juana y Ana se sentaban, alzó la voz y declamó:
¡Vida es esta,
ser el medio de su nombre
principio de su respuesta!
A la princesa aquella invención le hizo mucha gracia.
—¡Esta letra va por vuestra negativa! Ana: el medio de vuestro nombre es la n de «no». ¡Os felicito! ¡Habéis robado el corazón más huidizo del reino!
La navarra bajó los ojos y calló. Con aquella dedicatoria pública, Mendoza le había robado a ella lo poco que tenía: la paz de espíritu. Por eso había acudido a la cita nocturna a pesar de que María Manuel dijo a las claras que no lo hiciera:
—¿Os habéis vuelto loca? Si se sabe que os veis a solas con un contino, estáis perdida. ¡Venid conmigo ahora mismo! —exclamó la hija del embajador, mientras esperaban que la familia real terminase la velada que dedicaban al juego trobado.
—No consiento órdenes de nadie —se zafó Ana, enfadada.
En aquel momento se abrieron las puertas de la estancia y, al ver salir a la reina, las dos jóvenes callaron su enfado.
Después de acompañar a doña Juana a sus aposentos, Ana había vuelto al muro, rezando por que Mendoza pudiera unírsele, aunque fuera un solo momento. Ahora, en la muralla junto al mar, giraba una vez y otra la ajorca de plata. El viento soplaba fuerte, y pensó que a su enamorado le encantaría sacar los prendedores y acariciarle el pelo, y que se daría maña en ello. Abandonó enseguida aquel pensamiento impuro.
El brazalete de plata era el último regalo de su primer gran amor, del marido con el que no se iba a casar. El ruido de las olas mecía ese pensamiento una vez y otra: «La reina no da dispensa. La reina no da dispensa». El enamorado había solicitado que Su Majestad lo recibiera apelando a su única y mejor baza: su padre. La sola mención del cardenal Mendoza le consiguió la audiencia privada. En una mañana que amenazaba tormenta estival, la reina Isabel, altiva como una palma, recibió a Juan de Mendoza mientras leía la correspondencia. Si en lugar del hijo hubiese acudido el padre, la recepción habría sido bien distinta, pero el cardenal había muerto hacía un año y había dejado a Juan huérfano de apoyos. Él era solo el hijo que el cardenal tuvo con su segunda mujer; para Su Majestad él no era nadie.
El contino caminó hasta la ventana y se colocó enfrente, tapando la luz.
—Quítate de delante, que no veo —le ordenó la reina.
Juan de Mendoza le replicó:
—Perdone Vuestra Majestad. Pensé que era verdadero el refrán de que los hijos del clérigo se traslucían.
A la reina aquella chanza no le hizo gracia alguna. Apenas dejó que Mendoza expusiera su causa y sentenció enseguida:
—Acompaña a doña Juana hasta el puerto y despídete de quien tengas que despedirte. Como contino tu sitio es junto a tus reyes, no junto a tu amante.
Aquella orden sobresaltó al joven. Aunque habían intentado ser discretos, Isabel tenía ojos y oídos fieles en todos los castillos, palacios, fortalezas y conventos. Por mucho que la deseara, no podía comprometer la honra de aquella mujer que le había robado el corazón. Se contuvo, apretando con fuerza la empuñadura del arma. Tenía los nudillos blancos.
Sin embargo, Juan de Mendoza no perdió la esperanza. Se arrimó a Ana todo lo que pudo en el camino hasta Laredo y buscó todos los momentos de citarse con aquella mujer seria junto a la cual había descubierto que el amor podía ser más placentero que la risa y el vino. Ahora solo les quedaba una última oportunidad: que la propia Ana intercediese ante su tío, el rey Fernando, apelando a las deudas que la Corona había contraído con los Beaumont. Y eso le iba a proponer esa noche.
—Escúchame, Ana: tienes que interceder ante don Fernando. Recuérdale las deudas que la Corona ha contraído con los beamonteses: el rey debe Navarra a tu padre. Si no fuera por el conde, los franceses ya se hubieran hecho con todo el reino —le dijo, después de darle un abrazo clandestino, apretándola contra el muro de piedra que rodeaba al palacio. Guarecidos en la parte más alejada de la muralla, su exaltación y la oscuridad le impidieron ver que Ana de Beaumont palidecía.
—A don Fernando no se le espera. Ya marchó a Rosellón —susurró, antes de ser ella quien se enroscase como una serpiente en un nuevo abrazo.
La navarra escondió la cara en el jubón al oír los pasos de la guardia de noche.
—¡Quién va! —gritó el centinela.