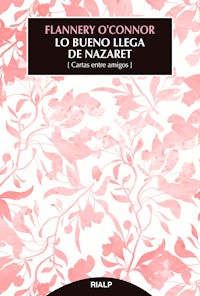Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Literaria
- Sprache: Spanisch
La presente antología recoge ocho cuentos representativos y algunos ensayos breves escritos por Flannery O'Connor en "Andalusia", la finca familiar en la que vivió sus últimos años mientras avanzaba su enfermedad degenerativa. Son historias que escuecen y sacuden las entrañas de quien las lee, en las que, con gran osadía, la escritora pone en el centro del relato acontecimientos y personajes inverosímiles: un preso fugado que asesina a toda una familia para averiguar si la vida vale la pena; una granjera que, delante de una pocilga llena de cerdos, ve el final de los tiempos; un niño maltratado que pone su esperanza en las promesas de un predicador loco; un pobre diablo que hace descansar su identidad en el tatuaje que se hace en la espalda, o un nieto y su abuelo que se reconcilian ante la visión de la estatuilla rota y maltrecha de un negro artificial. Con ellas, la O'Connor quiere "abrir los oídos de los sordos y los ojos de los ciegos", proponiendo un giro tan radical que conlleve la recuperación de una mirada que, tal vez, se puede haber perdido viendo, y de una escucha que, quizá, se puede haber perdido oyendo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Literaria
18
Serie dirigida por Guadalupe Arbona
Flannery O’Connor
El negro artificial y otros escritos
Traducción de María José Sánchez Calero
Prólogo de Guadalupe Arbona
Título original: Anthology of essays and short stories
© Mary Flannery O'Connor Charitable Trust, 2017
Primera edición: noviembre 2000
© Ediciones Encuentro, S.A., Madrid, 2019
© Del prólogo: Guadalupe Arbona
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN Epub: 978-84-9055-781-5
ISBN: 978-84-9055-980-2
Depósito Legal: M-26553-2019
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, Bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Prólogo
Lo que nos saca de quicio. Notas a los cuentos de Flannery O’Connor
Guadalupe Arbona Abascal
Sí, era audaz esta señorita del Sur llamada Flannery O’Connor. Desde luego, tenía urgencia en decir lo que tenía que decir. Su enfermedad degenerativa, más que restarle fuerzas, fue acicate para una escritura intensa y vibrante. Además, en el tiempo que tuvo —murió con treinta y nueve años— logró escribir dos novelas y dos colecciones de cuentos que sacuden a los lectores hasta las entrañas, siempre y cuando estos se dejen. Es unánime que sus escrituras lo logran eficazmente y que sus historias escuecen. Se necesita ser muy osada para poner en el centro de un relato a un preso fugado que asesina a toda una familia para averiguar si la vida vale la pena («Un hombre bueno es difícil de encontrar»). Como se requiere cierto arrojo para pintar el orgullo de una granjera que, delante de una pocilga llena de cerdos, ve el final de los tiempos («Revelación»). Sin duda hay que ser muy valiente para poner la esperanza de un niño maltratado en las promesas de un predicador loco («El río»). Y exige mucha resolución el hacer descansar la identidad de un pobre diablo en el tatuaje que se hace en la espalda («La espalda de Parker»). Y algo más que intrépida para reconciliar a un abuelo y un nieto ante la estatuilla rota y maltrecha de un negro artificial («El negro artificial»). Estos son algunos de los acontecimientos centrales de los cuentos de la escritora Flannery O’Connor que presenta esta traducción.
¿Qué es lo que veía Flannery O’Connor para darnos esta serie de mundos imaginarios? Esta es una pregunta que me he hecho muchas veces y que me han formulado amigos y lectores descolocados por la arriesgada comicidad de Flannery y la resuelta ferocidad de las situaciones que pinta. Propongo una hipótesis. Para ello me apoyo en dos frases de la escritora que vienen en mi ayuda. Son dos textos de su colección de reflexiones titulada Misterio y maneras. La primera ofrece una imagen que señala la confianza que Flannery tenía en la escritura y la lectura. La O’Connor cree que la palabra literaria debe ser de tal potencia que pueda abrir los oídos de los sordos y los ojos de los ciegos. Para eso escribe: para lograr el milagro de la vista y la escucha. Es decir, sus historias proponen un cambio tan importante que suponga la recuperación de una mirada que, tal vez, se puede haber perdido viendo, y una escucha que, a lo mejor, se puede haber perdido oyendo. Es decir, ella —mujer enferma que se mira con ternura aún sabiendo de toda su fragilidad— pide a sus lectores lo más difícil: que abran de manera eficaz su sistema perceptivo para volver a ver y escuchar de nuevo. «A los duros de oído se les grita, y a quienes están casi ciegos se les dibujan figuras grandes y llamativas» (47). Por eso, para leer a la sureña es necesario sentirse ciego y sordo; y, además, dispuesto a abrir los ojos y a destaponarse los oídos.
He aquí la enorme pretensión de la escritora. Lo que nos conduce a la segunda pregunta: ¿qué es capaz de realizar estas cosas extraordinarias? De nuevo es ella la que nos contesta: «la literatura es en gran medida un arte de la encarnación» (83). Esta frase permite varias interpretaciones. Un primer nivel, y el más obvio, es que creando un personaje se encarna la vida, escribiendo sobre un paisaje se hace posible el tránsito por él, e imaginando un tiempo se puede uno desplazar por una cronología… y así por su orden todas esas maravillas que permite la ficción. Cada escritor sabe bien qué es lo que quiere encarnar. La aspiración de Flannery era muy alta porque quiso encarnar aquello que era para ella más digno de estima, es decir, la encarnación de lo divino. Sus historias quieren reproducir ese gesto de Dios que se inclina sobre las miserias de los hombres y mujeres. No las teme, se mezcla con ellas. No lo hace de manera pacífica, ni sentimental, porque el hecho de la encarnación de lo divino es, en la percepción de la escritora, de una rara naturaleza —apabullante, insólito, extraordinario—. Y su irrupción se realiza desconcertando, desordenando, revolucionando, como si se tratase de una gran sacudida.
Ella sabía que los lectores para los que escribía ya no eran cristianos, o eran cristianos cansados, pero no podía dejar de ver cuando escribía que el factor que estaba en el centro de su visión, un Dios encarnado, hacía que la vida se abriese de par en par. Que fuese reconocido ya no era asunto de ella. Lo que sí sentía como crucial era la urgencia de ponerlo delante de sus lectores y, haciéndolo, abrir sus ojos y sus oídos. De ahí su audacia. Lo logró. Y por eso nos saca de quicio.
El negro artificial
y otros relatos
El negro artificial
Cuando se despertó, el señor Head descubrió que la habitación estaba iluminada por la luz de la luna. Se sentó y miró fijamente las tablas del suelo color plata y después el terliz de su almohada, que parecía ser brocado, y al momento vio la mitad de la luna a un metro de distancia en el espejo de afeitarse, parada, como si estuviera pidiendo permiso para entrar. Rodó hacia delante y arrojó una luz dignificante sobre todo. La sencilla silla que estaba apoyada en la pared parecía firme y atenta, como si estuviera esperando una orden, y los pantalones del señor Head que estaban colgados en el respaldo tenían un aire casi noble, como si se los acabara de dar un hombre de la nobleza a su criado; pero la luna tenía la cara seria. Contemplaba la habitación y lo que había detrás de la ventana, donde ella flotaba sobre el establo, y parecía contemplarse a sí misma con la mirada de una persona joven que ve ante sí la perspectiva de la vejez.
El señor Head le podía haber dicho que la edad era una bendición y que solo con los años puede el hombre adquirir ese entendimiento sosegado de la vida que lo convierte en un guía adecuado para la juventud. Esta, al menos, había sido su propia experiencia.
Se sentó y se agarró a los barrotes de hierro de los pies de la cama, incorporándose hasta que pudo ver la esfera del despertador, que estaba encima de un cubo boca abajo, junto a la silla. Eran las dos de la madrugada. La alarma del despertador no funcionaba, pero él no dependía de ningún medio mecánico para despertarse. Sesenta años no habían podido debilitar sus reflejos; sus reacciones físicas, como las morales, estaban guiadas por su voluntad y por su fuerte carácter, y esto se podía ver claramente en su rostro. Tenía la cara muy alargada, con la mandíbula redondeada y la nariz larga y deprimida. Sus ojos eran vivos, pero tranquilos, y a la milagrosa luz de la luna tenían un aspecto de serenidad y de vieja sabiduría, como si pertenecieran a uno de los grandes consejeros de la humanidad. Podía haber sido Virgilio, llamado a medianoche para ir a ver a Dante o, mejor, Rafael, despertado por una ráfaga de luz de Dios para que volara al lado de Tobías. El único sitio oscuro de la habitación era el jergón de Nelson, bajo la sombra de la ventana.
Nelson estaba tendido de costado y encogido, con las rodillas bajo la barbilla y los talones bajo el trasero. Su traje y su sombrero nuevos seguían en las cajas en las que los habían enviado. Las cajas estaban en el suelo, a los pies del jergón, donde las podía alcanzar con la mano nada más despertarse. El jarro de agua, que estaba fuera de la sombra y se veía blanco como la nieve a la luz de la luna, parecía vigilarlo como un pequeño ángel de la guarda. El señor Head se volvió a tumbar en la cama, sintiéndose totalmente seguro de que podría cumplir la misión moral del día siguiente. Pensaba levantarse antes que Nelson y tener el desayuno preparado cuando se levantara. El chico siempre se molestaba cuando el señor Head se levantaba primero. Tendrían que salir de casa a las cuatro para llegar al empalme del ferrocarril antes de las cinco y media. El tren debía llegar a las cinco cuarenta y cinco y tenían que estar a tiempo, porque iba a parar allí solo para recogerlos.
Este iba a ser el primer viaje del chico a la ciudad, aunque él decía que sería el segundo porque había nacido allí. El señor Head había intentado hacerle ver que cuando nació no tenía el suficiente uso de razón para darse cuenta de dónde estaba, pero esto no causó el menor efecto en el chico, y el muchacho continuó insistiendo en que este iba a ser su segundo viaje. Sería el tercero del señor Head. Nelson había dicho:
—Habré estado allí dos veces y solo tengo diez años.
El señor Head lo contradijo.
—Si no has estado allí desde hace quince años, ¿cómo sabes que no te vas a perder? —preguntó Nelson—. ¿Cómo sabes que no ha cambiado?
—¿Me has visto alguna vez perdido? —preguntó el señor Head.
Nelson nunca lo había visto perderse, pero era un chico que no quedaba nunca satisfecho si no daba una respuesta insolente, y contestó:
—Aquí no hay ningún sitio donde perderse.
—Llegará el día —profetizó el señor Head— en que descubras que no eres tan listo como crees que eres.
Había estado pensando en este viaje durante varios meses, pero en su mayor parte lo concebía en términos morales. Debía ser una lección que el chico no olvidara jamás. Debía descubrir que no tenía ningún motivo para estar orgulloso solo porque había nacido en una ciudad. Debía descubrir que la ciudad no era un lugar magnífico. El señor Head quería que él viera todo lo que hay que ver en una ciudad, de forma que estuviera contento de quedarse en casa el resto de su vida. Se quedó dormido pensando en cómo el chico iba a descubrir por fin que no era tan listo como pensaba.
Lo despertó a las tres y media el olor de la carne al freírse y se bajó de la cama de un salto. El jergón estaba vacío y las cajas de ropa estaban abiertas, tiradas en el suelo. Se puso los pantalones y entró corriendo a la otra habitación. El muchacho estaba haciendo pan de maíz y había frito ya la carne. Estaba sentado en la semioscuridad de la mesa, bebiendo café frío en una lata. Llevaba puesto su traje nuevo y tenía metido hasta los ojos su sombrero gris nuevo. Era demasiado grande para él, pero lo habían comprado una talla más grande porque esperaban que le creciera la cabeza. No decía nada, pero todo en él mostraba su satisfacción por haberse levantado antes que el señor Head.
El señor Head se acercó a la hornilla y llevó la carne a la mesa en la sartén.
—No hay prisa —dijo—. Llegarás allí muy pronto, y quizás no te guste cuando la veas.
Se sentó frente al muchacho, cuyo sombrero caía ligeramente hacia atrás descubriendo su cara intensamente inexpresiva, con la misma forma que la del anciano. Eran abuelo y nieto, pero se parecían lo suficiente como para ser hermanos, y hermanos de edades no muy distintas, porque el señor Head tenía una expresión juvenil a la luz del día, mientras que el chico tenía aspecto de viejo, como si ya lo supiera todo y se alegrara de olvidarlo.
El señor Head había tenido esposa e hija y, cuando la esposa murió, la hija se escapó y después de un tiempo regresó con Nelson. Más adelante, una mañana, no llegó a levantarse de la cama, se murió, y dejó al señor Head solo al cuidado del niño de un año. Había cometido el error de contarle a Nelson que había nacido en Atlanta. Si no se lo hubiera contado, Nelson no hubiera insistido en que ese iba a ser su segundo viaje.
—Puede que no te guste ni lo más mínimo —continuó el señor Head—. Estará llena de negros.
El chico puso cara de saber tratar a un negro.
—Bueno —dijo el señor Head—, tú no has visto nunca un negro.
—No te has levantado muy temprano —dijo Nelson.
—Nunca has visto un negro —repitió el señor Head—. No ha habido un negro en este condado desde que echamos al último hace doce años, y eso fue antes de que tú nacieras.
Miró al chico como si lo estuviera desafiando a decir que había visto un negro.
—¿Cómo sabes que yo no he visto nunca un negro cuando viví allí? —preguntó Nelson—. Probablemente vi muchos negros.
—Si viste alguno, no sabías lo que era —dijo el señor Head completamente exasperado—. Un niño de seis meses no puede distinguir a un negro de otra persona.
—Yo creo que reconoceré a un negro cuando lo vea —dijo el chico.
Se levantó, se puso derecho su resbaladizo sombrero gris y se fue fuera al retrete.
Llegaron al empalme del ferrocarril un rato antes de la hora en que el tren debía llegar y esperaron a medio metro de la vía. El señor Head llevaba una bolsa de papel con algunos bollos y una lata de sardinas para el almuerzo. Un sol naranja de aspecto burdo, saliendo por el este de detrás de una cadena de montañas, le daba al cielo un color rojo apagado a sus espaldas, pero delante de ellos estaba todavía gris. Tenían enfrente una luna gris y transparente, apenas más visible que la huella de un pulgar, y sin luz ninguna. Una pequeña caja de cambio de estaño y un tanque negro de combustible era lo único que había para marcar el lugar del empalme; las vías eran dobles y no convergían de nuevo hasta que no se escondían detrás de las curvas, a ambos lados del descampado. Los trenes que pasaban parecían emerger de un túnel de árboles y, golpeados durante un momento por el frío cielo, desaparecían de nuevo aterrorizados por el bosque. El señor Head tuvo que arreglar con el agente de billetes que el tren parara allí. Secretamente temía que no se detuviera, en cuyo caso sabía que Nelson le diría:
—Nunca pensé que el tren iba a parar a recogerte.
Bajo la tenue luz de la luna, las vías parecían blancas y frágiles. Ambos, el anciano y el niño, miraban fijamente hacia delante, como si estuvieran esperando una aparición.
De pronto, antes de que el señor Head pudiera decidir volver a casa, hubo un profundo silbido de aviso y el tren apareció deslizándose muy despacio, casi en silencio, alrededor de la curva de árboles, a unos doscientos metros, por la vía, con su luz delantera amarilla brillando. El señor Head todavía no estaba seguro de que el tren parara y sintió que haría todavía más el idiota si pasaba despacio junto a ellos sin detenerse. Sin embargo, tanto él como Nelson estaban preparados para ignorar al tren si no se paraba.
La máquina locomotora pasó, llenándoles la nariz con el olor a balasto caliente, y luego el segundo vagón se paró exactamente delante de donde ellos estaban esperando. Un revisor con la cara de un abotagado y viejo dogo estaba en la escalerilla como si los estuviera esperando, aunque no parecía importarle ni lo más mínimo si se subían o no.
—A la derecha —dijo.
Tardaron solo una fracción de segundo en montarse y el tren ya había empezado a andar cuando entraron en el silencioso vagón. La mayoría de los viajeros estaban todavía durmiendo, unos con las cabezas recostadas en los brazos de los asientos, otros estirados en dos asientos y algunos tumbados, con los pies en el pasillo. El señor Head vio dos asientos desocupados y empujó a Nelson hacia ellos.
—Pasa ahí, junto a la ventanilla —dijo el abuelo con un tono de voz normal, que resultaba muy alto a esa hora de la mañana—. A nadie le importa si te sientas allí, porque está libre. Siéntate allí.
—Te he oído —murmuró el chico—. No tienes que gritar.
Se sentó y miró por la ventanilla. Vio en ella una cara pálida, como la de un fantasma, frunciéndole el ceño bajo el ala de un pálido sombrero fantasmagórico. Su abuelo, que también miró por la ventanilla, vio un fantasma diferente, pálido, pero sonriéndole bajo un sombrero negro.
El señor Head se sentó y se acomodó. Sacó el billete y empezó a leer en voz alta todo lo que estaba impreso en él. La gente empezó a moverse. Algunos se despertaron y lo miraron.
—Quítate el sombrero —dijo a Nelson.
Se quitó el suyo y lo puso sobre su rodilla. Tenía un poco de pelo blanco, que se le había vuelto del color del tabaco con el paso de los años y que se extendía hasta su nuca. La parte delantera de su cabeza estaba calva y arrugada. Nelson se quitó el sombrero y se lo puso sobre la rodilla. Esperaron a que el revisor viniera y les pidiera los billetes.
El hombre que estaba frente a ellos se había estirado sobre dos asientos, con los pies apoyados en la ventana y la cabeza sobresaliendo por el pasillo. Llevaba puesto un traje azul claro y una camisa amarilla con el botón del cuello desabrochado. Acababa de abrir los ojos, y el señor Head iba a presentarse, cuando llegó el revisor de la parte de atrás del tren y gruñó:
—Billetes.
Cuando el revisor se hubo ido, el señor Head le dio a Nelson el billete de vuelta y le dijo:
—Ahora métete esto en el bolsillo y no lo pierdas, o tendrás que quedarte en la ciudad.
—Quizás me quede —dijo Nelson como si le hubiera hecho una sugerencia razonable.
El señor Head no le hizo caso.
—Es la primera vez que este chico se monta en un tren —explicó al hombre que estaba frente a ellos y que ahora estaba sentado en el borde del asiento, con los dos pies en el suelo.
Nelson se puso de nuevo su sombrero rápidamente y se giró hacia la ventanilla con enojo.
—Nunca jamás ha visto nada —continuó el señor Head—. Ignorante como el día que nació, pero quiero que se harte de una vez para siempre.
El chico se inclinó hacia delante, sobre su abuelo y hacia el desconocido.
—Nací en la ciudad —dijo—. Nací allí. Este es mi segundo viaje.
Dijo esto con una voz alta y firme, pero el hombre no pareció entenderlo. Tenía unos profundos círculos morados bajo los ojos.
El señor Head atravesó el pasillo y le dio una palmadita en el brazo.
—Lo que hay que hacer con un chico —dijo sabiamente— es mostrarle todo lo que hay por mostrar. No hay que guardarse nada.
—Sí —dijo el hombre.
Miró sus pies hinchados y levantó el izquierdo unos veinte centímetros del suelo. Después de un minuto, lo bajó y levantó el otro pie. La gente de todo el vagón había empezado a levantarse y a moverse. Bostezaban y se estiraban. Se oían distintas voces por todos lados. Y después un murmullo general. De repente, la expresión serena del señor Head cambió. Su boca casi se cerró y una luz, a la vez feroz y prudente, brilló en sus ojos. Estaba mirando al final del vagón. Sin darse la vuelta, cogió a Nelson del brazo y lo empujó hacia delante.
—Mira —dijo.
Un enorme hombre de color café se acercaba hacia ellos lentamente. Vestía traje claro y corbata de raso amarilla con un alfiler de rubíes. Una de sus manos descansaba sobre su estómago, que sobresalía majestuosamente bajo la chaqueta abotonada, y su otra mano sostenía el puño de un bastón negro, que levantaba y apoyaba con un movimiento deliberado hacia un lado cada vez que daba un paso. Avanzaba muy lentamente, con sus enormes ojos negros mirando sobre las cabezas de los pasajeros. Tenía un pequeño bigote negro y el pelo blanco y rizado. Detrás de él había dos mujeres jóvenes de color café, una con un vestido amarillo y la otra con uno verde. Iban andando a su misma velocidad y charlaban con voces bajas y roncas mientras lo seguían.
La mano del señor Head agarraba fuerte e insistentemente el brazo de Nelson. Cuando pasó la procesión, la luz de una sortija de zafiros en la oscura mano que sostenía el bastón se reflejó en el ojo de Head, pero ni él levantó la cabeza, ni el enorme hombre lo miró. El grupo siguió avanzando por el pasillo y salieron del vagón. El señor Head dejó de agarrar con fuerza el brazo del chico.
—¿Qué era eso? —preguntó.
—Un hombre —dijo el muchacho mirándolo con indignación, como si estuviera cansado de que menospreciara su inteligencia.
—¿Qué tipo de hombre? —continuó el señor Head con voz inexpresiva.
—Un hombre gordo —dijo Nelson.
El chico empezaba a sentir que sería mejor ser prudente.
—¿No sabes de qué tipo? —dijo el señor Head con un tono decisivo.
—Un anciano —dijo el chico.
El muchacho tuvo el repentino presentimiento de que no iba a disfrutar del día.
—Era un negro —dijo el señor Head, y se reclinó en el asiento.
Nelson saltó en el asiento y se quedó mirando hacia el final del vagón, pero el negro se había ido ya.
—Creía que reconocerías a un negro al haber visto tantos durante tu primera visita a la ciudad —continuó el señor Head—. Ese es su primer negro —dijo al hombre que estaba frente a ellos.
El chico se deslizó hacia abajo en su asiento.
—Me dijiste que eran negros —dijo con voz enfadada—. Nunca me dijiste que eran oscuros. ¿Cómo esperas que sepa algo cuando no me dices las cosas bien?
—Eres solo un ignorante, eso es todo —dijo el señor Head.
Se levantó y se sentó enfrente, en un asiento que había libre junto al hombre con quien hablaba.
Nelson se dio de nuevo la vuelta y miró hacia el lugar por donde el negro había desaparecido. Sintió que el negro había pasado deliberadamente por el pasillo para ponerlo en ridículo y lo odió con un odio intenso, bruto y descarado. Entendió entonces por qué a su abuelo no le gustaban los negros. Miró hacia la ventanilla y su cara allí reflejada parecía sugerir que podría no estar a la altura de las exigencias del día. Se preguntó si podría incluso reconocer la ciudad cuando llegaran allí.
Después de contarle varias historias, el señor Head se dio cuenta de que el hombre con quien estaba hablando estaba dormido. Se levantó y le propuso a Nelson dar un paseo por el tren y ver sus distintas partes. Estaba particularmente interesado en que el chico viera el servicio, así que fueron primero al servicio de caballeros y examinaron la instalación sanitaria. El señor Head le enseñó el refrigerador de agua como si lo hubiera inventado él mismo y le mostró a Nelson la jofaina con un solo grifo donde los pasajeros se lavaban los dientes. Pasaron por varios vagones y llegaron al coche restaurante.
Era el vagón más elegante del tren. Estaba pintado de un vivo color amarillo yema y tenía en el suelo una alfombra color vino. Había grandes ventanillas por encima de las mesas, y las magníficas vistas de los lugares que se veían desde el tren estaban reproducidas en miniatura en los lados de las cafeteras y vasos. Tres negros de piel muy oscura, con trajes blancos y delantales, corrían de un lado al otro del pasillo balanceando las bandejas e inclinándose sobre los viajeros que estaban desayunando. Uno de ellos se dirigió al señor Head y a Nelson y dijo levantando dos dedos:
—Mesa para dos.
Pero el señor Head contestó en voz alta.
—¡Hemos comido antes de salir!
El camarero llevaba unas enormes gafas marrones que aumentaban el tamaño del blanco de sus ojos.
—Échense a un lado entonces, por favor —dijo con un airoso movimiento del brazo, como si estuviera espantando moscas.
No se movieron ni un milímetro, ni Nelson ni el señor Head.
—Mira —dijo el señor Head.
En una esquina del comedor había dos mesas, separadas del resto por una cortina color azafrán. Una de las mesas estaba vacía, pero la otra, frente a ellos, estaba ocupada por el enorme negro, que estaba sentado de espaldas a la cortina. Estaba hablando en voz baja con las dos mujeres mientras untaba mantequilla en un panecillo. Tenía una cara ancha y triste y su cuello sobresalía por los dos lados del cuello blanco de la camisa.
—Los han cercado —le explicó el señor Head.
Luego dijo:
—Vamos a ver la cocina.
Recorrieron todo el coche restaurante, pero el camarero negro fue rápidamente detrás de ellos.
—¡No se permite que los pasajeros entren en la cocina! —dijo con una voz arrogante— ¡NO se permite que los pasajeros entren en la cocina!
El señor Head se detuvo donde estaba y se dio la vuelta.
—Y hay una buena razón para ello —le gritó al pecho del negro—, porque las cucarachas harían que los pasajeros salieran corriendo.
Todos los pasajeros se rieron y el señor Head y Nelson salieron sonriendo. El señor Head era conocido donde vivía por su rápido ingenio y Nelson se sintió de repente muy orgulloso de él. Se dio cuenta de que el anciano sería su único apoyo en el lugar extraño al que se estaban dirigiendo. Estaría completamente solo en el mundo si alguna vez se perdiera de su abuelo. Una terrible agitación lo estremeció y sintió ganas de agarrarse al abrigo del señor Head y quedarse así, como un niño.
Cuando volvían a sus asientos, pudieron ver a través de las ventanillas por las que pasaban cómo el campo empezaba a verse salpicado de casas y chozas, y que había una carretera paralela a la vía del tren. Corrían por ella coches, pequeños y rápidos. Nelson sintió que había menos aire para respirar que hacía treinta minutos. El hombre que se sentaba frente a ellos se había ido y no había nadie cerca con quien el señor Head pudiera entablar una conversación, así que miró por la ventana a través de su propio reflejo y fue leyendo fuerte el nombre de los edificios que veían al pasar:
—¡La Corporación Química Dixie! —anunció—. ¡Harina Doncella del Sur! ¡Productos de Algodón Belleza del Sur! ¡Mantequilla de cacahuete de Patty! ¡Almíbar de Caña Mamá del Sur!
—¡Cállate! —dijo Nelson.
En todo el vagón, la gente estaba empezando a levantarse y a coger sus equipajes de las rejillas que había encima de sus cabezas. Las mujeres se estaban poniendo sus abrigos y sus sombreros. El revisor metió la cabeza en el vagón y gruñó:
—¡Primeeeeera parada!
Nelson se levantó de un salto de su asiento, tembloroso. El señor Nelson tiró de su hombro y lo volvió a sentar.
—Quédate sentado —dijo con un tono solemne—. La primera parada está en las afueras de la ciudad. La segunda parada está en la estación central.
Se había enterado de esto en su primer viaje, cuando se había bajado en la primera parada y había tenido que pagar a un hombre quince centavos para que lo llevara al centro de la ciudad. Nelson, muy pálido, se volvió a sentar. Por primera vez en su vida, entendió que su abuelo era imprescindible para él.
El tren se paró, se bajaron unos pocos pasajeros y empezó de nuevo a deslizarse como si nunca hubiera dejado de moverse. Fuera, detrás de hileras de desvencijadas casas marrones, se levantaba una línea de edificios azules y, tras ellos, un cielo rosado pálido y grisáceo se desdibujaba en el horizonte. El tren estaba entrando en la estación. Mirando hacia abajo, Nelson vio líneas y líneas de vías doradas multiplicándose y entrelazándose. Entonces, antes de que pudiera empezar a contarlas, se asustó al ver el reflejo de su cara en la ventanilla, gris pero inconfundible, y miró hacia el otro lado. El tren estaba en la estación. Él y el señor Head se pusieron de pie de un salto y corrieron hacia la puerta. Ninguno de los dos se dio cuenta de que se habían dejado la bolsa de papel con la comida en el asiento.
Anduvieron con dificultad por la pequeña estación y salieron por una pesada puerta al ruido del tráfico. Una multitud de gente se apresuraba al trabajo. Nelson no sabía dónde mirar. El señor Head se apoyó en la pared de un edificio y miró airadamente hacia delante.
Finalmente Nelson dijo:
—¿Cómo se ve todo lo que hay que ver?
El señor Head no contestó. Luego, como si el ver a la gente que pasaba le hubiera dado la clave, dijo:
—Anda.
Y comenzó a caminar por la calle. Nelson lo seguía sujetándose el sombrero. Le llegaban tantos ruidos y tantas cosas que ver que en la primera manzana apenas distinguía lo que estaba viendo. En la segunda esquina, el señor Head se dio la vuelta y miró hacia atrás, a la estación de la que habían salido, una terminal color masilla con una cúpula de hormigón en lo alto. Pensó que, si lograba no perder de vista la cúpula, sería capaz de volver a la estación por la tarde para coger el tren de vuelta.
Mientras caminaban, Nelson empezó a distinguir detalles y a tomar nota de los escaparates de las tiendas, abarrotados de toda clase de mercancías: artículos de ferretería, de mercería, piensos para pollos, licores... Pasaron por una que llamó particularmente la atención del señor Head, donde entrabas, te sentabas en una silla con los pies sobre dos taburetes y un negro te limpiaba los zapatos. Caminaban despacio, se paraban en la entrada de las tiendas y se quedaban allí para que él pudiera ver qué pasaba en cada lugar, pero no entraron en ningún sitio. El señor Head estaba decidido a no entrar en ninguna tienda de la ciudad, porque en su primer viaje se había perdido en una muy grande y encontró la salida solo después de que mucha gente le hubiera insultado.
A mitad de la siguiente manzana, llegaron a una tienda que tenía una báscula en la puerta. Los dos se subieron en ella por turno, pusieron una moneda de un centavo y recibieron un papelito cada uno. El del señor Head decía:
—Usted pesa 55 kilos. Es honrado y valiente y todos sus amigos le admiran.
Puso el papelito en su bolsillo sorprendido de que la máquina hubiera acertado con su carácter, pero se hubiera equivocado en su peso, porque se había pesado no hacía mucho tiempo en una balanza de grano y sabía que pesaba 50 kilos. El papelito de Nelson decía:
—Usted pesa 44 kilos. Tiene un gran destino por delante, pero tenga cuidado con las mujeres morenas.
Nelson no conocía a ninguna mujer y pesaba solo 34 kilos. El señor Head señaló que la máquina probablemente había impreso un 4 en lugar de un 3.
Continuaron caminando. Al final de la quinta manzana ya no se veía la cúpula de la estación terminal. El señor Head giró a la izquierda. Nelson se hubiera podido quedar una hora delante de cada escaparate, si no hubiera habido otro todavía más interesante al lado. De repente dijo:
—Yo nací aquí.
El señor Head se volvió y lo miró con horror. Había un brillo sudoroso en su cara.
—De aquí es de donde soy yo —dijo el chico.
El señor Head estaba asombrado. Se dio cuenta de que había llegado el momento de una acción drástica.
—Déjame enseñarte una cosa que todavía no has visto —dijo.
Lo llevó a una esquina donde había una alcantarilla
—Agáchate y mete ahí la cabeza —añadió el abuelo.
Agarró la espalda del abrigo del chico mientras este se inclinaba y metía la cabeza en la alcantarilla. La retiró rápidamente cuando oyó el borboteo del agua en las profundidades, bajo la acera. Entonces, el señor Head le explicó el sistema de alcantarillado, cómo recorría toda la ciudad, cómo contenía todo los desagües y estaba lleno de ratas, y cómo un hombre podía resbalarse allí y ser arrastrado por los interminables y negrísimos túneles. En cualquier momento, cualquier hombre de la ciudad podía ser absorbido por las alcantarillas y ya no se volvería a saber nada de él. Lo describió tan bien, que hizo temblar a Nelson durante unos segundos. Relacionó los pasajes del alcantarillado con la entrada al infierno y comprendió por primera vez cómo estaba organizado el mundo en sus zonas más profundas. Se apartó del bordillo.
Entonces dijo:
—Sí, pero puedes no acercarte a los agujeros.
Su cara tomó ese aspecto que irritaba tanto a su abuelo.
—De aquí es de donde soy yo —añadió Nelson.
El señor Head estaba consternado, pero solo murmuró:
—Ya te hartarás.
Y continuaron andando. Después de otras dos manzanas, giró a la izquierda pensando que estaba rodeando la cúpula; y tenía razón, porque a la media hora estaban pasando de nuevo por delante de la estación. Al principio, Nelson no se dio cuenta de que estaba viendo las mismas tiendas dos veces, pero cuando pasaron por la que ponías los pies encima de un taburete mientras que un negro te limpiaba los zapatos, se dio cuenta de que estaban andando en círculo.
— Ya hemos estado aquí —gritó—. ¡No creo que sepas dónde estás!
—Me he despistado un momento —dijo el señor Head.
Y doblaron por una calle diferente. No quería apartarse demasiado de la cúpula y, después de seguir dos manzanas en la nueva dirección, giró a la izquierda. Esta calle tenía viviendas de madera de dos y tres pisos. Cualquiera que pasara por la acera podía curiosear las habitaciones y el señor Head, mirando a través de una ventana, vio a una mujer tumbada en una cama de hierro, cubierta por una sábana y mirando hacia fuera. Su mirada de complicidad lo estremeció. Pasó por allí un niño en bicicleta con aspecto violento que pareció salir de la nada y le obligó a saltar hacia un lado para no ser atropellado.
—No les importa atropellarte —dijo—. Será mejor que permanezcas cerca de mí.
Siguieron caminando un rato por calles como esta, antes de que se acordara de girar de nuevo. Las casas por las que pasaban ahora estaban todas sin pintar, y la madera parecía carcomida. La calle de en medio era más estrecha. Nelson vio un hombre de color, luego otro. Luego otro.
—En estas casas viven los negros —observó.
—Bueno, vamos a irnos a otro sitio —dijo el señor Head—. No hemos venido para ver negros.
Doblaron por otra calle, pero continuaron viendo negros por todos lados. A Nelson empezó a picarle la piel. Y empezaron a andar más deprisa para marcharse del vecindario tan rápido como fuera posible. Había hombres de color en camiseta, de pie en las puertas, y mujeres de color meciéndose en sus hundidos porches. Niños de color jugaban en el barrio y dejaban de hacerlo para mirarlos cuando pasaban. Pronto empezaron a pasar hileras de tiendas con clientes de color dentro, pero no se paraban en sus puertas. Ojos negros en caras negras los miraban desde todas las direcciones.
—Sí —dijo el señor Head—, aquí es donde tú naciste, justo aquí con todos estos negros.
Nelson frunció el ceño.
—Creo que has hecho que nos perdamos —dijo.
El señor Head se volvió bruscamente y buscó la cúpula. No se veía por ningún sitio.
—No he hecho que nos perdamos —dijo—. Solo estás cansado de andar.
—No estoy cansado, tengo hambre —dijo Nelson—. Dame una galleta.
Se dieron cuenta entonces de que habían perdido la comida.
—Tú eres el que llevaba la bolsa —dijo Nelson—. Yo la hubiera cuidado.
—Si quieres dirigir este viaje, me iré por mi cuenta y te dejaré aquí —dijo el señor Head.
Se alegró de ver al chico ponerse pálido. Sin embargo, se dio cuenta de que estaban perdidos y que se estaban alejando de la estación cada vez más. Él también tenía hambre y empezaba a tener sed, y ambos habían empezado a sudar de pensar que estaban en el barrio negro. Nelson tenía los zapatos puestos, y no estaba acostumbrado a ellos. Las aceras de hormigón eran muy duras. Los dos querían encontrar un sitio donde sentarse, pero esto era imposible, y siguieron caminando. El chico murmuró en voz baja:
—Primero pierdes la comida y luego haces que nos perdamos nosotros.
El señor Head refunfuñaba de vez en cuando:
—¡Cualquiera que desee haber nacido en este infierno negro puede ser de aquí!
El sol estaba ya muy avanzado. Les llegaba el olor de las comidas que se estaban guisando. Los negros estaban todos en sus puertas mirándolos pasar.
—¿Por qué no les preguntas la dirección a uno de estos negros? —dijo Nelson—. Nos hemos perdido por tu culpa.
—Aquí es donde naciste. Tú mismo puedes preguntar si quieres —dijo el señor Head.
A Nelson le daba miedo de los negros y no quería que ningún niño negro se riera de él.
Más adelante vio a una enorme mujer de color apoyada en una puerta, en la acera. Llevaba el pelo levantado unos diez centímetros alrededor de toda la cabeza y estaba descansando, descalza, sobre sus pies marrones. Tenía puesto un vestido rosa ajustado que dejaba ver su figura. Cuando pasaron a su lado, ella levantó lentamente una mano hasta su cabeza y los dedos desaparecieron entre su pelo.
Nelson se paró. Sintió que los ojos oscuros de la mujer le cortaban la respiración.
—¿Cómo se vuelve a la ciudad? —dijo con una voz que no sonaba como la suya.
Después de un momento le contestó:
—Estás en la ciudad ahora.
Lo dijo en un tono bajo, que hizo sentir a Nelson como si lo hubieran rociado con agua fría.
—¿Cómo se vuelve al tren? —preguntó con la misma voz aguda.
—Puedes coger un coche —dijo ella.
Se dio cuenta de que se estaba burlando de él, pero estaba demasiado paralizado incluso para fruncir el ceño. Se quedó allí, observando con detenimiento cada detalle de ella. Los ojos del chico viajaban desde sus grandes rodillas hasta su frente, y luego hacían un recorrido triangular, desde el brillante sudor de su cuello hacia abajo, atravesando sus enormes pechos, y, sobre su brazo desnudo, de vuelta hacia el lugar donde sus dedos permanecían ocultos entre su pelo. De repente sintió ganas de que ella se inclinara, lo levantara hacia arriba, y lo estrechara entre sus brazos. Luego quiso sentir su aliento en la cara. Deseó mirar dentro y dentro de sus ojos, mientras ella lo abrazaba más y más fuerte. Nunca jamás había tenido un sentimiento semejante. Sintió como si estuviera deslizándose por un túnel negrísimo.
—Puedes andar una manzana hacia allá y coger un coche que te lleve a la estación, encanto —dijo la mujer.
Nelson se hubiera desplomado a sus pies si el señor Head no lo hubiera apartado bruscamente.
—Te comportas como si no tuvieras sentido común —gruñó el señor Head.
Bajaron rápidamente la calle y Nelson no se dio la vuelta para mirar a la mujer. Se echó el sombrero hacia delante, sobre su cara, que estaba todavía ardiendo de la vergüenza. Los fantasmas burlones que había visto en la ventanilla del tren, y todos los presentimientos que había tenido en el camino, volvieron a aparecer, y recordó que el papelito de la báscula le había dicho que tuviera cuidado con las mujeres morenas, y que el de su abuelo había dicho que era honrado y valiente. Agarró la mano del anciano, una señal de dependencia que mostraba en muy raras ocasiones.
Siguieron por la calle hacia las vías del tranvía, por donde uno largo y amarillo venía haciendo ruido. El señor Head no se había subido nunca en un tranvía y lo dejó pasar. Nelson estaba callado. De vez en cuando su boca temblaba ligeramente, pero su abuelo, absorto en sus problemas, no le prestaba atención. Se quedaron en la esquina y ninguno de los dos miraba a los negros que pasaban ocupándose de sus asuntos como si fueran blancos, excepto que la mayoría se paraban y miraban al señor Head y a Nelson. Se le ocurrió al señor Head que, como el tranvía iba por unas vías, podían simplemente seguirlas. Le dio a Nelson un suave empujón y le explicó que iban a caminar siguiendo las vías, hasta la estación del tren, y se pusieron en marcha.
Al poco tiempo, para alivio suyo, empezaron a ver personas blancas otra vez y Nelson se sentó en la acera, apoyado en la pared de un edificio.
—Tengo que descansar un poco —dijo—. Tú has perdido la comida y has hecho que nos perdamos nosotros, así que ahora puedes esperar un rato que descanse.
—Tenemos delante las vías del tranvía —dijo el señor Head—, todo lo que tenemos que hacer es no perderlas de vista. Y tú te podías haber acordado de la comida tanto como yo. Aquí es donde tú naciste. Aquí tenías tu antiguo hogar. Este es tu segundo viaje.
Se sentó y continuó así un rato, pero el chico, que se sentía bastante aliviado al haber sacado los pies de los zapatos, no le contestó.
—Te has quedado allí parado, sonriendo como un chimpancé, mientras que una mujer negra te daba instrucciones. ¡Dios santo! —dijo el señor Head.
—Yo solo dije que había nacido aquí —dijo el chico con voz temblorosa—. Yo no he dicho nunca ni que me gustaría ni que no me gustaría. Nunca dije que quería venir. Lo único que dije es que había nacido aquí, y yo no tuve nada que ver con eso. Quiero irme a casa. Nunca quise venir aquí. Todo ha sido una maravillosa idea tuya. ¿Cómo sabes que no estamos siguiendo las vías del tranvía en dirección equivocada?
Esto último también se le había ocurrido al señor Head.
—Toda esta gente es blanca —dijo.
—Antes no pasamos por aquí —dijo Nelson.
Este era un barrio de edificios de ladrillo que podían estar, o no, habitados. Unos pocos coches vacíos estaban aparcados junto al bordillo de la acera y había algún que otro transeúnte.
El calor de la calzada traspasaba el fino traje de Nelson. Se le empezaron a cerrar los párpados, y después de unos minutos la cabeza se inclinó hacia delante. Los hombros se le movieron una o dos veces y luego cayó sobre su costado y se quedó tumbado, agotado, en un ataque de sueño.
El señor Head lo miraba en silencio. Él también estaba muy cansado, pero no se podían dormir los dos a la vez, y de todas formas no podía dormirse, porque no sabía dónde estaba. Dentro de poco Nelson se despertaría, recuperado gracias a su sueño, y muy gallito empezaría a quejarse de nuevo de que había perdido la comida y de que había hecho que ellos se perdieran. Lo pasarías fatal si yo no estuviera aquí, pensó el señor Head. Y luego se le ocurrió otra idea. Miró la figura del chico tumbado durante unos minutos; después se puso de pie. Justificó lo que iba a hacer en que algunas veces es necesario dar a un chico una lección que no olvide jamás, especialmente cuando el chico está siempre reafirmando su posición con el mayor descaro. Caminó hacia la esquina sin hacer ningún ruido, a unos siete metros de distancia, y se sentó sobre un cubo de basura tapado en un callejón, desde donde podía vigilar y observar a Nelson cuando se despertara solo.
El muchacho se dormía a ratos, medio consciente de los vagos ruidos y de las formas negras que subían de una parte de él hacia la luz. Su cara se torció durante el sueño y metió las rodillas bajo la barbilla. El sol daba una triste y apagada luz sobre la estrecha calle; todo parecía exactamente como era. Después de un rato el señor Head, encorvado como un mono viejo sobre el cubo de basura, decidió que, si Nelson no se despertaba pronto, haría un gran ruido golpeando con el pie el cubo de basura. Se miró el reloj y descubrió que eran las dos en punto. Su tren salía a las seis y la posibilidad de perderlo era demasiado horrible hasta para pensarla. Movió el pie hacia atrás y dio una patada al cubo de basura, y resonó en todo el callejón un golpe sordo.
Nelson se puso de pie gritando. Miró hacia donde su abuelo debía haber estado y abrió los ojos de par en par. Pareció arremolinarse varias veces y después, levantando los pies y echando la cabeza hacia atrás, se lanzó calle abajo, como un desbocado potrillo salvaje. El señor Head saltó del cubo y galopó detrás de él, pero ya casi había perdido al chico de vista. Vio un rayo gris que desaparecía en diagonal una manzana más arriba y corrió tan rápido como pudo mirando a ambos lados en cada cruce, pero sin verlo. Luego, cuando pasó por el tercer cruce, completamente sin aliento, vio media manzana más abajo en la calle una escena que lo dejó totalmente paralizado. Se agachó detrás de una caja con basura para observar y enterarse de lo que pasaba.
Nelson estaba sentado con las dos piernas separadas y a su lado yacía una anciana gritando. Había comestibles esparcidos en la acera. Se había reunido ya una multitud de mujeres para asegurarse de que se hacía justicia, y el señor Head oyó claramente gritar a la anciana desde la acera:
—¡Me has roto el tobillo y tu padre va a pagar por ello! ¡Hasta el último centavo! ¡Policía!
Algunas de las mujeres tiraban del hombro de Nelson, pero el chico parecía demasiado aturdido para poder ponerse de pie.
Algo obligó al señor Head a salir de detrás de la caja de basura y a avanzar, pero muy lentamente. Nunca en su vida había hablado con un policía. Las mujeres estaban apiñadas alrededor de Nelson, como para poder todas de repente saltar sobre él y hacerlo pedazos. La anciana seguía gritando que su tobillo estaba roto y llamando a un policía. El señor Head avanzaba tan despacio, que parecía que daba un paso hacia atrás después de cada paso hacia delante, pero cuando estaba a unos tres metros de distancia, Nelson lo vio y se levantó de un salto. El chico lo agarró por las caderas y se aferró a él jadeando.
Todas las mujeres se enfrentaron al señor Head. La lesionada se sentó y gritó:
—¡Usted, señor! Pagará hasta el último penique de la cuenta del médico por lo que su chico me ha hecho. ¡Es un delincuente juvenil! ¿Dónde hay un policía? ¡Que alguien tome nota del nombre y la dirección de este hombre!
El señor Head estaba intentando separar los dedos de Nelson de la parte posterior de sus piernas. La cabeza del anciano se había metido dentro del cuello de su camisa como una tortuga. Sus ojos estaban vidriosos de miedo.
—¡Su chico me ha roto el tobillo! —gritó la anciana—. ¡Policía!
El señor Head se imaginó que un policía se acercaba por detrás. Miró hacia delante, a las mujeres que estaban todas furiosas, agolpadas como una pared sólida para bloquearle la fuga.
—¡Este no es mi chico! —dijo—. No lo había visto nunca.
Sintió que los dedos de Nelson soltaban sus piernas.
Las mujeres se echaron hacia atrás, mirándolo horrorizadas. Como si les repeliera tanto un hombre que es capaz de negar su propia imagen y parecido, que no pudieran soportar ponerle las manos encima. El señor Head caminó por un espacio que le fueron abriendo en silencio las mujeres, y dejó a Nelson atrás. Delante de él no vio nada excepto un túnel vacío que una vez había sido la calle.
El chico se quedó de pie donde estaba, con el cuello inclinado y las manos colgándole a los lados. Tenía el sombrero tan metido en la cabeza que ya no se le veía ninguna arruga. La mujer lesionada se levantó y lo amenazó con el puño, y las otras lo miraron con pena, pero él no se dio cuenta de nada. No había ningún policía a la vista.
Al minuto empezó a moverse mecánicamente, sin hacer ningún esfuerzo por alcanzar a su abuelo, simplemente lo seguía a una distancia de unos veinte pasos. Caminaron así cinco manzanas. El señor Head llevaba los hombros caídos y tenía el cuello tan inclinado hacia delante, que no se le veía desde atrás. Le daba miedo volver la cabeza. Finalmente echó una rápida y esperanzadora ojeada por encima de su hombro. A unos seis metros detrás de él, vio dos pequeños ojos perforándole la espalda como puntas de tenedor.
El chico no tenía una naturaleza propensa a perdonar, pero esta era la primera vez en su vida que tenía algo que perdonar; el señor Head nunca le había dado motivos. Después de andar otras dos manzanas, se dio la vuelta y lo llamó con una voz fuerte y desesperadamente alegre:
—¡Vamos a tomarnos una Coca-Cola en algún sitio!
Nelson, con una dignidad que nunca había mostrado anteriormente, se dio la vuelta y se quedó parado, dándole la espalda a su abuelo.
El señor Head empezó a sentir la profundidad de su rechazo. Mientras iban andando, su rostro se iba llenando de arrugas y parecía más hundido. No veía nada de lo que había por donde pasaban, pero se dio cuenta de que habían perdido las vías del tranvía. No se veía por ningún lado la cúpula y la tarde estaba avanzando. Sabía que si les cogía la oscuridad en la ciudad, les pegarían y les robarían. La velocidad de la justicia de Dios es lo que esperaba que cayera sobre sí mismo, pero no soportaba pensar que sus pecados pudieran también afectar a Nelson y que, incluso ahora, estuviera llevando al chico a su perdición.
Continuaron caminando manzana tras manzana por un interminable barrio de casas de ladrillo pequeñas, hasta que el señor Head casi tropezó con un grifo de agua que había a unos veinte centímetros del borde de un terreno de césped. No había bebido agua desde por la mañana temprano, pero sintió que ahora no la merecía. Luego pensó que Nelson tendría sed y que los dos beberían y se reconciliarían. Se agachó y puso la boca en el grifo, y un chorro de agua fresca penetró en su garganta. Luego gritó con una voz desesperada:
—¡Ven y bebe un poco de agua!
Esta vez el chico lo miró durante casi sesenta segundos. El señor Head se levantó y caminó como si hubiera bebido veneno. Nelson, aunque no había bebido agua desde que bebió en el tren en un vaso de papel, pasó junto al grifo despreciando beber donde lo había hecho su abuelo. Cuando el señor Head se dio cuenta de esto, perdió toda esperanza. Su cara, a la luz del atardecer, parecía desfigurada y desamparada. Podía sentir el imperturbable odio del chico moviéndose a una velocidad constante detrás de él y sabía que (si por algún milagro se libraban de ser asesinados en la ciudad) continuaría de la misma forma el resto de su vida. Sabía que ahora estaba entrando en un lugar oscuro y extraño donde nada era como había sido antes, una larga vejez sin respeto y un final que sería bienvenido porque sería el final.
En cuanto a Nelson, su mente se había congelado alrededor de la traición de su abuelo, como si estuviera intentando preservarla intacta para presentarla en el juicio final. Caminaba sin mirar a ningún lado, pero de vez en cuando su boca se movía nerviosamente y era entonces cuando sentía, desde algún lugar lejano de su interior, que una misteriosa y oscura forma se extendía, como si pudiera derretir su congelada visión en un ardiente abrazo.