
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Alberto huye desesperadamente de unos compañeros de instituto que le persiguen en sus motos. Casi sin aire, logra refugiarse en una fábrica en ruinas sobre la que abundan historias siniestras. Ahí conoce a un mendigo con una gran cicatriz que le habla del secreto que esconde el lugar, algo que supera con creces cualquier leyenda que el muchacho haya escuchado jamás y que dará un vuelco a su vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Angel Burgas
El ocupante
Saga
El ocupante
Copyright © 2010, 2021 Angel Burgas and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726845433
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para Arnau Peral. Se lo prometí el día que se hizo mayor.
1
Llevaba corriendo más de veinte minutos, sin pararse ni una sola vez para recuperar fuerzas. Veinte minutos de una sola tirada y a buena marcha, como un atleta de verdad. Le ayudó el ejercicio de concentración: fijarse un objetivo (huir de los imbéciles que le perseguían), confiar en sus posibilidades (las carreras de la escuela, los notables en educación física, el footing de los sábados del verano con su padre en el pueblo) y una meta real (llegar como mínimo a la rotonda que hay a la salida del pueblo, desde donde se coge el carril para acceder a la autopista). El ejercicio, más o menos inconsciente, resultó ser un éxito: ya no veía a sus perseguidores, las piernas soportaban bastante bien el ritmo de la carrera, respiraba con facilidad, aunque tenía un poco de flato, y había dejado atrás la rotonda y avanzaba, campo a través, por una especie de atajo paralelo a la carretera nacional.
Tras veinte minutos de carrera, en mitad de un campo cubierto por el rojo de las amapolas, se detuvo por primera vez y se giró para comprobar que no le seguían. A su alrededor no se veía un alma. Entonces, jadeando, se arrodilló en el suelo y se frotó los ojos y la frente. Sudaba. Le asaltaba una rabia que no podía controlar contra aquellos malnacidos. En la plaza del pueblo había abandonado la mochila en la que llevaba, además de los libros, el móvil. Y sin el móvil no podía avisar a nadie. Le preocupaba lo que podrían haber hecho Patricia y Rafa, testigos del encontronazo con la banda del Bizco, después de su fuga desesperada, cuando todos aquellos canallas se pusieron de acuerdo para cazarlo. Vete a saber si Patricia y Rafa habían vuelto al instituto para alertar a los profesores, o habían ido a su casa para avisar a su madre de lo que estaba pasando. Se preguntaba, a fin de cuentas, si alguien habría conseguido detener el propósito de aquellos idiotas. Si estaba a salvo. Si podía retroceder y volver a casa sin miedo.
De rodillas, resoplando después de la carrera, tenía la obligación de concentrarse otra vez y decidir qué hacer a partir de ahora. Se sentó en el suelo, sin pensar si se ensuciaría los pantalones, y se sujetó la cabeza con las manos. No, no debía llorar. Ahora no tocaba llorar. Era necesario concentrarse y buscar una solución. Y hacerlo solo, sin preguntar a nadie, sin llamar por teléfono a nadie, sin saber nada.
Pero entonces escuchó el estrépito del motor de las motos que se estaban acercando.
Venían dos, la de Quim y la del Bizco. Presumiblemente eran ellos mismos quienes las conducían. El Bizco seguro: él nunca dejaría a nadie su Aprilia RS. La Derbi Senda de Quim podía ser que la condujera alguien que no fuera él, por ejemplo Román, que nunca se separaba del Bizco, o incluso Lolo.
No perdió tiempo en averiguar la identidad del segundo motorista, porque enseguida se incorporó y comenzó a correr de nuevo, ahora campo a través, alejándose de la carretera. La persecución se había hecho menos equilibrada y más peligrosa: ya no era uno contra cuatro a pie, sino uno a pie contra dos motorizados, y ahí tenía las de perder. A los frenéticos motores de las motos y el derrape de las ruedas, se añadía el griterío de aquellos dos despiadados perseguidores, que emitían exclamaciones de victoria e insultos groseros que no dejaban ninguna duda sobre las intenciones que llevaban. Tampoco había tiempo para valorar la repercusión de lo que pasaría si lo pillaban: era preciso correr para evitar las consecuencias de un posible enfrentamiento cara a cara.
Manteniendo el ritmo de la carrera, con las espigas del trigo a media pierna, tropezando de continuo con los hoyos del terreno y con la visibilidad nublada por el esfuerzo, el sudor y el sofoco, recordó la existencia de la vieja fábrica Can Serra, que no debía de encontrarse muy lejos. La construcción medio en ruinas se alzaba unos doscientos metros monte adentro, justo después de la rotonda. Si corría campo a través, acortaría camino: solo había que orientar la carrera unos cuantos grados a la izquierda y seguir recto. La vieja fábrica no representaba la salvación, por supuesto, pero la carrera no podía continuar eternamente, con la desventaja de que él la estaba haciendo a pie y los otros en moto. En Can Serra, como mínimo, se podía esconder. Pese a la esperanza que suponía aquel refugio precario, la vieja fábrica tenía un grave inconveniente. En cualquier otra circunstancia, ese inconveniente sería insalvable, pero entonces, mientras huía a toda prisa de sus perseguidores, no había nada que pensar ni nada que temer. Porque precisamente con miedo y desconfianza se fomentaba el escollo insalvable que representaría la vieja fábrica: Can Serra era el símbolo del miedo para todas las generaciones de niños y jóvenes que vivían o habían vivido y crecido en el pueblo.
Desde siempre, Can Serra, la vieja fábrica abandonada, había sido el hogar de los fantasmas, de los ogros, de los secuestradores de niños, de los asesinos sanguinarios y sin escrúpulos que poblaban las leyendas y las pesadillas de los habitantes más inocentes de la comarca. En Can Serra había nacido Enfurruñado, un viejo hediondo y deforme que de noche caminaba por el pueblo y raptaba a los niños y a las niñas que no dormían. Hasta aquellas viejas ruinas iban a parar los pequeños que se perdían en el bosque, los que no volvían a casa después de haber salido a buscar caracoles o setas; Enfurruñado les tenía preparada una comida asquerosa que supuestamente elaboraba con los cuerpos de los otros niños que hasta allí habían llegado previamente. Enfurruñado disponía de un congelador de tamaño industrial donde se conservaban, bajo cero, los niños y las niñas que no creían a sus padres, los niños y las niñas que hacían enfadar a sus familias, los que no respetaban a sus profesores. Congelados, con las facciones cristalizadas, reposaban los que no llegaban a casa a la hora convenida. Los ladronzuelos, los creídos, los mal educados. También estaban los que no se terminaban el plato que su madre ponía en la mesa, los que no paraban de hacer pillerías. Allí estaba el niño de Murcia que había salido en el telediario y al que sus padres buscaban desesperadamente por toda España; y la niña holandesa desparecida del chalet que sus abuelos habían alquilado en la montaña para pasar el verano. Todos los niños y niñas imprudentes estaban en Can Serra, congelados, a punto de convertirse en platos que Enfurruñado condimentaba para las visitas de más niños y niñas imprudentes que acudían a verlo y a los que también congelaba una vez degustaban las macabras exquisiteces de su cocina caníbal.
Antes de Enfurruñado, explicaban las abuelas, en Can Serra había vivido un maqui sin cabeza: una especie de bandolero fantasma de la época de la guerra, armado con una escopeta, pero sin cabeza. Se decía que era el espíritu de un viejo soldado de la República al que habían decapitado los nacionales una vez capturado y que había vuelto a la vida, incompleto, pero preparado para llevar a cabo su venganza implacable sobre todos aquellos que habían aplaudido la victoria de Franco y de los fascistas, que, según las abuelas, habían sido, ya fuera por voluntad o por imposición, la inmensa mayoría. El fantasma decapitado atemorizaba a todos los niños y niñas de la posguerra, descendientes de aquellos que no habían podido evitar su muerte ni la de sus familiares. Después de Enfurruñado, Can Serra estuvo habitado por una legión de gitanos sin alma que secuestraban niños y niñas y los ataban con cadenas a unos postes de la antigua fábrica y los alimentaban con desperdicios, antes de convertirlos en pienso para engordar a sus animales. Los gitanos tenían la facultad de ser invisibles durante el día, pero por la noche se transformaban en seres de carne y hueso, momento que aprovechaban para capturar a los chavales. Mucha gente había visto las hogueras que hacían afuera, de noche, y donde asaban a las vacas y a los cerdos que habían engordado a base de cuerpos infantiles.
En los últimos tiempos, Can Serra estaba ocupada por borrachos, locos, drogadictos, violadores, asesinos en serie y toda clase de personajes siniestros que hacían que ningún menor se acercara a la antigua fábrica. Era un lugar de difícil acceso y quedaba alejado del centro del pueblo, factor que dificultaba ya de por sí la presencia de curiosos. No obstante, algunos, cuando ya no tenían ni ocho ni diez años, sino más bien trece o catorce, aprovechando una excursión en bici; o algunos más mayores, volviendo en coche de la discoteca, se aventuraban a detenerse cerca de las ruinas, incluso se acercaban a tocar las paredes o a espiar por detrás de las ventanas sin cristal, pero eran muy pocos los que sin haber cumplido los veinte se atrevían a cruzar el marco sin puerta de la entrada. Los que lo hacían, jóvenes de veinte y pocos años, contaban que no habían encontrado nada ni nadie, o tal vez sí, tal vez un indigente que había hecho una hoguera, o un par de yonquis pinchándose o una vieja borracha que hacía sus necesidades en una esquina. Pero en cuanto estos jóvenes intrépidos se hacían mayores y empezaban a tener hijos y sobrinos, Can Serra volvía a ser una especie de sucursal del infierno donde se cometían los crímenes más escabrosos y donde vivía gente malvada y enferma que había perdido el norte.
La conjunción de todas aquellas imágenes de terror infantil a buen seguro pasaron por su cabeza en el momento en que vio, a lo lejos, la silueta de la fábrica. Estaba terriblemente cansado y las piernas ya no respondían al impulso de huir. Le costaba respirar, el flato persistía y le dolía el costado, por lo que necesitaba parar y recuperar fuerzas. Debía entrar en Can Serra y esconderse. Él ya tenía quince años y no le asustaba encontrarse una banda de rumanos viviendo en la miseria, o un viejo desquiciado o un yonqui ansioso. Can Serra, en aquellas circunstancias, era un refugio y no una trampa. Además, ahora que ya había saltado el muro medio derruido de poca altura que delimitaba el perímetro de la antigua fábrica, pensaba en cómo reaccionarían los perseguidores de las motos cuando descubrieran que había entrado en Can Serra, cómo juzgarían su valentía, su atrevida actitud, eso que, aunque solo en apariencia, lo empujaba a entrar en las ruinas ajeno por completo al miedo. ¿Se atreverían a imitarlo? ¿Dudarían a la hora de abandonar las motos y penetrar en el escenario de las pesadillas de su infancia?
Todavía había luz del día. La claridad, el Sol que aún no se había puesto, el sonido tranquilizador del fru-fru de las hojas en las ramas agitadas por el viento… todo ello, junto con el deseo imperioso de esconderse y descansar, hizo que entrara directamente en la antigua fábrica por la puerta principal, que ya no existía, y se adentrara, todavía corriendo, en su interior. Allí reinaba la penumbra y un desagradable olor lo impregnaba todo. La luz de la tarde entraba por los ventanales sin cristal y gracias a ella pudo descubrir las pintadas que había en las paredes, los restos de una hoguera y un montón de latas de cerveza vacías que se acumulaban en un rincón. Aquel espacio debía de haber sido el vestíbulo de entrada, pero ahora no era nada sino una estancia amplia y de techo alto, sucia y pestilente, carente de cualquier presencia que pudiera amedrentarle. No podía quedarse allí, por supuesto, pues si los otros se atrevían a entrar, lo encontrarían enseguida. Debía continuar y traspasar una de las cuatro aberturas que había en cada una de las paredes de aquella enorme sala. Por intuición escogió la de la derecha. Solo había una ventana en el nuevo espacio que pisaba, una ventana pequeña cubierta con una tela rojiza que parecía una cortina. ¿Quién había clavado, con cuatro chinchetas, aquella tela sobre el marco de madera carcomida de la vieja ventana? ¿Alguien que aún habitaba en el caserón? ¿Alguien que vivía allí y que tal vez pudiera salir de repente y asustarlo más de lo que ya estaba?
Escuchó nítidamente el motor de las motos que habían llegado al muro que servía de límite. Se paró y aguzó el oído, pero no pudo oír qué decían los motoristas, en caso de que estuvieran hablando. Aun habiendo detenido las motos, seguían con el motor en marcha y continuaban dando gas desde el acelerador, sin pausa. Valoró la situación apoyando la espalda contra la pared de la habitación de la cortina. Poco a poco, exhausto, se dejó caer al suelo. Los motores seguían encendidos. Lo más probable era que entre sus perseguidores hubiera surgido la duda sobre qué hacer. Sentado en cuclillas, jadeando y con la frente empapada en sudor, esperaba la reacción de los otros con la esperanza de que en última instancia se echaran atrás y se fueran por donde habían venido. Una vez en el pueblo, de vuelta, alegarían que se les había escapado o que lo habían perdido. Entonces él esperaría aún un rato, tal vez hasta que oscureciera del todo, y tan pronto se viera descansado, se pondría a correr otra vez y entraría en el pueblo por el sur, no fuera que esos canallas le esperasen cerca del instituto, allí donde se había iniciado la pelea.
Pero los motores se pararon, y su agotado corazón volvió a latir a cien por hora. Sin el ruido de las motos pudo escuchar la algarabía:
—¡Eh, tú, imbécil!, ¡ya te tenemos!, ¡ya te hemos pillado, tío!
El que gritaba era el Bizco. Imaginó que lo hacía desde lo alto del muro, momentos antes de saltar. Se le escapó la risa: ¡el muy macho ni tan siquiera era capaz de saltar el muro para acceder a la casa!
—¡Sal! —gritó Román. Ahora sí que ya reconocía al que acompañaba al Bizco—. ¡Será mejor que salgas tú y no tengamos que entrar nosotros, gilipollas!
«¡Sí, sí, seguro que para vosotros es mejor, cobardes, más que cobardes!» pensó, todavía con la sonrisa en los labios. A continuación escuchó el impacto de dos cuerpos contra el suelo: ¡Por fin se habían atrevido a saltar! Ahora solo faltaba que se atrevieran a entrar. —¡No nos lo hagas repetir, pringado! Sal de una vez si no quieres recibir una buena! —gritó Román.
«Me vais a esperar sentados» pensó él. Por el tono de voz de Román supo que estaban afuera, que le hablaban desde el exterior. Escuchó cómo conversaban o discutían en voz baja y se imaginó que buscaban excusas para no tener que adentrarse en aquel espacio tan inhóspito. Percibió unos pasos por fuera, como si bordearan la fachada. Cinco segundos después vio, a través de la cortina roja, como pasaban las dos sombras por delante de la habitación en la que estaba escondido.
—¡Es mejor que salgas, imbécil! —insistía el Bizco—. ¡Es mejor que salgas!
Pero él no se movió.
—Tendremos que entrar —oyó cómo hablaba Román.
Las dos cabezas estaban delante de la cortina. De pronto tuvo un presentimiento, se coló a toda prisa y a gatas por la puerta que tenía delante. En ese mismo momento, uno de los dos perseguidores arreó un puñetazo contra la cortina roja y la desenganchó por la parte de arriba. —¿Estás aquí, malnacido? ¿Quieres hacer el favor de salir, payaso?
¡Se salvó por los pelos! El Bizco había gritado mientras se asomaba por la ventana. Si no se hubiera escondido, lo habrían descubierto allí mismo, sentado en el suelo. Suspiró. Se había metido en una habitación completamente oscura, que no tenía ninguna abertura. Pese a la penumbra, muy cerca de la pared distinguió el inicio de unas escaleras. Caminó por encima de unas basuras hasta la pared de la que arrancaban los peldaños. Botellas de plástico vacías, envases de tetrabrik arrugados, hojas de periódico, colillas de cigarro, bolsas de plástico… Caminaba con miedo de pisar un excremento, o un animal muerto, por ejemplo una rata, aunque mejor muerta que viva, pensó al instante. Al llegar a la pared contraria descubrió que no solo había una escalera que ascendía, sino que, junto a ella, otra que iba hacia abajo. Una que sube al piso de arriba, empezó a rumiar, y otra que desciende al de abajo, tal vez un sótano o un almacén. Se quedó un rato quieto, inmóvil, con la espalda contra la pared, una escalera a la derecha y otra a la izquierda, atento a los movimientos que pudieran hacer los que le seguían. Sus ojos se iban acostumbrando a la oscuridad y de esta manera, distraído, pudo leer en la pared frente a la que esperaba dos palabras. Alguien las había escrito con un spray de grafitero, pero sin ninguna gracia. Solo dos palabras y dos flechas: «Paraíso» y una flecha que apuntaba a la escalera que subía, e «Infierno», con una flecha que apuntaba a la que bajaba. «Un dilema», pensó, y le entraron ganas de reír. Los valientes de las motos no se atrevían a entrar, eso estaba claro. No oía ningún ruido, ningún paso, ningún salto: los de las motos estaban más cagados de miedo que él.
Paraíso o infierno. Tenía que decidir por cuál de las dos escaleras se aventuraría en caso de que entraran.
—¡Te tenemos pillado, idiota! ¡No hagas que se nos acabe la paciencia! —escuchó que gritaba el Bizco, a buen seguro todavía afuera, asomándose por la ventana de la cortina.
Tuvo claro que, en caso de emergencia, él elegiría subir al «Paraíso». El Infierno, el sótano, sería una ratonera, una trampa. Si donde se hallaba ahora ya estaba lleno de mugre, el sótano debía de ser mucho peor. Además, era consciente de que el Paraíso tampoco presagiaba nada bueno y que estaría tan lleno de mierda como la habitación que ahora pisaba, pero allí, al menos, debía de haber ventanas y, en última instancia, podría saltar, caer sobre unas matas y huir. Pero en ese preciso instante, sintió el impacto de unos pies contra el suelo y la voz del Bizco.
—¡Ya estamos dentro! ¡Ya no te escapas!
Sin perder un segundo empezó a subir los escalones rumbo al Paraíso.
2
Cogiéndose a la barandilla, se adentró en la oscuridad que convertía en una boca del lobo
el ascenso por los peldaños al Paraíso. De repente ya no vio nada y tuvo la sensación de que solo mantenía el contacto con la realidad gracias al travesaño de madera que hacía de pasamanos. El tacto suplía a la vista y palpar aquello tan real le daba alguna serenidad en medio de las tinieblas. Ya no se oían las voces ni los pasos de los otros. Era como si la oscuridad extrema fuera sólida y ahogara los pasos y los olores, pues ya no respiraba el desagradable efluvio de las basuras. Todo era oscuridad, compacta, consistente, como si penetrara poco a poco en una esponja negra, muy suave pero comprimida, o como si se estuviera metiendo en una niebla densa, o en una humareda. Temía golpearse con alguna puerta, o con algún saliente, porque no veía absolutamente nada; pero los escalones no terminaban, la escalera subía y subía. Temblaba, ya no de cansancio, sino de miedo, pero por otro lado estaba seguro de que allí arriba no darían con él. Asimismo, reparó en que no tenía tanto miedo como esperaba y aquello era un síntoma de que se iba haciendo mayor.
De pronto perdió el contacto con la barandilla. A tientas movió la mano hacia atrás para comprobar que la barandilla terminaba justo ahí, en ese punto. Se agachó para comprobar que, en efecto, una última barra de hierro vertical ponía fin a la escalera. De igual modo adelantó una pierna, rozando el suelo, y constató que el escalón en el que se hallaba era el último. Ya estaba arriba, en el Paraíso,
«en el cielo», se dijo, pero un cielo de noche sin estrellas. No podía saber si había llegado a un pasillo o una habitación, ni si el espacio que le acogía era grande o pequeño. En mitad de aquella oscuridad tan densa, no se escuchaba absolutamente nada, y entonces sintió un miedo real, difícil de controlar, que se fundía con una sensación de asfixia y de mareo. Sopesó la idea de volver a bajar. Incluso llegó a pensar que sería preferible enfrentarse a los perseguidores, porque al menos ellos eran de carne y hueso y se movían dentro de la luz y no en mitad de las tinieblas.
Esperó un par de minutos, con el corazón latiendo desesperadamente, para tratar de acostumbrarse a la oscuridad y ser capaz de distinguir alguna pared, algún objeto, o como mínimo el perímetro del lugar en el que se encontraba. De pronto, el chasquido de una cerilla sobre una superficie rasposa precedió a la explosión de una llama que iluminó, muy cerca del suyo, el rostro más horripilante que había visto en su vida.
Profirió un grito salvaje, convencido de que su corazón se pararía de un momento a otro tras una brutal sacudida. Todavía gritando, se giró para tratar de encontrar, con la mano abierta y a tientas, la barandilla que había dejado atrás, pero enseguida notó cómo una especie de garra le apresaba del brazo para inmovilizarlo. No quería encararse con aquel hombre. No quería volver a ver aquel rostro horrendo. Necesitaba salir de aquella pesadilla y lanzarse en los brazos de sus perseguidores.
—¿Dónde crees que vas? —pronunció una voz que le hablaba pegada a su nuca—. ¿No crees que es de buena educación saludar? ¿No te han enseñado esas cosas tus papás?
Un sudor frío le caló la frente mientras las pestañas se movían de manera frenética. Por nada del mundo estaba dispuesto a girarse, intentó deshacerse del garfio que apresaba su brazo con fuerza.
—¡Déjeme ir, por favor! —gritó con una voz extraña y ridícula, deformada por el estremecimiento.
—¿Irte? —preguntó aquella voz. Percibió el apestoso aliento del hombre que lo sujetaba, cuyos labios casi le rozaban la oreja—. ¿Irte adónde?
¿Adónde te crees que vas a ir?
Se consumió la cerilla y volvió a verse rodeado de oscuridad. Empezó a chillar pero el hombre, con la mano libre, después de tirar al suelo la cerilla, le tapó la boca con violencia. Creyó que aquello era una pesadilla, que estaba soñando, que aquel hombre horrible no existía. Pero nuevamente el sentido del tacto se impuso a la realidad: el hombre le tenía cogido y le sofocaba los gritos, no le dejaba escapar. De nuevo vinieron a su mente las leyendas del Enfurruñado, del decapitado, todas aquellas historias terribles que le contaban para asustarlo cuando era un niño. Pero no, ahora ya era mayor. Ahora ya sabía que aquel que lo mantenía inmovilizado debía de ser un borracho, un indigente enfurecido, un pobre loco aislado del mundo y sin conciencia a quien podría derrotar, o como mínimo tranquilizar, con sus palabras y su actitud sensata. Dejó de quejarse y de moverse.
—Así me gusta —dijo el hombre antes de liberarlo para encender otra cerilla—. ¿Has venido solo? ¿Hay alguien más contigo?
—No, nadie más. He venido solo —mintió.
—¿Y a qué has venido? ¿Por qué no me miras? Inspirando y expirando muy hondo, esforzándose para dejar de temblar, se giró poco a poco, convencido de que necesitaba mirar a los ojos a aquel pobre desgraciado para serenarlo e iniciar una conversación. El terror es abstracto, se dijo, y la realidad solo desagradable. Levantó los párpados cuando estuvo cara a cara con aquel hombre, pero entonces se apagó la cerilla. Esperó que el hombre encendiera otra, cosa que hizo en el acto.
La luz anaranjada y vacilante iluminó un rostro alargado y escuálido, un rostro envejecido y enfermo. Descubrió que le faltaba un ojo, el derecho, cuyo párpado se hundía levemente allí donde antes había tenido el globo ocular. El ojo que conservaba era grande, con el iris dilatado a causa de la oscuridad. Le brillaba con intensidad y lo miraba fijamente. Tenía una nariz enorme y salida, casi como el pico de un águila. Una terrible cicatriz le atravesaba el lado derecho de la cara, desde la ceja que coronaba la cuenca vacía hasta la barbilla. Una cicatriz mal curada, sin duda, mal cosida por algún carnicero inexperto. La cerilla se apagó de nuevo.
—Acompáñame —ordenó el hombre—, en ese rincón tengo una vela y un colchón donde podemos sentarnos. Tienes que escuchar lo que voy a decirte.
Notó cómo la mano del hombre le apresaba el antebrazo, ahora sin violencia, y lo empujaba hacia delante a través de la oscuridad. Se preguntó cómo haría el hombre para orientarse entre la negrura y se limitó a seguirlo. Cruzaron un espacio que debía de ser una habitación de grandes dimensiones, sin tabiques ni muebles. Por ningún lado podía encontrar restos de claridad. Ahora que se le había pasado el susto y que había decidido que aquel hombre no era un monstruo, sino un solitario miserable, estaba dispuesto a seguirlo donde fuera necesario, sentarse en un colchón roñoso y escuchar sus batallas. Le haría compañía un rato y después le diría que se tenía que ir, que sus padres lo esperaban para cenar, y le prometería que volvería mañana y que le traería comida y bebida. Pese a la sordidez del lugar y la compañía, ahora solo era preciso tener un poco de paciencia. Mejor estar aquí con el viejo que haber caído en manos del Bizco y de Román, que le hubieran sacudido a base de bien.
—Siéntate —dijo el hombre, mientras le estiraba del brazo con ímpetu— está blando. Es mi cama. Cayó de culo sobre el colchón. Se quedó quie-
to, algo desamparado sin el contacto físico del viejo. De este modo volvía a sentirse perdido en medio de la oscuridad y esperaba que el hombre encendiera la vela prometida. Escuchó de nuevo la fricción de la cerilla sobre una superficie y al instante se hizo la luz, primero temblorosa y discreta, después, cuando el hombre encendió dos velas, una tras otra, más acogedora y firme. Entonces descubrió dónde se hallaba.
Estaba sentado sobre un colchón mal cubierto por una sábana arrugada y seguramente sucia. Una cama improvisada y sórdida, sin almohada ni manta. Enfrente había una mesa baja con tres patas. La que faltaba había sido sustituida por cuatro ladrillos. Sobre la mesa había dos velas encajadas en pequeños vasos de vidrio que en realidad eran envases de yogur, un trozo de papel de aluminio en el que se distinguía un montón de migajas, un tetrabrik de vino y una taza de porcelana. También había un paquete abierto de tabaco de liar. El hombre, a quien por fin podía ver entero, estaba de pie tras la mesa. Su rostro sin ojo y dividido por la monstruosa cicatriz ya no parecía tan siniestro ahora que lo tenía lejos y difuminado por el débil resplandor de las llamas. Iba vestido con una especie de capa oscura que no escondía su escuálido cuerpo. Era esquelético y desgarbado. Dejaba reposar los brazos a lo largo del tronco y tenía unas manos delgadas, con dedos y uñas largos y sucios. No tenía pelo en la coronilla, pero sí unos flancos blanquecinos y despeinados que le crecían a la altura de las orejas: el pelo sucio y rebelde que le caía sobre los hombros. Mientras el hombre se agachaba para servirse una taza de vino, se fijó en la habitación. Era una sala espaciosa, tal y como imaginaba, con las dos paredes desnudas y llenas de manchas de humedad y con la pintura desconchada. Las dos ventanas habían sido cegadas con unas maderas mal clavadas y unos clavos torcidos. En el suelo, junto a la mesa, se apelotonaba un montón de revistas viejas y bolsas de plástico llenas, vete a saber de qué.
—¡Este es mi escondrijo! —exclamó el hombre después de darle un buen trago a la taza—. ¡He cegado las ventanas porque a nadie le importa lo que yo haga en mi casa!
El hombre no le miraba con recelo, más bien al contrario: parecía contento de acogerle y de enseñarle su morada. —Todavía no te he escuchado una palabra.

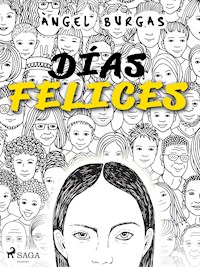













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













