
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Un thriller juvenil apasionante que mezcla mafias, viajes y operaciones policíacas. Pol acaba de cumplir catorce años y, para celebrar su cumpleaños, su madrina le regala un billete de avión a Londres, dónde ella reside. Pero cuando aterriza, no hay nadie esperándolo en el aeropuerto. Sin quererlo, se verá inmerso en una trama de aventuras llena de mafiosos orientales y de policías que quieren desmantelar la llamada Operación Kyoto. Y la clave de todo esto, esencial para resolver el caso, está escondida en la mochila de Pol.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Angel Burgas
Operación Kyoto
Saga
Operación Kyoto
Original title: Operació Kyoto
Original language: Catalan
Copyright © 2009, 2022 Angel Burgas and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726966428
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Un paseo por el primer Londres con mi querida Carme Gifre y su amiga Giovana
Quiero agradecer a Jordi Mitja el regalo que me hizo: una auténtica máscara de luchador mexicano.
1
Cuando yo nací, mi madre era una auténtica fanática de los horóscopos y las cartas astrales. Había vivido dos años en Londres y, por lo que me ha contado un montón de veces, allí tenía un grupo de amigas de distintas partes del mundo que andaban locas por la astrología, el mundo de las hadas y las adivinadoras del futuro. También, y eso lo cuenta bajando la voz y como disculpándose, habían experimentado con sustancias «ilegales», así lo dice ella, haciendo con los dedos el gesto de entrecomillar la palabra. «Ilegales, pero completamente naturales», precisa.
—Y todo lo que es natural no es malo. Los efectos son los que son, pero si la naturaleza lo ha creado, por algo será. Y habrá gente que haga un mal uso de ello, claro está. Pero la naturaleza es sabia.
—Drogas. Te refieres a drogas —la corrijo. —Digo lo que digo. Sustancias «ilegales», pero naturales.
—Drogas —insisto.
Mi madre se encoge de hombros y continúa el relato de las experiencias que compartió con el grupo internacional de chaladas. Una de ellas era italiana, Giovana, que era la experta o gurú. También había una japonesa, Yoko, que en realidad no se llamaba Yoko pero que se hacía llamar así en homenaje a Yoko Ono, una artista muy importante en los años sesenta del siglo XX y que se casó con John Lennon, uno de los Beatles. Yoko, según cuenta mi madre, tenía visiones. Visiones extrasensoriales que ponían los pelos de punta, y ríete de pelis como The Ring o Two Sisters. Los orientales han tenido siempre una tendencia natural a eso de las visiones y las fantasías espeluznantes y, según dice mi madre, todo lo que su cultura tiene de introspección, meditación y espiritualidad, también lo tiene de sanguinaria, horripilante y fantasmagórica. Yoko creía en el poder de las cartas, de las brujas, de las hadas y del oráculo. En mi opinión, todo ello era debido a la ingestión de estupefacientes y psicoestimulantes, de las terapias naturistas, del shiatsu y de las fiestas que se montaban en el piso que compartían mi madre, Giovana, Yoko y un par más, una belga y una murciana. Porque había una que era de Murcia, Belén, que estudiaba inglés y trabajaba en lo que fuera para pagarse los estudios y el alojamiento; una semana era camarera, a la siguiente limpiaba una tienda, y a la tercera hacía de canguro de los hijos de un matrimonio que vivía en Notting Hill. Belén era la más reacia a creer en las ventajas de la magia, la nigromancia y las cartas astrales. Se apuntaba a las fiestas y a las sustancias «ilegales» precisamente por ese motivo, porque eran fiestas y allí se consumían sustancias, pese a que las organizara y financiara aquel puñado de alocadas de la corte del mago Merlín. Belén, como cuenta mi madre, tenía un tercer motivo para disfrutar de las fiestas: la presencia de hombres jóvenes, a quienes invitaban las chaladas de la cuarta dimensión. Si había mucho trajín en esas fiestas, trajín sexual se entiende, es algo que no sabré nunca, porque mi madre se limita a hablar de las sustancias, las sesiones de espiritismo, la lectura del tarot y los hombres que se ligaba la murciana.
—Seguro que las demás ligabais tanto como ella…
—Pues no. Las otras éramos unas pánfilas en ese aspecto. Belén nos aventajaba a todas y siempre acababa con los tipos más atractivos. Tenía un sexto sentido para esas cosas, la murciana.
—¿Y ella no consumía nada? ¿Sólo iba a lo que iba?
—Ella hacía lo que hacíamos todas, sólo que al final terminaba con compañía masculina, no como las demás, que nos quedábamos con las ganas.
Mi madre permanece unos segundos con la mirada perdida y luego niega con la cabeza.
—Quién lo iba a decir, ¿no te parece? Comparas Barcelona con Murcia, o Tokio con Murcia… Y ya ves, la murciana arramblaba con todo.
De vuelta a Cataluña, mi madre dejó de lado las sustancias «ilegales», pero continuó, e incluso fortaleció, su afición por las artes de la adivinanza y el mundo de los astros y las hadas. En Barcelona recibió a Giovana en más de veinte ocasiones, a Yoko sólo una vez, y dos veces a la murciana. A la belga no la volvió a ver, incluso olvidó cómo se llamaba. Yoko y Belén la visitaron cuando yo no había nacido todavía. A Giovana la conozco, de hecho es mi madrina, y siempre que aparece por la ciudad lo hace cargada de regalos para mí y artefactos y legajos esotéricos para mi madre. Mi madre se ha desvinculado bastante del mundo fantasioso de su amiga del alma, y a menudo me da la sensación de que simplemente le sigue la corriente cuando ésta le habla del submundo de las hadas y de la convergencia de las constelaciones y los signos del Zodiaco. Su pasión juvenil se ha ido enfriando ahora que tiene un trabajo, y un marido, y un par de hijos con quienes compartir el día a día. De vez en cuando se compra una figurita que representa un hada, o una carta astral de anticuario, o algún libro de mitología. Nunca la he visto consumir ninguna sustancia «ilegal», y si lo ha hecho, yo no estaba delante.
El día que cumplí catorce años mi madre me entregó una felicitación recién llegada de Londres y enviada por Giovana. Mi madrina se había quedado a vivir en Londres cuando todas las demás habían regresado a sus países de origen. Decidió que de la gran ciudad cosmopolita no la movía nadie, y allí se ha quedado hasta hoy. La postal de Giovana había sido dibujada por ella misma: catorce velitas, una detrás de otra, y al final de la cola de llamas, un avión. Dentro del avión asomaba mi cabeza, recortada de una fotografía. Antes de poder otorgar un significado al dibujo del avión y las velitas, mi madre me alargó un billete de avión a mi nombre, Barcelona-Londres, Londres-Barcelona, para el primer fin de semana de mayo.
—Tienes una madrina generosa.
—¡¡¡Londres!!! ¡¡¡Vaya puntazo!!!
—Los tiempos cambian, Pablo. Yo no viajé a Londres hasta los veintitrés. Tú vas a llegar con catorce.
—Pero seguramente no podré experimentar con sustancias «ilegales»…
—Eso lo dejaremos al buen entender de tu madrina.
Mi madre telefoneó a su amiga para darle las gracias, cosa que también hice yo a continuación. Giovana estaba muy ilusionada con mi visita y quería mostrarme un montón de lugares. «No vamos a parar; es necesario que vengas dispuesto a jornadas larguísimas». Cuando volví a pasar el teléfono a mi madre y antes de dirigirme a mi habitación, oí cómo ésta le lanzaba una súplica.
—Giovana, a ver si aprovechas ahora que lo tendrás cerca y me le haces un estudio. Pablo pasa bastante de estas cosas, pero a mi me haría ilusión saber cómo se le presentan los astros.
—A mí, no —grité.
—Tú a callar —dijo ella, riendo, y se fue con el teléfono hacia la cocina.
Me faltó tiempo para contar la noticia a los compañeros de clase. Me largaba a Londres un fin de semana, sin padres ni hermanita. La mayoría opinaba que el plan parecía genial. Algunos quisieron hacerme encargos, y yo les dije que OK, pero la pasta por adelantado. Otros simularon indiferencia: pura envidia, claro. Dani quiso saber si mi madrina era la chalada de las brujas y yo se lo confirmé. También quiso saber si era la misma de las drogas.
—Sustancias ilegales, pero naturales, chaval. Y eso fue hace mucho tiempo. Yo sólo tengo catorce años, Dani.
—Ya, pero vete a saber. Tal vez ella se inició a nuestra edad.
—No sé, Dani. Imagino que mi madrina tendrá cosas mejores que hacer en Londres durante el fin de semana que iniciar a un jovencito de catorce años en el consumo de sustancias ilegales…
A Diana, mi hermana pequeña, no le pareció demasiado bien la idea del regalo de Giovana. Sobre todo porque el regalo era para mí y no para ella.
—Tal vez cuando cumplas los catorce…
—¡Faltan cinco años todavía!
—Hacerse mayor tiene sus ventajas.
—¡Tiene todas las ventajas!
Mi padre, durante la hora de la cena, me hizo muchas recomendaciones sobre los lugares de Londres que no debía perderme de ninguna manera: las casas del Parlamento con el Big Ben, Piccadilly Circus, la abadía de Westminster, Hyde Park, la National Gallery y sus obras de arte clásico; la Tate Gallery y la espectacular Tate Modern con obras e instalaciones de arte contemporáneo…
—Papá, sólo es un fin de semana. Y llevaré guía particular.
—No te fíes de tu madrina, Pablo. Si por ella fuera, no os moveríais de las paraditas de hippies y las tiendas naturistas…
—No exageres, Guillermo —le hizo callar mi madre.
—Y los coffee-shops —dijo Diana, sin levantar los ojos del plato.
—¿A qué viene eso de los coffee-shops, renacuajo? —le preguntó mi padre—. ¿Qué sabrás tú de los coffee-shops?
—Los coffee-shops están en Ámsterdam —apunté yo.
Mi padre pegó un golpe a la mesa y nos miró frunciendo el ceño.
—¿Es real lo que estoy oyendo? ¿Mis dos hijos, de nueve y catorce años, divagando sobre el tema de los coffee-shops a la hora de la cena? ¿Que si están en Ámsterdam o en la China?
A continuación volvió los ojos hacia mi madre. —¿A ti te parece eso normal, Sara?
—No sé a qué vienen esos exabruptos, Guillermo. Mis hijos son gente moderna que vive en una sociedad moderna y están al cabo de las cosas que suceden en una sociedad moderna…
—En China fuman opio —dijo mi hermana.
Mi padre la observó con los ojos fuera de las órbitas.
—Lo he leído en La vuelta al mundo en ochenta días —añadió mi hermana, encogiéndose de hombros.
—Esta niña tiene la facultad de sacarme de mis casillas —dijo mi padre.
—Mi niña llegará lejos, Guillermo —dijo mi madre, y le guiñó el ojo a Diana.
Mi madre es ilustradora de libros infantiles. Tiene su estudio en casa, con una gran mesa repleta de dibujos y botes de pintura. En un rincón, al lado de la biblioteca, ha dispuesto lo que llama «el salón de lectura», con dos cómodas butacas y una mesita baja. Tenemos acceso a él desde que éramos unos críos. A mi madre no la distrae que mi hermana y yo nos sentemos a leer mientras ella trabaja. Al contrario: dice que se concentra mucho mejor cuando sus hijos están allí cerca, sumergidos en las historias de un libro que ella, más pronto o más tarde, puede ilustrar. Mi madre tiene muchas teorías estrafalarias que, según mi padre, proceden de su época en Londres.
—Existe un mundo real, el de la vida cotidiana, y otro etéreo, el mundo de los libros y la literatura. Ambos se comunican y son vitales para sobrevivir. Resulta mágico el momento en que los dos mundos coinciden en el tiempo y en el espacio. Eso sucede cuando alguien lee. El lector se sienta en un rincón del tiempo real, bien acomodado en una butaca real, delante de un objeto real que se llama libro y es de papel y tiene páginas y pesa. Pero su mente no está en el mundo real, sino en el etéreo. El cuerpo está aquí y la mente allá, en la otra dimensión. Y es entonces cuando los dos mundos conviven y se tocan. Y este hecho provoca una extraña reacción que se condensa en el ambiente y fomenta la creatividad, tanto del lector como de quien le observa. Cuando uno de mis hijos lee o dibuja a mi lado, el mundo etéreo se hace respirable, como si de algún modo se materializase, y en ese momento me siento más capacitada para representar las imágenes de las historias que ilustro. Es extraño, pero es así.
Cuando nosotros estamos leyendo en el estudio de mi madre, mientras ella permanece concentrada en los dibujos que realiza sobre la mesa, en realidad no pasa nada especial. Hablando con franqueza, ella ni tan siquiera nos mira: tiene los lápices y los pinceles en la mano y no levanta la vista del papel ni una sola vez. Pero resulta que de los mundos de ficción en los que nosotros penetramos a través de las páginas de un libro ella recibe algo parecido a una descarga de energía que le facilita la ejecución de sus propias obras.
—Ya lo he terminado —puede que diga Diana al llegar al punto y final del libro.
—¿Te ha gustado, cariño? —le pregunta mi madre, sin tan siquiera levantar los ojos.
—Mucho.
—Explícame qué te ha gustado.
Entonces mi hermana le hace un resumen de la trama y le comenta lo que más le ha interesado de la historia. Mi madre la escucha sin mirarla, con el torso inclinado sobre la mesa y el dibujo a medio terminar. Tal vez Diana haya leído una novela de aventuras escrita en el siglo XIX y mi madre esté ilustrando un cuento escrito por una escritora actual pero, aun así, la interrelación de los mundos etéreo y real se convierte en energía y le transmite paz y confianza en su trabajo.
Mi madre, sin levantar los ojos de las formas que define con el lápiz o el pincel, escucha atentamente los comentarios de sus hijos lectores, que todavía no han abandonado por completo el mundo etéreo de los libros que acaban de leer, las historias de la literatura, las mil y una formas de la ficción. Y mi madre se siente segura, acompañada, como si John Silver de La isla del tesoro estuviera con ella, auxiliándola en la difícil labor de la creación; o Alicia y su país maravilloso, o los Señores del Tiempo de Momo, o Miguel Strogoff, o el fantasma de la Ópera, o vete a saber cuántos personajes inventados del mundo de la ficción. Todos ellos son testigos de cómo ella ayuda a nacer a otros personajes que pasarán a formar parte del mundo etéreo de la fantasía.
2
Mi madre me esperaba en un taxi, delante del instituto. Salí corriendo, vitoreado por los compañeros que me deseaban un buen viaje. El taxista ya sabía que nos dirigíamos al aeropuerto, y a esa hora, justo antes de comer, no había demasiado tráfico en la ciudad. Mi madre me había preparado un par de bocadillos para que me los comiera antes de embarcar, en la sala de espera del aeropuerto del Prat.
—No confíes en que te den algo de comer durante el vuelo. Eso era antes: ahora los billetes se consiguen más baratos, pero si quieres tener la boca ocupada, hay que pagar.
Llegamos con el tiempo suficiente para hacer el checking sin prisas ni nervios. Mi madre se iba a llevar la mochila con los libros y yo recogería la que ella me había preparado con la ropa limpia y planchada que me iba a poner durante el fin de semana. Esa mochila era de la medida correcta para subirla al avión y ahorrarme así la espera en el túnel de equipajes del aeropuerto de Heathrow.
—Giovana estará allí esperándote. Si, por lo que sea, se retrasase, no debes preocuparte.
—Lo sé, mamá.
—Y si quieres, me llamas. La compañía de teléfonos me ha asegurado que no tendrás ningún problema con el móvil, y que en cuanto aterrices tendrás línea con una compañía británica.
—OK, no sufras.
En realidad, mi madre no es nada sufridora. Ni por sus hijos ni por nadie.
—Yo lo baso todo en la confianza. Si confío en alguien, no sufro, precisamente por eso, porque tengo confianza en esa persona. Yo confío en mis hijos. Sé como son y como reaccionarán ante una circunstancia concreta. Por eso estoy tranquila.
Pero en realidad, ese viaje a Londres era el primero que yo hacía completamente solo, y eso debía de preocuparla bastante, por mucha confianza que tuviera depositada en mí. Y así se lo dije cuando se pasó tres pueblos revelándole a la azafata del checking que yo tenía catorce años y que viajaba completamente solo.
—Disculpa, Pablo, hijo, tal vez sí que me he pasado. El problema no es que no confíe en ti, cariño, sólo que esta vez no lo tengo del todo claro. Con los imponderables del viaje, quiero decir. Imagínate que Giovana se haya puesto enferma y que no pueda acudir a recibirte…
—Mamá, no dramaticemos…
—Ya sé, soy un pelín exagerada… O que haya retenciones en las carreteras de acceso a Londres, o una huelga de taxis, o qué sé yo. Imagina que te quedas solo en el aeropuerto, sin una sola libra… No me hubiera costado nada cambiar algunas libras, Pablo; eso me pasa por hacerle caso a tu madrina…
—Mamá, ya basta.
—Está bien. No voy a preocuparme. Todo saldrá bien. Pero llámame en cuanto llegues. Y que se ponga Giovana al teléfono.
—Así lo haré, mamá. Claro que si Giovana ha tenido un accidente y no llega a tiempo y unos mafiosos pervertidos aprovechan para secuestrarme con la intención de venderme o extirparme un riñón, te llamaré igual. Y te pasaré con el capo mafioso para que te cuente la situación.
—Estas bromas son las que hacen saltar a tu padre, Pablo… —dijo ella, y a continuación nos acercamos a un monitor para asegurarnos de que la puerta de embarque era la misma que nos había indicado la chica del checking.
Nos despedimos con una sonrisa tras mostrar mi pasaporte a la policía y pasar la mochila por el detector. Le hice adiós con la mano y luego un gesto para que se fuera. Luego busqué un rótulo con el número de mi puerta. Faltaban todavía veinte minutos para embarcar y me senté a leer el libro que había traído para el viaje.
El vuelo fue más que correcto. Pude confirmar lo que había anunciado mi madre, que ya no dan comida a bordo. Bueno, me dieron una galleta, todo un detalle. En la butaca contigua a la mía se sentó una señora de la edad de mi abuela Mercedes, que leía un ejemplar del Hola en inglés. Cada tanto, sabiendo que yo la observaba, sus ojos abandonaban las hojas satinadas de la revista y me sonreía. No intercambiamos ni una sola palabra.
Mientras bajábamos del avión conecté el móvil. Mi madre tenía razón: enseguida recibí un mensaje con la información de que había cambiado automáticamente de compañía. La mayoría de pasajeros de mi vuelo tuvieron que pasar a recoger el equipaje. Yo, en cambio, guié mis pasos hacia la puerta que indicaba Exit. Un montón de gente esperaba a los recién llegados, y alcé el cuello para buscar a mi madrina o para que ella me viera a mí. Giovana era más bien bajita, pelirroja; solía llevar ropa extremada, piezas largas de colores vivos, colgantes, y flecos en los bajos del pantalón, de la camisa o de la cazadora. Al verme, se pondría a chillar como una loca, como hacía siempre. Caminé lentamente, pero no escuché ni un grito: Giovana no había llegado todavía y me tocaría esperarla. Lo hice en un rincón, cerca de la puerta por donde salían mis compañeros de vuelo una vez recuperado su equipaje. La verdad es que te sientes un poco ridículo cuando nadie te espera a la salida de un avión, y todavía resulta más patético cuando pones cara de estar esperando a que alguien te reconozca sin que eso ocurra. La señora sonriente que se había sentado conmigo salió y recibió una estridente bienvenida por parte de un par de chavales más pequeños que yo, mientras ella los saludaba con la mano. Cuando pasó por mi lado, me dedicó una última sonrisa, esa vez acompañada de un deje de pesar.
De repente, cuando llevaba unos quince minutos esperando en mi rincón, se me acercaron tres hombres. Los tres eran orientales, iban vestidos de riguroso negro y el más bajito me doblaba la estatura. Andaban al compás, con grandes y seguras zancadas, sin importarles lo más mínimo empujar con sus cuerpos enormes a la gente que se interponía en su camino. Sin ninguna duda, se dirigían directamente hacia el lugar donde yo esperaba. Se detuvieron los tres al mismo tiempo y formaron una barrera física entre mí y el espacio a mi alrededor. Alcé el rostro como para preguntar, un poco a la defensiva, qué querían de mí.
—¿Eres Pablo? —preguntó uno de ellos en inglés.
No me lo podía creer. Asentí con un golpe de cabeza.
—Síguenos, por favor.
Y estaba a punto de recoger la mochila del suelo cuando, confundido, evalué la extraña situación.
—¿Quiénes son ustedes? —pregunté.
—Mi nombre es Eagle —anunció el que había hablado hasta ese momento. —Si tú eres Pablo, sólo es preciso que nos sigas.
—¿Para ir adónde? Yo estoy esperando a mi tía.
Giovana no era mi tía, claro. Pero pensé que una relación consanguínea con la persona a quien esperaba parecería más apropiada para la curiosa situación que estaba viviendo en el aeropuerto de Heathrow. Ninguno de los hombres reaccionó ante mis palabras. Se quedaron mirándome, sin inmutarse.
—Mi tía me recogerá aquí.
—¿Tu tía? —preguntó el segundo de los tipos.
Asentí con la cabeza. Los tres hombres parecían sacados de una película americana, agentes del FBI o matones bien adiestrados de algún gánster del Bronx. Pero el caso es que conocían mi nombre, y sabían que acababa de llegar en ese vuelo. Todo en general tenía un punto de siniestro que hubiera preocupado, y mucho, a mi madre. ¿Qué tenía que ver Giovana con aquellos tipos trajeados?
Tu… tía —dijo el que había hablado primero; y aquel «tía» parecía pronunciado entre comillas, como hacía mi madre cuando acentuaba el adjetivo «ilegal»— no ha podido venir personalmente a recogerte, Pablo. Ha habido un cambio de planes.
Antes de poder preguntarles a qué cambios se referían, la muralla que formaban los tres orientales se dividió, dos a un lado y el tercero al otro, para permitirme observar, alucinado, cómo se acercaba a nosotros una mujer imponente. La gente que se amontonaba alrededor de la barrera de seguridad, delante de la puerta de salida de pasajeros, también se apartó un poco para ceder el paso a ese pedazo de mujer que, con andares de modelo de pasarela, se acercaba al lugar donde yo esperaba. Llevaba una chaqueta muy corta, de piel negra y brillante, y una falda de tubo. Unas botas negras altas hasta las rodillas, un bolso como de peluche blanco que se balanceaba al andar y unas gafas de sol muy oscuras y de montura plateada completaban su caracterización. Llevaba el pelo cortado a lo Cleopatra, con una mecha gris en la parte izquierda. Con la mano derecha sostenía un cigarrillo, y con la izquierda hacía saltar las llaves de un coche.
Cuando la tuve delante, custodiada por los tres hombres de negro, la mujer se quitó las gafas. También ella era oriental, de una edad indefinida. Unos labios carnosos pintados de fucsia estridente se abrieron para pronunciar mi nombre.
—Pablo.
Asentí de nuevo con la cabeza. No me podía creer que aquello me estuviera ocurriendo a mí. La mujer, una vez pronunciado mi nombre, me obsequió con una seductora sonrisa.
—No sé si habrás oído hablar de mí —me dijo en inglés, vocalizando bien para que pudiera entenderla—. Supongo que sí. Soy Yoko, una vieja amiga de Giovana.
¡Yoko! ¡La famosa Yoko en persona!
—¡Sí, claro! ¡La conozco! ¡Mi madre también me ha hablado de usted!
—Fueron unos años fantásticos —murmuró en un tono extraño, y dejó de sonreír.
Yoko hizo un gesto a sus acompañantes y éstos retrocedieron un par de pasos.
—Esperadme en el coche —les ordenó, mientras les lanzaba las llaves del vehículo, que hasta ese momento había hecho saltar en la mano.
Los tres hombres, caminando al compás y al mismo ritmo, se dirigieron hacia la puerta de salida.
—Giovana anda muy atareada. Estoy pasando unos días en su casa y me ha pedido que venga a buscarte. Nos espera en casa.
—Me parece bien.
Recogí mi mochila. Tenía unas ganas locas de llamar a mi madre para darle la noticia. Pensé, mientras echaba a andar al lado de aquella mujer imponente a quien todo el mundo observaba, que tal vez mi madre ya estaba al corriente y que eso formaba parte de la sorpresa.
—Debería ir al lavabo antes de irnos.
Yoko se detuvo, asintió con la cabeza y echó un vistazo al vestíbulo, buscando una señal que indicara los servicios.
—Fíjate, allí, a la derecha. Te espero aquí mismo.
—OK.
Corrí hacia los lavabos con la intención de llamar a casa y explicar el hecho inaudito de la presencia de Yoko en Londres. ¡Yoko! ¡Y se hospedaba en casa de Giovana! Encerrado en una cabina individual, había empezado a buscar el número de mi madre en el directorio del móvil cuando se me ocurrió preguntarme qué hacían esos tres hombres de negro con ella. ¿Residían ellos también en casa de mi madrina? ¿Quiénes eran aquellos tipos que acompañaban a la japonesa y que la trataban como si fuera su jefa? Tenía el pulgar a punto de pulsar la tecla de llamada. ¿Dónde se hospedaban esos tipos? ¿En un hotel? ¿Por qué habían venido ellos a recogerme? Mi visita no estaba relacionada con nada profesional, fuera cual fuera la profesión de Yoko. ¿Era, pues, necesario que acudiera acompañada? ¿Que vinieran los cuatro?
Unos golpes en la puerta me sacaron de mis pensamientos.
—Ocupado —grité, en español.
—¿Pablo?
Era la voz de un hombre. No me pareció que fuera ninguno de los orientales de Yoko.
—¿Cómo dice? —insistí.
—¿Eres Pablo? —preguntó la voz, en inglés.
Guardé el móvil en el bolsillo de los pantalones y salí. Me encontré ante un tipo de unos treinta años, pelo rubio y rizado, con un piercing en el labio. Un hombre a quien no había visto jamás.
—No te asustes. Me llamo Oliver, soy amigo de Giovana. Estoy aquí para ayudarte.
Me quedé clavado, sin saber qué decir.
—Tenemos que huir.
—¿Cómo dice?
—Tenemos que largarnos, chaval. No me hagas preguntas. Es necesario escabullirse y despistar a la banda de los japoneses. Luego habrá tiempo para aclarar las cosas.
—Fuera me está esperando una amiga de Gio…
—¡Has estado a punto de caer en la trampa! Me he retrasado unos minutos con el taxi y, al llegar, los gorilas ya te habían pillado. He estado aguardando en un rincón, sin saber qué hacer. Suerte que has tenido la iluminación de ir a mear.
—He de llamar a mi madre —dije, alarmado, sacando el móvil del bolsillo.
—No hay tiempo. Hay que huir.
Me agarró del brazo y me empujó hacia el fondo del lavabo, allí donde terminaban las cabinas y una ventana se abría al exterior.
—Tenemos que saltar por la ventana.
—Pero yo no…
—No hay tiempo para discusiones, Pablo. ¡A partir de ahora limítate a obedecerme si quieres salvar la piel!
El chico trató de abrir la ventana, pero el dispositivo sólo permitía abrirla por la parte superior. No se rindió: zarandeando el cristal con fuerza, consiguió arrancar los topes y las guías metálicas hasta que el cristal y el marco cayeron al suelo con estrépito. Oliver me hizo la sillita con sus manos para ayudarme a trepar hasta el hueco y sacar medio cuerpo fuera. Nos topamos con el impedimento de la mochila en la espalda, que tuve que sacarme deprisa y corriendo.
—¡Te la pasaré cuando estés en el suelo!
En el segundo intento lo conseguí. Cabeza abajo, mientras Oliver me sujetaba las piernas desde el interior, aterricé encima de unos parterres con flores. «¡OK!», le grité, y a continuación él me tiró la mochila. La recogí. Oliver tenía medio cuerpo fuera y hacía un esfuerzo brutal con los brazos para salir del todo cuando, de repente, la expresión se le quedó congelada.
—¡Corre, Pablo! ¡Me han pillado! ¡Corre tanto como puedas! ¡Vete de aquí!
Boquiabierto, observé que su medio cuerpo retrocedía, como si se lo hubiera pensado mejor y regresara al interior del lavabo.
—¡Corre, Pablo! ¡Coge un taxi! ¡Lárgate de aquí!
Cuando Oliver desapareció por completo, uno de los orientales asomó la cabeza por la ventana. Me puse a correr como un loco sin saber en qué dirección lo hacía. Sólo procuraba alejarme del aeropuerto. Prácticamente lanzándome encim, conseguí detener un taxi. El chófer era hindú y me miró con mala cara.
—¡Estación Victoria! —le grité.
Fue el primer lugar que se me ocurrió.
3
El taxista me observaba de vez en cuando por el retrovisor y yo simulaba no darme cuenta. En cuanto me serené un poco y tras secarme el sudor de la frente con un pañuelo, intenté llamar a mi madre. Primero la busqué en el móvil, pero lo tenía desconectado, y luego llamé a casa, pero no había nadie. No dejé ningún mensaje. Tengo catorce años, vivo en una gran ciudad moderna, en una sociedad capitalista y avanzada. Llevo una vida ordenada; tengo amigos y familia; voy al instituto, al gimnasio dos veces por semana. Puedo asegurar que mi llegada a Londres era la cosa más alucinante que me había pasado en la vida, sin lugar a dudas. La situación me sobrepasaba, se me escapaba de las manos. Lo mirara por donde lo miraba, se alejaba de mi capacidad de comprensión. Y me hallaba solo, en una ciudad desconocida, donde se habla una lengua que no es la mía y que no dominaba bien. Aparte de todo eso, allí usaban una moneda que no era el euro, y el taxista estaba llegando a la estación Victoria de Londres y yo no llevaba ni una sola libra para pagarle la carrera.
—Acabo de llegar de Barcelona, señor. No he tenido tiempo de cambiar euros por libras. ¿Le puedo pagar en euros?
—¿Euros? ¡Aquí no tenemos euros!
—Yo no tengo libras. Sólo euros. ¿Qué puedo hacer?
El hombre me observaba sorprendido. No supe si no me entendía a mí o no entendía la situación desesperada en la que me encontraba.
—¡En Londres no usamos euros! —insistió.
Le hice un gesto para que tuviera un poco de paciencia e intenté llamar de nuevo a mi madre. Desconectado. Luego llamé a Giovana, al número fijo de su casa que había grabado en el directorio del móvil. No lo había hecho hasta ese momento. ¿Quién me iba a contestar? ¿Qué podía significar la ausencia de Giovana en el aeropuerto?
—Buenas tardes —habló una voz masculina.
—¿Giovana?
—Giovana no está en casa. Soy Samuel.
Nunca había oído hablar de ningún Samuel.
—¿Volverá pronto?
—Giovana no está en Londres. No regresará a la ciudad hasta el jueves próximo.
Colgué enseguida. El chófer me miraba con curiosidad. Saqué mi cartera y le tendí un billete de cien euros.
—Euros no. Libras. En Londres no utilizamos euros.
Estaba a punto de desmoronarme. Noté que me fallaban las fuerzas, que no era capaz de seguir adelante. Me entraron ganas de echarme a llorar, pero me contuve.
—¿No puede aceptar usted cien euros? ¡Le aseguro que es un montón de dinero!
El hombre cogió el billete a la vez que sacaba una calculadora de la guantera del coche. Pulsó unas cuantas teclas, muchas más de las necesarias para hacer una operación tan sencilla, y finalmente aceptó quedarse con el billete.
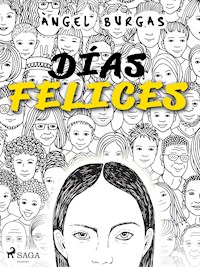















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












