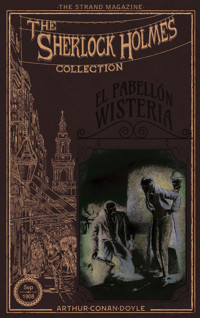
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
John Scott Eccles solicita la ayuda del brillante detective Sherlock Holmes para desentrañar un misterio. Eccles, que ha pasado la noche en Wisteria Lodge, la casa en Surrey propiedad del señor Aloysius García, se despierta a la mañana siguiente y descubre que García y sus dos sirvientes han desaparecido.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
El pabellón Wisteria
Los planos del Bruce-Partington
El pie del diablo
El círculo rojo
La desaparición de lady Frances Carfax
El detective moribundo
Su última reverencia
El pabellón Wisteria
Títulos originales: Te Adventure of Wisteria Lodge; Te Adventure of the Bruce-Partington Plans, 1908; Te Adventure of the Devil’s Foot, 1910; Te Adventure of the Red Circle; Te Disappearance of Lady Frances Carfax, 1911; Te Adventure of the Dying Detective, 1913; His Last Bow, 1917.
Traducción: Amando Lázaro Ros
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: julio de 2025
REF.: OBDO518
ISBN: 978-84-1098-380-9
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
“ANTES DE VENIR A USTED HE ANDADO DE UN LADO PARA OTRO HACIENDO AVERIGUACIONES”.
THE SHERLOCK HOLMES COLLECTION
SEPTIEMBRE DE 1908
El pabellón Wisteria.
DE A. CONAN DOYLE
CAPÍTULO I
EL EXTRAÑO SUCESO OCURRIDO AL SEÑOR JOHN SCOTT ECCLES
L HECHO ocurrió, según consta en mi libro de notas, en un día crudo y ventoso, a finales de marzo del año 1892. Estando sentados a la mesa y almorzando, Holmes recibió un telegrama y garabateó en el acto la contestación. No hubo ningún comentario, pero aquel asunto no se apartó de su pensamiento, porque, después de almorzar, se situó en pie delante del fuego, con expresión meditativa, fumando su pipa y releyendo de vez en cuando el mensaje. De pronto se volvió hacia mí con ojos maliciosos:
—Escuche, Watson, usted como hombre de letras que es, ¿qué definición daría de la palabra «grotesco»?
—La de cosa rara, fuera de lo normal —apunté yo.
Al oír esta definición movió negativamente la cabeza.
—Seguramente que abarca algo más que eso; algo que lleva dentro de sí la sugerencia de una cosa trágica y terrible. Si repasa mentalmente alguno de esos relatos con los que ha martirizado a un público por demás paciente, se dará cuenta de que lo grotesco se convirtió con frecuencia en criminal en cuanto se ahondó en el asunto.
»Recuerde el insignificante episodio de los pelirrojos. En sus comienzos fue una cosa bastante grotesca, pero al final se convirtió en un osado intento de robo. Y no digamos nada de aquel otro episodio por demás grotesco de las cinco semillas de naranja, que desembocó en línea recta en un complot asesino. La palabra «grotesco» hace que me ponga en guardia.
—¿Y aparece en el telegrama? —le pregunté.
Me lo leyó en voz alta:
«Me ha ocurrido un incidente increíble y grotesco. ¿Puedo consultarlo con usted? Scott Eccles, oficina de Correos de Charing Cross».
—¿Hombre o mujer? —le pregunté.
—Naturalmente que es un hombre. No hay mujer capaz de enviar un telegrama con la contestación pagada. Se habría presentado aquí sin más.
—¿Lo recibirá usted?
—Ya sabe, querido Watson, que desde que hicimos encerrar al coronel Carruthers estoy aburridísimo. Mi cerebro es como un motor en marcha que se destroza porque no está conectado a la máquina para la que fue construido. La vida es vulgar, los periódicos resultan estériles; lo audaz y novelesco ha desaparecido, por lo visto, del mundo criminal. En estas condiciones, ¿cómo es posible que me pregunte si estoy dispuesto a ocuparme de un problema nuevo, por fútil que resulte? Pero, si no me equivoco, aquí tenemos a nuestro cliente.
Se oyeron unos pasos lentos en la escalera y, un momento después, se hizo pasar a la habitación a un hombre corpulento, alto, de patillas grises y aspecto solemne y respetable. En sus facciones graves y sus maneras pomposas estaba escrita la historia de su vida. Desde sus polainas hasta sus gafas con montura de oro, aquel hombre era un conservador, religioso, buen ciudadano, ortodoxo y rutinario en el más alto grado. Pero algo asombroso había venido a perturbar su compostura natural, dejando su huella en los cabellos revueltos, en las mejillas encendidas e irritadas, en sus maneras inquietas y excitadas. Se zambulló sin más en el asunto, diciendo:
—Señor Holmes, me ha ocurrido algo de lo más extraordinario y desagradable. En mi vida me había visto en una situación semejante. Una situación por demás indecorosa y ofensiva. No tengo más remedio que buscar una explicación a este asunto.
De lo irritado que estaba, tragó saliva y bufó.
—Tenga la amabilidad de sentarse, señor Scott Eccles —le dijo Holmes en tono tranquilizador—. Antes que nada, ¿puedo preguntarle cómo es que se ha dirigido a mí?
—Pues verá usted, señor: el asunto no parecía ser como para llevarlo a la policía; pero, cuando usted se entere de los hechos, reconocerá que no podía dejar las cosas como estaban. Yo no abrigo la menor simpatía hacia los detectives privados, considerados como clase, pero como había oído hablar de usted...
—Perfectamente. Y ahora, en segundo lugar, le pregunto: ¿por qué no vino inmediatamente?
—¿Qué quiere usted decir con esas palabras?
Holmes miró su propio reloj.
—Son las dos y cuarto —dijo—. Su telegrama fue puesto a eso de la una. Pero basta con mirar su ropa y su cabeza para darse cuenta de que sus dificultades arrancan del instante en que usted se ha despertado esta mañana.
Nuestro cliente alisó sus cabellos revueltos y se palpó la barbilla sin afeitar.
—Tiene razón, señor Holmes. Ni por un momento pensé en arreglarme. Lo que yo quería era salir a cualquier precio de aquella casa. Pero antes de venir a usted he andado de un lado para otro haciendo averiguaciones. Fui a la agencia inmobiliaria y me contestaron que el señor García, hasta la fecha, había pagado el alquiler de la casa, y que todo estaba en orden en el pabellón Wisteria.
—Ea, ea, señor —exclamó Holmes, echándose a reír—. Se parece usted a mi amigo Watson, que acostumbra contar sus historias mal y en orden inverso. Por favor, ponga orden en sus pensamientos y expóngame en su debida secuencia los sucesos que le han impulsado a salir de casa para buscar consejo y ayuda sin peinarse ni arreglarse, con polainas y con los botones del chaleco abrochados en ojales equivocados.
Nuestro cliente bajó los ojos para contemplar con expresión lastimosa su extraordinaria apariencia exterior.
—Señor Holmes, estoy seguro de que doy una impresión lamentable, y no creo que en toda mi vida me haya ocurrido hasta ahora nada semejante. Voy a contarle el rarísimo suceso y no me cabe la menor duda de que, cuando haya terminado, reconocerá usted que ha habido motivo suficiente para disculparme.
Pero su relato quedó cortado de raíz. Se oyó fuera mucho ajetreo y la señora Hudson abrió la puerta para dar entrada en la habitación a dos individuos robustos y con aspecto de funcionarios públicos. Uno de ellos nos era bien conocido, porque era el inspector Gregson, de Scotland Yard; funcionario enérgico, valeroso y, dentro de sus límites, capaz. Intercambió con Holmes un apretón de manos y presentó a su camarada, el inspector Baynes, de la policía de Surrey.
—Hemos salido juntos a cazar, señor Holmes, y el rastro nos ha traído hasta aquí.
Volvió sus ojos de bulldog hacia nuestro visitante.
—¿Es usted el señor John Scott Eccles, de Popham House, Lee?
—Sí, señor.
—Le venimos siguiendo en sus andanzas durante toda la mañana.
—Sin duda lo localizaron gracias al telegrama —dijo Holmes.
—Exactamente, señor Holmes. Descubrimos el rastro en la oficina de Correos de Charing Cross y vinimos hasta aquí.
—¿Y por qué me siguen? ¿Qué desean?
—Deseamos, señor Scott Eccles, que haga usted una declaración acerca de los hechos que desembocaron anoche en la muerte del señor Aloysius García, del pabellón Wisteria, cerca de Esher.
Nuestro cliente se había erguido en su asiento con ojos desorbitados y sin el menor asomo de color en su cara asombrada.
—¿Muerto? ¿Dice que murió?
—Sí, señor; ha muerto.
—Pero ¿cómo fue? ¿Quizá por accidente?
—Se trata de un asesinato, si en el mundo se ha cometido alguno.
—¡Santo Dios! ¡Es espantoso! ¿Me va usted a decir..., que sospecha de mí?
—Al muerto se le encontró en el bolsillo una carta suya, y por ella sabemos que usted había proyectado pasar la noche en su casa.
—Y en ella la pasé.
El policía sacó su cuaderno de notas, pero Sherlock Holmes le dijo:
“¿ME VA USTED A DECIR..., QUE SOSPECHA DE MÍ?”.
—Espere un momento, Gregson. Lo que usted busca es un relato claro de lo ocurrido, ¿no es así?
—Y es mi deber prevenir al señor Scott Eccles que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra.
—Cuando ustedes entraron, el señor Eccles estaba a punto de contárnoslo todo. Watson, creo que un vaso de coñac con soda no le hará ningún mal. Y ahora, señor, le ruego que, sin preocuparse de que su auditorio haya aumentado, prosiga con su narración, como si nadie le hubiera interrumpido.
Nuestro visitante se había echado de golpe al coleto el coñac, y el color volvió a su cara; después de dirigir una mirada recelosa al cuaderno del inspector, se lanzó resueltamente a su extraordinario relato:
—Soy soltero —dijo—, y como mi temperamento es amigo de alternar, cultivo gran número de amistades. Se cuenta entre estas la familia de un cervecero retirado que se apellida Melville y que vive en Albemarle Mansion, Kensington. En su mesa conocí hace algunas semanas a un joven señor apellidado García. Me informaron de que era hijo de padres españoles y tenía no sé qué cargo en la embajada. Hablaba un inglés perfecto, sus maneras eran agradables y era un hombre extraordinariamente atractivo.
»No sé cómo ocurrió, pero el hecho es que aquel joven y yo iniciamos una fuerte amistad. Pareció que desde el primer momento se aficionaba a mí, y antes de que pasaran dos días de habernos conocido vino a visitarme a Lee. De una cosa pasamos a la otra y él acabó por invitarme a pasar unos días en su casa, el pabellón Wisteria, entre Esher y Oxshott. Para cumplir con el compromiso contraído me dirigí ayer por la tarde a Esher.
»Me había descrito su casa antes de que yo fuese a ella. Residía con un criado fiel, un compatriota suyo, que atendía a todas sus necesidades. Este individuo hablaba inglés y se encargaba de todos los menesteres de la casa. Tenía, además, un estupendo cocinero, según me dijo; era un mestizo con el que se había hecho en uno de sus viajes, y que era capaz de preparar excelentes platos. Recuerdo que él mismo comentó que, para vivir en el corazón de Surrey, formaban una extraña familia, opinión con la que yo me manifesté conforme, por más que estaba lejos de pensar todo lo extraña que era.
»Me hice llevar en coche hasta la casa, que se halla a unos cuatro kilómetros de Esher hacia el sur. La casa es de regular capacidad y se alza retirada de la carretera, desde la que se llega a ella por una avenida bordeada de arbustos perennes. El edificio es viejo, destartalado y en ruinas. Cuando el coche se detuvo delante de la puerta, llena de manchas y ronchas del tiempo, tuve mis dudas sobre si hacía bien en visitar a un hombre al que solo conocía muy superficialmente. Sin embargo, él mismo fue quien abrió la puerta, recibiéndome con la más brillante cordialidad. Luego, me puse en manos de su criado, un individuo moreno y melancólico, que me llevó a mi dormitorio, encargándose de mi maleta. La atmósfera toda de la casa resultaba deprimente. Cenamos tête à tête, y aunque mi anfitrión hizo cuanto estuvo de su parte por mantener una conversación agradable, parecía como si sus pensamientos se le desmandasen constantemente y hablaba de un modo tan vago y tan arrebatado que apenas le comprendía. Tamborileaba constantemente con los dedos en la mesa, se mordisqueaba las uñas y daba otras señales de nerviosa impaciencia. La comida no fue ni bien servida ni estaba bien condimentada, y la sombría presencia del taciturno criado no contribuyó a alegrarla. Les aseguro a ustedes que anduve buscando muchas veces, en el transcurso de la velada, una excusa para regresar a Lee.
»Recuerdo en este momento una cosa que quizá tenga importancia en relación con el asunto que ustedes dos, caballeros, están investigando. En aquel momento yo no le atribuí ninguna. Ya casi terminada la cena, el criado entregó una carta a García, y me fijé en que, después de leerla, mi anfitrión se mostró aún más distraído y raro que hasta entonces. Renunció ya a mantener ni siquiera una simulación de diálogo y permaneció en su silla, fumando incontables cigarrillos, ensimismado en sus propios pensamientos y sin hacer observación alguna acerca del texto de la carta. Me alegré, cuando dieron las once, de poder retirarme a descansar. Algo más tarde se asomó García al interior de mi habitación, que estaba ya a oscuras, y me preguntó si había llamado yo con la campanilla. Le dije que no. Entonces él se disculpó por haberme molestado a una hora tan tardía, diciendo que era cerca de la una. Concilié el sueño acto seguido y dormí toda la noche profundamente.
»Y ahora llego a la parte asombrosa de mi historia. Cuando me desperté era pleno día. Miré mi reloj y eran cerca de las nueve. Yo había insistido en que me despertasen a las ocho y me asombró mucho aquel descuido. Salté de la cama y tiré de la campanilla para llamar al criado. Nadie contestó. Volví a llamar una y otra vez, siempre con idéntico resultado. Llegué entonces a la conclusión de que la campanilla estaba descompuesta. Me metí rápidamente en mis ropas y me apresuré a bajar, muy malhumorado, para pedir agua caliente. Imagínese mi sorpresa al no encontrar a nadie en la casa. Llamé a gritos desde el vestíbulo. Nadie respondió. La noche anterior me había indicado el dueño de la casa cuál era su dormitorio. Llamé, pues, a la puerta. La habitación estaba vacía y la cama no había sido tocada. También él se había marchado con los demás. ¡El dueño extranjero, el lacayo extranjero, el cocinero extranjero, habían desaparecido durante la noche! Así terminó mi visita al pabellón Wisteria.
Sherlock Holmes se frotaba las manos y murmuraba por lo bajo ante aquella ocasión de agregar tan extraño suceso a su colección de episodios extraordinarios. Y dijo al visitante:
—Buscando en mis recuerdos, lo que a usted le ha ocurrido constituye un caso único; ¿quiere decirme, señor, qué hizo usted entonces?
—Estaba furioso. La primera idea que se me ocurrió fue la de que había sido víctima de un bromazo. Empaqueté mis cosas, cerré con estrépito la puerta del vestíbulo al salir y marché en dirección a Esher, cargado con mi maleta. Fui a la oficina de Allan Brothers, los agentes de alquileres más importantes del pueblo, y me encontré con que eran ellos quienes habían dado la casa en alquiler. Se me ocurrió que todo aquel enredo no podía tener por único objeto burlarse de mí y que seguramente lo que sobre todo buscaba el señor García era largarse sin pagar la renta. Marzo va muy avanzado, de manera que pronto habrá que pagar el trimestre. Pero esta suposición resultó equivocada. Los agentes me dieron las gracias por mi advertencia, pero me informaron que la renta había sido pagada por adelantado. En vista de eso, vine a Londres y me encaminé a la embajada española. Aquel hombre era desconocido allí. Entonces, me trasladé a ver a Melville, en cuya casa me habían presentado a García, encontrándome con que él sabía aún menos que yo. Por último, al recibir su telegrama de contestación, me encaminé aquí, por tener entendido que usted aconseja lo que hay que hacer cuando se presenta un caso difícil. Y ahora, señor inspector, deduzco, de las palabras que usted dijo al entrar en esta habitación, que le toca a usted seguir adelante con el relato y que ha ocurrido alguna tragedia. Puedo asegurarle que lo que acabo de decir es la pura verdad, y que, fuera de ello, desconozco en absoluto todo lo que haya podido ocurrirle a ese hombre. Mi único deseo es el de ayudar a la justicia en todo cuanto me sea posible.
—Estoy seguro de ello, señor Scott Eccles, estoy seguro de ello —dijo el inspector Gregson con gran amabilidad—. No tengo más remedio que decir que todos los hechos, tal cual nos lo ha relatado, coinciden con los datos que han llegado a nuestro conocimiento. Veamos ahora, por ejemplo, lo relativo a esa carta que llegó mientras ustedes cenaban. ¿Se fijó usted qué se hizo de ella?
—Sí que me fijé. García la arrugó y la echó al fuego.
—¿Qué me dice usted a eso, Baynes?
El detective campesino era un hombre voluminoso, mofletudo, coloradote, cuya cara se salvaba de lo grosero gracias al brillo extraordinario de sus ojos, casi ocultos detrás de las fofas gorduras de las cejas y de los carrillos. Extrajo con despaciosa sonrisa del bolsillo una hoja de papel, doblada y descolorida.
—La rejilla de la chimenea es graduable, y el papel fue lanzado por encima de sus bordes. Lo recogí sin quemar en la parte de atrás.
“LA REJILLA DE LA CHIMENEA ES GRADUABLE, Y EL PAPEL FUE LANZADO POR ENCIMA DE SUS BORDES”.
Holmes dio a entender con una sonrisa el aprecio que aquello le merecía.
—Bien detalladamente ha debido usted de registrar la casa para encontrar una bola de papel.
—Así es, señor Holmes. Es mi costumbre. ¿Quiere, señor Gregson, que la leamos?
El detective londinense asintió con la cabeza.
—La carta está escrita en papel corriente de color crema y no tiene filigranas. Es de tamaño cuartilla y le han dado dos cortes con unas tijeritas. Le han hecho luego tres dobleces y la han lacrado con lacre rojo, extendido apresuradamente y aplastado con algún objeto plano y ovalado. Está dirigida al señor García, pabellón Wisteria, y dice así: «Nuestros colores son verde y blanco. Verde, abierto; blanco, cerrado. Escalera principal, primer pasillo, séptima a la derecha, bayeta verde. Que Dios le proteja. D». Es letra de mujer, escrita con pluma de punta fina, pero el sobre ha sido escrito con otra pluma, o por otra persona. Como ven ustedes, la letra es más gruesa y de rasgos más enérgicos.
—Es una carta notable —dijo Holmes, mirándola de arriba abajo—. Le felicito, señor Baynes, por el cuidado del detalle que ha demostrado en el análisis que ha realizado de ella. Podrían quizás añadirse algunos otros detalles insignificantes. El sello ovalado es, sin disputa, de un gemelo de puño, ¿qué otra cosa tiene esa forma? Las tijeritas son las de uñas. A pesar de lo pequeños que son los cortes, se observa claramente en ambos la misma ligera curva.
El detective campesino rezongó por lo bajo, y dijo:
—Creí que había extraído totalmente el jugo, pero veo que aún quedaba un posco más. No tengo más remedio que decir que lo único que saco de la carta es que se traían algún asunto entre manos y que, como es corriente, en el fondo de todo anda una mujer.
Durante esta conversación, el señor Scott Eccles se había movido nervioso en su asiento, y dijo:
—Me alegro de que hayan encontrado esa carta, que viene a corroborar lo que yo había dicho. Pero me permito hacerles notar que no sé todavía qué le ha ocurrido al señor García, ni lo que ha sido de sus criados.
—Por lo que a García respecta, la contestación es fácil —dijo Gregson—. Se le encontró esta mañana muerto en el parque comunal de Oxshott, a casi dos kilómetros de distancia de su casa. Tenía la cabeza reducida a papilla por efecto de fuertes golpes que le habían sido asestados con un talego de arena o con un instrumento similar, que, más bien que herir, había aplastado. Estaba en un sitio solitario y no hay casa alguna a menos de quinientos metros. Por lo que se deduce, le golpearon primero por la espalda, pero su agresor siguió golpeándolo mucho tiempo después de muerto. Fue una agresión furibunda. No se han descubierto huellas de pisadas ni pista alguna que lleve hacia los criminales.
—¿Le han robado?
—No; no se advierte ninguna tentativa de robo.
—Eso es muy doloroso, muy doloroso y terrible —exclamó el señor Scott Eccles, con voz quejumbrosa—; pero la situación en que a mí me pone es muy difícil. Nada he tenido yo que ver en que mi huésped emprendiese una excursión nocturna y encontrara un final tan triste. ¿Cómo es que me veo involucrado en semejante asunto?
—Muy sencillo, señor —le contestó el inspector Baynes—. El único documento que se ha encontrado en el bolsillo del muerto ha sido la carta en la que usted le anunciaba que pasaría con él la noche en que murió. Por el sobre de la carta conocí el nombre y la dirección del muerto. Esta mañana llegamos a la casa después de las nueve, y no hallamos en ella ni a usted ni a nadie. Telegrafié a Gregson para que diese con el paradero de usted en Londres, mientras yo registraba el pabellón Wisteria. Vine después a Londres, me reuní con el señor Gregson y aquí nos tiene.
—Creo —dijo Gregson, levantándose— que lo mejor que podríamos hacer ahora es dar forma oficial al asunto. Nos acompañará usted a la comisaría, señor Scott Eccles, y pondremos por escrito su declaración.
—Iré enseguida, desde luego. Pero sigo requiriendo los servicios del señor Holmes. Quiero que no economice gastos ni esfuerzos para llegar al fondo de este asunto.
Mi amigo se volvió hacia el inspector provinciano.
—Supongo, señor Baynes, que no verá inconveniente alguno en que colabore con usted.
—Me consideraré muy honrado, señor.
—Veo que ha actuado usted con gran rapidez y método en todo. ¿Se tiene algún dato que permita fijar la hora exacta en que ese hombre halló la muerte?
—Llevaba allí desde la una de la madrugada. Alrededor de esa hora llovió, y con toda seguridad que su muerte se produjo antes de la lluvia.
—Eso es completamente imposible, señor Baynes —exclamó nuestro cliente—. Tenía una voz inconfundible. Estaría dispuesto a jurar que fue él quien me habló a esa hora en mi dormitorio.
—Es extraordinario, pero no imposible —dijo Holmes sonriendo.
—¿Tiene usted acaso alguna pista? —preguntó Gregson.
—Así, a primera vista, el caso no parece muy complejo, aunque ofrece notas de novedad y de interés. Necesitaría conocer más los hechos antes de aventurarme a exponer una opinión última y definitiva. A propósito, señor Baynes: ¿no encontró usted nada notable, aparte, claro, de esa carta, durante su registro en la casa?
El detective miró a mi amigo de una manera rara y dijo:
—Sí, encontré algunas cosas sumamente notables. Quizá, cuando haya terminado los trámites en la comisaría, le interese ir allí para que le dé mi opinión acerca de las mismas.
—Estoy por completo a sus órdenes —dijo Sherlock Holmes, llamando a la campanilla—. Señora Hudson, acompañe hasta la puerta a estos caballeros y tenga la bondad de enviar al botones con este telegrama, que lleva la contestación pagada de cinco chelines.
Permanecimos un rato sentados y en silencio después que se marcharon nuestros visitantes. Mi amigo fumaba de firme, con las cejas fuertemente apretadas sobre sus ojos penetrantes y la cabeza caída hacia delante con la expresión afanosa que le caracterizaba.
—¿Qué me dice usted, Watson, de este asunto? —me preguntó, al mismo tiempo que se volvía de manera súbita hacia mí.
—Este artificio del que ha sido víctima Scott Eccles no me dice nada.
—¿Y el crimen?
—Pues verá usted: teniendo en cuenta la fuga de los compañeros del muerto, yo diría que ellos están complicados de un modo u otro en el asesinato y han huido de la justicia.
—Desde luego, es un punto de vista posible. Pero así, a simple vista, tendrá usted que reconocer que resulta muy raro que sus dos criados estuvieran mezclados en una conspiración en contra de su amo y que agrediesen a este precisamente la noche en que había un invitado, teniéndolo como lo tenían a su merced todos los restantes días de la semana en los que estaba solo.
—¿Por qué razón han huido, entonces?
—Exacto. ¿Por qué han huido? Ese es el hecho trascendental. El otro es el caso extraordinario ocurrido a nuestro cliente, el señor Scott Eccles. Ahora bien, Watson: ¿está acaso fuera de los límites de la inteligencia humana suministrar una explicación en la que encajen estos dos hechos trascendentales? Si en esa explicación cupiese también la misteriosa carta con su curiosa fraseología, quizá valdría la pena aceptarla como una hipótesis transitoria. Y si los nuevos hechos que vayamos conociendo encajan en el cuadro, quizás entonces nuestra hipótesis se convierta gradualmente en la solución.
—¿Y cuál es esa hipótesis?
Holmes se arrellanó en el sillón, con los ojos entornados.
—Tiene usted que empezar por aceptar, Watson, que la idea de que se trata de un bromazo es inaceptable. Se preparaban graves acontecimientos, según lo demostraron los hechos, y ese atraer con halagos a Scott Eccles al pabellón Wisteria tiene alguna relación con ellos.
—¿Y cuál puede ser esa relación?
—Vayamos por partes. A simple vista, resulta un hecho que se sale de lo corriente esa rara y súbita amistad entre el joven español y Scott Eccles. Fue aquel quien forzó la marcha de las cosas. El mismo día siguiente al de conocerse, marchó a visitar a Eccles al otro extremo de Londres, y se mantuvo en estrecho contacto con él hasta que consiguió que fuese a Esher. Y yo pregunto: ¿para qué podía querer a Eccles? ¿Qué era lo que este le podía proporcionar? A mí no me parece un hombre especialmente inteligente, ni que tenga condiciones para despertar las simpatías de un hombre de raza latina y de ingenio rápido. ¿Por qué, pues, eligió García precisamente a Eccles, entre todas las personas con quienes estaba relacionado, como la más indicada para sus propósitos? ¿Posee alguna cualidad destacable? Yo digo que sí. Es el tipo exacto de lo que se llama la respetabilidad inglesa, es el hombre que, como testigo, más impresión puede causar en el ánimo de otro inglés. Usted mismo ha podido ver cómo ninguno de los dos inspectores ha soñado ni por un instante en poner en tela de juicio sus declaraciones, por extraordinarias que hayan sido.
—¿Y qué tenía él que declarar como testigo?
—Tal como salieron las cosas, nada; pero todo, si hubiesen resultado de manera distinta. Así es como yo veo las cosas.
—Es decir, que él podría resultar quien demostrara una coartada.
—Exactamente, mi querido Watson; él podría haber aportado credibilidad a una coartada. Supongamos, nada más que como base de argumentación, que los habitantes del pabellón Wisteria son compinches de un determinado plan. Y que este, sea el que sea, tiene que ser puesto en ejecución antes de la una de la madrugada. Es posible que, mediante manejos en los relojes, hayan conseguido que Scott Eccles se acostase más temprano de lo que él pensaba; en todo caso es muy verosímil que cuando García se acercó al cuarto de su invitado para decirle que era la una, no fueran sino las doce. Suponiendo que García realizara lo que tenía que realizar y estuviese de vuelta para la hora mencionada, es evidente que disponía de un elemento muy fuerte de prueba contra cualquier acusación. ¡Allí estaba aquel inglés irreprochable, dispuesto a jurar ante cualquier tribunal que el acusado no salió de su casa! Era ese un seguro contra lo peor que pudiera ocurrir.
—Sí, sí, eso ya lo veo. Pero ¿y qué me dice de la desaparición de los otros dos?
—Aún no tengo todos los hechos en la mano, pero no creo que haya dificultades insuperables. Sin embargo, es un error adelantarse en los juicios a los hechos. Porque uno se deja llevar insensiblemente a retorcerlos para acomodarlos a las teorías que se ha forjado.
—¿Y la carta que recibió?
—¿Recuerda su texto? «Nuestros colores son verde y blanco.» Esto suena a carrera de caballos. «Verde, abierto; blanco, cerrado.» Esto es evidentemente una señal. «Escalera principal, primer pasillo, séptima a la derecha, tapete verde.» Esto es una cita. Quizás encontremos en el fondo de todo a un marido celoso. Se trataba en todo caso de una búsqueda peligrosa. De no haberlo sido, no habría escrito: «Que Dios le proteja». Y la firma D. Esto debería servirnos de guía.
—El hombre era español. Me permito insinuar que D. significa Dolores, que es un nombre de mujer bastante corriente en España.
—Muy bien dicho, Watson, muy bien dicho; pero completamente inadmisible. Una española que escribe a un español lo habría hecho en este idioma. Quien ha escrito esta carta es con absoluta certidumbre una inglesa. Bueno, lo mejor será que nos revistamos de paciencia hasta que este magnífico inspector vuelva por aquí. Mientras tanto, podemos dar las gracias a nuestra buena suerte que nos ha salvado durante unas breves horas de la insoportable fatiga del no hacer nada.
Antes de que regresase nuestro inspector de Surrey llegó la contestación al telegrama de Holmes. Este lo leyó, y ya se disponía a guardarlo en su cuaderno de notas, cuando se fijó en la expresión expectante que tenía mi rostro. Me lo tiró, riéndose, y me espetó:
—Nos movemos entre gentes de gran altura.
El telegrama no era otra cosa que una lista de nombres y direcciones:
«Lord Harringby, The Dingle; sir George Folliott, Oxshott Towers; señor Hynes Hynes, J. P., Purdley Place; señor James Baker Williams, Forton Old Hall; señor Henderson, High Gable; reverendo Joshua Stone, Nether Walsling».
—Es una manera muy sencilla de limitar nuestro campo de operaciones —explicó Holmes—. No me cabe duda de que Baynes, con su manera metódica de discurrir, ya ha adoptado un plan semejante.
“ME LO TIRÓ, RIÉNDOSE”.
—No acabo de comprenderle a usted.
—Querido compañero, hemos llegado ya a la conclusión de que el mensaje recibido por García venía a ser una dirección o una cita amorosa. Pues bien: si la interpretación es correcta, y para encontrarse en el lugar de la cita tiene uno que subir por una escalera principal y buscar la séptima puerta de un pasillo, salta a la vista que la casa es muy grande. Es también evidente que tal casa no puede encontrarse a distancia mayor de dos o tres kilómetros de Oxshott, puesto que García caminaba en esa dirección y calculaba, según mi manera de interpretar los hechos, hallarse de vuelta en el pabellón Wisteria con tiempo para beneficiarse de una coartada, que solo sería válida hasta la una de la madrugada. Como el número de casas espaciosas de las proximidades de Oxshott tiene que ser limitado, adopté el método que tenía a mano, es decir, envié un telegrama a los agentes de fincas mencionados por Scott Eccles, y conseguí de ellos una lista. Son las que dice este telegrama de contestación, y entre ellas debe de encontrarse el otro extremo suelto de esta enmarañada madeja nuestra.
Eran ya cerca de las seis cuando llegamos a la linda aldea de Esher, del condado de Surrey, acompañados por el inspector Baynes.
Holmes y yo llevábamos todo lo necesario para pasar allí una noche, y hallamos cómodo hospedaje en el mesón de «El Toro». Por último, nos dirigimos con el detective a realizar nuestra visita al pabellón Wisteria. Era un atardecer frío y oscuro del mes de marzo; un viento cortante y una fina lluvia golpeaban nuestras caras, creando un ambiente inhóspito a la dehesa comunal por la que cruzaba nuestro camino, y al final trágico hacia el que nos conducía.
CAPÍTULO II
EL TIGRE DE SAN PEDRO
N frío y melancólico paseo de un par de kilómetros nos llevó hasta una elevada puerta exterior de madera, por la que desembocamos en una lóbrega avenida de castaños. Esta avenida, curva y sombría, nos condujo hasta una casa baja y oscura, que se proyectaba como una mancha de pez sobre el fondo del firmamento pizarroso. El brillo de una luz débil se filtraba por la ventana de la fachada, situada a la izquierda de la puerta. Baynes dijo:
—Hay un guardián al cuidado de la casa. Llamaré a la ventana.
Cruzó la pradera y dio unos golpecitos en el cristal. A través del empañado vidrio vi confusamente cómo un hombre que estaba sentado junto al fuego se ponía en pie de un salto, y oí el grito agudo que lanzaba dentro de la habitación. Un instante después nos abría la puerta un agente de policía, demudado y jadeante. La luz de la vela se balanceaba en su trémula mano; Baynes le preguntó con serenidad.
—¿Qué le ocurre, Walters?
El hombre se enjugó con el pañuelo el profuso sudor que cubría su frente y dejó escapar un largo suspiro de alivio.
—Me alegro de que haya venido, señor. Ha sido una vigilia muy prolongada, y creo que mis nervios no son ya los que eran.
—¿Sus nervios, Walters? Jamás habría pensado que tuviese usted un solo nervio en el cuerpo.
—Ha sido culpa de esta casa solitaria y silenciosa, y de esas cosas que hemos encontrado en la cocina. Y cuando usted golpeó en la ventana, pensé que volvía de nuevo.
—¿Qué es lo que volvía de nuevo?
—Lo que fuese, que igual podía ser el demonio. Estaba en la ventana.
—A ver, Walters, ¿qué es lo que estaba en la ventana, y cuándo ha sido eso?
—Hará cosa de dos horas. Cuando empezaba a oscurecer. Yo estaba sentado en la silla, leyendo. No sé qué impulso me dio de levantar la mirada, pero el caso es que había una cara mirándome por el cristal más bajo. ¡Válgame Dios, y qué cara! La veré en mis sueños.
—¡Vaya, vaya, Walters! No es este el mejor lenguaje para un agente de policía.
—Lo sé, señor, lo sé; pero me estremeció, ¡a qué negarlo! No era negra ni blanca ni de ninguno de los colores que yo conozco, sino de una tonalidad rara de arcilla, con salpicaduras de leche. Y luego su tamaño: era el doble que la de usted, señor; y su aspecto, señor; aquellos enormes ojazos saltones, y los dientes blancos como los de una fiera. Le aseguro, señor, que no me fue posible mover un dedo, ni recobrar el aliento hasta que se apartó y desapareció. Salí de la casa, me lancé por el arbustal; pero, gracias a Dios, no había allí nadie.
“HABÍA UNA CARA MIRÁNDOME POR EL CRISTAL”.
—Si yo no supiera, Walters, que es usted un hombre valiente, pondría una cruz negra junto a su nombre, por esto que dice. Ni aunque se tratase del diablo en persona, debe un agente de policía que está de servicio dar nunca gracias a Dios por no haber podido echarle el guante a la persona a quien persigue. ¿No será todo ello una alucinación y un efecto de los nervios?
—Eso, al menos, es cosa fácil de comprobar —dijo Holmes, encendiendo su pequeña linterna de bolsillo.
Después de un rápido examen del campo de césped, nos informó:
—En efecto, hay huellas de un pie que yo creo que debe de ser del número cuarenta y seis. Si el resto del cuerpo era proporcionado a su pie, con seguridad que se trata de un gigante.
—¿Qué fue de él?
—Creo que se abrió paso por entre los arbustos hasta llegar a la carretera.
—Bien —dijo el inspector con expresión grave y pensativa—, sea quien fuere, y quisiera lo que quisiere, se marchó ya, y tenemos otras cosas a las que atender de inmediato. Y ahora, señor Holmes, le mostraré, si quiere, la casa.
Los diferentes dormitorios y salas no aportaron nada a una investigación cuidadosa. Por lo que se veía, los inquilinos habían traído poco o nada con ellos, y habían arrendado la casa completamente amueblada, hasta en sus menores detalles. Habían dejado una buena cantidad de ropa, con la etiqueta de Marx y Cía., High Holborn. Después de hacer investigaciones por telégrafo, se supo por ellas que Marx no poseía dato alguno respecto a su cliente, fuera de que era un buen pagador. Entre los objetos de propiedad personal, había algunas chucherías, pipas, novelas —dos de ellas en español—, un anticuado revólver de percusión por aguja y una guitarra.
—De todo esto no se saca nada —dijo Baynes, caminando de habitación en habitación con la vela en la mano—. Pero ahora, señor Holmes, le invito a fijar su atención en la cocina.
Era una habitación lóbrega, de elevado cielo raso, situada en la parte posterior de la casa, con una yacija de paja en un rincón, que servía aparentemente de cama al cocinero. La mesa estaba cubierta de platos y de fuentes con los restos de la cena de la noche anterior.
—Fíjese en esto —dijo Baynes—. ¿Qué saca usted en consecuencia?
Sostuvo la vela, alumbrando un objeto rarísimo que se apoyaba en la parte posterior del trinchante. Se hallaba tan arrugado, encogido y marchito, que resultaba imposible decir qué pudo haber sido aquello. Por un lado era negro y correoso, y tenía cierto parecido con una enana figura humana. Al examinarla, creí en un principio que se trataba de algún bebé negro, momificado, y luego lo tomé por un mono muy antiguo y retorcido. Finalmente quedé en duda de si aquello era un animal o un ser humano. Tenía ceñida la cintura por una franja doble de conchas blancas.
—¡Cosa muy interesante, interesantísima! —exclamó Holmes, contemplando aquellos restos siniestros—. Bien, ¿hay algo más?
Baynes nos llevó sin decir palabra hasta el fregadero y adelantó la vela para iluminarlo con su luz. Todo él estaba cubierto con los miembros y el cuerpo de un ave corpulenta de color blanco, despedazada de una forma salvaje y sin desplumar.
Holmes señaló con el dedo las barbillas de la cabeza cortada del tronco y dijo:
—Es un gallo blanco. ¡Por demás interesante! Estamos ante un caso curiosísimo.
Pero el señor Baynes había reservado para el final la más siniestra de sus exhibiciones. Sacó de debajo del fregadero un cubo de cinc que contenía cierta cantidad de sangre y, acto seguido, retiró de la mesa una fuente, en la que había un montón de trocitos de huesos chamuscados.
—Aquí se ha matado a un ser y lo incineraron. Todos estos huesos los entresacamos del hogar. Esta mañana hicimos venir a un médico, y este afirmó que no se trata de huesos humanos.
“¡COSA MUY INTERESANTE, INTERESANTÍSIMA!”.
Holmes sonrió y se frotó las manos.
—Inspector, no tengo más remedio que felicitarle por la manera como ha llevado este caso tan característico y tan instructivo. Si no lo toma a mal le diré que pienso que tiene usted dotes muy superiores a las oportunidades que para ejercitarlas se le presentan.
“SACÓ DE DEBAJO DEL FREGADERO UN CUBO DE CINC”.
Los ojillos del inspector Baynes relampagueaban de satisfacción.
—Tiene usted razón, señor Holmes. Aquí, en provincias, nos estancamos. Un caso como este de ahora supone para un hombre una oportunidad, y yo confío en aprovecharla. ¿Qué saca usted en consecuencia a propósito de estos huesos?
—Yo diría que son de un cordero o de un cabritillo.
—¿Y el gallo blanco?
—Es un detalle curioso, señor Baynes, muy curioso. Casi estoy por decir que único.





























