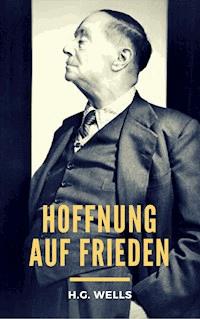Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Otras Latitudes
- Sprache: Spanisch
Un montañero llamado Núñez, en su intento por coronar el Parascotopetl, el Matterhorn de los Andes, resbala y cae por una ladera nevada. Al incorporarse comprueba aturdido que se encuentra en un valle aislado del resto del mundo por profundos precipicios, el País de los Ciegos. Los ancestros de sus habitantes huyeron de la represión española y una extraña enfermedad se propagó entre ellos, provocando que todos sus descendientes nacieran ciegos. Núñez cree que será fácil dominarlos, ya que según el refrán "En el país de los ciegos, el tuerto es el rey"... Publicado en 1904 en The Strand Magazine, este relato es uno de los textos más brillantes sobre la ceguera como metáfora. Aborda temas como el conocimiento humano y la sociedad, y muestra de qué manera la comunidad somete al diferente a sus creencias, eliminándolo por ser distinto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 96
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL PAÍS DE LOS CIEGOS
H. G. Wells
Ilustraciones de Elena Ferrándiz
Título original: The Country of the Blind
© The Literary Executors of the Estate of H. G. Wells
© De las ilustraciones: Elena Ferrándiz
© De la traducción: Íñigo Jáuregui
Edición en ebook: marzo de 2015
© Nórdica Libros, S.L.
C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)
www.nordicalibros.com
ISBN DIGITAL: 978-84-16112-58-6
Diseño de colección: Diego Moreno
Corrección ortotipográfica: Ana Patrón y Susana Rodríguez
Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Contenido
Portadilla
Créditos
Autor
Ilustraciones
El país de los ciegos
H. G. Wells
(Bromley, 1866 - Londres, 1946)
Herbert George Wells. Narrador y filósofo político de nacionalidad inglesa. Es especialmente reconocido por la novela científica, cuyo auge comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió pronto en un género popular. Las novelas de Wells destacan por su interés científico así como por su sólida estructura estilística y su prodigio imaginativo. Algunas de sus obras más conocidas son: La máquina del tiempo (1895), El hombre invisible (1897) y La isla del Dr. Moreau (1896). Durante la última época de su vida, Wells asumió la tarea de defender en escritos y conferencias todo aquello que consideraba positivo para el progreso, así como criticar los grandes conflictos bélicos que asolaron Europa.
Elena Ferrándiz
Vivió su infancia en San Fernando, Cádiz, rodeada de lápices de colores. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y desde entonces ha trabajado como ilustradora para numerosas editoriales y publicaciones. Asimismo ha publicado varios libros ilustrados de los que es también autora. Libros llenos de metáforas y guiños visuales, en los que imagen y palabra se unen para dar salida a su particular universo.
El país de los ciegos
A quinientos kilómetros o más de Chimborazo, a ciento cincuenta de las nieves de Cotopaxi, en las más agrestes latitudes de los Andes ecuatorianos, se halla un misterioso valle aislado del mundo de los hombres, el País de los Ciegos. Hace muchos años el valle estaba tan abierto al mundo que los hombres podían acceder finalmente a sus lisas praderas a través de temibles desfiladeros y pasos helados; y, de hecho, a él llegaron unos hombres, una o dos familias de mestizos peruanos que huían de la lujuria y la tiranía de cierto gobernador español. Luego se produjo la formidable erupción del Mindobamba, cuando se hizo de noche en Quito durante diecisiete días y el agua hirvió en Yaguachi y los peces flotaron muertos hasta en el lejano Guayaquil; a lo largo de todas las pendientes del Pacífico se produjeron desprendimientos de tierra, rápidos deshielos y bruscas inundaciones, y una cara entera de la cresta del viejo Arauca se desgajó y cayó con gran estrépito, aislando para siempre el País de los Ciegos de las pisadas exploradoras de los hombres. Pero uno de aquellos primeros colonos se hallaba casualmente en el lado de los desfiladeros donde el mundo se había agitado tan terriblemente, y se vio forzado a olvidar a su mujer y a su hijo y a todos los amigos y posesiones que había dejado allí y a empezar una nueva vida en el mundo de abajo. La empezó, pero al cabo de un tiempo enfermó. Le sobrevino una ceguera repentina y murió de los castigos recibidos en las minas. Pero la historia que contó engendró una leyenda que pervive en las cordilleras de los Andes hasta la actualidad.
Contó el motivo que le llevó a arriesgarse a volver del refugio al que había llegado por primera vez amarrado a una llama, junto con un cargamento de bártulos, cuando era niño. El valle, decía, contenía todo cuanto el corazón humano podía desear: agua dulce, pasto, clima suave, laderas de tierra fértil y marañas de arbustos que rendían un fruto excelente, y a un costado grandes pinos colgantes que contenían las avalanchas en lo alto. Lejos, muy arriba, acantilados de hielo coronaban enormes precipicios de roca gris verdosa por tres lados. Pero el riachuelo del glaciar no llegaba hasta ellos, sino que corría por las laderas más alejadas, y sólo de vez en cuando enormes masas de hielo caían del lado del valle. En éste ni llovía ni nevaba, pero los abundantes manantiales proporcionaban un pasto fértil cuya irrigación se extendía por todo el valle. Los colonos hicieron un buen trabajo, prosperaron. Sus animales se adaptaron bien y se multiplicaron, y sólo una cosa empañaba su felicidad, aunque la empañaba enormemente. Una extraña enfermedad había caído sobre ellos, dejando ciegos a todos los niños nacidos allí e incluso a algunos de más edad. En busca de algún encanto o antídoto contra esta plaga de ceguera, él había vuelto a bajar el desfiladero. En aquel tiempo, y en casos así, los hombres no pensaban en gérmenes e infecciones, sino en pecados; y a él le pareció que la causa de su aflicción debía de residir en la negligencia de aquellos inmigrantes sin sacerdotes para construir un santuario nada más entrar en el valle. Él quería que se erigiese allí un santuario bonito, barato y eficaz; quería reliquias y poderosos fetiches, objetos sagrados, medallas misteriosas y oraciones. En su morral llevaba un lingote de plata pura del que evitaba dar explicaciones; insistía en que no había más plata en el valle con la porfía de un mentiroso inexperto. Todos habían contribuido con su dinero y sus adornos, dijo, para comprar el remedio sagrado contra su mal, pues de poco les servía aquel tesoro allí arriba. Me imagino a este joven montañero de ojos nublados, quemado por el sol, inquieto y demacrado, estrujando febrilmente el ala de su sombrero; un hombre nada acostumbrado a las maneras del mundo inferior, contando su historia a algún atento sacerdote de mirada penetrante antes de la gran convulsión. Me lo puedo imaginar ahora mismo tratando de regresar con remedios piadosos e infalibles contra aquel trastorno, y la consternación con que debió de enfrentarse al derrumbado desfiladero del que una vez salió. Pero el resto de su infortunada historia se me escapa, salvo su horrible muerte al cabo de varios años. ¡Pobre criatura apartada de las lejanías! El riachuelo que en otro tiempo formara el desfiladero ahora brotaba de la boca de una cueva rocosa, y la leyenda engendrada por su humilde y mal contada historia, transformada en la leyenda de una raza de hombres ciegos que vivía en algún lugar «allá arriba», aún puede escucharse hoy en día.
La enfermedad siguió su curso entre la pequeña población de aquel valle ahora aislado y olvidado. Los viejos se volvieron medio ciegos y andaban a tientas, los jóvenes veían sólo borrosamente, y sus hijos nunca vieron nada. Pero la vida era muy fácil en aquella cuenca bordeada de nieve y apartada del mundo, sin zarzas ni espinos, sin insectos malignos ni más animales que la mansa estirpe de llamas que habían arrastrado, empujado y criado en los lechos de los menguados ríos en las gargantas de las que habían bajado. Los videntes se habían vuelto ciegos tan gradualmente que apenas notaron la pérdida. Guiaban a los jóvenes ciegos de un lado a otro hasta saberse el valle a la perfección y, cuando finalmente perdieron la vista, la raza sobrevivió. Incluso tuvieron tiempo de adaptarse a controlar el fuego sin verlo, lo que hacían cuidadosamente en hornos de piedra. Al principio eran gentes sencillas, incultas, tocadas sólo ligeramente por la civilización española pero con algo de la tradición artística del antiguo Perú y de su filosofía perdida. Se fueron sucediendo las generaciones. Olvidaron muchas cosas; inventaron otras muchas. La tradición del gran mundo del que provenían adquirió un tinte mítico e incierto. En todo excepto en la vista eran fuertes y capaces, y pronto las probabilidades genéticas y hereditarias hicieron nacer entre ellos a uno con una mente original y capaz de hablar y convencer a los demás, y luego a otro. Ambos murieron dejando su impronta, y la pequeña comunidad creció en número y conocimiento, y afrontó y resolvió los problemas sociales y económicos que se planteaban. Se fueron sucediendo las generaciones. Llegó un día en que nació un niño separado por quince generaciones del antepasado que marchó del valle con un lingote de plata en busca de la ayuda divina y que nunca regresó. En tales parajes, un hombre llegó por azar a aquella comunidad desde el mundo exterior. Y ésta es la historia de ese hombre.
Era un montañero de la región cercana a Quito, un hombre que había bajado hasta el mar y visto el mundo, un lector singular de libros, un hombre agudo y emprendedor, contratado por una partida de ingleses que había viajado a Ecuador para escalar montañas en sustitución de uno de sus tres guías suizos que había caído enfermo. Escaló aquí y allá y entonces llegó el intento de coronar el Parascotopetl, el Matterhorn de los Andes, en el que se perdió para el mundo exterior. La historia del accidente se ha escrito una docena de veces. Pointer lo ha narrado mejor que nadie. Cuenta que la pequeña expedición ascendió trabajosamente por la ruta difícil y casi vertical hasta el pie mismo del último y más grande precipicio, que construyeron un refugio nocturno en medio de la nieve sobre un pequeño saliente rocoso y, con un toque de auténtico dramatismo, que al rato descubrieron que habían perdido a Núñez. Gritaron y no obtuvieron respuesta; gritaron y silbaron, y ya no pudieron dormir durante el resto de la noche.
Cuando amaneció vieron las huellas de su caída. Parecía imposible que no hubiera hecho ningún ruido. Había resbalado al este, hacia la cara desconocida de la montaña; más abajo se había golpeado con una empinada pendiente nevada, y descendió por ella como pudo en medio de una avalancha de nieve. Su rastro llevaba directamente al borde de un terrible precipicio, y más allá todo estaba oculto. Mucho más abajo y borrosos por la distancia pudieron ver árboles que surgían de un valle angosto y cerrado: el perdido País de los Ciegos. Pero ellos no sabían que se trataba del País de los Ciegos, ni lo distinguían en nada de cualquier otra franja de valle de altiplano. Consternados por esta desgracia, desistieron de su intento por la tarde, y Pointer fue llamado a filas antes de que pudiera hacer otra tentativa. Hoy el Parascotopetl se sigue alzando como un pico infranqueable, y el refugio de Pointer se desmenuza ignorado entre las nieves.
Pero el hombre que había caído sobrevivió.
Cayó treinta metros hasta el final de la pendiente y aterrizó envuelto en una nube de nieve sobre una falda aún más escarpada que la superior. Allí abajo estaba él, mareado, confuso y aturdido, pero sin un hueso roto en su cuerpo; y entonces llegó por fin a cuestas más suaves, y se estiró y permaneció inmóvil, enterrado en un mullido montón de masas blancas que lo habían acompañado y salvado. Volvió en sí con la vaga sensación de hallarse enfermo en la cama; luego comprendió su situación con la inteligencia de un montañero, se liberó como pudo y, tras un descanso, se abrió camino hasta divisar las estrellas. Reposó un rato tumbado boca abajo, preguntándose dónde estaba y qué le había ocurrido. Examinó sus miembros y vio que le faltaban varios botones y que tenía el abrigo vuelto del revés sobre su cabeza. El cuchillo se le había caído del bolsillo y había perdido el sombrero, pese a habérselo atado bajo la barbilla. Recordó que había estado buscando piedras sueltas para levantar su parte del refugio. Su piqueta había desaparecido.