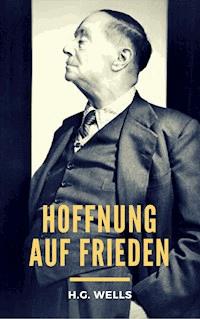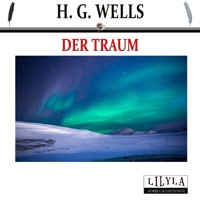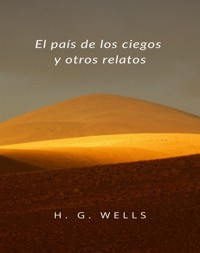
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Esta edición es única;
- La traducción es completamente original y se realizó para el Ale. Mar. SAS;
- Todos los derechos reservados.
El país de los ciegos y otros relatos de H. G. Wells se publicó por primera vez en 1911. Es una colección de treinta y tres relatos cortos de fantasía y ciencia ficción, e incluye uno de los cuentos más conocidos de Wells, El país de los ciegos. El resto de los relatos son: El engaño de Jane; El cono; El bacilo robado; La floración de la extraña orquídea; En el observatorio de Avu; La isla de Æpyornis; El notable caso de los ojos de Davidson; El señor de los dínamos; La polilla; El tesoro en el bosque; La historia del difunto Mr. Elvesham; Bajo el cuchillo; Los asaltantes del mar; El hombre obliterado; La historia de Plattner; La habitación roja; El pilón púrpura; Un desliz bajo el microscopio; El huevo de cristal; La estrella; El hombre que podía hacer milagros; Una visión del juicio; Jimmy Goggles el Dios; El corazón de la señorita Winchelsea; Un sueño de Armagedón; El valle de las arañas; El nuevo acelerador; La verdad sobre Pyecraft; La tienda mágica; El imperio de las hormigas; La puerta en la pared; y, El hermoso traje.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
El engaño de Jane
El Cono
El bacilo robado
La floración de la extraña orquídea
En el Observatorio Avu
Isla Aepyornis
El sorprendente caso de los ojos de Davidson
El Señor de los Dinamos
La polilla
El tesoro del bosque
La historia del difunto Sr. Elvesham
Bajo el cuchillo
Los Sea Raiders
El hombre obliterado
La historia de Plattner
La Habitación Roja
El Pileo Púrpura
Un desliz bajo el microscopio
El huevo de cristal
La Estrella
El hombre que podía hacer milagros
Una visión del juicio
Jimmy Goggles El Dios
El corazón de la Srta. Winchelsea
Un sueño de Armagedón
El valle de las arañas
El nuevo acelerador
La verdad sobre Pyecraft
La Tienda Mágica
El imperio de las hormigas
La puerta en la pared
El país de los ciegos
El traje bonito
El país de los ciegos y otros relatosH. G. Wells
El engaño de Jane
Mientras escribo en mi estudio, oigo a nuestra Jane bajar las escaleras con un cepillo y un recogedor. Antes solía cantar himnos, o la canción nacional británica por el momento, con estos instrumentos, pero últimamente se ha vuelto silenciosa e incluso cuidadosa con su trabajo. Hubo un tiempo en que yo rogaba con fervor por ese silencio, y mi esposa suspiraba por ese cuidado, pero ahora que han llegado no nos alegramos tanto como hubiéramos podido prever que nos alegraríamos. De hecho, me alegraría en secreto, aunque sea una debilidad poco masculina admitirlo, incluso oír a Jane cantar "Daisy", o, por la fractura de cualquier plato que no sea uno de los mejores verdes de Euphemia, saber que el período de melancolía ha llegado a su fin.
Sin embargo, ¡cuánto deseábamos oír lo último del joven de Jane antes de oír lo último de él! Jane siempre conversaba con mi esposa con mucha libertad, y discurría admirablemente en la cocina sobre una variedad de temas; tan bien, de hecho, que a veces dejaba abierta la puerta de mi estudio -nuestra casa es pequeña- para participar de ello. Pero después de la llegada de William, siempre era William, nada más que William; William esto y William lo otro; y cuando pensábamos que William estaba agotado y exhausto del todo, entonces William otra vez. El noviazgo duró en total tres años; sin embargo, siempre fue un secreto cómo conoció a William y se saturó de él. Por mi parte, creo que fue en la esquina de la calle donde el reverendo Barnabas Baux solía celebrar un servicio al aire libre los domingos después de la víspera. Los jóvenes Cupidos solían revolotear como polillas alrededor de la llamarada de parafina de aquel centro de canto de himnos de la Alta Iglesia. Imagino que ella estaba allí cantando himnos, de memoria y con la imaginación, en lugar de volver a casa a por la cena, y William se acercó a ella y le dijo: "¡Hola!". "¡Hola a ti también!" dijo ella; y satisfecha la etiqueta, procedieron a hablar juntos.
Como Euphemia tiene una forma censurable de dejar que sus criados hablen con ella, pronto oyó hablar de él. "Es un joven tan respetable, señora", dijo Jane, "que no lo conoce". Haciendo caso omiso de la calumnia vertida sobre su conocido, mi esposa indagó más sobre el tal William.
"Es el segundo portero de Maynard, el pañero -dijo Jane-, y cobra dieciocho chelines, casi una libra a la semana, m'm; y cuando se vaya el portero jefe, él será portero jefe. Sus parientes son gente muy superior, m'm. No son trabajadores en absoluto. Su padre era verdulero, m'm, y tenía una mantequera, y quebró dos veces. Y una de sus hermanas está en un hogar para moribundos. Será un buen partido para mí", dijo Jane, "ya que soy huérfana".
"Entonces, ¿estás comprometida con él?", preguntó mi mujer.
"No está comprometido, señora; pero está ahorrando dinero para comprarse un anillo".
"Bueno, Jane, cuando estés bien prometida con él podrás invitarlo a venir los domingos por la tarde y tomar el té con él en la cocina", pues mi Euphemia tenía una concepción maternal de su deber para con sus criadas. Y al poco tiempo el anillo de amatista se llevaba por toda la casa, incluso con ostentación, y Jane desarrolló una nueva manera de llevar el porro de modo que este galón fuera evidente. La mayor de las señoritas Maitland se sintió ofendida y le dijo a mi esposa que los criados no debían llevar anillos. Pero mi esposa lo consultó en Enquire Within y en el libro de administración doméstica de la señora Motherly, y no encontró ninguna prohibición. Así que Jane se quedó con esta felicidad añadida a su amor.
El tesoro del corazón de Jane me pareció lo que la gente respetable llama un joven muy meritorio. "William, señora", dijo Jane un día de repente, con mal disimulada complacencia, mientras contaba las botellas de cerveza, "William, señora, es abstemio. Sí, señora, y no fuma. Fumar, señora -dijo Jane, como quien lee el corazón-, levanta tanta polvareda. Además del despilfarro de dinero. Y el olor. Sin embargo, supongo que tienen que hacerlo, algunos de ellos..."
William era al principio un joven bastante desaliñado, de la escuela de los trajes de abrigo negro ya confeccionados. Tenía los ojos grises y la tez propia del hermano de un moribundo. A Euphemia no le gustaba mucho, ni siquiera al principio. Su eminente respetabilidad estaba avalada por un paraguas de alpaca, del que nunca se separaba.
"Va a la capilla", dijo Jane. "Su papá, señora..."
"¿Su qué, Jane?"
"Su papá, señora, era de la Iglesia: pero el Sr. Maynard es un Hermano de Plymouth, y William piensa que es Política, señora, ir allí también. El Sr. Maynard viene y habla con él muy amistosamente cuando no están ocupados, acerca de usar todos los extremos de la cuerda, y sobre su alma. El Sr. Maynard se fija mucho en William y en cómo salva su alma, señora".
Poco después nos enteramos de que el portero jefe de Maynard's se había marchado, y que William era portero jefe por veintitrés chelines a la semana. "Está muy por encima del hombre que conduce la furgoneta", dijo Jane, "y él casado, con tres hijos". Y prometió en el orgullo de su corazón interesarse por nosotras con William para que nos favoreciera y pudiéramos recibir nuestros paquetes de paños de Maynard's con excepcional prontitud.
Después de este ascenso, una prosperidad rápidamente creciente se abatió sobre el joven de Jane. Un día nos enteramos de que el señor Maynard le había regalado un libro a William. "Se titula "Sonríe y ayúdate a ti mismo" -dijo Jane-, pero no es cómico. Te dice cómo desenvolverte en el mundo, y lo que William me leyó fue encantador, señora".
Euphemia me lo contó riendo, y luego se puso repentinamente seria. "¿Sabes, querida?", dijo, "Jane dijo una cosa que no me gustó. Estuvo callada durante un minuto y de pronto comentó: "William está muy por encima de mí, señora, ¿no es así?".
"No veo nada en eso", dije, aunque más tarde se me abrirían los ojos.
Un domingo por la tarde, más o menos por aquella época, estaba sentado en mi escritorio -posiblemente leyendo un buen libro- cuando algo pasó junto a la ventana. Oí una exclamación de sorpresa detrás de mí y vi a Euphemia con las manos juntas y los ojos dilatados. "George", dijo en un susurro sobrecogido, "¿lo has visto?".
Entonces ambos nos hablamos al mismo tiempo, lenta y solemnemente: "¡Un sombrero de seda! ¡Guantes amarillos! Un paraguas nuevo!"
"Puede que sea cosa mía, querida -dijo Euphemia-, pero su corbata era muy parecida a la tuya. Creo que Jane lo mantiene con corbata. Me dijo hace un rato, de una manera que implicaba mucho sobre el resto de su vestuario: "El señor lleva corbatas bonitas, señora". Y él se hace eco de todas sus novedades".
La joven pareja volvió a pasar por nuestra ventana camino de su paseo habitual. Iban cogidos del brazo. Jane parecía exquisitamente orgullosa, feliz e incómoda, con sus nuevos guantes blancos de algodón, y William, con el sombrero de seda, singularmente gentil.
Aquello fue la culminación de la felicidad de Jane. El señor Maynard ha estado hablando con William, señora -dijo-, y va a servir a los clientes, igual que los jóvenes caballeros de la tienda, durante la próxima venta. Y si lo consigue, será nombrado ayudante, señora, a la primera oportunidad. Tiene que ser todo lo caballeroso que pueda, señora; y si no lo es, señora, dice que no será por falta de ganas. El Sr. Maynard se ha encaprichado mucho de él".
"Está avanzando, Jane", dijo mi esposa.
"Sí, señora", dijo Jane pensativa; "está avanzando".
Y suspiró.
El domingo siguiente, mientras tomaba el té, interrogué a mi mujer. "¿En qué se diferencia este domingo de todos los demás, mujercita? ¿Qué ha ocurrido? ¿Has cambiado las cortinas, o reorganizado los muebles, o dónde está su indefinible diferencia? ¿Llevas el pelo de una forma nueva sin avisarme? Percibo claramente un cambio, y por mi vida que no puedo decir cuál es".
Entonces mi esposa contestó con su voz más trágica: "¡George," dijo, "que William no se ha acercado a la casa hoy! Y Jane está llorando desconsoladamente arriba".
Siguió un período de silencio. Jane, como ya he dicho, dejó de cantar por la casa y empezó a ocuparse de nuestras frágiles posesiones, lo que a mi mujer le pareció una señal muy triste. El domingo siguiente, y el siguiente, Jane pidió salir, "para pasear con William", y mi esposa, que nunca intenta arrancar confidencias, le dio permiso y no hizo preguntas. En todas las ocasiones Jane volvía sonrojada y muy decidida. Por fin un día se mostró comunicativa.
"Se están llevando a William", comentó bruscamente, con una respiración entrecortada, a propósito de manteles. "Sí, m'm. Es sombrerera y sabe tocar el piano".
"Creía", dijo mi mujer, "que habías salido con él el domingo".
"No salí con él, m'm-tras él. Caminé a su lado y le dije que estaba comprometido conmigo".
"Querida Jane, ¿lo hicieron? ¿Qué hicieron?"
"No me hizo más caso que si fuera basura. Así que le dije que debería sufrir por ello".
"No puede haber sido un paseo muy agradable, Jane."
"No para ninguna fiesta, señora."
"Ojalá", dijo Jane, "supiera tocar el piano, señora. Pero de todos modos, no pienso dejar que ella lo aleje de mí. Ella es mayor que él, y su pelo no es dorado hasta las raíces, señora".
Fue en el día festivo de agosto cuando sobrevino la crisis. No conocemos con claridad los detalles de la refriega, sólo los fragmentos que la pobre Jane dejó caer. Llegó a casa polvorienta, excitada y con el corazón hirviéndole por dentro.
La madre de la sombrerera, la sombrerera y William habían ido de fiesta al Museo de Arte de South Kensington, creo. En cualquier caso, Jane los había abordado con calma pero con firmeza en algún lugar de la calle, y había hecho valer su derecho a lo que, a pesar del consenso de la literatura, consideraba su propiedad inalienable. Creo que llegó a ponerle las manos encima. La trataron con una superioridad aplastante. Llamaron a un taxi. Hubo una "escena", William siendo arrastrado en el todoterreno por su futura esposa y su suegra de las reacias manos de nuestra descartada Jane. Hubo amenazas de dejarla "a cargo".
"¡Mi pobre Jane!", dijo mi mujer, picando ternera como si estuviera picando a William. "Es una vergüenza. Yo no pensaría más en él. No es digno de ti".
"No, m'm," dijo Jane. "Está débil.
"Pero es esa mujer la que lo ha hecho", dijo Jane. Nunca se atrevía a pronunciar el nombre de "esa mujer" ni a admitir su feminidad. "No puedo pensar qué mentes deben tener algunas mujeres para tratar de alejar de sí al joven de una muchacha. Pero bueno, sólo duele hablar de ello -dijo Jane-.
A partir de entonces nuestra casa descansó de William. Pero había algo en la forma en que Jane fregaba el umbral o barría las habitaciones, una cierta crueldad, que me persuadió de que la historia aún no había terminado.
"Por favor, señora, ¿puedo ir a ver una boda mañana?", dijo Jane un día.
Mi mujer sabía por instinto de quién era la boda. "¿Crees que es prudente, Jane?", dijo.
"Me gustaría ver lo último de él", dijo Jane.
"Querida", dijo mi mujer, entrando en mi habitación unos veinte minutos después de que Jane hubiera salido, "Jane ha ido a la zapatería y ha cogido todas las botas y zapatos que se había dejado, y se ha ido a la boda con ellos en una bolsa. Seguramente no querrá decir..."
"Jane", dije, "está desarrollando su carácter. Esperemos lo mejor".
Jane regresó con el rostro pálido y duro. Todas las botas parecían estar aún en su bolso, ante lo cual mi esposa lanzó un prematuro suspiro de alivio. La oímos subir las escaleras y volver a colocar las botas con considerable énfasis.
"Menudo gentío en la boda, señora", dijo al poco rato, en un estilo puramente conversacional, sentada en nuestra pequeña cocina y fregando las patatas; "y un día tan encantador para ellos". Continuó con muchos otros detalles, evitando claramente algún incidente cardinal.
"Todo era sumamente respetable y bonito, señora; pero su padre no llevaba abrigo negro, y parecía bastante fuera de lugar, señora. El Sr. Piddingquirk..."
"¿Quién?"
"El señor Piddingquirk -William era, señora- llevaba guantes blancos, y un abrigo como de clérigo, y un precioso crisantemo. Estaba muy guapo, señora. Y había una alfombra roja, como para los caballeros. Y dicen que le dio al empleado cuatro chelines, señora. Era un verdadero kerridge lo que tenían, ni una mosca. Cuando salieron de la iglesia había arroz arrojado, y sus dos hermanas pequeñas tirando flores muertas. Y alguien tiró una zapatilla, y luego yo tiré una bota..."
"¡Lanzó una bota, Jane!"
"Sí, señora. Le apuntó a ella. Pero le dio. Sí, señora, fuerte. Le puso un ojo morado, creo. Sólo lancé esa. No me atreví a intentarlo de nuevo. Todos los niños aplaudieron cuando le dio".
Después de un intervalo: "Siento que la bota le golpeara".
Otra pausa. Las patatas se fregaban con violencia. "Siempre estuvo un poco por encima de mí, sabe, señora. Y se lo llevaron".
Las patatas estaban más que acabadas. Jane se levantó bruscamente con un suspiro y golpeó la palangana contra la mesa.
"Me da igual", dijo. "No me importa nada. Ya descubrirá su error. Me está bien empleado. Fui una engreída con él. No debería haber mirado tan alto. Y me alegro de que las cosas sean como son".
Mi mujer estaba en la cocina, ocupándose de la comida. Después de la confesión del lanzamiento de las botas, debió de ver a la pobre Jane echando humo con cierta consternación en aquellos ojos marrones suyos. Pero imagino que volvieron a ablandarse muy pronto, y entonces los de Jane debieron de encontrarse con ellos.
"¡Oh, señora!", dijo Jane, con un asombroso cambio de tono, "¡piense en todo lo que podría haber sido! Oh, señora, ¡podría haber sido tan feliz! Debería haberlo sabido, pero no lo sabía... Es usted muy amable al dejarme hablar con usted, señora... porque es duro para mí, señora... es har-r-r-r-d-".
Y deduzco que Euphemia se olvidó de sí misma hasta el punto de dejar que Jane sollozara parte de la plenitud de su corazón sobre un hombro compasivo. Mi Euphemia, gracias a Dios, nunca ha comprendido la importancia de "mantener su posición". Y desde aquel ataque de llanto, gran parte del acento de amargura ha desaparecido del trabajo de fregado y cepillado de Jane.
De hecho, el otro día pasó algo con el carnicero, pero eso no tiene nada que ver con esta historia. Sin embargo, Jane sigue siendo joven, y el tiempo y el cambio actúan sobre ella. Todos tenemos nuestras penas, pero no creo mucho en la existencia de penas que nunca se curan.
El Cono
La noche era calurosa y nublada, y el cielo estaba enrojecido por el atardecer de pleno verano. Se sentaron junto a la ventana abierta, tratando de imaginar que allí el aire era más fresco. Los árboles y arbustos del jardín se erguían rígidos y oscuros; más allá, en la calzada, ardía una lámpara de gas, de un naranja brillante contra el azul brumoso del atardecer. Más allá se veían las tres luces de la señal ferroviaria contra el cielo cada vez más bajo. El hombre y la mujer hablaban en voz baja.
"¿No sospecha?", dijo el hombre, un poco nervioso.
"Él no", dijo malhumorada, como si eso también la irritara. "No piensa más que en las obras y en los precios del combustible. No tiene imaginación, ni poesía".
"Ninguno de estos hombres de hierro tiene", dijo sentenciosamente. "No tienen corazón".
"No lo ha hecho", dijo ella. Volvió su rostro descontento hacia la ventana. El sonido lejano de un rugido y una carrera se acercaba y aumentaba de volumen; la casa temblaba; se oía el traqueteo metálico del ténder. Cuando el tren pasó, hubo un resplandor de luz por encima del corte y un tumulto de humo; uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho oblongos negros -ocho camiones- pasaron a través del gris oscuro del terraplén, y de repente se extinguieron uno a uno en la garganta del túnel, que, con el último, pareció tragarse el tren, el humo y el sonido de un trago abrupto.
"Este país era fresco y hermoso", dijo, "y ahora es la Gehenna. Por allí no hay más que cacerolas y chimeneas que arrojan fuego y polvo a la faz del cielo... Pero, ¿qué importa? Llega el fin, el fin de toda esta crueldad... Mañana". Pronunció la última palabra en un susurro.
"Mañana", dijo ella, hablando también en un susurro y sin dejar de mirar por la ventana.
"¡Querida!" dijo, poniendo su mano sobre la de ella.
Ella se volvió sobresaltada y sus ojos se miraron. Los de ella se ablandaron ante su mirada. "¡Querido mío!", dijo, y luego: "Parece tan extraño que hayas entrado en mi vida de esta manera, para abrir..." Hizo una pausa.
"¿Para abrir?", dijo.
"Todo este maravilloso mundo" -dudó, y habló aún más bajo- "este mundo de amor para mí".
De repente, la puerta se cerró con un clic. Volvieron la cabeza y él retrocedió violentamente. En la sombra de la habitación había una gran figura sombría, silenciosa. Vieron el rostro tenuemente en la penumbra, con inexpresivas manchas oscuras bajo las cejas arrepentidas. Todos los músculos del cuerpo de Raut se tensaron de repente. ¿Cuándo se habría abierto la puerta? ¿Qué había oído? ¿Lo había oído todo? ¿Qué había visto? Un tumulto de preguntas.
La voz del recién llegado llegó por fin, tras una pausa que pareció interminable. "¿Y bien?", dijo.
"Temía no haberle visto, Horrocks", dijo el hombre de la ventana, agarrando el alféizar con la mano. Su voz era inestable.
La torpe figura de Horrocks salió de la sombra. No respondió al comentario de Raut. Durante un momento permaneció por encima de ellos.
A la mujer se le heló el corazón. "Le dije al señor Raut que era posible que volvieras", dijo con una voz que no temblaba.
Horrocks, que seguía en silencio, se sentó bruscamente en la silla junto a su mesita de trabajo. Sus grandes manos estaban apretadas; ahora se veía el fuego de sus ojos bajo la sombra de sus cejas. Intentaba recuperar el aliento. Sus ojos iban de la mujer en la que había confiado al amigo en el que había confiado, y luego volvían a la mujer.
A esas alturas y por el momento, los tres se entendían a medias. Sin embargo, ninguno se atrevió a decir una palabra para aliviar las cosas reprimidas que los ahogaban.
Fue la voz del marido la que rompió por fin el silencio.
"¿Querías verme?", le dijo a Raut.
Raut se sobresaltó al hablar. "He venido a verte", dijo, decidido a mentir hasta el final.
"Sí", dijo Horrocks.
"Prometiste", dijo Raut, "mostrarme algunos bellos efectos de la luz de la luna y el humo".
"Prometí mostrarle algunos bellos efectos de la luz de la luna y el humo", repitió Horrocks con voz incolora.
"Y pensé que podría alcanzarte esta noche antes de que bajaras a la fábrica", prosiguió Raut, "y acompañarte".
Hubo otra pausa. ¿Quería el hombre tomarse el asunto con frialdad? Al fin y al cabo, ¿lo sabía? ¿Cuánto tiempo llevaba en la habitación? Sin embargo, incluso en el momento en que oyeron la puerta, sus actitudes... Horrocks miró el perfil de la mujer, sombríamente pálido en la penumbra. Luego miró a Raut y pareció recobrarse de repente. "Por supuesto", dijo, "prometí mostrarle las obras en las condiciones dramáticas adecuadas. Es extraño que lo haya olvidado".
"Si te estoy molestando...", empezó Raut.
Horrocks volvió a ponerse en marcha. Una nueva luz había entrado de repente en la bochornosa penumbra de sus ojos. "En absoluto", dijo.
"¿Le has estado hablando al señor Raut de todos esos contrastes de llamas y sombras que te parecen tan espléndidos?", dijo la mujer, volviéndose ahora hacia su marido por primera vez, recuperando la confianza en sí misma, con una media nota de más en la voz, "esa terrible teoría tuya de que la maquinaria es bella y todo lo demás en el mundo feo. Pensé que no le perdonaría, Sr. Raut. Es su gran teoría, su único descubrimiento en el arte".
"Soy lento para hacer descubrimientos", dijo Horrocks sombríamente, humedeciéndola de repente. "Pero lo que descubro..." Se detuvo.
"¿Y bien?", dijo ella.
"Nada"; y de repente se puso en pie.
"Prometí enseñarte las obras", le dijo a Raut, y puso su mano grande y torpe en el hombro de su amigo. "¿Y estás listo para irte?"
"Bastante", dijo Raut, y se levantó también.
Hubo otra pausa. Cada uno de ellos miró a los otros dos a través de la indistinción del crepúsculo.
La mano de Horrocks seguía apoyada en el hombro de Raut. Raut creía que, después de todo, el incidente había sido trivial. Pero la señora Horrocks conocía mejor a su marido, conocía aquella sombría tranquilidad en su voz, y la confusión en su mente tomó una vaga forma de mal físico. "Muy bien", dijo Horrocks y, soltando la mano, se volvió hacia la puerta.
"¿Mi sombrero?" Raut miró a su alrededor en la penumbra.
"Ésa es mi cesta de trabajo", dijo la señora Horrocks con una carcajada histérica. Sus manos se juntaron en el respaldo de la silla. "¡Aquí está!", dijo él. Ella tuvo el impulso de advertirle en voz baja, pero no pudo articular palabra. "¡No te vayas!" y "¡Cuidado con él!" lucharon en su mente, y el rápido momento pasó.
"¿Lo tienes?", dijo Horrocks, de pie con la puerta entreabierta.
Raut se acercó a él. "Será mejor que se despida de la señora Horrocks", dijo el maestro de hierro, con un tono aún más sombrío que antes.
Raut se sobresaltó y se volvió. "Buenas noches, señora Horrocks", dijo, y sus manos se tocaron.
Horrocks mantuvo la puerta abierta con una cortesía ceremonial poco habitual en él hacia los hombres. Raut salió y, tras mirarla sin decir palabra, su marido le siguió. Ella permaneció inmóvil mientras las pisadas ligeras de Raut y las pesadas de su marido, como graves y agudos, recorrían juntas el pasillo. La puerta principal dio un fuerte portazo. Se acercó a la ventana, moviéndose lentamente, y se quedó mirando, inclinada hacia delante. Los dos hombres aparecieron por un momento en la puerta de la calle, pasaron bajo la farola y quedaron ocultos por las masas negras de los arbustos. La luz de la farola se posó por un momento en sus rostros, mostrando sólo manchas pálidas sin significado, que no decían nada de lo que ella aún temía, y dudaba, y ansiaba en vano saber. Luego se agachó en el gran sillón, con los ojos muy abiertos y la mirada fija en las luces rojas de los hornos que parpadeaban en el cielo. Una hora después seguía allí, y su actitud apenas había cambiado.
La opresiva quietud del atardecer pesaba sobre Raut. Avanzaron uno al lado del otro por el camino en silencio, y en silencio se adentraron en el sendero de ceniza que en ese momento abría la perspectiva del valle.
Una bruma azul, mitad polvo, mitad niebla, cubría de misterio el largo valle. Más allá estaban Hanley y Etruria, masas grises y oscuras, delineadas débilmente por los raros puntos dorados de las farolas, y aquí y allá una ventana iluminada por gas, o el resplandor amarillo de alguna fábrica que trabajaba hasta tarde o de un concurrido bar. De las masas, claras y esbeltas contra el cielo del atardecer, se alzaba una multitud de altas chimeneas, muchas de ellas apestosas, unas pocas sin humo durante una temporada de "juego". Aquí y allá una mancha pálida y fantasmales formas de colmenas achaparradas mostraban la posición de un banco de ollas o una rueda, negra y nítida contra el caliente cielo inferior, marcaba alguna mina de carbón donde levantan el carbón iridiscente del lugar. Más cerca estaba el ancho tramo de vía férrea y los trenes medio invisibles que hacían maniobras: un soplido y un estruendo constantes, con cada carrera una conmoción sonora y una serie rítmica de impactos, y un paso de bocanadas intermitentes de vapor blanco a través de la vista más lejana. Y a la izquierda, entre el ferrocarril y la masa oscura de la colina baja, dominando toda la vista, colosales, negros como la tinta y coronados de humo y llamas irregulares, se alzaban los grandes cilindros de los altos hornos de la Compañía Jeddah, los edificios centrales de la gran fábrica de hierro de la que Horrocks era director. Se alzaban pesados y amenazadores, llenos de un incesante tumulto de llamas y hierro fundido hirviente, y a sus pies traqueteaban los laminadores, y el martillo de vapor golpeaba con fuerza y salpicaba las chispas de hierro blanco de un lado a otro. Mientras miraban, un camión lleno de combustible fue disparado a uno de los gigantes, y las llamas rojas brillaron, y una confusión de humo y polvo negro subió hirviendo hacia el cielo.
"Desde luego, con tus hornos consigues algo de color", dijo Raut, rompiendo un silencio que se había vuelto aprensivo.
Horrocks gruñó. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido, contemplando el ferrocarril humeante y la ajetreada ferrería que había más allá.
Raut le miró y volvió a apartar la vista. "En este momento tu efecto de luz de luna apenas está maduro", continuó, mirando hacia arriba; "la luna todavía está sofocada por los vestigios de la luz del día".
Horrocks le miró fijamente con la expresión de un hombre que se ha despertado de repente. "¿Vestigios de la luz del día? ... Claro, claro". Él también miró a la luna, pálida aún en el cielo de pleno verano. "Vamos", dijo de repente, y agarrando el brazo de Raut con la mano, se dirigió hacia el sendero que los separaba de la vía férrea.
Raut se quedó atrás. Sus ojos se encontraron y vieron mil cosas en un momento que sus labios estuvieron a punto de decir. La mano de Horrocks se tensó y luego se relajó. La soltó y, antes de que Raut se diera cuenta, iban cogidos del brazo y caminaban, uno sin quererlo, por el sendero.
"Ya ve el bonito efecto de las señales ferroviarias en dirección a Burslem -dijo Horrocks, rompiendo de pronto en locuacidad, dando zancadas rápidas y apretando el codo al mismo tiempo-, pequeñas luces verdes y rojas y blancas, todas contra la bruma. Tienes buen ojo para los efectos, Raut. Está muy bien. Y mira esos hornos míos, cómo se elevan sobre nosotros mientras bajamos la colina. El de la derecha es mi mascota, tiene 20 metros. Lo empaqué yo mismo, y ha hervido alegremente con hierro en sus tripas durante cinco largos años. Me gusta mucho. Esa línea roja de ahí -un bonito naranja cálido, Raut- son los hornos de los pudridores, y ahí, a la luz cálida, tres figuras negras -¿has visto entonces la salpicadura blanca del martillo de vapor?- son los trenes de laminación. ¡Adelante! Clang, clatter, ¡cómo traquetea por el suelo! Láminas de estaño, Raut, un material asombroso. Los espejos de vidrio no están en ella cuando esa cosa viene del molino. ¡Y, squelch! Ahí va el martillo otra vez. ¡Vamos!
Tuvo que dejar de hablar para recuperar el aliento. Su brazo se enroscó en el de Raut con una tirantez adormecedora. Había bajado a grandes zancadas por el sendero negro hacia el ferrocarril como si estuviera poseído. Raut no había dicho una palabra, simplemente había resistido el tirón de Horrocks con todas sus fuerzas.
"Digo yo", dijo ahora, riendo nerviosamente, pero con un matiz de gruñido en la voz, "¿por qué demonios me arrancas el brazo, Horrocks, y me arrastras así?".
Al final Horrocks le soltó. Sus modales volvieron a cambiar. "¿Te he arrancado el brazo?", dijo. "Perdona. Pero es que tú me enseñaste el truco de caminar de esa manera tan amistosa".
"Entonces aún no has aprendido los refinamientos", dijo Raut, volviendo a reír artificialmente. "¡Pardiez! Estoy negro y azul". Horrocks no se disculpó. Ahora estaban cerca de la base de la colina, junto a la valla que bordeaba el ferrocarril. La ferrería se había agrandado y extendido a medida que se acercaban. Ahora miraban hacia arriba, hacia los altos hornos, en lugar de hacia abajo; la vista más lejana de Etruria y Hanley se había perdido de vista con el descenso. Delante de ellos, junto a la barandilla, se alzaba un tablón de anuncios con las palabras "CUIDADO CON LOS TRENES", aún vagamente visibles, medio ocultas por salpicaduras de barro carbonoso.
"Buenos efectos", dijo Horrocks, agitando el brazo. "Aquí viene un tren. Las bocanadas de humo, el resplandor anaranjado, el ojo redondo de luz delante de él, el melodioso traqueteo. Bonitos efectos. Pero estos hornos míos solían ser más finos, antes de que les metiéramos conos en la garganta y ahorráramos el gas."
"¿Cómo?", dijo Raut. "¿Conos?"
"Conos, mi hombre, conos. Te mostraré uno más cercano. Las llamas solían brotar de las gargantas abiertas, grandes -¿qué es?- pilares de nube durante el día, humo rojo y negro, y columnas de fuego por la noche. Ahora lo expulsamos por tuberías y lo quemamos para calentar la explosión, y la parte superior se cierra con un cono. Te interesará ese cono".
"Pero de vez en cuando", dijo Raut, "se produce una ráfaga de fuego y humo allí arriba".
"El cono no está fijo, está colgado por una cadena de una palanca, y equilibrado por un equilibrio. Lo verás más de cerca. De lo contrario, por supuesto, no habría manera de poner combustible en la cosa. De vez en cuando el cono se inclina y sale la bengala".
"Ya veo", dijo Raut. Miró por encima del hombro. "La luna brilla más", dijo.
"Vamos -dijo Horrocks bruscamente, agarrándolo de nuevo por el hombro y llevándolo de repente hacia el paso a nivel. Y entonces se produjo uno de esos incidentes rápidos, vívidos, pero tan rápidos que le dejan a uno dudoso y tambaleante. A mitad de camino, la mano de Horrocks le agarró de repente como un tornillo de banco y le hizo retroceder y dar media vuelta, de modo que miró hacia la vía. Y allí, una cadena de ventanas de carruajes iluminadas por lámparas se extendió rápidamente a medida que se acercaba a ellos, y las luces rojas y amarillas de una locomotora se hicieron cada vez más grandes, precipitándose sobre ellos. Cuando comprendió lo que aquello significaba, volvió la cara hacia Horrocks y empujó con todas sus fuerzas el brazo que le retenía entre los raíles. La lucha no duró ni un instante. Tan cierto como que Horrocks le sujetaba allí, tan cierto era que había sido arrastrado violentamente fuera de peligro.
"Fuera del camino", dijo Horrocks con un grito ahogado, cuando el tren pasó traqueteando y se quedaron jadeando junto a la puerta de la ferrería.
"No lo vi venir -dijo Raut, tratando de mantener, a pesar de sus temores, una apariencia de conversación normal.
Horrocks respondió con un gruñido. "El cono", dijo, y luego, como quien se recupera, "creí que no lo había oído".
"No lo hice", dijo Raut.
"Por nada del mundo te habría atropellado entonces", dijo Horrocks.
"Por un momento perdí los nervios", dijo Raut.
Horrocks permaneció de pie medio minuto y luego se volvió bruscamente hacia la fábrica de hierro. "Mira qué bien se ven de noche estos grandes montículos de mina, estos montones de clinker. Aquel camión de allá arriba. Sube y saca la escoria. Vean el palpitante material rojo deslizarse por la pendiente. A medida que nos acercamos, el montón se eleva y corta los altos hornos. Mira el temblor encima del grande. ¡Por ahí no! Por aquí, entre los montones. Eso va a los hornos de pudelación, pero antes quiero enseñarte el canal". Se acercó y cogió a Raut por el codo, y así avanzaron uno al lado del otro. Raut respondió vagamente a Horrocks. ¿Qué, se preguntó, había ocurrido realmente en la línea? ¿Se estaba engañando a sí mismo con sus propias fantasías, o realmente Horrocks le había retenido en el camino del tren? ¿Había estado a un as de ser asesinado?
Supongamos que aquel monstruo encorvado y ceñudo supiera algo. Durante uno o dos minutos, Raut temió de verdad por su vida, pero el estado de ánimo se le pasó mientras razonaba consigo mismo. Después de todo, Horrocks podía no haber oído nada. En cualquier caso, le había apartado del camino a tiempo. Sus extraños modales podían deberse a los vagos celos que había mostrado una vez. Ahora hablaba de los montones de ceniza y del canal. "¿Eigh?", dijo Horrocks.
"¿Qué?", dijo Raut. "¡Más bien! La bruma a la luz de la luna. ¡Bien!"
"Nuestro canal", dijo Horrocks, deteniéndose de repente. "Nuestro canal a la luz de la luna y del fuego es inmenso. ¿Nunca lo has visto? Imagínese. Ha pasado usted demasiadas tardes paseando por Newcastle. Te lo digo, por la verdadera calidad florida... Pero ya lo verás. Agua hirviendo..."
Cuando salieron del laberinto de montones de clinker, carbón y mineral, los ruidos del laminador les sorprendieron de repente, fuertes, cercanos y nítidos. Tres sombríos obreros pasaron y tocaron con sus gorras a Horrocks. Sus rostros eran imprecisos en la oscuridad. Raut sintió un vano impulso de dirigirse a ellos y, antes de que pudiera pronunciar sus palabras, se ocultaron en las sombras. Horrocks señaló el canal que tenían delante: un lugar de aspecto extraño, con los reflejos rojos como la sangre de los hornos. El agua caliente que enfriaba las toberas entraba en él unos cincuenta metros más arriba, un afluente tumultuoso, casi hirviente, y el vapor se elevaba del agua en silenciosas volutas y vetas blancas, envolviéndolos húmedamente, una incesante sucesión de fantasmas que surgían de los remolinos negros y rojos, un blanco levantamiento que hacía nadar la cabeza. La brillante torre negra del gran horno se alzaba por encima de la niebla y su tumultuoso alboroto llenaba sus oídos. Raut se mantuvo alejado del borde del agua y observó a Horrocks.
"Aquí es rojo", dijo Horrocks, "vapor rojo sangre tan rojo y caliente como el pecado; pero allá, donde la luz de la luna cae sobre él, y se conduce a través de los montones de escoria, es tan blanco como la muerte."
Raut volvió la cabeza un momento y luego volvió apresuradamente a vigilar a Horrocks. "Acompáñame a los molinos", dijo Horrocks. Aquella vez la amenaza no era tan evidente y Raut se sintió un poco más tranquilo. Pero de todos modos, ¿qué diablos quería decir Horrocks con lo de "blanco como la muerte" y "rojo como el pecado"? ¿Coincidencia, tal vez?
Fueron y se quedaron un rato detrás de los puddlers, y luego a través de los laminadores, donde en medio de un estruendo incesante el deliberado martillo de vapor golpeaba el jugo del suculento hierro, y negros titanes semidesnudos apuraban las barras de plástico, como lacre caliente, entre las ruedas. "Vamos", dijo Horrocks al oído de Raut; y fueron y espiaron a través del pequeño agujero de cristal detrás de los tuyhres, y vieron el fuego tumultuoso retorciéndose en el pozo del alto horno. Les dejó un ojo ciego durante un rato. Luego, con manchas verdes y azules bailando en la oscuridad, se dirigieron al ascensor por el que los camiones de mineral, combustible y cal se elevaban hasta la parte superior del gran cilindro.
Y en la estrecha barandilla que dominaba el horno, las dudas de Raut volvieron a asaltarle. ¿Era prudente estar aquí? Si Horrocks lo sabía... ¡todo! Hiciera lo que hiciera, no pudo resistir un violento temblor. Justo debajo de sus pies había una profundidad de setenta pies. Era un lugar peligroso. Empujaron junto a un camión de combustible para llegar a la barandilla que coronaba la cosa. El hedor del horno, un vapor sulfuroso salpicado de acre amargura, parecía hacer temblar la lejana ladera de Hanley. La luna salía ahora de entre un montón de nubes, a media altura del cielo sobre los ondulantes contornos boscosos de Newcastle. El vaporoso canal se alejaba por debajo de ellos bajo un puente indistinto y desaparecía en la tenue bruma de los campos llanos hacia Burslem.
"Ese es el cono del que te he estado hablando", gritó Horrocks; "y, debajo de él, sesenta pies de fuego y metal fundido, con el aire de la explosión espumando a través de él como gas en agua de soda".
Raut se agarró con fuerza a la barandilla y se quedó mirando el cono. El calor era intenso. La ebullición del hierro y el estruendo de la explosión acompañaban atronadoramente la voz de Horrocks. Pero había que hacerlo ahora. Tal vez, después de todo...
"En el centro", berreó Horrocks, "la temperatura se acerca a los mil grados. Si te dejaras caer en él... ardería en llamas como una pizca de pólvora en una vela. Saca la mano y siente el calor de su aliento. Vaya, incluso aquí arriba he visto el agua de lluvia hirviendo de los camiones. Y ese cono de ahí. Está demasiado caliente para asar pasteles. La parte superior está a 300 grados".
"¡Trescientos grados!", dijo Raut.
"¡Trescientos grados centígrados, cuidado!" dijo Horrocks. "Te hervirá la sangre en poco tiempo".
"¿Eigh?", dijo Raut, y se giró.
"Hervir la sangre fuera de ti en ... ¡No!"
"¡Suéltame!" gritó Raut. "¡Suéltame el brazo!"
Con una mano se agarró a la barandilla, luego con las dos. Durante un momento los dos hombres se balancearon. De pronto, con un violento tirón, Horrocks le zafó de su agarre. Se agarró a Horrocks y falló, su pie volvió al aire vacío; en el aire se retorció, y entonces mejilla y hombro y rodilla golpearon juntos el cono caliente.
Agarró la cadena de la que colgaba el cono, y la cosa se hundió una cantidad infinitesimal cuando la golpeó. Un círculo rojo resplandeciente apareció a su alrededor, y una lengua de fuego, liberada del caos interior, parpadeó hacia él. Un intenso dolor le asaltó en las rodillas, y pudo oler cómo se chamuscaban sus manos. Se puso en pie e intentó trepar por la cadena, pero entonces algo golpeó su cabeza. Negra y brillante a la luz de la luna, la garganta del horno se elevó a su alrededor.
Horrocks, vio, estaba de pie por encima de él junto a uno de los camiones de combustible en el carril. La figura gesticulante era blanca y brillante a la luz de la luna, y gritaba: "¡Fizzle, tonto! ¡Fizzle, cazador de mujeres! ¡Sabueso de sangre caliente! Hierve, hierve, hierve".
De repente, cogió un puñado de carbón del camión y lo arrojó deliberadamente, bulto tras bulto, contra Raut.
"¡Horrocks!" gritó Raut. "¡Horrocks!"
Se aferró, llorando, a la cadena, tirando hacia arriba de la quema del cono. Cada misil que Horrocks lanzaba le alcanzaba. Sus ropas se carbonizaban y resplandecían, y mientras luchaba, el cono caía y un torrente de gas caliente y sofocante salía disparado y ardía a su alrededor en un rápido soplo de llamas.
Su semejanza humana se desvaneció. Cuando el rojo momentáneo hubo pasado, Horrocks vio una figura carbonizada y ennegrecida, con la cabeza manchada de sangre, que seguía aferrándose a la cadena y retorciéndose de agonía: un animal ceniciento, una criatura inhumana y monstruosa que lanzó un chillido sollozante e intermitente.
De repente, la ira del maestro de hierro se desvaneció. Una enfermedad mortal se apoderó de él. El fuerte olor a carne quemada llegó hasta sus fosas nasales. Recuperó la cordura.
"¡Dios, ten piedad de mí!", gritó. "¡Oh Dios! ¿Qué he hecho?"
Sabía que lo que tenía debajo, salvo que aún se movía y sentía, era ya un hombre muerto; que la sangre del pobre desgraciado debía de estar hirviendo en sus venas. Una intensa conciencia de aquella agonía acudió a su mente y se sobrepuso a cualquier otro sentimiento. Por un momento permaneció indeciso, y luego, volviéndose hacia el camión, volcó apresuradamente su contenido sobre la cosa que se debatía y que una vez había sido un hombre. La masa cayó con un ruido sordo y se desplomó sobre el cono. Con el estruendo terminó el chillido, y una hirviente confusión de humo, polvo y llamas se precipitó hacia él. Al pasar, vio el cono despejado de nuevo.
Luego retrocedió tambaleándose y se quedó temblando, agarrado a la barandilla con ambas manos. Movía los labios, pero no pronunciaba palabra alguna.
Abajo se oían voces y pasos. El ruido de rodar en el cobertizo cesó bruscamente.
El bacilo robado
"Esto también", dijo el bacteriólogo, deslizando un portaobjetos de vidrio bajo el microscopio, "está bien, una preparación del Bacillus del cólera, el germen del cólera".
El hombre de rostro pálido miró por el microscopio. Evidentemente no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, y se llevó una mano blanca y flácida al ojo desencajado. "Veo muy poco", dijo.
"Toque este tornillo", dijo el bacteriólogo; "quizá el microscopio esté desenfocado para usted. Los ojos varían mucho. Sólo la fracción de un giro hacia aquí o hacia allá".
"¡Ah! ya veo", dijo el visitante. "No hay mucho que ver después de todo. Pequeñas rayas y jirones de rosa. Y sin embargo, esas pequeñas partículas, esos simples átomos, ¡podrían multiplicarse y devastar una ciudad! Maravilloso".
Se levantó y, soltando la lámina de vidrio del microscopio, la sostuvo en la mano en dirección a la ventana. "Apenas visible", dijo, escrutando la preparación. Vaciló. "¿Están vivos? ¿Son peligrosos ahora?"
"Esos han sido manchados y matados", dijo el Bacteriólogo. "Desearía, por mi parte, que pudiéramos matar y manchar a cada uno de ellos en el universo".
"Supongo", dijo el hombre pálido, con una leve sonrisa, "que apenas te importa tener esas cosas encima en el estado vivo, en el activo."
"Al contrario, estamos obligados a hacerlo", dijo el bacteriólogo. "Aquí, por ejemplo..." Atravesó la habitación y cogió uno de los tubos sellados. "Aquí está el ser vivo. Esto es un cultivo de la verdadera bacteria viva de la enfermedad". Vaciló. "Cólera embotellado, por así decirlo".
Un leve brillo de satisfacción apareció momentáneamente en el rostro del hombre pálido. "Es algo mortal para tener en tu poder", dijo, devorando el pequeño tubo con los ojos. El bacteriólogo observó el morboso placer en la expresión de su visitante. Aquel hombre, que le había visitado aquella tarde con una nota de presentación de un viejo amigo, le interesaba por el contraste mismo de sus disposiciones. El cabello negro lacio y los profundos ojos grises, la expresión demacrada y los modales nerviosos, el interés inconstante pero agudo de su visitante, constituían un nuevo cambio con respecto a las deliberaciones flemáticas del trabajador científico ordinario con el que el bacteriólogo se relacionaba principalmente. Tal vez fuera natural, con un oyente evidentemente tan impresionable por la naturaleza letal de su tema, adoptar el aspecto más eficaz del asunto.
Sostuvo el tubo en la mano, pensativo. "Sí, aquí está aprisionada la peste. Sólo hay que romper un tubito como éste en una fuente de agua potable, decir a estas diminutas partículas de vida que uno tiene que teñir y examinar con los más altos poderes del microscopio incluso para ver, y que uno no puede oler ni saborear, decirles: 'Salid, creced y multiplicaos, y llenad las cisternas', y la muerte -la muerte misteriosa e imposible de rastrear, la muerte rápida y terrible, la muerte llena de dolor e indignidad- se liberaría en esta ciudad, e iría de aquí para allá buscando a sus víctimas. Aquí separaría al marido de la mujer, aquí al niño de su madre, aquí al estadista de su deber, y aquí al trabajador de sus problemas. Seguía las cañerías, se arrastraba por las calles, escogía y castigaba una casa aquí y otra allá donde no hervían el agua potable, se metía en los pozos de los fabricantes de agua mineral, se lavaba en la ensalada y se quedaba dormido en los hielos. Esperaba listo para ser bebido en los abrevaderos de los caballos y por niños incautos en las fuentes públicas. Se impregnaría en el suelo, para reaparecer en manantiales y pozos en mil lugares inesperados. Una vez en el suministro de agua, y antes de que pudiéramos atraparlo de nuevo, habría diezmado la metrópoli".
Se detuvo bruscamente. Le habían dicho que la retórica era su debilidad.
"Pero él está muy seguro aquí, ya sabes, muy seguro."
El hombre de rostro pálido asintió. Le brillaban los ojos. Carraspeó. "Estos bribones anarquistas", dijo, "son tontos, ciegamente tontos, al usar bombas cuando este tipo de cosas son posibles. Creo que..."
Se oyó un suave golpe, un leve roce de las uñas, en la puerta. El bacteriólogo la abrió. "Un momento, querida", susurró su mujer.
Cuando volvió a entrar en el laboratorio, su visitante miraba el reloj. "No tenía ni idea de que te había hecho perder una hora de tu tiempo", dijo. "Faltan doce minutos para las cuatro. Debería haberme ido a las tres y media. Pero tus cosas eran demasiado interesantes. No, positivamente no puedo detenerme un momento más. Tengo un compromiso a las cuatro".
Salió de la habitación reiterando su agradecimiento, y el bacteriólogo le acompañó hasta la puerta, para luego regresar pensativo por el pasillo hasta su laboratorio. Reflexionaba sobre la etnología de su visitante. Ciertamente, el hombre no era un tipo teutónico ni un latino común. "Un producto mórbido, me temo", se dijo el bacteriólogo. "¡Cómo se regodeaba con esos cultivos de gérmenes de enfermedades!". Un pensamiento inquietante le asaltó. Se volvió hacia el banco junto a la bañera de vapor y luego, muy deprisa, hacia su escritorio. Luego rebuscó apresuradamente en sus bolsillos y se precipitó hacia la puerta. "Puede que lo haya dejado en la mesa del vestíbulo", dijo.
"¡Minnie!" gritó roncamente en el pasillo.
"Sí, querida", llegó una voz remota.
"¿Tenía algo en la mano cuando te hablé, querida, hace un momento?"
Pausa.
"Nada, querida, porque recuerdo..."
"¡Arruina azul!", gritó el Bacteriólogo, e incontinentemente corrió hacia la puerta principal y bajó los escalones de su casa hasta la calle.
Minnie, al oír el violento portazo, corrió alarmada hacia la ventana. Calle abajo, un hombre delgado subía a un taxi. El bacteriólogo, sin sombrero y en zapatillas de alfombra, corría y gesticulaba salvajemente hacia aquel grupo. Se le cayó una zapatilla, pero no lo esperó. "¡Se ha vuelto loco!", dijo Minnie; "es esa horrible ciencia suya"; y, abriendo la ventana, le habría llamado. El hombre delgado, que de pronto miró a su alrededor, pareció tener la misma idea de trastorno mental. Señaló apresuradamente al bacteriólogo, dijo algo al taxista, el delantal del taxi se cerró de golpe, el látigo se agitó, las patas del caballo repiquetearon, y en un momento el taxi y el bacteriólogo, que lo perseguían acaloradamente, habían retrocedido por la calzada y desaparecido al doblar la esquina.
Minnie permaneció un minuto asomada a la ventana. Luego volvió a meter la cabeza en la habitación. Estaba estupefacta. "Por supuesto que es excéntrico", meditó. "¡Pero corriendo por Londres, en plena temporada, además, en calcetines!". Una feliz idea la asaltó. Se apresuró a ponerse el gorro, le quitó los zapatos, entró en el vestíbulo, descolgó el sombrero y el abrigo de las perchas, salió al umbral y llamó a un taxi que oportunamente pasaba por allí. "Lléveme calle arriba y rodee Havelock Crescent, a ver si encontramos a un caballero que ande por ahí con abrigo de pana y sin sombrero".
"Abrigo de terciopelo, señora, y no 'at. Muy bien, señora". Y el taxista subió de inmediato con la mayor naturalidad, como si condujera a esa dirección todos los días de su vida.
Unos minutos más tarde, el pequeño grupo de taxistas y holgazanes que se reúne en torno al refugio de taxistas de Haverstock Hill se sobresaltó al ver pasar un taxi con un caballo de color pelirrojo, conducido furiosamente.
Se quedaron en silencio mientras pasaba, y luego, cuando se alejó: "Ése es 'Arry 'Icks. ¿Qué tiene?", dijo el corpulento caballero conocido como el viejo Tootles.
"Está usando bien su látigo", dijo el mozo.
"¡Hola!" dijo el pobre viejo Tommy Byles; "aquí hay otro maldito lunático. Maldito si no lo hay".
"Es el viejo George", dijo el viejo Tootles, "y está conduciendo como un loco, como tú dices. ¿No está saliendo del keb? Me pregunto si persigue a 'Arry 'Icks".
El grupo que rodeaba el refugio del taxista se animó. Coro: "¡Vamos, George!" "Es una carrera." "¡Los atraparás!" "¡Acelera!"
"¡Es una goer, lo es!" dijo el chico ostler.
"¡Me da vértigo!" gritó el viejo Tootles. "¡Toma! Voy a empezar en un minuto. Aquí viene otro. ¡Si todos los taxis de Hampstead no se han vuelto locos esta mañana!"
"Esta vez es una mujer de campo", dijo el mozo.
"Ella lo está siguiendo", dijo el viejo Tootles. "Normalmente al revés".
"¿Qué tiene en su 'y?"
"Parece un 'igh 'at."
"¡Qué alondra! Tres a uno al viejo George", dijo el chico de la taberna. "¡Nexst!"
Minnie pasó entre un perfecto estruendo de aplausos. No le gustó, pero sintió que cumplía con su deber, y siguió bajando por Haverstock Hill y Camden Town High Street con la vista siempre fija en la animada retaguardia del viejo George, que alejaba de ella a su vagabundo marido de un modo tan incomprensible.
El hombre de la cabina delantera estaba sentado en cuclillas en un rincón, con los brazos cruzados y el pequeño tubo que contenía tan vastas posibilidades de destrucción agarrado en la mano. Su estado de ánimo era una singular mezcla de miedo y exultación. Principalmente temía que lo atraparan antes de que pudiera llevar a cabo su propósito, pero detrás de esto había un temor más vago, pero mayor, a lo terrible de su crimen. Pero su exultación superaba con creces su miedo. Ningún anarquista antes que él se había acercado a esta concepción suya. Ravachol, Vaillant, todas aquellas personas distinguidas cuya fama había envidiado se reducían a la insignificancia a su lado. Sólo tenía que asegurarse el suministro de agua y convertir el pequeño tubo en un depósito. Con cuánta brillantez lo había planeado, había falsificado la carta de presentación y se había introducido en el laboratorio, y con cuánta brillantez había aprovechado su oportunidad. Por fin el mundo sabría de él. Toda aquella gente que se había burlado de él, que le había desatendido, que había preferido a otras personas antes que a él, que encontraba su compañía indeseable, debería considerarle por fin. ¡Muerte, muerte, muerte! Siempre le habían tratado como a un hombre sin importancia. Todo el mundo había conspirado para mantenerlo sometido. Él les enseñaría lo que es aislar a un hombre. ¿Qué era esta calle tan familiar? La calle del Gran San Andrés, por supuesto. ¿Qué tal la persecución? Salió del taxi. El bacteriólogo estaba apenas cincuenta metros por detrás. Eso era malo. Lo atraparían y lo detendrían. Buscó dinero en el bolsillo y encontró medio soberano. Lo arrojó a la cara del hombre a través de la trampa de la parte superior del taxi. "Más", gritó, "si conseguimos escapar".
Le arrebataron el dinero de la mano. "Tienes razón", dijo el taxista, y la trampa se cerró de golpe, y el látigo quedó tendido a lo largo del brillante costado del caballo. El taxi se balanceó, y el anarquista, medio de pie bajo la trampa, puso la mano que contenía el pequeño tubo de cristal sobre el delantal para mantener el equilibrio. Sintió que el frágil objeto se rompía, y la mitad rota sonó en el suelo de la cabina. Volvió a caer en el asiento con una maldición, y miró consternado las dos o tres gotas de humedad sobre el delantal.
Se estremeció.
"Bueno, supongo que seré el primero. ¡Uf! De todos modos, seré un mártir. Ya es algo. Pero no deja de ser una muerte asquerosa. Me pregunto si duele tanto como dicen".
De pronto se le ocurrió una idea y buscó a tientas entre sus pies. Todavía quedaba una gotita en el extremo roto del tubo, y se la bebió para asegurarse. Era mejor asegurarse. En cualquier caso, no fallaría.
Entonces cayó en la cuenta de que ya no era necesario escapar del bacteriólogo. En Wellington Street le dijo al taxista que parara y se bajó. Resbaló en el escalón y sintió que la cabeza le fallaba. El veneno del cólera era muy rápido. Hizo un gesto al taxista para que dejara de existir, por así decirlo, y se quedó en la acera con los brazos cruzados sobre el pecho esperando la llegada del bacteriólogo. Había algo trágico en su pose. La sensación de muerte inminente le daba cierta dignidad. Saludó a su perseguidor con una risa desafiante.
"¡Viva la Anarquía! Llegas demasiado tarde, amigo mío, me lo he bebido. ¡El cólera está en el extranjero!"
El bacteriólogo del taxi le miró con curiosidad a través de sus gafas. "¡Te lo has bebido! ¡Un anarquista! Ya veo". Iba a decir algo más, pero se contuvo. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Abrió el faldón de su taxi como para descender, ante lo cual el Anarquista le hizo un gesto dramático de despedida y se alejó hacia el puente de Waterloo, empujando cuidadosamente su cuerpo infectado contra el mayor número posible de personas. El bacteriólogo estaba tan preocupado con la visión que tenía de él que apenas manifestó la menor sorpresa ante la aparición de Minnie en la acera con su sombrero, zapatos y abrigo. "Muy amable por traer mis cosas", dijo, y permaneció perdido en la contemplación de la figura en retirada del Anarquista.
"Será mejor que subas", dijo, todavía con la mirada fija. Minnie se sintió absolutamente convencida ahora de que estaba loco, y dirigió al taxista a casa bajo su propia responsabilidad. "¿Me pones los zapatos? Desde luego, querida", dijo él, mientras el taxi empezaba a girar, y ocultaba a sus ojos la figura negra que se pavoneaba, ahora pequeña en la distancia. De repente, algo grotesco le sorprendió y se echó a reír. Luego comentó: "Pero si es muy grave.
"Verá, ese hombre vino a mi casa a verme, y es un anarquista. No se desmaye, o no podré contarle el resto. Y quise asombrarle, sin saber que era anarquista, y tomé un cultivo de esa nueva especie de Bacteria de la que te hablaba que infesta, y creo que causa, las manchas azules en varios monos; y, como un tonto, dije que era cólera asiático. Y se escapó con ella para envenenar el agua de Londres, y ciertamente podría haber hecho que las cosas se vieran azules para esta ciudad civilizada. Y ahora se lo ha tragado. Por supuesto, no puedo decir lo que sucederá, pero sabes que volvió azul a ese gatito, y a los tres cachorros en parches, y al gorrión azul brillante. Pero la molestia es que tendré todos los problemas y gastos de preparar un poco más.
"¡Ponte mi abrigo en este día caluroso! ¿Por qué? Porque podríamos encontrarnos con la Sra. Jabber. Querida, la Sra. Jabber no es una corriente de aire. Pero ¿por qué debería llevar un abrigo en un día caluroso por culpa de la Sra.---. ¡Oh! Muy bien."
La floración de la extraña orquídea
La compra de orquídeas siempre tiene un cierto sabor especulativo. Tienes ante ti el trozo de tejido marrón y arrugado, y para el resto debes confiar en tu juicio, o en el subastador, o en tu buena suerte, según te incline tu gusto. La planta puede estar moribunda o muerta, o puede ser sólo una compra respetable, un valor justo para su dinero, o tal vez -porque la cosa ha sucedido una y otra vez- se despliega lentamente ante los ojos encantados del feliz comprador, día tras día, alguna nueva variedad, alguna riqueza novedosa, un extraño giro del labelo, o alguna coloración más sutil o un mimetismo inesperado. Orgullo, belleza y beneficio florecen juntos en una delicada espiga verde, y puede que incluso la inmortalidad. Porque el nuevo milagro de la naturaleza puede necesitar un nuevo nombre específico, ¿y cuál tan conveniente como el de su descubridor? ¡"John-smithia"! Ha habido nombres peores.
Tal vez fuera la esperanza de algún feliz descubrimiento lo que hacía que Winter Wedderburn asistiera con tanta frecuencia a estas ventas; esa esperanza y también, tal vez, el hecho de que no tenía nada más que hacer en el mundo que le interesara lo más mínimo. Era un hombre tímido, solitario y más bien ineficaz, que disponía de los ingresos justos para mantenerse alejado del estímulo de la necesidad y no de la energía nerviosa suficiente para buscar ningún empleo exigente. Podría haber coleccionado sellos o monedas, o traducido a Horacio, o encuadernado libros, o inventado nuevas especies de diatomeas. Pero lo cierto es que cultivaba orquídeas y tenía un pequeño y ambicioso invernadero.
"Tengo la impresión", dijo mientras tomaba su café, "de que algo va a ocurrirme hoy". Hablaba -como se movía y pensaba- despacio.
"¡Oh, no digas eso!", dijo su ama de llaves, que también era su prima lejana. Porque "algo está pasando" era un eufemismo que sólo significaba una cosa para ella.
"Me malinterpretas. No quiero decir nada desagradable... aunque lo que quiero decir apenas lo sé.
"Hoy -continuó, tras una pausa-, Peters va a vender un lote de plantas de las Andamán y las Indias. Iré a ver qué tienen. Puede que compre algo bueno sin darme cuenta. Puede que sea eso".
Pasó su taza por su segundo café.
"¿Son éstas las cosas recogidas por ese pobre joven del que me hablaste el otro día?", preguntó su prima, mientras le llenaba la taza.
"Sí", dijo, y se puso meditabundo ante una tostada.
"A mí nunca me pasa nada", comentó entonces, empezando a pensar en voz alta. "Me pregunto por qué. A otras personas les pasan bastantes cosas. Ahí está Harvey. Sólo la otra semana; el lunes recogió seis peniques, el miércoles todos sus polluelos se tambalearon, el viernes llegó su primo de Australia y el sábado se rompió el tobillo. Qué torbellino de emociones, comparado conmigo".
"Creo que preferiría estar sin tanta excitación", dijo su ama de llaves. "No puede ser bueno para ti".
"Supongo que es problemático. Aún así... verás, nunca me pasa nada. Cuando era pequeño nunca tuve accidentes. Nunca me enamoré al crecer. Nunca me casé... Me pregunto qué se siente cuando te pasa algo, algo realmente extraordinario.