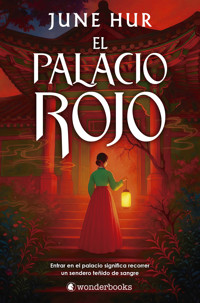
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wonderbooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
En el palacio real, cada puerta oculta una historia escrita con sangre… Corea, 1758. Con solo dieciocho años, Hyeon ha logrado lo impensable: convertirse en enfermera del palacio real. Pero la vida en la corte se tiñe de rojo cuando alguien asesina brutalmente a cuatro mujeres en una sola noche. La principal sospechosa es la enfermera Jeong‑su, la mentora de Hyeon. Sin embargo, la joven está convencida de su inocencia y emprende una investigación para dar con el verdadero asesino. Contará con la ayuda de Eo-jin, un inspector tan reservado como enigmático, y juntos seguirán un rastro de pistas que conduce a un sospechoso poderoso e inesperado. Mientras la tensión crece y la atracción entre Hyeon y Eo-jin se intensifica, ella deberá enfrentarse a una decisión imposible: ¿elegirá la lealtad, el amor… o la justicia? Novela ganadora del premio Edgar al mejor libro juvenil del año
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
El palacio rojo
Primera edición: junio de 2025
Título original: The Red Palace
© June Hur, 2022
© de la traducción, Tamara Arteaga y Yuliss M. Priego, 2025
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2025
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial de la obra.
Este libro se ha publicado mediante un acuerdo con Dystel, Goderich & Bourret LLC. a través de International Editors y Yañez Co.
Ninguna parte de este libro se podrá utilizar ni reproducir bajo ninguna circunstancia con el propósito de entrenar tecnologías o sistemas de inteligencia artificial. Esta obra queda excluida de la minería de texto y datos (Artículo 4(3) de la Directiva (UE) 2019/790).
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Ilustración de cubierta: Ala Cumali
Corrección: Sofía Tros de Ilarduya, Raquel Bahamonde
Publicado por Wonderbooks
C/ Roger de Flor n.° 49, escalera B, entresuelo, oficina 10
08013, Barcelona
www.wonderbooks.es
ISBN: 978-84-10425-26-2
THEMA: YFT
Preimpresión: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
JUNEHUR
EL PALACIO ROJO
Traducción de Tamara Arteaga y Yuliss M. Priego
CONTENIDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
EPÍLOGO
NOTA DE LA AUTORA
AGRADECIMIENTOS
A mi marido, Bosco.
«La amistad nace en el momento en que uno le dice a otro: “¡Anda! ¿Tú también? Pensaba que era el único…”». C. S. Lewis
1
FEBRERO DE 1758
—Síganme y no hagan preguntas —susurró el sanador Nan-shin.
La nieve caía mientras la luz de la luna iluminaba los tejados del pabellón y las estatuas con forma de animal de los aleros elevados. Los faroles del suelo arrojaban una luz dorada por los patios helados y sobre el entramado laberinto de puertas y ventanas. El silencio reinaba, a excepción del tañido distante de la gran campana que resonaba a través de la capital y reverberaba por el palacio Changdeok. Al vigesimoctavo tañido, el palacio cerraría sus puertas hasta la mañana siguiente.
En cuanto el médico real nos dio la espalda, Ji-eun y yo intercambiamos una mirada desconcertada.
«Nuestro turno ha acabado. ¿No deberíamos poder regresar a casa?», articuló ella.
Desvié la atención al sanador.
«Esto es muy extraño», respondí.
Pero ¿qué sabíamos nosotras de lo que era extraño o inusual? Ambas habíamos empezado a trabajar allí como nae-uinyeo, enfermeras seleccionadas para servir en palacio.
—No hay tiempo que perder. —El médico real parecía jadeante. Apretó el paso con las manos ocultas en sus mangas anchas. Su uniforme azul de seda ondeaba como las olas en un día tormentoso, y su largo delantal blanco recordaba la espuma en lo alto del mar revuelto—. Debemos apresurarnos.
Ji-eun y yo caminamos más deprisa. Nuestras sombras se alargaron; la suya sostenía una bandeja, y la mía, un farol. Nos mantuvimos calladas, a pesar de que normalmente nos habríamos quejado de hambre o de agotamiento porque habíamos trabajado todo el día. Las cosas eran distintas en palacio. Nadie actuaba de manera infantil. Incluso los niños de la familia real se comportaban como adultos solemnes e inquietos.
Salimos de la botica real, ubicada en el lado este del palacio, dando pasos grandes y acelerados, y nos movimos en fila de patio en patio con el tañido de la gran campana a nuestra espalda. Repicó de forma lenta y repetitiva por vigesimosexta, vigesimoséptima y, por fin, por vigesimoctava vez. Casi oí las puertas cerrándose; a partir de ese momento sería imposible abandonar el palacio. Me invadió un desasosiego que me caló hasta los huesos y las advertencias que me habían dado con anterioridad reaparecieron en mi mente.
«Trabajar en palacio significa recorrer un sendero teñido de sangre —nos dijeron nuestros instructores médicos—. Se derramará sangre. Solo espero que no sea la vuestra».
Cuanto más al sur nos dirigíamos, más desértico se hallaba el lugar. Nos alejamos hasta estar a unos cuatro ri de distancia de donde sabía que moraban la gran mayoría de miembros de la familia real. Había media hora de camino a pie, por lo menos.
Las sombras que inundaban los pabellones vacíos se volvieron cada vez más oscuras. Ya no había pisadas azules sobre la nieve, estaba intacta. Entonces, por fin, cruzamos un portón que vigilaban unos guardias y entramos en un patio iluminado por faroles. En el centro había un estanque cuadrado con nenúfares, en cuya agua helada se reflejaba la luna redonda y luminosa, y el perfil negro del monte guardián.
Nunca había estado ahí.
Un pabellón grandioso se alzaba frente al patio. Era un edificio con una larga hilera de ventanas de papel hanji, un montón de pilares altísimos y un intrincado tejado negro. El cartel de madera que colgaba bajo los aleros rezaba «Pabellón Joseung». Era la casa principal del complejo Donggungjun.
La residencia del mismísimo príncipe heredero.
Jamás había visto al príncipe Jang-heon, pero había oído rumores sobre él. Al parecer, cuando nació, el rey —conocido por su rígido estoicismo— casi tropezó con su propia túnica a causa de las prisas por sostener a su hijo en brazos. Un hijo muy apuesto y su único heredero vivo. El rey se enamoró tanto del niño que enseguida lo nombró príncipe heredero, un título que vino acompañado de ciertos sacrificios. Con tan solo cien días, arrancaron al príncipe infante de los brazos de su madre y lo llevaron al pabellón Joseung, un rincón aislado del palacio, para que lo criaran y educaran completos extraños. Vivía tan alejado de sus padres que, después de un tiempo, solo los veía una vez al año. Últimamente se oían rumores alarmantes sobre él.
«Pronto llegará el día en que alguien dé muerte al príncipe heredero, ya sea la facción de la Doctrina Antigua o su propio padre», oí decir a una enfermera de palacio. Pero al vernos a Ji-eun y a mí, que acabábamos de llegar a palacio, se calló enseguida.
—Vengan.
Parpadeé y devolví la atención al sanador Nan-shin. Él nos hizo un gesto para que apretáramos el paso todavía más. Lo hicimos y lo seguimos por delante de una fila de damas de palacio inmóviles como estatuas. Una de las más jóvenes, no obstante, nos miraba de reojo. Nuestras miradas se cruzaron durante un segundo e inmediatamente ella agachó la suya. Aun así, aún sentía como si un millón de ojos nos observaran.
Mi corazón latió con fuerza mientras apartaba el farol. Subimos las escaleras hasta la terraza y entramos en el pabellón, donde unas sirvientas tan silenciosas como sombras abrieron las puertas escalonadas de madera una a una, urgiéndonos a avanzar hasta el aposento principal. Allí nos recibió un eunuco pálido y con expresión tensa.
—Sé que su turno ha terminado, uiwon-nim,1pero es urgente —susurró el eunuco al sanador—. El príncipe requiere de sus cuidados.
Logré ocultar la sorpresa en mis ojos gracias a tener la cabeza gacha. Desde que había empezado a trabajar en palacio únicamente había tratado a mujeres: princesas, concubinas y damas de la corte. Aún no había ayudado a atender a un hombre de la realeza.
—Síganme, por favor. —El eunuco se encorvó antes de conducirnos al interior del aposento a oscuras, donde las sombras acechaban en los bordes de los faroles y había velas en el suelo. Vi pilas de libros desordenados y descuidados por todos lados. Dos damas de palacio temblaban frente a una exquisita cortina de bambú, que colgaba del techo para ocultar quién se hallaba al otro lado. Cuando entramos, subieron la cortina y vimos una figura vestida de blanco, tumbada sobre una colchoneta.
—Vosotras dos, marchaos —ordenó una voz femenina.
Cuando las damas de palacio salieron, me atreví a mirar a la mujer sentada junto a la pared. Era la señora Hye-gyoung, la esposa del príncipe heredero. Ambos tenían veintitrés años y se habían prometido a los nueve. Estaba tan inmaculada como siempre, ataviada con un vestido de seda con medallones de dragón grabados en oro. Su cabello suave brillaba bajo la luz de las velas, recogido en un moño perfecto en la nuca y sujeto con una horquilla dorada. Me la había encontrado variasveces en la residencia Chippok. Parecía preferir pasar la mayor parte del tiempo con su suegra que aquí, con su marido.
—Su Alteza no se ha encontrado bien durante estos dos últimos días y está empeorando —explicó la señora Hye-gyoung. Proyectó su voz como si estuviese hablando con alguien de fuera, no con nosotros.
—¿Ha tomado algún remedio hoy? —preguntó el sanador Nan-shin.
—No. Parecía estar mucho mejor esta mañana, pero por la tarde se ha desmayado y desde entonces ha estado indispuesto.
El sanador inclinó la cabeza.
—Examinaré a Su Alteza. —Se arrodilló frente al joven, que se encontraba tumbado de espaldas a nosotros, y Ji-eun y yo nos colocamos detrás del médico. La colcha crujió y el príncipe heredero se incorporó con la ayuda de su eunuco.
—Dígame, ¿qué le ocurre a Su Alteza? —preguntó la señora Hyegyoung—. Se ha quejado de agotamiento y debilidad todo el día.
No pude resistirme; nunca había visto al príncipe, ni siquiera de lejos, puesto que pasaba la mayor parte del tiempo entrenando en el Jardín Prohibido para perfeccionar su habilidad con la espada y el arco. Paseé la mirada con cuidado por el batín de Su Alteza, por su muñeca extendida hacia el sanador, la frágil columna de su garganta… y luego me detuve al ver la expresión asustada y el rostro arrugado de Su Alteza.
Parpadeé.
Cerré los ojos con fuerza y los volví a abrir. Nada había cambiado. No estaba alucinando.
Una oleada de confusión me recorrió al ver a un hombre mayor, un eunuco, vestido con el batín del príncipe heredero y sentado en su cama. Ese no era el príncipe Jang-heon. Y, aun así, el sanador Nan-shin permaneció arrodillado, con sus dedos ágiles sobre la muñeca del impostor, como si el eunuco fuese el mismísimo futuro rey en persona.
—Su Alteza se encuentra débil porque su ki está débil. —El sanador miró por encima del hombro y reveló una expresión circunspecta. El sudor le resbalaba por la sien—. Enfermera Ji-eun, traiga el té de jengibre.
Ji-eun permaneció inmóvil, sin apartar los ojos del príncipe impostor.
—¿E-eunuco Im? —susurró.
El médico palideció y la miró fijamente.
—Silencio —gruñó. Luego me miró a mí—. Enfermera Hyeon, traiga el remedio, por favor.
Agarré enseguida la bandeja de Ji-eun, me puse de pie y, para mi horror, me percaté de que me temblaban las manos. La bandeja se bamboleó y sentí varias miradas.
—Estás roja, enfermera Hyeon —dijo la señora Hye-gyoung con un hilo de voz—. Y pareces nerviosa.
Agarré la bandeja con más fuerza, pero siguió repiqueteando.
—Lo lamento, mi señora.
—Me han dicho que te llamas Baek-hyeon.
—Sí, mi señora. —Estaba sin aliento—. Así me llamo.
—Un nombre reservado normalmente para los varones.
Sentí la necesidad imperiosa de secarme el sudor de la frente; jamás me había escudriñado de esa manera alguien de la familia real.
—Cuando nací, la decepción de mi madre fue tan grande que me puso el nombre de un hijo.
La princesa me observó atentamente; el aire a mi alrededor se volvió asfixiante y doloroso; incluso el más ligero movimiento me hacía daño en la piel.
—Eres idéntica a la hermana favorita del príncipe, la princesa Hwah-yup. Falleció hace seis años —susurró entonces.
Seguí inmóvil, sin saber si el parecido era ofensivo para Su Señoría o no. No me di cuenta de lo mucho que había tensado los músculos hasta que apartó la mirada, y al instante encorvé los hombros con alivio.
—Y tú eres Ji-eun —dijo la señora Hye-gyoung aún en susurros—. La prima segunda del nuevo inspector de policía.
—S-s-sí —tartamudeó Ji-eun—. A-así es.
Dejé la bandeja escandalosa en el suelo y regresé a mi sitio detrás del sanador, de rodillas y con las manos sudorosas ocultas en la falda. Quería mirar al lado, donde se encontraba Ji-eun también de rodillas, pero la inquietud me lo impidió.
—Os he ordenado venir a vosotras dos en concreto por una razón. —La señora Hye-gyoung lanzó una mirada a las puertas entramadas al oír pasos al otro lado. La silueta de una dama de palacio pasó de largo y desapareció—. Ambas tenéis una cosa en común.
Miré a Ji-eun por fin. Teníamos la misma edad, acabábamos de cumplir dieciocho años. Éramos hijas de concubinas humildes y, por ende, chicas de sangre impura pertenecientes a la clase cheonmin: la cuna más baja de todas. La única diferencia era que el padre de Ji-eun la había reconocido, mientras que el mío me consideraba tan irrelevante como a sus criados.
—Ambas habéis empezado a trabajar como enfermeras de palacio recientemente —explicó la señora Hye-gyoung—. Y antes erais enfermeras del Hyeminseo, auspiciadas por la enfermera Jeong-su. Confío en esa mujer.
Me agarré la falda con fuerza. Ji-eun debía de estar tan confundida como yo.
—La enfermera Jeong-su es una amiga de la familia, y la familia del sanador Nan-shin está unida a la mía. Espero poder confiar en vosotras dos también, Ji-eun y Hyeon. Vuestra mentora me ha asegurado que sois de absoluta confianza. —Entonces un tinte más serio ensombreció su voz—. Espero que nadie os haya reclutado como espías ya.
—¡No, por supuesto que no, mi señora! —exclamó Ji-eun—. Jamás nos atreveríamos…
Su Señoría se llevó un dedo a los labios.
—En palacio solo se habla en voz alta en público. Cuando hables en privado, susurra. Hay oídos por todas partes. Siempre hay alguien espiando. —Desvió la mirada hacia el príncipe impostor—. ¿Puedo confiar en vosotras, pues?
—Yeh2—respondimos Ji-eun y yo a la vez.
—Entonces seguid atendiendo a Su Alteza Real, y si el rey lo manda llamar, debéis informar a Su Majestad de que su hijo sigue indispuesto.
¿Quería que le mintiéramos… al mismísimo rey?
Eso podría suponernos la muerte.
Me costaba respirar, pero incliné la cabeza y Ji-eun también. Nuestro deber era obedecer. Continué mirando al suelo, oyendo los latidos atronadores de mi corazón y el crujir de la seda mientras el sanador Nan-shin atendía al príncipe impostor, haciendo el paripé frente a nuestro silencioso público.
Las damas de palacio. Los eunucos. Los espías.
Casi podía imaginarme lo que estarían viendo: un montón de sombras y siluetas tras la puerta de papel hanji con la forma de un sanador y dos enfermeras que se movían alrededor del príncipe a la luz de las velas.
No estaba segura de cuánto tiempo debíamos continuar con la farsa, pero las tensas horas que sucedieron a aquella conversación se alargaron tanto que la sensación punzante de miedo —el miedo de habernos visto envueltas sin querer en un juego peligroso y mortal— se transformó en un intenso dolor de cabeza. Mientras el tiempo transcurría, el opresivo silencio se llevó consigo la jaqueca y me dejó únicamente una pregunta:
«¿A dónde ha ido el príncipe Jang-heon?».
La pregunta danzó en mi cabeza. Inspeccioné sus aposentos despacio. Mi mirada se topó con un jarrón de porcelana reluciente, expuesto frente a los muebles laqueados con incrustaciones de nácar, yseguidamente con unos cuantos libros desperdigados cerca. Se rumoreaba que eran libros de ocultismo. Su Alteza estaba obsesionado con las escrituras taoístas, las fórmulas mágicas y las enseñanzas sobre cómo dominar a los espíritus y los fantasmas.
Tal vez el palacio se hubiese vuelto demasiado ordinario para un príncipe amante de lo poco convencional. Tal vez se hubiese escabullido de palacio, aunque estaba prohibido; ningún miembro de la familia real podía salir sin el permiso expreso del rey.
Recorrí los libros y el mobiliario de la estancia con la mirada en busca de algo en lo que centrarme y pensar, algo que me mantuviese alerta. Las horas pasaron lentas y silenciosas, como si el tiempo se hubiese visto atrapado en un bucle sin fin. El sanador Nan-shin estaba sentado tan inmóvil como una roca, y Ji-eun pasó el rato contando las agujas de acupuntura en su norigae chimtong, un estuche de metal decorado con elaborados nudos y borlas que colgaba de las cuerdas de su uniforme a la altura de la cintura, algo que todas las uinyeo llevan consigo. Y el eunuco Im, el príncipe impostor, contuvo un bostezo. Me pellizqué con fuerza, pero el entumecimiento continuó propagándose. El miedo nunca había sido tan agotador como hoy; estaba exhausta. Ya no era capaz de diferenciar si había pasado una hora o varias.
Me volví a pellizcar con fuerza. «No te duermas».
Entonces empecé a divagar y salió de los aposentos reales y del palacio en dirección al cercano consultorio médico público, el Hyeminseo. Era el lugar donde Ji-eun y yo habíamos estudiado enfermería desde los once años. Pasábamos los días allí cuidando de la gente de a pie y estudiando sin descanso para el examen de medicina, decididas a conseguir las notas más altas; todos los años seleccionaban a dos de las estudiantes excelentes para trabajar en el palacio. Para cumplir ese sueño, había sobrevivido durmiendo muy pocas horas cada día. Estudiaba de noche para ponerme a la altura de las otras pupilas en la clase de principiantes, todas sirvientas de entre diez y quince años, como yo, y muy inteligentes. Nos vestíamos con las chaquetas jeogori rosas y unas faldas azules, y llevábamos el pelo perfectamente trenzado mientras pasábamos los días con la cabeza enterrada en libros o en alto, escuchando las lecciones de nuestros serios instructores. Una vez un profesor me llamó la atención por quedarme dormida en su clase, y desde entonces aprendí a permanecer despierta costara lo que costase, pellizcándome tan fuerte que hasta se me despellejaba la piel.
«Kohpi» era el mote que me habían puesto mis compañeras, porque siempre me sangraba la nariz del agotamiento y por pellizcarme para mantenerme despierta cuando no había dormido más de tres horas. La enfermera Jeong-su incluso me había dado trozos de tela pequeños para que los llevara en el bolsillo y me los introdujera en los orificios de la nariz cada vez que ocurriera.
Se suponía que era muy buena manteniendo el sueño a raya, y aun así, nunca me había resultado tan irresistible.
En cierto momento debí de dormirme, porque me desperté sobresaltada al oír el tañido profundo y estridente de la gran campana. Mi mente aletargada titubeó y me llevó un momento caer en la cuenta de que la campana anunciaba el final del toque de queda: ya eran las cinco de la mañana.
Me froté los ojos y miré alrededor.
La habitación seguía a oscuras. En las sombras, la señora Hyegyoung estaba despierta, todavía sentada con los hombros ligeramente encorvados. El sudor perlaba su frente ancha mientras aguardaba y aguzaba los oídos por si oía los pasos del rey acercándose. Pronto todo el palacio despertaría y se enteraría de que el príncipe heredero había desaparecido, algo que no auguraba nada bueno ni para ella ni para ninguno de nosotros.
Las puertas a mi espalda se abrieron con tanta brusquedad que miré por encima del hombro a toda prisa. Frente a nosotros se hallaba un eunuco joven y jadeante que trataba de recolocarse un sombrero negro.
—Eunuco Choe —dijo la señora Hye-gyoung con tono mordaz—. ¿Dónde está Su Alteza? Te dije que no regresaras hasta que lo hubieses encontrado.
—Yo… —Seguía tratando de recuperar el aliento a la vez que se secaba la frente—. He vuelto a palacio en cuanto han reabierto las puertas, mi señora. El príncipe viene de camino en este mismo instante.
Su Señoría inclinó la cabeza hacia atrás durante un momento y cerró los ojos con alivio.
—Dile a Su Alteza que use la ventana trasera de sus aposentos para evitar que las damas de palacio lo vean. La he dejado abierta. —Aguardó, pero el eunuco permaneció inmóvil con las manos entrelazadas con fuerza—. ¿Y bien?
El eunuco Choe retorció las manos con nerviosismo.
—Una gran desgracia ha ocurrido en la capital, mi señora. Una m-m-masacre. Ha habido una masacre.
Contuve el aliento. Sus palabras me produjeron un escalofrío.
—¿Qué quieres decir? —preguntó la señora Hye-gyoung.
—Escoltaba a Su Alteza de vuelta a palacio cuando me dijo que había presenciado algo espantoso. Estaba muy afectado, así que se encuentra… —El eunuco Choe lanzó una mirada a la puerta y luego se acercó a Su Señoría a toda prisa—. Se encuentra emocionalmente inestable. Yo en su lugar me marcharía de inmediato del pabellón, mi señora, y regresaría a mi residencia.
Fruncí el ceño. ¿La princesa estaba en peligro?
Como si hubiese oído mi pregunta, la señora Hye-gyoung desvió la mirada hacia mí y pareció casi sorprenderse de vernos aún arrodillados allí.
—El palacio ha reabierto las puertas. Si valoráis vuestras vidas, marchaos y no habléis con nadie de lo que ha pasado aquí.
Le dedicamos una reverencia y nos retiramos sin hacer ruido. Me moría de ganas de hablar con Ji-eun; siempre cotilleábamos sobre lo que pasaba en palacio mientras regresábamos a nuestras respectivas casas. La suya estaba en el distrito norte y la mía, cerca de la entrada de la fortaleza.
Justo cuando las puertas se cerraron a nuestra espalda nos llegó la voz del eunuco Choe desde el otro lado.
—Mi señora, han asesinado a cuatro mujeres en el Hyeminseo.
Mi corazón se tensó al oír esa palabra. «Hyeminseo». Para muchos solo era un consultorio médico, pero para mí había sido mi primer y único hogar. El lugar donde mis sueños de convertirme en enfermera y ascender en la escala social habían florecido. Donde era más que Hyeon, la hija ilegítima, la vulgar plebeya.
Esperaba haber oído mal, pero al mirar a Ji-eun y ver su expresión horrorizada estuve a punto de tropezar con los escalones de piedra y caer de bruces sobre las damas de palacio. Traté de respirar hondo, pero solo sentí un nudo en la garganta.
Enfermeras del Hyeminseo muertas… ¿Asesinadas?
Antes de darme cuenta, mis pasos se habían vuelto zancadas aceleradas.
—Enfermera Hyeon —me llamó el sanador Nan-shin—, no se corre en palacio…
—Uiwon-nim, debo irme. —Y, con eso, salí corriendo a través del patio, saltando de escalón en escalón y derrapando sobre la nieve que cubría el suelo. Tardé un momento en percatarme de que Ji-eun venía detrás de mí y que nuestros corazones latían con la misma plegaria.
«Por favor, que el eunuco se haya equivocado. Por favor, por favor, por favor».
Una neblina azul cubría la carretera principal nevada y nos enfriaba las orejas y mejillas mientras recorríamos la calle Donhwamun a toda prisa y pasábamos junto a los puestos cerrados del mercado. El sol no había salido aún y las sombras acechaban en cada rincón. Me castañeteaban los dientes para cuando nos aproximamos al Hyeminseo, un enorme complejo amurallado donde se hallaba el consultorio médico con sus espaciosos patios y jardines.
—Espera. —Ji-eun me tocó el codo y ambas nos detuvimos. Vimos a un grupo de personas apiñadas en la entrada, que vigilaba un oficial de policía con el rostro anaranjado por la luz de una antorcha—. ¿No es In-yeong, la enfermera de palacio?
—¿In-yeong? ¿Qué hace aquí?
Mi mirada se detuvo sobre el único rostro familiar entre la multitud. Era ella. Iba envuelta en una capa de paja, estaba pálida y tenía la vista fija al frente. Cuando sopló una racha de viento frío, se tiró de las mangas y se estremeció mientras trataba de abrigarse. Apenas la conocía. Solo sabía que era unos cuantos años mayor que yo.
—A lo mejor ella puede explicarnos lo que ha sucedido —susurré.
Nos apresuramos hacia allí, abriéndonos camino entre los espectadores, que no dejaban de cuchichear. Cuando nos acercamos lo suficiente, estiré el brazo para darle un toquecito en el hombro, pero ella se apartó y se mezcló con el gentío aún más. Un momento después, la vi desaparecer por un callejón, y me quedé sola con una única pregunta en mente:
«¿Quién ha muerto?».
Me giré y estiré el cuello para ver más allá del oficial que vigilaba la entrada sosteniendo una lanza junto a la antorcha. Habían colocado los cuerpos de cuatro personas en camillas, uno al lado del otro, inmóviles bajo las esterillas de paja. Me crucé de brazos para intentar controlar un ataque de pánico repentino.
Solo me separaban unos pasos de la entrada, así que me acerqué todavía más.
Ji-eun me tiró de la manga.
—¿Adónde vas?
—Tengo que ver a quién han matado —susurré.
—¡Pero es la escena de un crimen, Hyeon-ah!3
—Tal vez podamos ayudar. Antes éramos enfermeras aquí.
Di otro paso al frente y el policía bajó su lanza para bloquearme el paso al instante.
—¡Atrás! —rugió.
Ji-eun retrocedió de inmediato, pero yo permanecí quieta y aterrorizada sin apartar la vista del patio.
—Atrás —repitió.
Las palabras se formaron y salieron por mis labios.
—Pero soy enfermera. Deseo examinar los cadáveres.
El policía me escrutó y supe enseguida lo que vio: una muchacha joven con una chaqueta de seda azul cielo, una falda añil y un largo delantal blanco; con el cabello recogido en un moño sujeto con un lazo de color rojo intenso y una garima, una especie de corona negra hecha de seda.
—¿Una enfermera del Hyeminseo? —preguntó.
—No. —Le entregué mi placa identificativa, la que me permitía el acceso a los terrenos del palacio—. Soy una nae-uinyeo.
El oficial ladeó la cabeza y frunció el ceño. La Policía no me necesitaba; tenían a muchos sirvientes competentes para examinar los cadáveres, como, por ejemplo, las damo, enfermeras destinadas a trabajar en la Jefatura de Policía como castigo por sus malas notas. Aun así, apartó la lanza.
—Entonces, ¿la han llamado? —preguntó.
—Sí, señor —mentí sin vacilar.
—Si tiene estómago para lo que va a ver, pase. Qué clase de desalmado haría tal cosa. —No fue una pregunta, sino una afirmación.
Respiré hondo para tranquilizarme, pero en cuanto entré en el patio, se me cayó el alma a los pies. Había visto cadáveres, pero nunca así. Pese a las esterillas de paja que cubrían los cuatro cuerpos, podía ver la parte superior de sus cabellos perfectamente peinados, las puntas de sus dedos inertes y los bordes de sus uniformes.
Me encogí ante un movimiento repentino. Un halo de luz se movió detrás de las ventanas de papel hanji; seguramente serían los policías examinando el despacho principal. La luz se paró e iluminó un reguero de sangre que manchaba el papel; luego alumbró el patio, tiñendo la paja de dorado.
Respiré con nerviosismo y me agaché frente a los cuatro cuerpos. Me temblaban las manos al agarrar el borde de la primera esterilla, y tiré. El sonido de la sangre pegajosa me puso los vellos de punta; fue como si estuviese despegando una película gruesa y viscosa que había recubierto a las fallecidas. Tiré otra vez y revelé una frente ancha, un rostro estrecho con los ojos como platos y una boca abierta como si estuviese gritando en silencio.
Era Bit-na, una aprendiz de enfermera de diecinueve años. El recuerdo de su voz me cosquilleó en los oídos: «¡Hyeon-ah! ¿Me prestas tus apuntes de Injaejikjimaek?».4
Me llevó un rato recuperar la compostura. Una vez lo conseguí, retiré la esterilla todavía más y me detuve al ver dos tajos ensangrentados: uno en la garganta y otro, más largo, en el pecho. Tenía las uñas manchadas de rojo; se había resistido contra su agresor.
Tuve que cerrar los ojos para controlar los latidos de mi corazón y ralentizar mi respiración ante aquella imagen tan horripilante. Luego examiné los dos cadáveres siguientes.
El primero era de Eun-chae, otra aprendiz de enfermera de veinte años con la que había trabajado en el Hyeminseo y que iba a casarse el mes próximo. Tenía una mata de pelo arrancado en el puño y la nariz amoratada, con la sangre acumulada bajo la piel. La habían apuñalado en el vientre y también tenía un tajo en la garganta, como Bit-na.
La siguiente era la enfermera jefa Hee-jin, una de las pocas enfermeras mayores que dedicaba tiempo a enseñar a las aprendices que más les costaba estar al día con sus estudios. Poco tiempo antes, me había hablado de su sobrina recién nacida y de lo feliz que se sentía al sostenerla en brazos. Una niña a la que nunca más volvería a abrazar. Presentaba un enorme tajo en la espalda; quizá se dio la vuelta para huir. E igual que las anteriores, un corte en la garganta.
Cuando estiré el brazo hacia la última esterilla, tuve que sentarme en el suelo porque ya no era capaz de mantenerme en pie. Parpadeé para que el sudor frío no se me metiese en los ojos. Inspiré grandes bocanadas de aire intentando contener el llanto. Sabía quién era la cuarta víctima, aunque su rostro seguía oculto: tenía que ser la enfermera Jeong-su. Aunque era diez años mayor que yo, la consideraba una hermana. A menudo ayudaba a las estudiantes a primera hora de la mañana.
Respiré de forma temblorosa y aparté la esterilla de paja.
Por un instante me quedé confundida mirando el cadáver. No era mi mentora, sino una mujer vestida con el uniforme azul oscuro de una musuri, una humilde sirvienta de palacio.
Un dolor punzante me atravesó el ojo izquierdo cuando caí en la cuenta de quién era: la dama Ahn-bi. La había visto sirviendo a una de las concubinas del rey, la señora Mun. Tenía mi edad. Pero ¿qué hacía una dama de la corte aquí, vestida de sirvienta? ¿Cómo había terminado muerta fuera de palacio? A las damas de la corte se las consideraba las «mujeres del rey» y tenían prohibido casarse y abandonar los terrenos del palacio. Cualquier indiscreción por su parte se castigaba de forma severa, a menudo con la muerte.
Un mechón de pelo suelto y húmedo resbaló sobre mi rostro. Lo aparté y examiné el cuerpo de Ahn-bi con más detalle. Por lo que podía observar, la habían apuñalado en el pecho. Su herida era menos sangrienta que las de las demás, infligida por un arma más pequeña. La habían asesinado con un sencillo corte en la garganta. No había signos de forcejeo, al menos no a simple vista.
—¿Quiere decirme que no ha visto nada? —exclamó una voz profunda y potente que retumbó por el consultorio médico. Levanté la vista de golpe. El halo de un farol dibujaba la silueta de una figura robusta sobre la puerta—. ¿Está segura?
Me precipité hacia el edificio y lo rodeé hasta llegar al patio trasero, oculta a los ojos del guardia que vigilaba la puerta. Me acerqué al lateral de la ventana entramada, asegurándome de que mi sombra no se proyectara contra la pared de papel hanji.
—Debo de haberme quedado dormida, comandante Song.
Fruncí el ceño. «¿La enfermera Jeong-su?».
—¿Dormida? —repitió el comandante.
—Mientras la enfermera jefa Hee-jin enseñaba a las estudiantes, yo estaba tan cansada que me fui a descansar a otra habitación. Estaba agotada porque ayer asistí a dos partos.
—Partos —dijo casi gruñendo—. No entiendo cómo las madres pueden confiar en usted. La vida de los demás no le importa…
—Comandante. —Ella intentó explicarse otra vez—. Yo jamás haría daño a las otras enfermeras. Nos llevamos bien y hasta las ayudo con sus estudios. A menudo imparto clases particulares por la noche o temprano por la mañana. Cálmese y piense, por favor. Yo también quiero que se haga justicia a mis estudiantes asesinadas.
—Estoy muy calmado —rezongó él—. Averiguaré lo que oculta. Sé que esconde algo. —Su silueta dio un paso amenazador hacia delante—. Ya lo hizo hace doce años, y estoy seguro de que ahora está repitiéndolo.
Quería atravesar la pared de papel hanji y decirle al comandante Song que estaba perdiendo el tiempo. A cualquiera que preguntara en Hanyang —la capital de Joseon— declararía que la enfermera Jeong-su era benevolente y amable. Incluso la señora Hye-gyoung había hablado bien de ella esa mañana. El verdadero asesino seguía suelto…
Mis pensamientos se detuvieron de pronto. La espalda me hormigueó con el presentimiento de que me estaban observando. Miré por encima del hombro despacio, deseando ver solo el cielo de un color azul grisáceo sobre el paisaje negro.
En cambio, me topé con un par de sandalias de paja, unos pantalones blancos, sucios, y una chaqueta remendada. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras contemplaba aquel rostro esculpido entre las sombras y rastros de barro. La forma oblicua de sus cejas destacaba sobre su piel bronceada, llevaba el pelo oscuro recogido en un moño en la coronilla. Era alto y esbelto, pero a juzgar por su cara delgada, estaba desnutrido. Tal vez se tratase de un plebeyo que había ido al Hyeminseo en busca de tratamiento médico.
—¿Qué quiere? —susurré.
Me miró fijamente a los ojos.
—Este es el escenario de un crimen —espetó con una voz tan firme como su mirada.
«Debe de trabajar en la Jefatura de Policía —pensé—. Un sirviente, tal vez». En cualquier momento podría gritar que había encontrado a una sospechosa acechando en el patio trasero.
—Soy enfermera y el guardia me ha dejado pasar —dije, sin apartar la mirada—. Puede preguntarle si quiere.
—¿Eres enfermera en el Hyeminseo?
—En palacio —aclaré—. Pero antes estudiaba aquí.
Arrugó el ceño.
—¿Conoces a la sospechosa de ahí dentro?
Me encogí al oír la palabra «sospechosa».
—Es mi mentora.
—Tu mentora… —Desvió la mirada hacia el lugar donde una mera pared de papel me separaba del comandante Song—. Al comandante no le agradará saber que la estudiante de nuestra sospechosa principal nos está espiando.
—No espiaba —me defendí—. Iba a marcharme, pero me preguntaba de dónde provenían las voces. Además, el guardia me ha dejado pasar. Puede preguntárselo usted mismo…
—Apresadla —espetó el comandante Song desde el interior de la estancia, aumentando mis nervios—. Y retenedla en los calabozos. La interrogaremos por la mañana. —Se giró hacia la enfermera Jeong-su—. Si colabora, el interrogatorio será breve y regresará aquí en cuestión de días. Como he dicho, todo depende de su colaboración. —Oímos el crujido de la tela y no hubo señal de resistencia; la enfermera Jeong-su se dejaba arrestar. El suelo crujió bajo sus pasos, que se alejaron por la puerta, seguidos de la atronadora voz del comandante Song desde algún otro lugar del Hyeminseo—. Oficial Gwon, sigue interrogando a todos los testigos. Los demás, continuad buscando el arma del crimen.
Miré al sirviente.
—Creo que debería marcharme.
—Y yo creo que deberías venir conmigo al patio principal.
—Me parece que no. —Hice amago de irme, pero él me cerró el paso tan rápido que de repente me vi con su torso en las narices, casi rozando su sucio atuendo—. Déjeme pasar. Soy enfermera en palacio.
—Todos los implicados en esta escena del crimen de una manera u otra deben ser interrogados.
—Pero yo no estoy implicada —aseguré—. Acabo de llegar.
—Bueno, eso podrás explicárselo al comandante…
—Espere —dije. La mente me iba a toda velocidad. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal, saqué una moneda y se la tendí—. Tome, cójala.
Bajó la vista hasta la moneda brillante.
—El soborno se castiga con la horca.
Respiré despacio, conteniendo un improperio.
—¿Qué quiere, entonces? Seguro que podemos llegar a un acuerdo.
—Pruebas —repuso sin más—. Eso es todo.
Se trataba de un sirviente honesto y probablemente leal al comandante.
—¿Me dejará marchar si le cuento algo significativo sobre el caso? Puede decirle al comandante que usted mismo lo ha averiguado.
—No creo que nada de lo que me digas resulte significativo… —La garima negra se infló y vi que su mirada no perdía detalle de cómo la seda ondeaba sobre mi cabeza. Juntó las manos a la espalda; al parecer había cambiado de opinión—. Muy bien. Cuéntame lo que sabes.
Me guardé la moneda en el bolsillo y, mientras me tomaba un momento para serenarme, repasé mentalmente las páginas de todos los casos médicos que había leído y memorizado. Luego miré a un lado para asegurarme de que ni el comandante ni otros oficiales venían.
—Las puñaladas siempre presentan un aspecto grotesco, sobre todo porque suele haber o más de una o cortes alrededor. Sin embargo, cuando examiné a la cuarta víctima, vestida con el uniforme azul oscuro, reparé en algo extraño al instante: no había señales de forcejeo, solo un corte perfecto en la garganta. El asesino sabía exactamente dónde atacar para infligir el mayor daño posible. Eso me resulta muy revelador. Además, esa misma herida se infligió con un arma más pequeña que la que mató a las demás víctimas.
Me detuve en mitad del hilo de mis pensamientos al darme cuenta de que el sirviente no había pronunciado ni una palabra. Ni siquiera había parpadeado; su intensa mirada estaba fija en mí. Traté de no apartar la vista.
—¿Cómo sabes todo eso? —preguntó con suavidad.
—Soy enfermera —le recordé.
—Enfermera —repitió en voz baja—, no investigadora.
—Las uinyeo somos investigadoras del cuerpo humano…
Unos pasos hicieron que la nieve crujiera cerca de nosotros.
—¿Qué? —La voz del comandante Song reverberó por todo el frío lugar—. ¿Cómo has dejado pasar a una mujer al escenario del crimen? ¿Dónde está?
El pulso se me aceleró mientras miraba al sirviente de la policía. Podría elegir entregarme al comandante con solo una palabra…
—Deberías marcharte ya —susurró, en cambio.
Enseguida me giré hacia la pared de piedra que rodeaba el Hyeminseo, demasiado alta para que la escalara. Miré por encima del hombro y le dediqué una expresión avergonzada al sirviente.
—¿Podría ayudarme a subir a lo alto del muro, por favor?
Se tensó.
—¿Cómo?
—Podría ofrecerme su espalda.
—Te refieres a… ¿subirte a mi espalda?
—Rápido —susurré—. ¡Ya viene!
Permaneció inmóvil.
—Lo haré yo sola, pues —musité, resoplando.
Me sequé el sudor de las manos, corrí y salté… y me agarré a lo alto del muro helado y techado. Me impulsé hacia arriba con todas mis fuerzas y me raspé las rodillas en un intento por escalar, pero mis dedos resbalaron y caí al suelo.
—¿Una enfermera de palacio? —La voz del comandante Song sonó más cerca aún—. ¿Qué aspecto tenía?
Debía salir ya.
Me recompuse y salté una vez más. Me sujeté a lo alto del muro, me impulsé y me las arreglé para atisbar el otro lado. Tenía la frente perlada de sudor mientras trataba de reunir más fuerzas. Los brazos me temblaban y los dedos me dolían. De pronto, un par de manos me agarraron por la cintura y me levantaron sin esfuerzo lo bastante alto como para poder pasar una pierna por encima del muro de piedra. Agarrada a las tejas, eché un vistazo al joven sirviente y reparé en su expresión seria.
—Mantente alejada, si puedes. —Su voz contenía una mezcla de advertencia y desafío—. Si no quieres arruinarte la vida, será mejor que no te vuelva a ver en el escenario de un crimen.
Fruncí el ceño. No estaba muy segura de a qué se refería.
—Por supuesto —respondí—. Dudo mucho que nuestros caminos vuelvan a cruzarse.
Atisbé el sombrero de policía del comandante Song, así que salté y aterricé al otro lado antes de pegar la espalda al muro con el corazón martilleándome en el pecho. El comandante y su sirviente intercambiaron unos susurros y oí sus pisadas alejándose de allí. Se me escapó un suspiro de alivio; estaba a salvo. Aun así, en mitad del silencio posterior, el aplastante peso de la realidad cayó de nuevo sobre mí.
Habían asesinado a cuatro mujeres.
El pelo arrancado en una mano; la sangre bajo las uñas de otra víctima. Eran susurros de su desesperación por vivir, pero, aun así, las habían matado.
¿Quién podía ser tan cruel? ¿Tan malo?
Me pasé una mano por el rostro y miré a mi alrededor. Todo estaba igual que siempre: el mar de casuchas de barro con techos de paja cubiertos de nieve, las calles sucias que serpenteaban por la capital, el perfil afilado de las montañas que nos rodeaban. Y, aun así, parecía que hubiese escalado un muro y aterrizado en una pesadilla. Allí el aire estaba cargado con el olor del terror. Los rostros de las muertas se filtraron en mis ojos y bañaron el cielo de un color azul rojizo.
«¿Qué vas a hacer ahora?». La pregunta de la enfermera Jeong-su retumbó a mi espalda. «¿Qué vas a hacer?».
Empecé a caminar, tambaleándome cada vez que me fallaban las rodillas. Busqué a Ji-eun, pero como no la encontré, me dirigí hacia la puerta este, de vuelta a casa. Todo parecía extraño, duro y desconocido. Cuando pasé junto a un carnicero que troceaba un animal, me encogí y casi se me saltaron las lágrimas.
¿Quién había matado a esas mujeres? ¿Qué había podido impulsar al asesino a arrebatarles la vida? A través de mi visión borrosa reparé en las caras de la gente con la que me cruzaba: sucias y llenas de arrugas. Los hombres, mujeres y niños me miraban al pasar.
Había entrado en un mundo que parecía estar ocultándome secretos terribles.
1Uiwon-nim: manera formal de apelar a un doctor, compuesta de uiwon, miembro del personal sanitario, en general, un doctor; y el sufijo -nim, que funciona como honorífico, señor/a. (N. de las T.)
2Afirmación dirigida a una persona mayor o de mayor rango. (N. de las T.)
3-ah! / yah!: interjección para apelar a una persona de la misma edad o con la que se tiene gran confianza. (N. de las T.)
4Libro para las doctoras principiantes a partir de la era Joseon del rey Song-jong. (N. de las T.)
2
La mecha había ardido del todo. Acababa de amanecer y no quería salir de mis aposentos y molestar a todos para ir a buscar otra vela. Mi hermano Dae-hyeon, de cinco años, seguramente estaría dormido, y en cuanto a mi madre… Bueno, siempre la evitaba; no me gustaba verla tan tensa y seria esperando a mi padre, quien nos visitaba en contadas ocasiones, pues prefería dividir su tiempo entre su esposa y su nueva concubina. Madre no le importaba.
—Nunca seré como madre —susurré tras acercar la mesita a la ventana sin hacer ruido.
Ese era mi mantra: no amaría a nadie a menos que me amasen a mí primero y a la que más.
Si no podía ser la primera, prefería no ser nada.
No languidecería esperando como mi madre mientras el mundo seguía avanzando. Estaba decidida a hacerme oír, a que mi opinión contase. Así pues, continué escribiendo la carta dirigida al comandante Song. La tinta negra resbalaba en el papel iluminado por el cielo. Mi letra era pequeña y clara. Me había arremangado para no dejar ninguna mancha.
Iba por la cuarta página, describiendo la amabilidad de la enfermera Jeong-su y asegurando que era incapaz de matar a nadie. Me descubrí remontándome más y más en el pasado. Volví a cuando tenía ocho años, temblando en la puerta de la Casa Gibang. Mi madre me había dejado allí en pleno invierno. Creía que el único futuro que me esperaba era el de una gisaeng, una mujer dedicada al entretenimiento. Me había ordenado que esperase hasta que la madama —que me había rechazado— cambiase de parecer y me aceptase. Sin embargo, las puertas permanecieron cerradas y nadie fue a buscarme hasta que la enfermera Jeong-su se agachó frente a mí y me acunó el rostro.
—Soy una uinyeo. Ya no estás sola. —Eso fue lo primero que me dijo antes de llevarme al Hyeminseo.
La enfermera Jeong-su solo tenía dieciocho años por aquel entonces, la misma edad que yo en el presente.
Tras detenerme varias veces para masajearme los dedos acalambrados, miré por la ventana y vi que empezaba a clarear. Hoy era mi día libre; trabajaba en palacio cada dos días, igual que muchas otras enfermeras. Tendría tiempo de asistir al interrogatorio policial que se llevaría a cabo hoy, cuando los testimonios aún seguirían recientes.
Di un sorbo a mi té de cebada, que se había enfriado, y escribí la frase final de la larga carta dirigida al comandante Song.
Si la conociera como yo, señor, estaria convencido de su inocencia.
Esperé a que la tinta se secase antes de doblar la carta. Tras asearme rápidamente y quitarme el uniforme, salí de casa a paso ligero. Al cabo de media hora llegué a la entrada de la fortaleza.
Alcé la mirada y un guardia inspeccionó mi placa identificativa. En lo alto del parapeto de la fortaleza había un soldado vestido con una túnica roja. Me pregunté qué vería desde allí, si el reino parecería distinto tras una noche tan teñida de sangre.
El guardia me devolvió la placa.
—Puede pasar —dijo. Se formó una nubecilla de vaho a causa del aire frío.
Atravesé la puerta de inmediato con todos los sentidos alerta. En algún lugar de esta ciudad se escondía un asesino. Había filas interminables de casas habitadas por gente de aspecto cansado y hambriento, vestida de blanco y fumando en pipa. Unos niños me empujaron al pasar corriendo a mi lado. Me crucé con mujeres que transportaban cestas en la cabeza y a sus bebés en la espalda, algunas con niños mayores tras ellas que llevaban fardos de paja en los brazos.
—¡Dejad paso! ¡Dejad paso a mi amo! —anunciaron unos sirvientes.
El protocolo dictaba que había que postrarse en el suelo ante los nobles que pasaban, así que me oculté en el callejón Pimatgol, una callejuela estrecha que la gente como yo usaba para evitar inclinarse y mancharse la falda de tierra. En cuanto estuve cerca de la Jefatura de Policía, volví al camino principal y me detuve.
Me llamó la atención la muchedumbre reunida ante el tablón de anuncios. Los susurros y dedos señalaban un volante en particular que destacaba entre todo lo demás. Los volantes anónimos solo se publicaban en los tablones de anuncios cuando los oprimidos buscaban tener voz, porque sabían que hablar abiertamente acarrearía su ejecución.
—¿Qué dice? —preguntó un campesino.
—Ni idea. No sé leer —dijo otro.
—¡Ninguno sabemos leer! ¿Qué dice?
Zigzagueé entre la gente y eché un vistazo. Estaba redactado con caracteres hanja,1una escritura dirigida exclusivamente a los nobles, a los poderosos. Aun así, yo sabía leer chino clásico, así que di varios pasos más y me quedé helada.
«El príncipe heredero ha asesinado…».



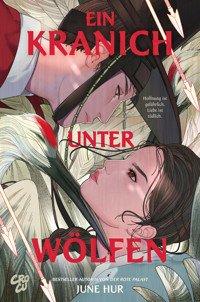













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











