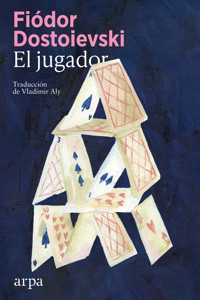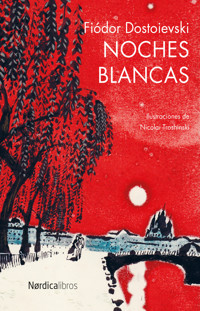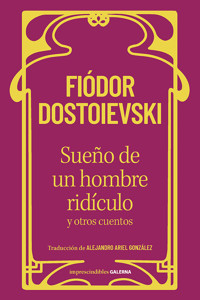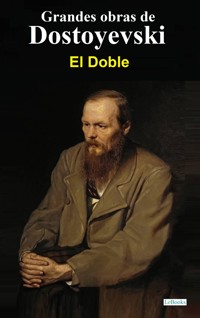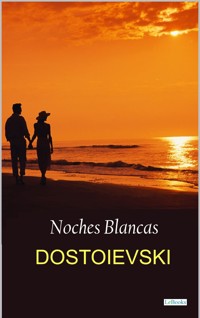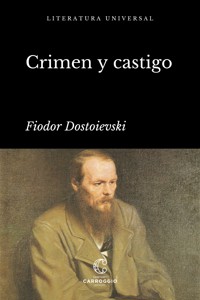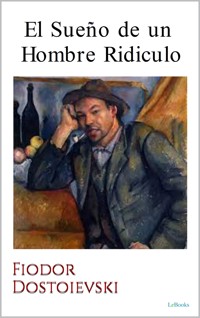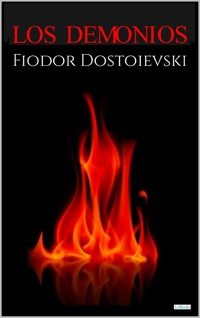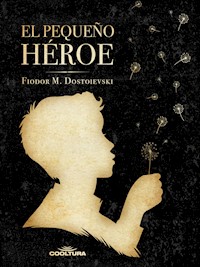
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MB Cooltura
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En esta novela corta, el genial Dostoievski relata la emoción inesperada del primer amor y la confusión del despertar sexual, desde el punto de vista de un niño. El protagonista, un pequeño de 11 años, se enamora perdidamente de Madame M, una mujer casada, y muchos años mayor. Por supuesto, todo ocurre platónicamente, pero el niño soporta diferentes peripecias con tal de complacer a su amada. La novela refleja la primera época creativa de Dostoievski, es una magnífica descripción psicológica llena de romanticismo y melancolía.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
CLASICOS---El-Pequeno-Heroe-epub
•
El Pequeño Héroe
•
Tenía yo entonces menos de once años. En julio me dieron permiso para pasar una temporada en una hacienda de las cercanías de Moscú con un pariente mío, T, que recibiría allí a cincuenta invitados, acaso más, no recuerdo; no los conté. Todo era barullo y alegría. Parecía un juego que había empezado con el objetivo de no terminar más. Parecía que nuestro anfitrión se había propuesto derrochar cuanto antes su enorme fortuna, y, en efecto, no hace mucho tiempo logró concretarlo, es decir, lo despilfarró todo, hasta la última viruta, hasta el último centavo, hasta quedarse absolutamente sin nada. En cada momento, llegaban nuevos invitados. Moscú estaba a dos pasos, a la vista, de modo que los que se iban dejaban sencillamente su lugar a otros, y la jarana seguía su curso. Las diversiones se sucedían sin interrupción y no cabía prever cuándo terminaría el jolgorio. Algunas veces era una excursión a caballo por los alrededores, en grandes grupos; otras era una vuelta por los pinares o un paseo en barca por el río; recorridos campestres, comidas al aire libre, cenas en la terraza de la casa, adornada por tres hileras de flores exquisitas que saturaban con su perfume el aire fresco de la noche, bajo una iluminación deslumbrante. Con ayuda de las luces, nuestras damas, de por sí bonitas casi todas, parecían aún más encantadoras, con el rostro animado por las impresiones del día, con los ojos relampagueantes, con el rápido tiroteo de sus conversaciones rebosantes de una risa sonora como una campana; danza, música, canto; si el cielo estaba encapotado, se organizaban tableaux vivants, acertijos, adivinanzas; se hacía teatro casero. Aparecía gente que hablaba hasta por los codos, que contaba historias, todas ingeniosas.
Algunas caras se perfilaban nítidamente en primer plano. La maldad y la murmuración estaban a la orden del día, pues sin ellas el mundo no gira y millones de personas morirían como moscas, de aburrimiento. Ahora bien, yo con mis once años, no me cuidaba entonces de estas personas, atraído por cosas muy diferentes, y si me percataba de algo no era ciertamente de todo. Más tarde hubo algún detalle que recordar. Sólo el aspecto luminoso del cuadro se alzó claro ante mis ojos infantiles: la animación general, el brillo, el ruido. Todo esto, nunca visto ni oído por mí hasta entonces, me causó tal impresión que en los primeros días me sentí aturdido y mi pequeña cabeza daba vueltas.
Pero hablo de mis once años, y en efecto era un niño, sólo un niño. Muchas de aquellas bellísimas mujeres no pensaban todavía, al acariciarme, en ponerse al nivel de mis años. Ahora bien, me sentía dominado por cierta sensación que —¡cosa rara!— a mí mismo me era incomprensible. Algo susurraba en mi corazón, algo hasta entonces desconocido, misterioso, que lo hacía arder y latir como asustado y que me cubría el rostro de un rubor inesperado a cada instante. De vez en cuando me avergonzaba y hasta me ofendía ante la variedad de mis privilegios infantiles. Otras veces sentía una especie de asombro que me obligaba a meterme donde no pudiera ser visto, para recobrar el aliento y para recordar alguna cosa: qué habría sido aquello que, por lo visto, había recordado muy bien hasta entonces y había olvidado de repente, pero sin lo cual no podía presentarme en ninguna parte y sencillamente me era imposible vivir.
Finalmente pensé que ocultaba algo de los ojos de todos, pero por nada del mundo se lo hubiera revelado a nadie, porque me daba —a mí, personaje minúsculo— una vergüenza horrible. Pronto llegué a sentirme solo en medio del remolino que me rodeaba. Había otros niños, pero todos eran o mucho menores o mucho mayores que yo, y, no me interesaban. Por supuesto, esto no habría ocurrido de no haber estado en una situación tan excepcional. Para esas bellísimas damas yo era todavía una criatura pequeña y borrosa, a quien a veces les gustaba acariciar y con quien podían jugar como con un muñeco. Una de ellas, en particular, rubia encantadora de abundantes y espléndidos cabellos —como jamás volví a ver y como seguramente no veré jamás—, parecía haber jurado no dejarme en paz. Me inquietaba, y le divertía la risa que estallaba a nuestro alrededor con las picardías agudas y extravagantes de las que me hacía objeto y que le causaban enorme regocijo. De seguro, sus compañeras de colegio la llamarían “la bromista”. Era extraordinariamente hermosa y en su hermosura había algo que saltaba inmediatamente a la vista. En nada se parecía a esas rubias pequeñas y tímidas, blancas como plumas y tiernas como ratoncitos blancos o como hijas de pastores protestantes. No era alta y sí, algo rellena, pero con rostro fino y agradable, encantadoramente dibujado. Algo había en ese semblante que fulguraba como un relámpago; más aún, toda ella era como el fuego; vivaz, fugaz, ligera. De sus grandes ojos, muy abiertos, parecían saltar chispas; brillaban como diamantes, y nunca cambiaré ojos como ésos, azules y chispeantes, por otros negros, aunque sean más negros que los más negros de una andaluza. Sí, mi rubia valía tanto como esa célebre morena a quien cantó un conocido y célebre poeta, quien por añadidura juró a toda Castilla en versos magníficos que estaba dispuesto a romperse los huesos si se le permitía tocar con la punta del dedo la mantilla de su amada. Añádase a esto que mi bella era la más jovial de todas las bellezas del mundo, la más ruidosamente jocosa, traviesa como una niña, a pesar de que llevaba casada cinco años. La risa no desaparecía de sus labios, frescos como una rosa de la mañana que con el primer rayo del sol acaba de abrir su perfumado pimpollo carmesí.
Recuerdo que al día siguiente de mi llegada se organizó una función teatral. La sala estaba completa; no había un asiento libre, y como por algún motivo llegué tarde, tuve que presenciar el espectáculo de pie. Lo festivo de la representación, sin embargo, me arrastraba poco a poco hacia delante, y sin darme cuenta fui abriéndome paso hasta las primeras filas, donde me instalé por fin, apoyado en el respaldo de una butaca en que estaba sentada una dama. Era mi rubia, pero todavía no nos conocíamos. Casi por casualidad me puse a contemplar sus hombros, de una prodigiosa redondez, seductores, blancos como la espuma de la leche, aunque a mí en realidad lo mismo me daba entonces mirar los maravillosos hombros de una mujer que la cofia con cintas coloradas que cubría las canas de una señora respetable que estaba en primera fila. Al lado de la rubia había una señorita más que madura, de esas que, como después pude observar, se colocan siempre lo más cerca posible de las mujeres jóvenes y hermosas. Pero ahora no se trata de eso. Se trata de que esta señorita notó mis miradas, se inclinó hacia su vecina y con una risita contenida le dijo algo al oído. La vecina se volteó de pronto, y recuerdo que sus ojos centellearon de tal modo en la penumbra al posarse para mirarme, que yo, tomado por sorpresa, salté como si me hubiera quemado. Ella se rió.
—¿Le gusta la función? —preguntó, mirándome con irónica picardía.
—Sí —contesté con cierto asombro, sin apartar los ojos de ella, cosa que por lo visto le gustaba.
—¿Y por qué está de pie? Se va a cansar. ¿No tiene sitio?
—No hay sitio —contesté más preocupado por mí que por los ojos chispeantes de la beldad, y sumamente contento de haber encontrado por fin un buen corazón al que podría descubrir mi zozobra. —He estado buscando y todos los asientos están ocupados —añadí, como quejándome.
—Ven acá —me propuso vivamente, con la rápida decisión con que adoptaba cualquier idea disparatada que cruzaba por su extravagante cabeza—; ven acá y siéntate en mis rodillas.
—¿En sus rodillas? —repetí perplejo.
Ya he dicho que mis privilegios empezaban a avergonzarme. Esta señora, como en broma, no iba muy a la zaga de las demás; amén de que, habiendo sido yo siempre tímido y retraído, comenzaba, particularmente ahora, a sentir recelo en presencia de las mujeres. Por eso quedé terriblemente confuso.