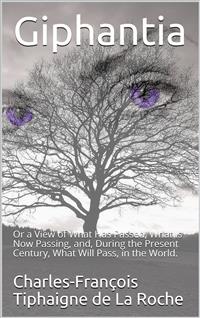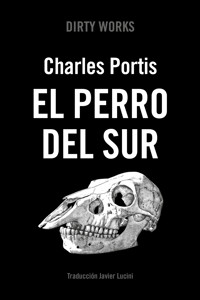
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dirty Works
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Charles Portis pudo haber sido Cormac McCarthy si hubiese querido, pero eligió tener sentido del humor.» ROY BLOUNT, Jr. Guy Dupree se ha saltado la condicional y se ha largado con la mujer, el fusil, la American Express y el Ford Torino de Ray Midge. A cambio, le ha dejado un Buick Special V-6 del 63 que se cae a trozos, además de la cornamenta y la cara de imbécil. A Midge no le gusta salir, ni bailar, ni confraternizar con la gente. Tiene veintiséis años, vive de papá y está más que orgulloso de su colección de armas y su biblioteca de historia militar. Cuando le llegan las facturas de la tarjeta de crédito, localiza a los tortolitos. Ahora no le va a quedar más remedio que mover el culo. Los movimientos bancarios conducen a México y más allá. Así es que elige un Colt Cobra calibre 38 de su colección, hace la maleta y se pone en marcha en el Buick cochambroso. Le espera una América extraña de moteles lúgubres, médicos iluminados, tabernas inmundas, autoestopistas rumbosas, excombatientes enajenados, ruinas mayas, hippies reaccionarios, señoras videntes, evangelistas descerebrados, grupos extremistas, embaucadores, puestos fronterizos y carreteras interminables…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHARLES PORTIS (1933-2020) nació y creció en Arkansas, se marchó, no le gustó lo que vio, y regresó para no volverse a ir (hasta que se fue del todo). Sirvió en los Marines durante la guerra de Corea y alcanzó el grado de sargento. Estudió periodismo y trabajó en el New York Herald Tribune con los máximos representantes del Nuevo Periodismo, Tom Wolfe y compañía. Nora Ephron, en su libro No me acuerdo de nada, se acuerda muy bien de él: «Varios periodistas afectados por el cierre de sus periódicos vinieron temporalmente a la revista Newsweek como redactores. Uno de ellos era Charles Portis, con quien salí una temporada, pero esa no es la cuestión (aunque tampoco se aleja tanto de la cuestión), la cuestión es que a Charlie, que era un magnífico escritor, con un estilo absolutamente excéntrico y espectacular [...], no se le daban nada bien los artículos de estilo formulario y plano». Según ella, Portis pensaba cosas que nadie más pensaba. Se curtió escribiendo sobre Elvis Presley, el «Sonido Nashville», el movimiento por los derechos civiles... Pasó una temporada en Londres como jefe de la sucursal inglesa del Herald Tribune, puesto que en su día ocupó Karl Marx (a quien si hubieran pagado mejor, bromeaba con sus jefes, se habrían ahorrado un montón de problemas). Desencantado, abandonó el periodismo en 1964 y volvió a su terruño, donde vivió retirado, lejos de la publicidad y la notoriedad, hasta el fin de sus días. No concedía entrevistas, no se relacionaba con el gremio y publicó poco (cinco novelas). Apenas hay fotos de él y, en casi todas, se asemeja a un Bigfoot capturado. En una está con John Wayne (quien adquiriría los derechos de su novela Valor de Ley, que luego adaptarían también los hermanos Coen), y parece que le importa una mierda estar posando junto al Duque. Todas sus novelas son historias de perdedores de su estado natal, Arkansas, pero en sus manos alcanzan una universalidad poco menos que shakespeariana. Tres acordes y la verdad, como en la música country, pero, como apuntaría Kaleb Horton, tocados en el caos. Captó como nadie el espíritu de su país: una tierra profundamente individualista de estafadores, miembros de sectas, trapaceros y embaucadores que se pasan todo el día buscando la verdad en los dibujos animados. Según los testimonios de quienes lo conocieron, solo quería que lo dejasen en paz y abrirse una (otra) cerveza.
EL PERRO DEL SUR
EL PERRO DEL SUR
Charles Portis
Traducción de Javier Lucini
Título original:
The Dog of the South
Random House, Inc, 1979
Primera edición Dirty Works: febrero 2025
© Charles Portis, 1979
© 2025 de la traducción: Javier Lucini
© de esta edición: Dirty Works, S. L.
Asturias, 33 - 08012 Barcelona
www.dirtyworkseditorial.com
Traducción: Javier Lucini
Diseño de cubierta: Nacho Reig
Ilustración: © Antonio Jesús Moreno «El Ciento»
Maquetación: Marga Suárez
Correcciones: Fernando Peña Merino
ISBN: 978-84-19288-52-3
eISBN: 978-84-19288-53-0
Depósito legal: B1874-2025
Impreso en España:
Imprenta Kadmos. P. I. El Tormes
Río Ubierna, 12 – 37003 Salamanca
Índice
UNO
DOS
TRES
CUATRO
CINCO
SEIS
SIETE
OCHO
NUEVE
DIEZ
ONCE
DOCE
TRECE
CATORCE
QUINCE
DIECISÉIS
«También los animales cercanos a la clase de las plantas parecen tener los movimientos más inquietos. El gusano de verano de estanques y charcos realiza un largo movimiento ondulante; el gordio rara vez se está quieto. El que quiera contemplar un movimiento extremadamente anómalo puede observarlo en las sacudidas con que avanzan y giran las larvas de mosquito.»
SIR THOMAS BROWNE
UNO
Mi mujer, Norma, había huido con Guy Dupree, y yo estaba esperando las facturas de la tarjeta de crédito para localizarlos. Aguardaba mi momento. Corría el mes de octubre. Se habían largado con mi coche, mi tarjeta Texaco y mi American Express. Dupree arrambló también con mi chubasquero bueno y un fusil, y no sé cuántas cosas más del armario del dormitorio. Muy propio de él, agenciarse el calibre 410, el arma de iniciación de un chiquillo. Debió de pensarse que no tendría mucho retroceso, que mataría, o al menos desgarraría la carne de manera satisfactoria, sin hacer demasiado ruido ni sufrir una contusión en su hombro simiesco.
Los recibos llegaron en sobres muy abultados y las sumas adeudadas eran de tal calibre que American Express cedió al pánico y me instó a ponerme en contacto de inmediato con B. Tucker, en Nueva York, para acordar las condiciones de pago. Supuse que «Tucker» era el nombre de un edificio, o quizá de una señora adusta que se pasaba el día entero sentada al teléfono con un Kool humeante en la boca. Saqué los mapas de carreteras y tracé el itinerario de los fugitivos siguiendo la secuencia de fechas y ubicaciones que constaban en los recibos. He de decir que disfruto como un enano haciendo este tipo de cosas, y que no pude evitar reírme cuando la ruta fue tomando forma.
Vaya viaje. ¡Vaya par de tortolitos! ¡Dupree en estado puro! La línea partía de Little Rock y revelaba sus intenciones al zambullirse de cabeza en Texas. Luego se volvía insegura y anárquica. Describía un desvío enorme hacia el oeste, hasta la gasolinera Texaco de Moffit, en San Angelo, donde pastan las ovejas, y, entre medias, un montón de ínfimos epiciclos sin el menor sentido.
Me vino a la cabeza la línea de puntos con que se suele representar en los libros de historia la caminata errática de Hernando de Soto, un soldado aguerrido que no supo encontrar oro sino penuria y un ancho río fangoso en el que, en la hora postrera, tuvieron a bien hundir su cuerpo, según cuentan, al amparo de la noche. ¡Qué tío! Por esa época andaba yo fascinado con los grandes capitanes de la historia y, a veces, al leer acerca de hombres como Lee o Aníbal (ambos derrotados, ahora que lo pienso) me excitaba tanto que tenía que levantarme y ponerme a dar vueltas por la habitación para sosegarme.
Y no es que nuestro apartamento de la calle Gum diese para grandes paseos. Norma quería mudarse a un sitio más espacioso, y yo también (más espacioso y más tranquilo), pero me resistía a ir a las casas y apartamentos que ella se afanaba en buscar, porque sabía, por experiencia, que estarían muy lejos de ser admisibles.
La última había sido una casita de campo marrón chocolate, con un cobertizo del mismo color vivo en el patio trasero. El de la inmobiliaria nos hizo la visita guiada de rigor sin dejar de perorar acerca del precio de los alquileres. En el cobertizo había un viejo tumbado a la bartola. Se estaba poniendo tibio de frutos secos mientras veía no sé qué programa en la tele. Por encima de los calcetines se le entreveían las espinillas nacaradas. Y tenía un ojo tapado con un trozo de algodón.
«Les presento al señor Proctor —nos soltó el jeta de la inmobiliaria—. Paga cincuenta al mes por el cobertizo, cantidad que ustedes pueden deducir del precio total del alquiler.» Yo no quería tener a un viejo viviendo en mi patio, así que el figura de la inmobiliaria dijo: «Pues entonces le dicen que ahueque el ala», pero yo tampoco quería hacerle esa guarrada al señor Proctor. La verdad es que no podíamos permitirnos un chalé, ni siquiera aquella casita, viviendo como vivíamos, de la caridad de mi padre, y Norma o bien era incapaz, o bien no estaba por la labor de dar con un apartamento de paredes gruesas y yeso como Dios manda. Yo lo había especificado como requisito indispensable, no quería ni oír hablar de la modernez esa del pladur, que no solo conduce el sonido sin la menor traba, sino que, en muchos casos, hasta parece amplificarlo.
Tendría que haberle prestado más atención. Tendría que haber hablado con ella, haberme molestado en escucharla, pero la ignoré. Una palabra oportuna aquí o allá seguro que habría obrado milagros. Me constaba que estaba inquieta, ansiosa por desempeñar un papel más activo en la vida. Solía hablar en esos términos; aparte, hubo otras señales.
Un día me salió con que quería organizar en nuestro apartamento una fiesta temática de La vuelta al mundo en ochenta días. Me quedé atónito. ¡Una fiesta! Hablaba de solicitar un puesto de azafata en Braniff Airlines. Se compró una bicicleta, una de esas de varias marchas, carísima, y se apuntó a un club de ciclistas en contra de mi voluntad. La idea era pedalear con sus amigotes por frondosas rutas rurales, gritando y cantando como una cuadrilla de teutones, pero, a juzgar por lo que vi, se limitaban a reunirse en el sótano húmedo de una iglesia.
Podría seguir y sería el cuento de nunca acabar. Quiso teñirse el pelo. Quiso cambiarse de nombre y llamarse Staci, o Pam, o Abril. Quiso abrir una tienda de joyería india. Tampoco me habría costado tanto hablar con ella del proyecto de la tienda (con el invento ese de la plata y la turquesa se obtienen a diario pingües beneficios), pero ni me molesté. ¡Iba retrasado con mis lecturas!
Y ahora no estaba. Se había pirado con Guy Dupree a México, pues allí era adonde conducía la línea de puntos. La última ubicación marcada en el mapa era el hotel Mogador, en San Miguel de Allende, donde tracé una cruz de fin de trayecto con mi lápiz de delineante y hasta me esmeré en hacerle sombrita para producir un efecto de profundidad.
El último recibo era de hacía doce días. Nuestros amiguitos mexicanos tienen fama de dejar siempre las cosas para mañana y echarse unos buenos siestorros, pero aquella factura probaba que no se habían dormido en los laureles. Identifiqué el desprecio con que Dupree había imitado mi firma. En otros recibos ha firmado como «Sr. Smart Shopper» y «Wallace Fard».1
Así que ahí lo tenía, circulando por los desiertos de México en mi Ford Torino con mi mujer, mis tarjetas de crédito y su perro de lengua negra. Ese chow que siempre lo acompaña a todas partes, a la oficina de correos y a los partidos de béisbol, una mala bestia bermeja con pezuñas de león que ahora campaba a sus anchas en los asientos de mi Torino.
A cambio, me había dejado su Buick Special del 63. Me lo encontré en mi plaza de los apartamentos Rhino, estacionado sobre un charco rojizo de aceite de transmisión. Un cochecillo compacto, un medio de transporte básico y herrumbroso con un motor V-6. El cacharro tiraba más o menos bien y parecía deseoso de complacer, pero yo dudaba de que los ingenieros de Buick hubiesen puesto alguna vez el corazón en un vehículo pensado para el pueblo. Dupree lo había abandonado vergonzantemente. El volante tenía por lo menos una cuarta parte de la rotación floja, por lo que había que girarlo bruscamente de un lado a otro en una infantil parodia automovilística. Al cabo de unos días, le pillé el tranquillo, pero los movimientos violentos de los brazos me hacían parecer un demente. No podía bajar la guardia ni un segundo, debía mantenerme alerta e ir haciendo pequeñas rectificaciones. El cuentakilómetros marcaba ciento veinte mil y el cable del velocímetro estaba partido. En el suelo, en el lado del conductor, había un agujero y, cuando pasaba sobre algo blanco, el súbito destello entre los pies me hacía dar un brinco. Pero dejemos de hablar del coche por ahora.
El caso es que la movida no pudo llegar en peor momento. Hacía apenas un mes (justo después de mi vigésimo sexto cumpleaños) que había dejado el empleo en la mesa de edición delperiódico para retomar mis estudios. Mi padre había accedido a apoyarme de nuevo hasta que me sacase un título de lo que fuera o, al menos, un certificado de enseñanza. También me hizo entrega de la American Express, había tenido un buen año reformando casas con Midgestone. Como digo, fue mi vigésimo sexto cumpleaños, pero por alguna razón, llevaba todo el año pensando que ya los tenía. ¡Un año extra de balde! La cuestión era: ¿lo echaría a perder como había hecho con todos los anteriores?
Mi nuevo objetivo era ser profesor de instituto. Había acumulado suficientes horas lectivas a lo largo de los años como para haber obtenido, mínimo, dos licenciaturas, pero ahí seguía. Nunca había aguantado hasta el final. No tenía un solo crédito universitario, pero detentaba un pregrado en leyes por la Southwestern y algo de ingeniería por la universidad de Arkansas. También había asistido a la Ole Miss, al curso sobre las campañas occidentales de la Guerra de Secesión impartido por el doctor Buddy Casey. Ni se te ocurra mentarle Virginia al doctor Bud, ahora bien, ¡háblale de Forrest!
Durante mucho tiempo, tuve en mi poder una grabación de su célebre clase magistral sobre el asedio de Vicksburg, y nada me gustaba más que ponérmela por la mañana, mientras me afeitaba. También me la ponía a veces en el coche cuando iba a dar una vuelta con Norma. Era una de esas intervenciones («virtuosismo» es la palabra) que nunca pierden frescura. El doctor Bud logra que la cosa cobre vida. Con el único recurso de sus nudillos y los resonantes tableros laterales de la mesa, era capaz de recrear el paso de los armones de munición de la artillería por un puente de madera, y con la dentadura postiza, los carrillos hinchados y los labios gruesos y húmedos, podía reproducir vívidamente una descarga de mortero en la distancia o el traqueteo de las cadenas de ancla, los chapoteos, el silbido de los detonadores y los relinchos de los caballos. Había escuchado la grabación unas mil veces y, aun así, cada vez que me la ponía me sorprendía y me volvía a quedar embelesado con algún detalle del genio de Casey, ya fuese una descripción, una apreciación, un pasaje narrativo o un efecto de sonido. Los gorjeos de un pájaro, por ejemplo. El doctor Bud introducía un par de reclamos imprevistos en la tensa escena en que Grant y Pemberton discuten las condiciones de la rendición bajo el roble. Un reclamo estilizado (tu-güit, tu-gui), sin intención de representar a ninguna especie en particular. No había día que no me sorprendiera un nuevo matiz. Pretender retener de una sentada la totalidad de semejante disertación es poco menos que imposible, tantas son sus riquezas.
He dicho que «tenía» la cinta. Desapareció de pronto, y Norma negó haberse deshecho de ella. Después de unas cuantas pesquisas y poner el apartamento patas arriba, lo dejé pasar. Así era yo. Una vez leí sobre un tío que no quería que su mujer se enterase de cómo le gustaba que se hiciesen las cosas, de ese modo se reservaba el derecho a seguir irritándose con ella a discreción. A mí nunca me ha dado por ahí. Norma y yo teníamos nuestras pendencias, ¿qué duda cabe?, pero nada que ver con las escenas de furia que se ven a diario por la tele, con los intérpretes gritándose como energúmenos. En nuestra casa era más bien un toma y daca. Aunque tenía dos reglas que causaban cierto nivel de fricción permanente (la prohibición de fumar en la mesa, y de pinchar discos después de las 21h, momento en que me gustaba apalancarme en mi sofá para emprender una gozosa noche de lectura), no veía la manera de transigir en ninguna de las dos.
Cuando conocí a Norma, estaba casada con Dupree. Tenía los antebrazos bronceados y una pequeña vena o arteria azul en la frente que se le hinchaba y palpitaba visiblemente cuando se mosqueaba o profería una opinión contundente. Uno casi nunca se cruza con las esposas de quienes trabajan en un periódico, y me avergüenza decir que no guardo memoria de nuestro primer encuentro. Yo me sentaba al lado de Dupree en el borde de la mesa de edición. De hecho, fui yo quien le consiguió el curro. No caía muy bien en la redacción. Irradiaba densas olas de animadversión y nunca se sumaba al cotorreo amistoso que se desataba en torno a la mesa, él, que en su día había sido tan bullanguero. Apenas abría el pico, salvo para musitar un «chorradas», o un «vaya chorrada», al procesar el material de los teletipos, afectando un desprecio infinito por todos los acontecimientos del planeta, así como por las crónicas escritas de los mismos.
Por lo que respecta a su estatura, no pasa del metro setenta y cinco (erguido, no yendo como va siempre, como un mono chepudo), y aun así, sin el menor asomo de pudor, ponía uno ochenta en todos los formularios y solicitudes. Su vestimenta era desaliñada hasta para los estándares del periódico (¡arrugas a tutiplén!). Más que descuido, era un efecto estudiado. Yo sabía que le llevaba lo suyo, porque las prendas que gastaba eran de las que no necesitan planchado y, como no las gratines en la secadora y las estrujes luego a conciencia, eso no hay Dios que lo arrugue. Tenía, además, el hábito nervioso de frotarse las manos en los pantalones cada vez que se sentaba, lo que daba lugar a esa cosa tan antiestética que ha dado en llamarse «pelotillas». Las pelotillas suelen darse más en mantas baratas que en prendas de vestir, pero todos los pantalones de Dupree las lucían estrepitosamente por delante. Sus camisas estaban todas hechas un asco. Llevaba unas gafas de lentes gruesas y grasientas que distorsionaban el mundo en configuraciones aberrantes. Yo nunca he necesitado gafas. Puedo leer las señales de la carretera a un kilómetro de distancia y distinguir estrellas y planetas hasta de magnitud siete sin ninguna clase de asistencia óptica. Veo Urano.
Once meses miserables estuvo casada Norma con Dupree, y después de todo lo que me contó, no puedo creerme que haya podido volver con él. ¡El besuqueo enloquecido! ¡El cañón de juguete de carburo de calcio! Y ahí los tienes. Yo no tenía ni zorra de que se estuviese cociendo algo. ¿Cómo emprendió Dupree sus nuevos avances? ¿Cuáles eran sus repugnantes técnicas de cortejo? ¿Lo del club de ciclismo era un ardid? Me consta que hubo reuniones nocturnas. ¡Pero Dupree ya tenía novia! Un colega del periódico me dijo que llevaba varios meses viéndose con alguien, una mujer misteriosa que vivía en la última planta de una casa gris, detrás del edificio de Caza y Pesca. ¿Qué pasaba con esa?
Norma y yo nos llevábamos bastante bien, o eso pensaba yo. Ya mencioné antes sus inquietudes. La única otra cosa que podría señalar sería el leve cambio que se produjo en sus modales. Empezó a tratarme con una cortesía efusiva aunque impersonal, como de enfermera que atiende a un anciano. «Enseguida estoy contigo», me soltaba, o, cuando me venía con alguna historia: «Y en esas estamos, Midge». Nunca me llamaba por mi nombre de pila.
Ahora pienso que aquella frialdad debió iniciarse con el curso de álgebra. Al final ella había accedido a ser cobaya de mis métodos pedagógicos, así que me curré un plan de clases de álgebra elemental. Me hice con una pizarrilla, de esas verdes, y la plantaba en la cocina todos los martes a las siete de la tarde para impartir las lecciones. No era el tipo de favor que a uno le guste pedirle a nadie, pero Norma se lo tomó con deportividad y yo pensé que si era capaz de enseñarle a ella álgebra de primero de secundaria, podría enseñarle cualquier cosa a cualquiera. Con deportividad, he dicho, pero eso fue solo al principio. No tardó en ponerse a trampear en los exámenes. Esto es, la muy descarada consultaba las soluciones que venían al final del libro de texto y las copiaba tal cual, sin molestarse en consignar las distintas operaciones que conducían a la resolución. ¿Pero acaso no formaba parte eso también de la enseñanza? ¿No me vería obligado a lidiar con el engaño y la trapacería en las broncas aulas de los colegios públicos? Con Norma me lo tomé así. No hice la más mínima alusión a su desfachatez, me limité a cascarle un cero patatero en cada examen. Pero ella siguió consultando las soluciones sin ningún pudor delante de mis narices. Terminaba el examen en dos o tres minutos, plantaba el nombre y me lo entregaba diciendo: «Ya está, Midge. ¿Alguna cosilla más?».
Ni que decir tiene que yo sabía que ella estaba afligida por las recientes tribulaciones de Dupree, a quien supongo que debió de llegar a ver como una especie de proscrito romántico. A mí no me daba ninguna pena. Él solito se metía en camisas de once varas. Uno no puede ir por ahí todo el santo día dando por culo a la gente y esperar que luego todo vaya como la seda. El problema fue la política. En los últimos tiempos había empezado a interesarse por la política, y eso hizo aflorar su bajeza.
«En los últimos tiempos», digo, y es un suponer. Porque hacía como siete u ocho años que lo veía de Pascuas a Ramos, el tiempo que duró su periplo por los innumerables centros de enseñanza a los que asistió, y seguro que el cambio fue mucho más gradual de lo que me pareció. En su día era un cachondo mental. Y mira que yo no suelo despollarme mucho, aunque sepa reconocer una buena gracia, pero Dupree siempre lograba arrancarme una carcajada cuando se ponía a hacer lo de «El Hombre Eléctrico». Su numerito del Hombre Eléctrico o del Hombre de Barro haría troncharse a un muerto. A veces, salía por una puerta y entraba por otra, como si acabara de llegar, después de desplazarse a toda velocidad, sin que nadie se percatara, de una puerta a otra. La primera vez no era tan gracioso, pero seguía haciéndolo incansablemente, y al final, claro, te meabas.
Hasta donde yo sé, ni siquiera se dignaba a votar, pero entonces, de buenas a primeras, alguien debió hablarle de política, soltarle alguna trola convincente, o lo mismo leyó algo que cayó en sus manos (suele ser lo uno o lo otro), y dejó de ser divertido, se volvió mezquino y silencioso. Tampoco es que fuese tan grave, hasta que dejó también de ser silencioso.
Se puso a mandarle cartas ofensivas al presidente, llamándolo cobarde y rata inmunda de orejas costrosas, incluso llegó a desafiarlo a una pelea a puñetazos en la avenida Pennsylvania. Esto tenía su mérito, viniendo de una persona a la que habían noqueado en todas las cervecerías de Little Rock, casi siempre a los diez minutos de plantarse en la barra. Yo no creo que hayamos tenido jamás un presidente, a excepción del canijo de James Madison, con esos bracitos de muñeco que se gastaba, que no le hubiese dado a Dupree para el pelo en una pelea limpia. Saltaba a la más mínima provocación. Una de sus estratagemas favoritas era sentarse en el primer bar que le saliese al paso y empezar a repetir las fantochadas cazadas al vuelo que soltaba la concurrencia imitando la voz del pato Donald. O se ponía a soltarle salivazos a la gente. Tenía esa habilidad, era capaz de propulsar unos perdigonazos velocísimos entre los dientes, así que plantaba allí su culo y se ponía a acribillar inadvertido las tiernas barbillas y napias de la parroquia, y la cosa solía acabar cuando alguien lo pillaba y le calzaba una hostia que lo dejaba frío.
Lo que hay que reconocerle es que, a diferencia de tantos camorristas, se tomaba el correctivo sin gimoteos. Hay que concederle que no le tenía miedo a la violencia física. En cambio, sí que se ponía a gimotear como un chiquillo cuando la ley se le echaba encima. Era incapaz de entender la distinción legal que podía existir entre un insulto y una amenaza de muerte, y estaba convencido de que el Gobierno lo acosaba. Las amenazas que lanzaba no eran reales, pura farfolla, pero claro, los del servicio secreto no tenían manera de saberlo.
Pero las amenazas existieron, de eso no hay duda. Vi las cartas con mis propios ojos. Escribió al presidente de América cosas como: «Esta vez será el fin para ti y tu familia de ratas. Conozco tus movimientos y tengo acceso a tus mascotas».
Un agente del servicio secreto vino a hablar conmigo y me mostró una selección de aquellas cartas. Dupree las había firmado como «Jinete Nocturno», «Jo Jo el Chico Caraperro», «Zampa-Tortitas», «Viejo Negrata», «Don Winslow de la Marina», «Piénsatelo bien», «Preceptor», «Macarra Sonriente», «Macarra del Motocross» y «Jardinero».
Lo arrestaron y me llamó. Yo telefoneé a su padre (no se hablaban), y el señor Dupree me dijo: «Una temporadita en Leavenworth le vendrá bien». El Comisionado del Tribunal Federal del Distrito estableció la fianza en tres mil dólares (una minucia, me pareció a mí, ante semejante cargo), pero el señor Dupree se negó a pagarla.
«Bueno, yo no sabía si podía permitirse usted semejante dispendio», aventuré yo, sabiendo que se picaría ante cualquier insinuación que cuestionase su riqueza. Se quedó un rato sin decir nada, y luego dijo: «No vuelvas a llamarme por este asunto». La madre de Dupree seguro que habría intervenido, pero detestaba hablar con ella porque solía estar inmersa en una bruma alcohólica. Y, además, ebria o sobria, tenía una lengua viperina.
Desde luego, no era una cuestión de dinero, porque el señor Dupree era un próspero cultivador de soja, con plantaciones no solo en Arkansas, sino también en Louisiana y en Centroamérica. El periódico ya estaba abochornado y no quiso involucrarse. Norma me dijo que yo era el único que podía echarle una mano, porque a Dupree no le quedaba ni un solo amigo en el mundo. Contra mi buen juicio, reuní trescientos dólares y lo arreglé con un fiador llamado Jack Wilkie para que lo sacara.
¿A ti te lo agradecieron? Pues a mí tampoco. En cuanto lo soltaron de la cárcel del condado, Dupree vino a quejárseme de que solo le habían dado de comer dos veces al día, gachas de avena, tortitas y toda suerte de bazofias insípidas. Un compañero de celda, malversador, le había dicho que los presos federales tenían derecho a tres comidas. Así que me pidió que le consiguiera un abogado. No quería que lo representase Jack Wilkie.
Yo le dije: «El tribunal te asignará uno de oficio».
Y él: «Ya lo ha hecho, pero es penoso. Ni siquiera está al tanto del procedimiento federal. Se pondrá a hablar con este cuando se supone que con el que tiene que hablar es con aquel. Cero exigencias. Prestará su conformidad al cargo y acabaré con el culo en una prisión federal. ¡Sin antecedentes!».
«Vas a tener que buscarte tú solito el abogado, Dupree.»
«Pues ya me dirás de dónde lo saco. Ya he llamado a todos los hijos de puta que se anuncian en las páginas amarillas.»
Un buen abogado, según Dupree, sería capaz de evitar el examen psiquiátrico de la prisión hospital de Springfield, Missouri. Ese examen era lo que más le aterraba, y motivos no le faltaban, aun cuando el veredicto viniese avalado por una defensa sólida. En cualquier caso, él no iba a necesitar abogado, ni bueno ni malo, porque la noche del viernes siguiente se saltó la condicional y se fugó con mi mujer en mi Ford Torino.
Desde aquella noche, había estado aguardando mi momento, pero ahora que sabía más o menos dónde estaban, tenía que mover ficha. Me quedaba muy poca pasta en efectivo para el viaje, y me habían afanado las tarjetas de crédito. Mi padre se hallaba en no sé qué lago de las inmediaciones de Eufaula, Alabama, en su bote de plástico verde, participando en un torneo de pesca de lubinas. No negaré que había tenido muchas oportunidades para explicarle la movida, pero me daba vergüenza. Ya no estaba empleado en el periódico y no podía acudir a la cooperativa de ahorro y crédito. Mi amigo Burke siempre andaba flojo de pasta. Podría haber vendido algunas armas de mi colección, pero me resistía a dar ese paso, lo iba postergando como último recurso. Los aficionados a las armas son unos zorros y se huelen una venta desesperada a la legua, además son unos tratantes despiadados, se habrían cebado conmigo.
Entonces, el día proyectado de mi salida, me acordé de los bonos de ahorro. Me los legó mi madre al morir. Los tenía escondidos detrás de la enciclopedia, donde Norma nunca husmeaba, completamente olvidados. A Norma le pirraba fisgonear en mis cosas. Yo nunca metía las narices en las suyas. En mi mesa tenía un cajón lleno de pistolas que mantenía siempre bajo llave, pero ella, no sé cómo, se las ingenió para abrirlo, y estuvo toqueteándolas. Las manchitas de óxido que dejó con la humedad de los dedos, la delataron. Ni siquiera mi comida estaba a salvo. Es verdad que ella comía como un pajarillo, pero como en mi plato hubiese un bocado apetitoso que, por lo que fuera, se le antojase, ya me podía ir despidiendo de él, porque lo arponearía y se lo zamparía a la velocidad del rayo sin reconocer en ningún momento haberse conducido de manera impropia. Sabía que a mí eso me ponía de los nervios. Yo nunca metía la zarpa en su plato, pero ella, cuando le entraba el ansia, aun a sabiendas de cómo me alteraba, no se cortaba un pelo. Lo del servicio de mesa individual se inventó en su día por algo y, si no se respeta, no tiene sentido hacer el paripé, se instala uno un comedero y listo. También le gustaba trastear con mi telescopio. Pero, detrás de aquellos tomos de la Británica, hasta el diamante Hope habría estado a salvo.
Rescaté los bonos y me senté a contarlos en la mesa de la cocina. Llevaba un montón de tiempo sin verlos y me dio por ver si alineándolos llegaban a cubrir toda la mesa. Una vez finalizado el despliegue, me eché hacia atrás y los contemplé. Eran bonos de ahorro Serie E de veinticinco dólares2.
Justo en ese momento oí a alguien en la puerta y pensé que serían los niños. Desde hacía unos días se venía celebrando una especie de congreso de juventud en el capitolio y había críos pululando por toda la ciudad. Algunos habían acabado aventurándose en la calle Gum, donde no se les había perdido nada. Yo llevaba todo el día haciendo el equipaje y viéndolos pasar a través de la cortina, y ahora (lo que más temía) se habían plantado ante mi puerta. ¿Qué querrían? ¿Un vaso de agua? ¿Usar el teléfono? ¿Mi firma en una petición? No hice ruido, ni me moví.
—¡Ray!
No eran los niños, era Jack Wilkie. ¡Qué plasta! ¡Día y noche! Fui a la puerta, solté la cadenilla y lo dejé pasar, pero no más allá del salón, no quería que viese la mesa con los bonos.
—¿Por qué no enciendes una luz o subes al menos una persiana? —dijo.
—Me gusta así.
—Qué andarás tramando, todo el día aquí metido.
Siempre me salía con las mismas al comienzo de cada visita, dando a entender que mi modo de vida era extraño y malsano. Jack no era solo fiador y abogado entre comillas, también era empresario. Tenía una tienda de rosquillas y una pequeña flota de taxis. Cuando dije que era abogado, no me refería a que tuviese un traje gris claro y se pasara las noches en su estudio leyendo los Comentarios de Blackstone. Si lo contratases a ciegas con esa imagen en mente, te llevarías un chasco tremendo al encontrártelo en los juzgados enfundado en su traje naranja, inspeccionándose laroña de las uñas. Y dirías: «¡Venga ya, cerca de mil abogados en el condado de Pulaski, y tenía que tocarme este!».
Pero Jack era un buenazo y yo lo admiraba por lo que tenía de hombre de acción. Cuando lo conocí me dio mala espina. Lo tomé por uno de esos rústicos de la provincia que, al segundo de conocerte, ya te están contando alguna correría desenfrenada llena de violencia o de sexo, o de las dos cosas, o bien se te ponen a perorar, con la misma verborrea, sobre el Reino de Cristo en la Tierra. Existen esas dos versiones, y conviene estar preparado.
Esta vez tenía un notición para mí, o eso pensaba él. Se trataba de una postal que le había enviado Norma a su madre desde Wormington, Texas. «El Portal de la Región Montañosa», ponía debajo de una fotografía del motel Wormington, una estructura achaparrada y lóbrega. El reclamo de «Portal de» siempre me ha parecido lamentable, porque lo único que da a entender es que aún no estás ahí, que sigues en tránsito, que te encuentras en un lugar indefinido. Yo ya sabía lo de la postal porque la señora Edge, la madre de Norma, me había llamado el día anterior para contármelo. Quedé con ella delante del edificio de la administración federal y le eché un vistazo. Norma decía que estaba bien y que ya se pondría en contacto con ella más adelante. Eso era todo, pero Jack quería hablar de la postal.
Volví a estudiar la fotografía del motel. Al lado de la puerta de la recepción había otra que debía dar al cuarto de servicio. Pude imaginarme perfectamente a Norma, con su proverbial instinto para meter la gamba, abriéndola y quedándose allí un rato mirando las tuberías, los cubos y las herramientas, intentando dilucidar cómo había podido cambiar tanto la oficina de recepción. Yo me habría dado cuenta al instante de que me había equivocado de puerta.
—Ya no están en Wormington, Jack —le dije—. Eso fue solo una parada. Los tortolitos no han huido a Wormington, Texas.
—Ya lo sé, pero es un punto de partida.
—Volverán en un par de días.
—Hazme caso. A ese muchacho no le vemos más el pelo. Ha catado la cárcel y se le ha atragantado.
—Ya aparecerán.
—Tendrías que haberme advertido que estaba como una puta cabra. No me gusta nada cómo me has enredado en esto.
—Conocías los cargos. Viste las cartas.
—Pensé que su padre estaría por la labor. Que lo mismo era un ricachón roñica. Pensé que solo pretendía acojonar un poco al chaval.
—Guy lleva dándole quebraderos de cabeza al señor Dupree desde que vino al mundo.
—Voy a dar parte del coche robado. Es la única manera.
—No, no puedo consentírtelo.
—Hay que dejarlo en manos de la policía. Es la forma más rápida de rastrear a esos tortolitos.
—No quiero avergonzar a Norma.
—Querrás decir que no quieres avergonzarte a ti mismo. Te aterra que salga en el periódico. Hazme caso. En cuanto le suspendan la fianza, saldrá publicado sí o sí, y, para entonces, puede que ya ni siquiera puedas recuperar tu coche.
No iba desencaminado. Jack no era ningún imbécil. El periódico no dedicaba espacio a las historias de cornudos, pero prefería que mi nombre no apareciese en ningún documento oficial. Así nunca podrían vincularme con la fuga de Dupree. Por ahí ya le estarían dando a la lengua, sin duda. En el periódico, hasta el último mono estaba al tanto de lo ocurrido, pero lo que sabían y lo que podían imprimir (sin el amparo de fuentes oficiales) eran dos cosas muy distintas. Yo solo quería recuperar mi coche. Los cuernos ya no me los quitaba nadie, pero parecería menos pardillo, pensé, si podía recuperar el coche por mis propios medios.
Jack se empecinó y volvió a revisar el caso de arriba abajo. Lo hacía cada vez que nos veíamos, como si hubiese ciertos puntos que creyera que pudiesen escapárseme. Cuando su vista se amoldó a la penumbra, se fijó en la maleta que había sobre el sofá y vi que tomaba nota mental.
—No suelen revocarme fianzas por fuga del cliente —dijo.
Eso tampoco era la primera vez que me lo soltaba.
En cuanto se fue, reuní a toda prisa los bonos y los metí en la maleta. Seleccioné un Colt Cobra calibre 38 del cajón de las pistolas, lo rocié con un lubricante de silicona, lo precinté en una bolsa de plástico y lo encajé entre la ropa junto a los bonos. ¿Qué más? ¡Las pastillas del lumbago! Norma nunca salía de casa sin su medicación para el lumbago, pero esta vez se la había dejado, cuál no sería su apuro por salir pitando, lejos de mis asedios semanales. Fui a por ellas al baño y las metí también en la maleta. Me agradecería el detalle. A cuatro dólares la pastilla, no sería para menos.
Me aseguré de cerrar todas las ventanas, di con una emisora de música country en mi enorme radio Hallicrafters y la dejé sonando a todo volumen, pegada a la pared de la cocina. En el apartamento de al lado vivía un cafre del rock-and-roll amancebado con su equipo estéreo, y sus bajos frenéticos traspasaban la pared. El estruendo le hacía feliz. También tenía una moto. La dirección del Rhino tenía una norma que prohibía la reparación de motocicletas en el aparcamiento, pero el cafre se la pasaba por el forro. Una noche lo llamé. Estaba leyendo una biografía de Raphael Semmes, abandoné la lectura, le telefoneé y le pregunté si sabía quién era el almirante Semmes. Me dijo: «¡¿Quién?!», y yo dije: «¡El capitán de la corbeta CSS Alabama, pedazo de cafre!», y colgué.
Ya estaba todo. No quedaba nada de la lista por verificar. Llamé a un taxi, mecanografié una nota y la fijé a la puerta con una chincheta.
Estaré unos días fuera de la ciudad
Raymond E. Midge
El taxista tocaba el claxon y se iba abriendo paso a trancas y barrancas por Broadway entre los pequeños delegados de aquella interminable convención de Empleados Júnior de Banca o Jóvenes Camioneros. Las huestes parecían ir en aumento. Había dejado el Buick Special en manos de un mecánico de la avenida Asher para que le cambiase el interruptor del solenoide de arranque. El taxista me dejó delante de una cafetería inmunda que se llamaba Nub’s o Dub’s, puerta con puerta con el taller. Nub (bueno, o un tipo que había allí con un delantal) estaba al otro lado de la puerta mosquitera, mirándome fijamente. Yo iba de chaqueta y corbata, y cargaba con una maleta, así que debía pensarse que acababa de llegar de algún lugar distante y había cruzado a toda pastilla la ciudad en un taxi solo para darme un homenaje con alguna de sus especialidades. Almorzar allí no era tan mala idea, pero se me estaba haciendo tarde y quería ponerme en camino cuanto antes.
El mecánico me dijo que necesitaba un nuevo soporte para el motor y quiso endilgarme también una junta de colector, para la fuga de aceite. Rechacé ambas cosas. No pensaba reparar nada de aquel coche que no fuese absolutamente imprescindible. Era una actitud rara, viniendo de mí, porque detesto ver coches maltratados. ¡Mantenimiento! Nunca me he avenido a la nueva política de cambio de aceite cada diez mil kilómetros. Para mí, siempre será cada dos mil quinientos, y, en cada ocasión, filtro nuevo.
Y, aun así, ahí estaba, poniendo rumbo a México a bordo de semejante tartana, sin ni siquiera cambiar la correa del ventilador. Había lo menos cuarenta envoltorios de chocolatinas Heath tirados por el suelo y los asientos, y ni me molesté en hacer limpieza. No era mi coche y lo odiaba. También le había estado dando al coco. La conmoción que causaría el aceite limpio, o la tensión de una correa nueva, podrían bastar para desestabilizar el ya de por sí frágil equilibrio del sistema. Y había calculado que el elevado kilometraje no sería en realidad un inconveniente, acogiéndome a un razonamiento engañoso: un hombre que llega a los setenta y cuatro años tiene grandes posibilidades de llegar a los setenta y seis; muchas más, de hecho, que las de cualquier jovenzuelo.
Antes de lograr salir de la ciudad, me acordé de la cubertería de plata que Norma había heredado de su madre. ¿Y si la robaban? Mis cosas no me preocupaban mucho, ni las pistolas, ni los libros, ni los sellos, ni el telescopio, pero como un ratero les echase el guante a los tenedores de la familia Edge, sabía que me lo estarían restregando por la cara hasta el fin de los tiempos. ¡Y mi nota era una invitación al allanamiento! Así es que regresé a por la plata. En la nota que decía que iba a estar unos días fuera, algún listillo había añadido: «¿Y a quién le importa?». La arranqué y me dirigí al centro, al edificio de la administración federal donde trabajaba la señora Edge. Llevaba una cadenita en las gafas y tenía un puestazo de mucha veteranía en la Junta de Verificación del Algodón.
No estaba y nadie supo decirme adónde se había ido. ¡Vaya chollo de trabajo! ¡Te podías escaquear por las tardes! Llamé a su casa, pero no me lo cogió nadie. Me pregunté si habría encontrado un sitio para bailar a esas horas. Era una loca del baile y salía casi todas las noches con hombres corpulentos de rostro colorado que podían aguantar tres o cuatro horas meneándose en la pista con ella. ¡Sacando humo a las suelas! A mí siempre me tildaba de «bodrio», porque nunca llevaba a Norma a bailar. Digo «nunca», pero lo cierto es que, en algunas ocasiones especiales, bien que nos habíamos deslizado rígidamente por la pista, aunque más que en horas de vuelo, como hacen los aviadores, nuestro tiempo de baile habría que computarlo en segundos. Creo que la señora Edge me prefería a Dupree, aunque solo fuese por mis modales civilizados y la pulcritud de mi atuendo, pero eso no quiere decir que le cayera bien. También me había tachado de «furtivo» y de «pequeño zorro egoísta».
Decidí que lo más probable era que se hubiese querido deleitar con una buena tarde de congestión urbana, así que me dirigí a la zona oeste de la ciudad y me recorrí todos los aparcamientos de los centros comerciales en busca de su coche. Ciertos días de la semana, ella y varios centenares de urracas de su misma calaña se dan cita en esos lugares para obtener sus asignaciones después de dejar sus Larks, Volvos y Cadillacs mal aparcados, ocupando premeditadamente dos y a veces hasta tres plazas. Luego se despliegan por la ciudad. Algunas van a supermercados y atascan las colas de las cajas hurgando en sus bolsos y rellenando cheques con desesperante parsimonia. Otras aguardan hasta la hora punta del mediodía para infiltrarse en las cafeterías y hacer que las colas de los pedidos vayan a paso de tortuga, con extensas pausas de deliberación frente al mostrador de las tartas. El resto se hallará de patrulla motorizada, invadiendo la vía rápida de las calles más concurridas y frenando en seco en los giros a la izquierda cada vez que detecten una buena oportunidad para colapsar el tráfico. Otra de sus triquiñuelas habituales es meter el morro casi hasta la mitad en los ceda el paso para bloquear a los que vengan. La señora Edge era una de las líderes de aquel batallón. ¡A poco que te descuides te monta una academia de baile en la oficina de correos!
Ya se había hecho de noche cuando renuncié a la búsqueda. A fin de cuentas, aquella cubertería no era antigua, ni rara, ni particularmente valiosa, y me cabreé conmigo mismo por haber perdido tanto tiempo. No me apetecía volver otra vez al apartamento, así que dejé el cofre en el maletero.
Por fin partí, excitado por el viaje. La radio no funcionaba, así que me puse a canturrear. Al llegar a Benton, ya estaba harto de conducir aquella chatarra. ¡Solo cuarenta kilómetros! No me lo podía creer. Tenía mil seiscientos kilómetros por delante, me caía de sueño, los brazos me pesaban y no me veía capaz de llegar a Texarkana.
Paré en un área de descanso y me recosté en el asiento, que despedía un fuerte olor a perro. Tenía la nariz pegada a la funda de plástico. En aquella zona de descanso no había quien descansara. El trasiego rugiente de los enormes camiones diésel era constante y los conductores dejaban el motor en marcha amargándole la existencia a todo el mundo, y para colmo, un tío mierda de Ohio tuvo los santos cojones de aparcar un remolque de caballos justo a mi lado. Los caballos hacían chirriar los muelles del remolque cada vez que se movían. Aquellos chirridos se prolongaron toda la noche y estuvieron a punto de desquiciarme. No dormí ni cuatro horas. Y me costó lo suyo, acabé con los ojos hinchados. Muchos, los mismos que mienten sobre el consumo de gasolina, no habrían tenido apuro en decir que no habían pegado ojo en toda la noche.
Rompía el día cuando llegué por fin a Texarkana. Paré, eché un poco de aceite de transmisión, llamé a Little Rock desde una cabina y desperté a la señora Edge. Le pedí que llamase a mi padre a su regreso del torneo de pesca y le dijese que me había ido a San Miguel de Allende, en México, y que regresaría en unos días. La cubertería estaba a salvo. ¿Qué? ¿México? ¿Cubertería? Normalmente, lo cazaba todo al vuelo, pero se lo solté del tirón y no acabó de asimilarlo. Mejor así, porque nada me apetecía menos que ponerme a hablar con esa mujer de mis asuntos privados.
El trayecto hasta Laredo me llevó todo el día. La gasolina era barata (en algunas gasolineras Shamrock, a seis centavos el litro), y a la policía de Texas le resbalaba el tema de la velocidad, pero tuve que mantenerme por debajo de los cien por hora porque, a partir de ese punto, el viento se colaba por el agujero del suelo con tanta virulencia que los envoltorios de las chocolatinas se quedaban suspendidos por detrás de mi cabeza formando un estrepitoso vórtice pardo. Estábamos a finales de octubre. Hacía buen tiempo, pero las hojas no eran bonitas; habían pasado súbitamente de verdes a muertas.
Compré un litro de aceite de transmisión en Dallas y paré dos veces para canjear bonos por efectivo. La cajera del banco de Waco me miró con gesto hosco y pensé que debía estar despidiendo olor a perro. Me hizo entrega de un rollo de monedas de veinticinco centavos y me largué sopesándolo en el puño.
Al sur de Waco, traté de localizar alguna señal del gran gasoducto de la Scott-Eastern, pero no di con el punto donde pasaba por debajo de la autopista. Mi padre y el señor Dupree ayudaron a construirlo, primero como peones y luego como aprendices de soldador. ¡Los Hijos de los Pioneros! En su día llegaron a ser íntimos, pero con el paso del tiempo se fueron distanciando, porque el señor Dupree empezó a amasar un pastizal indecente. Aquel éxito desmedido amargaba a mi padre, aunque luchaba contra el resentimiento y nunca perdía ocasión de poner por las nubes la encomiable energía de su viejo amigo. El martillo y el soplete, según él, eran las herramientas favoritas del señor Dupree. El soplete de mi padre era más refinado, su cordón de soldadura, mucho más parejo y resistente, y más agradable a la vista, o eso decía él. Por supuesto, ya no se ganaba la vida así, pero la gente seguía recurriendo a él de tanto en tanto, cuando había que hacer algún trabajo complejo, tipo soldaduras herméticas de metal fino, o soldar aluminio. ¿Metal fino? ¡Era capaz de soldarte dos latas de cerveza!
En South Texas vi tres cosas interesantes. La primera, una niña canija, de no más de diez años, al volante de un Cadillac del 65. No iba muy rápido, porque la adelanté sin dificultad, pero aun así iba la tía tan pimpante, con la cabeza inclinada hacia atrás, la boca abierta y las manitas aferradas al volante.
Luego vi a un anciano caminando por la mediana, tirando de una cruz de madera. La llevaba montada sobre algo parecido a un carrito de golf con dos ruedas de radios de alambre. Aminoré la marcha para leer lo que ponía en el letrero escrito a mano que llevaba al pecho.
jacksonville
fla3orevienta
Yo nunca había estado en Jacksonville, pero sabía que era la sede del Gator Bowl y había oído que era una ciudad próspera y que ya ocupaba un condado entero o algo por el estilo. Parecía un destino extraño para un peregrino religioso. Una penitencia, quizá, por algún pecado horrible, o un trato con Dios, o quizá solo fuese un autoestopista pirado. Lo saludé con la mano y le deseé buena suerte de viva voz, pero estaba concentrado en su marcha y se ve que no disponía de tiempo para saludos inútiles.Iba a paso ligero y no me quedó la menor duda de que conseguiría llegar a pie a su destino.
La tercera cosa interesante fue un convoy de camiones de plataforma cargados hasta arriba de melones y sandías. Me quedé de una pieza. No podía creerme que los melones de abajo no se espachurrasen con el peso que soportaban, que no estallasen y rociasen la carretera de peligroso jugo de melón. Una de las artimañas de la naturaleza y las superficies curvas. ¡Topología! Yo nunca logré llegar tan lejos en mis estudios de matemáticas e ingeniería, y ya tenía asumido que esa era una vía muerta para mí, del mismo modo que sabía que jamás llegaría a ser piloto de la Marina o agente del Tesoro. Saqué un notable en Estadística, pero seguía siendo un negado en Dinámica cuando me retiré de la cancha. La asignatura que más me gustaba era Resistencia de los Materiales. Todos los demás la odiaban por la cantidad de tablas que había que memorizar, pero a mí me encantaba, la cizalladura de vigas. Una vez intenté explicarle a Dupree cómo se desbaratan las cosas al ser presionadas, comprimidas, retorcidas, dobladas o cizalladas, pero a él le entró por un oído y le salió por el otro. Cada vez que salían a la palestra cosas así, él siempre afirmaba (jactancioso, como suele hacer ese tipo de gente) que no tenía cabeza para los números ni era diestro con las manos, sugiriendo solapadamente la titularidad de cualidades superiores.
1El primero podría traducirse como «Señor Comprador Avezado», el segundo es el nombre del fundador de la Nación del Islam, Wallace Fard Muhammad. (N. del T.)
2Bonos emitidos por el Departamento del Tesoro para cubrir el déficit originado por los costes de la Segunda Guerra Mundial. (N. del T.)
3Abreviatura de Florida. (N. del T.)