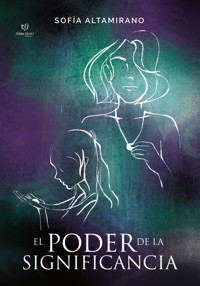
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Antonella sufre muchos tipos de abuso, sobre todo, por parte de su padre de sangre: un ser agresivo y manipulador. Ella no sabe qué hacer con tanto dolor. No tiene idea de cómo proteger a su hermana y a su madre. Sin embargo, conoce personas que la hacen creer en la amistad verdadera. Esa que le demuestra que, si ella se lo propone, puede luchar. Descubre que no está tan sola y desamparada como pensaba. Luego de un giro descomunal en su vida y varios años después, la Antonella adulta, luchadora, valiente y estricta, procura que nadie la lastime. Sin embargo, esas reglas inquebrantables que efectúa para no ser herida nuevamente, quizás terminen por afectar de forma negativa a su entorno. Además, aparecen nuevas personas en esta etapa de su vida: seres que rompen con su cotidianeidad regiamente formada. Antonella se descoloca. ¿Esas personas aparecerán para ayudarla a abrirse un poco más? ¿Podrá dejar de lado su miedo y resentimiento y descubrir nuevas experiencias? En esas novedosas circunstancias… ¿encontrará el amor, ese al que ella tanto le escapa? Una historia que toca temas fuertes como: el abuso, el bullying, enfermedades, e inseguridades. Pero, también hay mucho amor y esperanza. Estas aventuras y emociones harán que te pongas, quizás, en la piel de algunos personajes. Todos aprendemos a nuestro tiempo y forma. Todos tenemos, de una manera absolutamente especial, el poder de mostrar la magnitud de nuestra significancia.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Producción editorial: Tinta Libre Ediciones
Córdoba, Argentina
Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo
Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones. María Magdalena Gomez.
Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Altamirano, Sofía Belén
El poder de la significancia / Sofía Belén Altamirano. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2020.
452 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 978-987-708-750-5
1. Narrativa Argentina. 2. Novelas de Suspenso. 3. Novelas Policiales. I. Título.
CDD A863
Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,
total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.
Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución
por internet o por cualquier otra red.
La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidad
de/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Impreso en Argentina - Printed in Argentina
© 2021. Altamirano, Sofía Belén
© 2021. Tinta Libre Ediciones
Para mi familia, que siempre estuvo conmigo. Aun así, a veces, auto significándonos como un desastre, estarán ahí para siempre, apoyándome.
Para mis amigos. Ellos demuestran, en cada instante, que los problemas no son tan graves como yo los creo, cuando me sirven un mate… ese mate salvador, acompañado de palabras de aliento y risas… risas que me tranquilizan y que me llevan a otro mundo, y así ya todo es menos pesado al final del día.
Para todos y cada uno de los que confiaron en mí, mientras creaba esta novela que tanto sabían que me llenaba. Ellos, quienes permanecían expectantes para que la termine y poder leerla. Que me depositaron todas sus buenas energías y jamás me dejaron sola.
Esos mismos son los que siguen confiando en mí hoy día, sin juzgarme. Esperando siempre lo mejor de mí, y aunque no sea lo más óptimo y supremo del mundo, ellos le dan, de igual modo, ese significado. Con eso me basta.
Y para vos, Antonella., por dejarte crear en mi mente, componer, fundar e imaginar todos los días. Pero, sobre todo, por dejarte querer.
El poder de la significanciaDel abuso y el dolor nacerá la resistencia
Sofía Altamirano
¿Cómo posicionarse hacia las experiencias?
¿Acaso cada encuentro, sea pleno o desierto, está ahí… existente para empinarte hacia lo más alto?
Ningún ser llega a tu vida por azar.
Y el encubrimiento de un delito… es la coacción que me venera a mí y a los míos.
El significado de todo eso puede cooperar y asistirte para que lo uses como un excelente instrumento, moverte hacia adelante… y aprender. Sobre todo, aprender de vos mismo, de tu camino y a tu modo.
Nunca, bajo ningún punto de vista, fuerces tus relaciones. Nada que esté destinado para vos tendrá algún error en llegar.
Esto es lo que yo decidí contar, lo que deliberé en mi mente, lo que resolví declarar.
Fue doloroso. Yo sé muy bien lo que me costó. Pero, quedó demostrado que me sirvió para escucharme, para tomarme el tiempo de ver mis arraigos.
La situación incomprensible y tremendamente enardecedora que me atormentó durante años, y la luz fulgurante que apareció, para darme un impulso y crear una nueva yo. Quizás hizo falta eso: una explosión que me desoriente para poder entender quién era yo realmente y cuáles eran algunos de mis propósitos en esta vida.
Entendí que existe una especie de cobardía, una que considero yo, es de las más potentes: edificar en alguien algo que nunca vas a tener el vigor de usar. Yo rompí con eso, lo destruí y puse en práctica mi temple.
En fin, la historia que estoy a punto de contarles es la que hizo que esté hoy acá, exhibiéndola… y viva.
Capítulo 1
Primer intento
Podía sentir el valor y el terror al mismo tiempo. Mis piernas se aceleraban sin que yo se los pida y podían correr cada vez más rápido, mientras veía pasar las cuadras. Esa energía me colapsaba, se apoderaba de mí. Estábamos huyendo, una fuga muy esperada por nosotras, y tan ciegamente negada por él. Por primera vez él fue el tonto, y nosotras las inteligentes. La oscuridad de la noche acompañaba nuestro desespero.
Me estaba alejando de todo, junto a quienes compartíamos el mismo dolor. De un lado estaba mi hermana, tomándome de la mano, que era tan pequeña, con sus siete años, entorpeciendo sus pasos queriendo seguir los míos. Del otro lado, con esa cara de temor a la que yo estaba tan acostumbrada, se encontraba mi madre, sosteniéndome mientras corría lo más rápido que podía. Ella no notaba que era tanta la fuerza con la que me agarraba la mano que me estaba lastimando, recordándome así las pocas veces que se animaba a enfrentarlo y tomaba mi cuerpo muy enérgicamente para protegerme de él. Esas manos gastadas, para nada suaves, con olor a comida, y a veces a detergente, con arrugas y por supuesto cicatrices que siempre tapó con su típica frase: “me lo hice limpiando”. Esa... esa era mi madre.
Mi madre, sus sacrificios, su desvivir, su tolerancia y su sufrimiento. Yo lo podía ver, yo lo sentía, lo interiorizaba y le daba el valor que se merecía, o por lo menos… eso siempre creí. La esclavizada de su amor, la que creyó haber elegido al apego de su vida para siempre, y hoy estaba huyendo de él. Esa era mi madre. Que desde los diecinueve años estuvo atrapada en los brazos de un monstruo.
Y no lo describí antes, porque creo que es más importante primero reseñar a quienes forman parte de mi alma, y, luego, culminar esa explicación con la persona más horrible con la que me tocó lidiar: mi padre. El que nos lastimaba todos y cada uno de los días. No sé por dónde puedo empezar para describir eso. Porque tampoco entiendo ni nunca voy a entender por qué hizo lo que hizo. «Mamá, ¿por qué tuviste que conocerlo? ¿No podías mirar hacia otro lado cuando él se te acercó aquella noche de invierno en ese bar? ¿Por qué permitiste que esto pasara? Mirá ahora en dónde estamos, y lo que estábamos a punto de hacer».
Detestaba esos ataques de ira incontrolables, queriendo culpar a la persona más buena del mundo. «¿Más buena del mundo? ¿En verdad mi madre quería lo mejor para nosotras? ¿O solo la idealicé así porque era lo único que me quedaba?». No sabía si esa ira estaba mal dirigida. Pero sabía que el mayor culpable de todos esos males era de mi padre. A veces, una está tan confundida, que distorsiona sus irritaciones y tiende a descolocar su mente.
Seguí corriendo. Continué sintiendo los pinchazos del anillo de mi madre de lo fuerte que me agarraba, como si no quisiera soltarme nunca. Y del otro lado, a mi pequeña, que ya no podía respirar más de todo el esfuerzo que estaba haciendo para seguirnos el paso. Entonces decidí alzarla, y como me tropecé dos veces… lo hizo mi madre. La calle estaba oscura, eran las once y pico de la noche, no había nadie, y si lo había… prefería no mirar, no gritar. ¿Miren si justo alzaba mi voz y me encontraba con algún amigo o conocido de él? ¿Qué sería de nosotras? Por fin nos animábamos a salir de esa casa. Dejé mis muñecas, mi pincel, mis hojas y mi peine color amarillo. Dejé las telas que me había regalado mi mamá para que yo cosiera a escondidas.
Así que seguimos corriendo, cruzamos la calle más larga, esquivamos cuatro autos y seguimos. Pero mi hermana ya está muy cansada, y no pudo evitar el llanto. Nos detuvimos, nos calmamos, e intentamos respirar todo lo que no habíamos podido respirar antes. Teníamos que bajar un poco.
Mis sentimientos estaban todos entrelazados. Estaba aterrorizada porque él nos descubriera, pero feliz por estar lejos y en compañía de ellas dos. Nos sentamos a descansar y nos abrazamos tan fuerte que me olvidé de la hora y el lugar, del frío y de la circunstancia.
Me llamo Antonella, Antonella Senzilla. Vivo en Rosario, Santa Fe. Transcurría el año dos mil cinco, y para ese entonces yo tenía doce años.
Odiaba mi pelo colorado, siempre me cargaron diciéndome que se me había prendido fuego la cabeza. Ni hablar de mis ojos marrones, no saqué los de mi madre, unos azules bien nítidos. Yo en serio que deseaba parecerme a ella. Era jorobada, siempre bajaba mi mirada, ante toda situación, y lo hice por tanto tiempo que se me formó una joroba en la espalda. En realidad, no sé si era eso, pero tenía algo deforme cargando conmigo. Era bastante anti natural y desagradable. Sin mencionar mi bajo peso, por la falta de alimento. Esa era yo.
Estaba escapando de mi padre. Logramos hacerlo así, por la noche. Abrimos la ventana de mi pieza e hice que salte mi hermana. Mi madre salió de su habitación y me rogó que por favor saltara yo también, pero le dije que bajo ningún punto de vista lo haría, sin que ella lo haga primero. Así que lo efectuó, se tiró. Yo, después de flexionar mis rodillas e inhalar profundamente, salté por la ventana también, y en esos segundos en el aire pude sentir la autodeterminación. Sí, lo habíamos logrado.
Soy la mayor, mi hermana se llama Lucía Senzilla. Una pequeña muy sensible, pero que cuando tiene las palabras justas para decir, te deja con la boca abierta. Ella sacó el pelo negro brillante de mi madre. Amaba peinárselo. Yo lo hacía con el peine amarillo que les mencioné anteriormente. Siempre cuidé de ella.
Mi madre, se llama Diana Leal. Con sus cicatrices, su bajo peso por no comer para darnos a nosotras, sus moretones, su cara de cansada y su pecho agitado del miedo, aun así, la veo hermosa. Siempre tímida, siempre introvertida, siempre alarmada para que él no nos golpee. Mi vieja no tenía mucha personalidad, siempre dejaba que él hable primero. A las heridas se las aguantaba en sigilo Ella era distinta a muchas madres, ella era puro silencio.
Mi padre era Sebastián Senzilla. Cuerpo que intimidaba, mirada que atemorizaba. No recuerdo la última vez que fue amable con nosotras, que nos dio un beso, o que nos contó un cuento. Solo se dedicaba a lastimarnos.
¿Que si algún vecino pudo interferir alguna vez? Les aseguro que era un actor de primera, disimulaba todas las situaciones tensas, y por supuesto, nos tenía amenazadas para que no habláramos.
¿Amigos? No nos dejaba tener ninguno. Del colegio a casa y de casa al colegio. Y bueno, mi madre ni siquiera entraba en ese podio porque directamente no salía.
Mi hermana y yo íbamos al dichoso colegio porque todo el mundo había visto que allí vivían dos niñas, y si él no nos mandaba… iba a ser súper raro, medio sospechoso. Y como les dije, él era un actor de primera, y a su papel lo cumplía así, calculando todo.
¿Alguna maestra? Yo no hablaba con nadie ni me dejaba llegar. No era importante. No era posible que me dé a entender… menos con una maestra.
Su ausencia en jornadas escolares, sus amenazas para que mi mamá tampoco vaya. Todo era rutinario. Fue duro ver, en los primeros grados de la primaria, cómo los padres de mis compañeros participaban de todos los eventos. Sin embargo, ya pisando el quinto grado hasta séptimo, ya no me dolía tanto. Me acostumbré a esa incomodidad.
Senzilla. Por suerte, a mi corta edad, pude descubrir el asco que me daba ese apellido. Yo me hubiese lucido mejor y más bonita portando un apellido que exhiba la nobleza y la fidelidad, como el de mi madre: Leal.
Paramos, y caminamos con más calma. Estábamos llegando a la estación de bus.
—¿Qué tiene que salga ya? —espetó mi mamá.
El boletero se sorprendió, ya que estaba taquicárdica y cansada.
—En media hora sale uno a Bariloche, casi vacío —respondió.
—Deme tres. Un adulto y dos menores.
Tomó los tickets con mucha rapidez, se los aseguro. No había tiempo que perder.
Yo sabía lo que tenía que hacer. Básicamente no ponerla más nerviosa, y colaborar conteniendo a Lucía.
Contando los minutos para que el micro venga, me puse a imaginar nuestra vida, nuestra nueva vida, mejor dicho. Esa ilusión me hacía pensar que quizás todo el esfuerzo y la espera para ese plan pensado y planificado hace semanas… valieran la pena. Como así también el susto, el agotamiento y la desesperación. Hasta llegué a pensar que no todo era tan malo como parecía, y que, si tenía a las personas que me amaba al lado mío, todo, de una forma u otra, siempre estaría bien.
Lucía me pidió que le compre un chocolate, esos rellenos de dulce de leche, pero uno chiquito, porque ella sabía que chiquito simbolizaba barato, y barato siempre era la palabra que escuchábamos y usábamos en casa cuando se trataba de comprar algo. Porque plata no había. Yo les dije que Lucía sabía usar las palabras justas y necesarias. Ella, por más que sea pequeña, siempre prestaba atención a todo, siempre atenta y dispuesta. Casi nunca fallaba.
Fui a comprarle el chocolate, así chiquito y de no más de cinco pesos, como ella misma especificó. Le pedí, por favor, que se quede al lado de mi madre, que ya volvía.
Llegué al puesto, y esperé a que la chica que me atendió me diera el vuelto. Sin embargo, sentí en mi hombro el mismo escalofrío que venía sintiendo hace doce años. Me tocaba el entre pierna, me manoseaba la cola, subía hasta mi espalda, y me apretaba el cuello.
Sí, era él, y nos había descubierto.
Me apretó tan fuerte que se me heló la sangre, se derrumbó toda la nueva vida que había imaginado en mi cabeza, mis ilusiones destruidas en mil pedazos.
—Aquí tiene señorita —dijo la vendedora, dándome mi vuelto.
—¡Gracias! Le dije que no viniera sola pero no me hace caso, las ganas de un buen chocolate, ¿no? —le contestó él. Con ese número que siempre armaba para quedar bien con todos.
—Te quedas quieta porque te pego un tiro —me susurró al oído.
Y caminamos hacia donde estaban mi mamá y mi hermana.
A pasos de llegar a ellas, ya percibía la cara de tristeza y decepción de mi vieja, sus ojos se desvanecieron y dejaron de brillar.
Lucía logró entender a la perfección lo que pasaba. Él apareció para llevarnos, a despojarnos de todos nuestros sueños. Para, de nuevo, encerrarnos, maltratarnos, desvalorizarnos, a hacernos sentir la nada misma. «¿Cuándo estaría la felicidad rondando? ¿Cuándo se dignaría a venir a salvarnos?».
Todo lo que yo hacía, lo que planificaba, no servía para nada. Quería salvarme, quería salvarlas. Pero siempre el pánico venía a buscarme. Me secuestraba, me anulaba, me decepcionaba. «¿Seré lo suficientemente inteligente para, algún día, vencerlo? ¿Qué tipo de fuerza se necesitaba? ¿O había que tener más que eso?».
—Caminen y calladitas. Porque les pego un tiro a las tres. Vos, Diana, poné tu mejor cara de mujer feliz, porque lo sos, ¿verdad? Te las mato a las dos acá mismo y después te desangro a vos —aseguró.
Agarré y acaricié, como me salía, la manito temblorosa de mi hermana. Seguimos caminando hacia el auto.
Mi padre tenía un Fiat 1600 Sport Coupe, que él no se dignaba ni siquiera cuidar. Lo conducía fuerte, muy fuerte. Siempre aceleraba el motor para asustarnos.
Subimos y nos trabó las puertas. Hacía frío, pleno julio. Lucía y yo estábamos quietas, no teníamos ni idea de qué hacer. Y mi vieja era la que peor estaba. Podía ver en sus ojos el mismísimo espanto. Pero, había algo particular, algo que siempre la caracterizaba: no tenía tanto miedo por ella, sino por nosotras. Siempre pensando en nosotras. Podía ver en sus ojos todo lo que quizás se imaginaba que él podía hacernos a Lucía y a mí. Respiraba con dificultad, y apretaba sus manos contra el recubre del asiento del auto.
—Me las van a pagar todas juntas, hijas de puta. Más les vale que no hayan abierto la boca —nos advirtió.
Nosotras no habíamos llevado celulares, porque no poseíamos ninguno. Se nos tenía prohibido.
¿Se dan cuenta por qué no denunciamos? No teníamos derecho de nada. Ni conocíamos a nadie. Ni el dinero suficiente como para lograr algo, ni acceso a la tecnología, nada. Porque lamentablemente en este sistema de mierda, todo se arregla con plata y contactos. Y nosotras carecíamos de ambos.
Miré por la ventana y noté cómo todos seguían con su vida. Seguían comprando pasajes para irse, seguían riéndose entre ellos, seguían compartiendo un café, o comprándose un chocolate… y yo acá. Encerrada en el auto de mierda de mi papá, secuestrada, junto a mis dos amores, quién sabe si para siempre.
Qué ardua es la insignificancia. Nos destruye y nos desbarata de todo. El pequeño viento frío que salía del agujero de la puerta del auto se atrevía a seguir alimentando mi melancolía. Era como si simbolizara que cada minuto que pasaba seguiría estando abatida.
«Antonella, ¿dónde metiste esas frases que leías en las paredes del colegio? Esas que decían que lo bueno estaba por venir, y todo siempre pasa. ¿En qué me tengo que convertir? ¿En qué quiere él que me convierta? ¿Qué se supone que tenía que lograr para que nos deje en paz?».
Llegamos a la casa, y nos metió de un saque adentro. Ya se había hecho de madrugada. Sería una madrugada larga. Teníamos que estar dispuestas a lo de siempre. El maquillaje estaba listo, los trajes estaban putrefactos, con sus agujeros y telas de araña tan característicos. Y el sillón en el cual mi madre siempre se sentaba a esperar… estaba ahí, fijo. Siempre le perteneció a ella. La sentó, la amordazó, y ojo con moverse, porque nos disparaba a las dos.
Lucía y yo, subimos a la habitación. A ese cuarto asqueroso, el que rebalsa de composturas y adornos. El que él siempre preparaba para jugar.
—Quedate quieta como siempre, Lu. Pasa rápido, si no pensás tanto pasa rápido. ¿Te acordás? La última vez duró menos de quince minutos —manifesté, en voz baja.
Mientras él, estaba en el vestidor cambiándose, poniéndose ese traje horrible.
—No quiero que papá me toque otra vez. No quiero que me maquille tan feo como lo hace siempre. —Su voz estaba tan entrecortada que me reventó el corazón.
—No grites, tampoco llores, y mucho menos te resistas. Ya sabés cómo es, Lu. Siempre que nos quedamos quietas dura menos.
—Pero esta vez papá está enojado —decía, sosteniéndome la cara para que le preste atención —. Esta vez de verdad está enojado, Anto. ¿No se te puede ocurrir otro plan como el que hicimos? ¡Casi funciona! ¡Dale, creá uno de nuevo!
—¡Hablá bajo, Lu! Está por salir. Ahora no se me ocurre ninguno. Por ahora tenemos que quedarnos quietas y esperar a que termine. Después te prometo que nos vamos a dormir.
Antes de que mi hermana me contestara, con sus pequeñas lágrimas a punto de brotar, salió mi padre con ese traje que les mencioné antes.
Él se ponía unos pantalones bien negros de vestir y una camisa que hacía juego. Sus zapatos enormes, color marrón y bien puntiagudos. Con esos nos pateaba cada vez que llorábamos mucho. Su peluca era la más asquerosa y olorosa que vi en mi vida, de color negro, él lo hacía para tener más pelo, porque era casi pelado. Vestía elegante para nosotras, porque según su discurso ese momento era especial, y tenía que estar presentable. Nos creía parte de su mundo perfecto, de sus caretas perversas.
Nos tomaba, entonces, del brazo y nos obligaba a someternos a un maquillaje que rozaba lo maniático. Nos ponía un negro tenue en los ojos, naranja en las mejillas, pecas falsas (porque a las mías las odia) y a mí me tironeaba del pelo, sus supuestas caricias, y al mismo tiempo me manifestaba que si me lo intentaba cortar algún día, primero me cortaría la vagina, y de paso me la acariciaría con la tijera.
El siguiente paso era una música. Un sonido con violines y acordeones, nunca lo supe qué ritmo era, pero imaginen un ruido sin sentido, chillidos que a propósito querían aturdirnos. Eso culminaba ese ambiente tan bizarro. Y es ahí en donde entonces… comienza el show. Si nos quedábamos inmóviles, era corto. Si gritábamos, era largo.
Estaba tan enojado por lo que hicimos… que se notó cuando me agarró de la cintura y manoseó ahí, en donde supuestamente nadie tenía que tocarme. En esos instantes dejaban de ser partes íntimas. De algún modo eran de él, les pertenecían, yo le pertenecía.
Era normal si hubiese sido una vez, como hacía siempre. Pero en esta oportunidad su furor estaba encendido, y me tocó por un largo tiempo. Después era el turno de mi hermana, y mientras repetía lo hermosa que era, le tocaba los pechos, esos pequeños pechos que siempre se inflan de felicidad cuando ella quería contarme algo, o gritarme para mostrarme sus dibujos. Esos pechos estaban siendo ultrajados, abusados, arruinados. Ella me miraba a mí, como esperando que yo saque una pócima mágica que haga que todo ese momento desaparezca. Y así, era cómo terminábamos rotas, por dentro y por fuera. Hasta que llegaba el final, él se aburría de nosotras… y podíamos salir de ahí.
Ya sé lo que están pensando. Pero les juro que creo entender a mi mamá. Ella prefería tener a dos hijas abusadas pero vivas, que dos hijas abusadas pero muertas. Prefería dormir con él por ocho horas, y soportarlo la mayor parte del día, para que a nosotras solo nos toque quince minutos. «Pero, ¿eso era vivir?».
Mi vieja prefería que le tuerza los dedos a ella, que la viole más tiempo a ella, que le rasguñe la cara a ella, que la reviente a palos más horas a ella. ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? ¿Mi vieja tendría que haber mandado todo a la mierda? ¿Podía yo entenderla?
Bajamos corriendo hacia donde estaba ella, la abrazamos, la desatamos, y nos pusimos a llorar con ella. Sus brazos lastimados nos rodeaban, su pequeño respiro de alivio al vernos vivas, la consolaba un poco. Mientras me caían las lágrimas, se iba corriendo mi maquillaje, ese tono negro que llegaba hasta mi cuello y me dejaba todo el pecho manchado. Mi hermana estaba en la misma situación o peor. Se quiso quitar el vestido… se lo arrancó, y, mientras hacía eso, gritó. Él bajó las escaleras victorioso, mirando nuestro dolor. Descendió con esa cara de vencedor, él sabía que nos tenía a su merced. Se sacó la peluca, la tiró a nuestro costado, lanzó una risa irónica, y se fue a comer ese sanguche de carne del día anterior a la cocina. Que encima era lo único que había ese día, además de un paquete de arroz vencido que mi vieja guardaba por las dudas. o
Casi nunca nos dejaba algo, siempre todo para él primero, era aguantar eso o que nos dé más de diez cintazos, era eso o que nos tenga tres horas en vez de treinta minutos adentro del cuarto.
«Papá, ¿qué fue lo que me faltó para no ser suficiente como hija? ¿Alguna vez nos habrá amado? ¿Alguna vez se habrá arrepentido de todo el maltrato hacia mi madre? ¿Se habrá sentido contento cuando nací? ¿Qué sentimientos habrá tenido cuando vinimos al mundo?».
El dolor por la ausencia de su cariño era casi desconocido, nunca experimenté una situación amorosa con él, pero dolía igual. El sufrimiento de saber que todos los días pisaba la casa se convirtió en una interminable tristeza, luego en ira. Ese enojo se convirtió en odio, y me olvidé de cómo sonreír.
Pasó una hora, y fuimos al baño a lavarnos. Intentar dormir después de sus abusos era siempre difícil.
No, no valía la pena que pidamos ayuda o que llamemos a la policía. No, no valía la pena intentar escaparnos de nuevo. No, no valía la pena ser astutas y ver si algún vecino podía intervenir. Mi mamá lo intentó por años, pero no hubo caso. Estábamos hundidas en un pozo en donde él decidía con quién nos comunicábamos y con quién no.
Yo ideé un plan, y fracasó. Lucía era muy chica, y aunque sea muy inteligente, nadie la escucharía. Y sí, ya sé que quieren sacudirme y gritarme con todas sus fuerzas que no me rinda, que siga, y que siga. Que prenda fuego algo, que soy una pendejita tarada que no sabe nada. Todo con él tenía que ser calculado, todo tenía que ser tramado y conspirado.
«¿Qué sueños y esperanzas podía tener para mí misma? ¿Cómo explicarle al mundo que frene un poco para poder respirar?». Necesitaba que aparezca alguien, entre tantos espectros, que me dé una palabra de aliento. Quería una luz, del color que sea, pero que brille para iluminar nuestra derrota y que sea menos dolorosa.
Mi madre, ya molida a palos, nos recordó lo valientes que éramos, y cuando intentaba decir cada vez más palabras, la sangre mezclada con saliva saliendo de su boca me horrorizaba.
Ella nos acompañó a nuestra habitación, y en sus ojos pude ver la desdicha porque, una noche más, su deber era compartir la cama con él.
—Vas a ver que mañana vamos a tener menos dolor que hoy. —Esa era Lucía.
—Te amo —le respondí
Y, con esas dos palabras, logré dormirme.
Mi enemigo no era ni la muerte ni la vida, sino mi dolor. Pero, sobre todo, ver el dolor de mi familia.
¿Las cosas que me gustaban hacer? Yo amaba coser, hacer ropa. Pero no esa fea que me ponía mi padre. Me gustaba confeccionar prendas a mi manera. Mi madre me compara telas a escondidas. Yo cosía y cosía, y cuando él me descubría, tiraba todo a la basura.
En fin, se hizo de día. Un nuevo día, un nuevo báratro. Me desperté muy sucia y transpirada. Me quiero bañar, pero tenía que preocuparme si el agua estaba en condiciones, porque era pan de cada día que nada funcione, que todo falte, que todo sea escaso. Prioricé a Lucía, que se levantó peor que yo. Fuimos para el baño y agarré un fontón que llené por la mitad. La limpié como pude, y lo que sobraba para mí.
No podía olvidarme de nada, ni de lo que nos hizo ayer ni de las incontables veces que ya lo había hecho. Conocía las tácticas de mi padre. La poca cordura que manejaba, su accionar demencial. Entendí siempre que, si no me movía, duraba poco. Entendía que, quizás debería no pensar en el dolor y en esas fastidiosas cosquillas que me provocaba al tocarme. Así, por ahí, se me iba un poco la vergüenza.
Todo eso rondaba en mi cabeza cada quince minutos. Intentaba ver otras cosas, mirar alguna pared, tomar una hoja ponerme a dibujar. Hablarle a mi hermana sobre cómo está el clima, o qué le hicieron hacer en el colegio. Porque si no, los recuerdos en mi psiquis se apoderarían de mí para mal.
Además, extrañaba coser. Las telas que mi madre me había comprado de manera silenciosa, él las había quemado todas. Mi aguja y mi hilo eran inencontrables. Él me los tiró.
Mi vieja se levantó, rengueando más que ayer. Mi papá se ocupaba cocinar algo que compró a la mañana temprano. No podía creer que, aunque sea algo, íbamos a comer. Tenía tanta hambre.
Compró algunas medialunas, y un par de galletas con un dulce que solo le gustaba a él, todo acompañado con agua. A mí no me interesaba mucho lo que comíamos, porque sabía que era lo que había, y tenía que ser agradecida.
Esa mañana también tocaba ver caricias falsas que le hacía en la mano a mi madre, intentando ser amoroso luego de una noche temible. Tocaba ver cómo mi hermanita intentaba tragar esas galletas, que no le gustaban, pero con mucha fuerza para que nada se descontrole. Sus labiecitos masticando la comida con esas ganas de escupirla, pero con esa entereza de nena buena me hacían poner muy triste.
Mi hermanita, que siempre callaba, pero que, si necesitaba si o si decir algo, lo hacía de manera justa, concisa, sincera y clara.
En ese entonces, juré para mí: «Lucía, hermana, prometo que, mientras yo siga con vida, en estos momentos horribles vas a sufrir… pero menos que yo, te lo aseguro. Todo lo que a vos te pase, voy a procurar que a mí me pase el doble, para generar en mí una especie de consuelo, en donde imagino que, si sufro más que vos, te protejo, te elevo en lo más alto de mi mente para que se formen paredes defensoras, o que te conviertas en una isla paradisíaca… esas que, según cuentan, ningún ser humano fue capaz de llegar. Yo me voy a encargar de que vos seas una de esas islas. Vas a estar siempre a un paso atrás de mí. Y como no puedo evitar que los disparos te lleguen, voy a priorizar que primero las balas pasen por mi pecho, seguro así, te duelen menos».
Ya sé, son páginas de puro sufrimiento y de leerme a mí desahuciada, incurable, moribunda. Pero, si no cuento esto, mi gran verdad y el inicio de esta historia, no van a comprender mi sentir en lo que se viene más adelante.
Yo no tenía ni tíos ni abuelos. Mis padres eran ambos hijos únicos, y mis abuelos fallecieron antes de que yo pueda recordar sus rostros. Nuestra vida era esa, siempre nosotros cuatro.
Le peiné el pelo a mi hermana, y después yo hice lo que pude con el mío. Me puse un pantalón que estaba tirado en la esquina de la cama hacía ya diez días, la remera que siempre me gustaba vestir, con algo de olor, pero ya estaba acostumbrada a él.
Al olor lo llevaba siempre conmigo. Era parte de mí, era habitual. Los chicos del colegio también se acostumbraron bastante a él, de hecho, ya no le prestaban mucha atención. Total… yo ya era Antonella, la pobre que tiene olor a mierda. Ni amigos tenía. Pero porque era toda una cadena: si yo hacía amigos llegaría un día en que tendría que invitarlos a mi casa, y si hacía eso mi padre me golpearía más, porque estaba prohibido hablar con las personas, salvo que sea absolutamente necesario.
Les cuento que ir a ese colegio era como visitar un desierto, bastante incómodo y desolado, porque no había nadie con quien pudiera interactuar. ¡Mucho no me afectaba, he! Solo eran un par de horas de mi día. Todo el tiempo era la rara, pero no me importaba, el cansancio de la rutina hizo que no me importara más. Me iba a un costado y esperaba a que termine el recreo. Después volvía al salón, me aguantaba todas las caras de “esta mina es la más rara que vi en mi vida” por dos horas más, hasta el próximo recreo, donde volvía a mi rincón, hasta que se hacía la hora de la salida… y mi panza vacía y yo caminábamos hasta la puerta, ahí estaba mi mamá, con su cara de “me tuve que bancar la charla de las mamis hablando de mí… un día más” y así mi hermosa jornada escolar terminaba
¿En las materias? Me iba normal. Mis notas no eran ni bajas ni muy altas, normales. Con mi estómago e intestino haciendo ruido mucho no se podía pensar.
La cosa continuaba con nosotras yendo hasta la otra puerta porque salía segundo grado. Lucía nos recibía de mejor humor que yo, ella no era tan rara.
Llegar a casa era la misma… mierda. Quería sentarme, prender la tele e imaginar que como algo riquísimo recién hecho y bien calentito. Quería rodearme con una sábana color negro enorme, que me tapara todos los agujeros por donde pueda entrar el frío y que del otro lado estén mi vieja y mi hermana en la misma pose. A punto de beber una sopa de calabaza y queso, esperando a que empiece nuestro programa favorito. Pero no había calabaza, mucho menos queso y cable no teníamos. Solamente un televisor viejo que mi padre sacó de la calle para ver si podía lograr hacer magia con él.
Mi dura realidad se llena de sueños comandados por mi imaginación en donde la protagonizan preciosos ejemplares, empecinados en convertirme en una heroína o en una diseñadora que cose todo el tiempo.
Todo iba y venía, porque por unos minutos fantaseaba, pero luego me golpeaba ese incómodo momento en donde me permitía quedarme sin nada. Respiraba profundo, y dejaba que la verdad se apodere de mí.
De repente, ya un poco mareada, me encontré con que mi vieja nos traía una bolsa con pasas de uva:
—Son dulces, las más dulces que pude conseguir. Son grandes. —Ella, con ilusión nos las acercó.
—¡Riquísimas, mamá! Listo, con esto estamos re contra bien. —Lucía. Siempre se daba cuenta de que mi mamá necesitaba escuchar eso.
Porque esas pasas tenían que tener el poder de hacer que nuestro estómago aguante por vaya a saber uno cuántas horas.
—Ahora me siento mejor, gracias. —Yo no podía contener mi malestar.
No quería hacerla sentir mal, pero fue lo que me salió.
Luego, la culpa me carcomía, y me ponía a pensar que tendría que juntar, de vez en cuando, algo de algún basurero volviendo del colegio. Tendría que haber acumulado lo que encontraba y ver qué me servía para detener los borborigmos. No podía esperar todo de todos. Tenía que arreglármelas sola.
—¿Vos querés? —Le alcanzó la bolsa a mi padre.
—No, yo comí en el trabajo. —La rechazó, y revoleó los ojos.
Encima nos esconde comida… mi madre no perdía su lado amable y le convidaba.
«¿Por qué no nos guardó nada? Hubiese traído lo que sobraba para acá. Pero, qué más da, si siempre lo hacía».
Nunca entendí bien de qué trabajaba mi padre. Horas y horas afuera para no generar nada. Y, cuando mi vieja le pedía, por favor, que, aunque sea la deje limpiar casas, todo se solucionaba con una buena cachetada.
Ya con la panza algo llena… escuché un ruido que me aturdía, se notaba mucho que provenía de un camión, enorme seguro. Y por lo que logré notar, frenó al lado de mi casa.
—¿Viste, Anto? —Lucía, muy segura —. Los vecinos ayer se fueron, y llega alguien a ocuparles la casa. Ese camión trae todas sus cosas, viene para quedarse. ¿Será mujer? ¿Hombre? ¿Una familia entera? ¿Y si tienen un perrito?
Escabulléndome de la mano de Lu, logré llegar hasta la ventana. Las dos nos pusimos expectantes para poder observar qué pasaba. El motor de ese camión gigante se había detenido.
Primero, se bajó el señor que conducía, con el uniforme de un flete. Él no se iba a quedar, así que no habíamos descubierto nada.
Pero, de repente, una señora trataba de bajar del camión, pero le costaba un poco. Hacía mucha fuerza para descender. Era una mujer enorme. Me acerqué más a la ventana para observarla mejor.
—¡Uh! ¡Esa mujer es enor…! —Le tapé la boca.
Estaba bien que ella siempre decía las palabras justas, pero… se iba a escuchar todo y nos íbamos a tener que alejar de la ventana.
—Sí Lu, ya sé. Esa mujer es enorme —murmuré—. Pero, no lo grites que nos puede escuchar y, además, puede escucharnos papá.
Esa señora llevaba un vestido color bordó muy largo, lleno pero lleno de brillos. En su cuello tenía un collar, también bastante grande y con unas piedras que nunca había visto. Su pelo era negro brillante, con un rodete bien redondo, y usaba flequillo, ese sí que estaba un poco despeinado, algo desbaratado, pero a ella no parecía preocuparle. Además… sus ojos estaban mega maquillados. Esa sombra violeta, azul y con algo de celeste hacía juego con su vestido tan voluptuoso. Tenía aros redondos y se movía bien derecha, pero algo renga. Y sus uñas… mega largas. Pintadas de amarillo.
Me daban ganas de seguir mirándola mientras caminaba hacia su nueva casa… y lo hice. Llevaba zapatos bajos, y bien abajo se podía notar alguna que otra media rota. El señor que la ayudaba no paraba de bajar alfombras, con estampas de animales, y símbolos desconocidos para mí. Además, salían sillones y un montón de velas. Nuestra nueva vecina daría mucho de qué hablar.
Estaba mirando solo su vestimenta, su maquillaje, su forma de caminar, y, que era una mujer enorme, realmente enorme. No me pregunté en ningún momento cómo sería su personalidad, no se me pasó por la cabeza. Así que, quise poner algo voluntad. «¿Cómo será? ¿qué trato tendrá? ¿qué le gustará? Esa señora parecía una bruja».
¿Por qué la estaba juzgando tanto?
De repente, ella levantó la mirada hacia nuestra ventana.
—¡No! —Me asusté y me agaché lo más rápido que pude—. ¡Lu, nos vio! ¡Se dio cuenta de que la estamos espiando!
—¡Nos está mirando bien feo, Anto! —Sí, ni se mosqueó en agacharse, seguía ahí parada como si nada.
—¡Agachate, boluda! —Le tiré del brazo, no me quedaba otra. Además, nos empezamos a reír y a temblar las dos, de los nervios.
—Casi casi —manifestó Lu, con una risa cómplice.
Subimos la cabeza de a poco, para ver si nos seguía mirando… pero la señora enorme ya no está más. Había entrado a su casa con todas sus cosas, y el camión de flete ya se había marchado. Teníamos una nueva vecina.
—Dejen de mirar, parásitos. Y levántense que quiero hablar con ustedes. —Ese era mi padre.
—¡Papá, hay una nueva vecina! ¡Es una mujer gigante llena de brillos! —Lu. Casi siempre se olvidaba de lo cruel que él era, y lo trataba amablemente.
—Ya sé, no miren a esa bruja. —Mi papá puso en palabras lo que yo pensé.
Pero eso provenía de su boca, una boca más maliciosa que la mía.
—¿Cómo sabés que es bruja? —me animé a contestarle, como si esa mujer me hubiese dado algo de fuerza para enfrentar su vocablo prejuicioso. Y al mismo tiempo de sentirme orgullosa de mi respuesta, recibo una cachetada en la mejilla como consecuencia.
—A mí no me contestes. Yo sé lo que digo y por qué lo digo. —Su mirada me intimidó, como siempre.
Sin embargo, le había contestado. Expresé apenas, un pequeño comentario, pero le había contestado.
Apareció mi madre, como asintiendo con su cabeza para que escuchemos lo que él nos quería decir:
—Las cambié de colegio —declaró, con voz firme—. Hace meses que vengo averiguando y logré cambiarlas. Es otro colegio, y también es público. Pero tengo varios arreglos con la directora y me va a pagar por varios trabajos. A cambio les ofrezco un nuevo espacio —No preguntó nada, solo nos lo informó—. Ni se les ocurra hacer de las suyas porque esto es algo importante. Una palabra de más y las reviento. Les borro la risita que tenían hace un rato cuando espiaban a esa mujer y las reviento.
Terminó de decir eso, y mi madre nos llevó a la sala.
¿Que si me afectó? Más o menos. Al fin y al cabo, en el otro colegio no hacía nada, no pensaba nada, no interactuaba con nadie.
Ahí comenzábamos de nuevo. Inesperados que suceden en mi casa en donde tenía que agachar la cabeza para que mi joroba se moldee aún más.
«¿Mi vida se definía por oportunidades? ¿Será parte de un proceso? ¿Está bien que suceda de esa manera? ¿Por qué me movilizó ver a esa señora y me interesé tanto por saber quién era? ¿Será porque después de meses esta situación que viví espiándola me provocó una pequeña risa? ¿Será que manó dentro de mí una especie de hostilidad que quiso que le responda a mi padre? ¿Y ese nuevo colegio?».
Encima de que no me importaba relacionarme con nadie, me metían en un nuevo colegio en donde una vez más debía explicarle a todo el mundo que no me hable, que me encontraba mejor sola y que, por favor, me pongan de nuevo la etiqueta de la rara callada. Porque yo anhelaba que eso pasara. Era menos estrés y menos trabajo para mí. Ya estaba acostumbrada.
Era adicta a tropezarme, a levantarme y a arrepentirme de haberlo hecho, porque sabía que, de todos modos, los brazos de la pesadumbre me arroparían de nuevo. Además, el noventa por ciento del tiempo prefería callar, porque, seguramente si hablaba, acabaría llorando.
Después, reflexionaba y entendía que mi silencio era una especie de grito, uno de los más sólidos y desconcertantes. «¿Lo que verdaderamente contaba era mi valor para continuar?»
Capítulo 2
El choque
Hay personas que tienen desgarrado el espíritu a puertas cerradas, y pelean batallas de las que nunca nadie se entera. Yo no sabía si últimamente esos problemas me pesaban más que el hambre, o viceversa. Esa sustancia con desaires no se quitaba de mis hombros.
Dicen que somos de quien nos hace su prioridad. Pero, yo para él no era eso. En realidad, a su prioridad la manifestaba recordándome todos los días de que yo no era mía, sino suya. Y que las cadenas que me encarcelaban todos los días, se empeñarían en volverse más sólidas y resistentes, en dejarme sin salida. Yo, supuestamente, me lo merecía.
Llegó la noche, la hora del horror. Así que me humillé ante su mirada porque sabía que algo él intentaría. Pero, primero estaba Lucía. No quería que llegue a ella. Me paré, lo miré seria.
—¿Por qué me mirás así? Solo quiero mostrarles el uniforme de su nuevo colegio.
—¿Uniforme? ¿No era público? —Me encontraba confundida.
—Sí, es público. Pero tienen uniforme. En realidad… usan esa clásica remera blanca con algún pantalón azul —y acarició mi cabello, sentí el escalofrío de siempre—. Acordate, el pelo así de largo me gusta —me lo olió, sentí asco —, no te lo cortes he. Me encanta tanto.
—No, papi, no me lo voy a cortar.
—Yo las cambio, Sebastián —interrumpió mi mamá—. Así pueden ir viendo cómo les queda y ya después se van a dormir. —Temerosa, pero algo firme.
—No, yo las cambio. Nos vamos para el cuarto —ordenó—. Estuve toda la noche tocándome pensando en tu colita. —Confesó, murmurando en mi oído.
Y, antes de que diera un paso más, Lucía empezó a gritar.
Mi madre, aprovechando que él estaba aturdido por los gritos de Lucía, se avivó… toma un pedazo de leña que estaba en el piso y le rompió la cabeza.
Sí, mi mamá, se animó, en un momento de frenesí, y lo golpeó. Mi padre sangraba. En esos pequeños segundos me invadió la ilusión de que se desmaye, pero no fue así, se quedó quieto, anonadado, sorprendido… y tomó del cuello a mi madre. La levantó unos centímetros del suelo…
—¿¡Qué quisiste hacerme, puta de mierda!? —Terminó esa frase y, aproveché que sus intenciones eran con mi madre y le mordí la pierna, con todas mis fuerzas. La soltó y me tomó del brazo a mí.
—Así que vos también querés, pendeja de mierda. —Mi madre volvió a interponerse y empezó a gritar que la perdone, que no sabía por qué lo hizo. Que haga lo que quiera con ella. Pero, que no nos toque.
«Mamá, ¿cómo que te perdone? ¿No era este otro intento para poder escapar? ¿Qué estás haciendo?».
También entendí que en ese momento todo sería peor si seguíamos enfrentándolo. Rememoré que con él las cosas tenían que ser medidas y calculadas, mi vieja actuó de pura impotencia, y era obvio que eso saldría pésimo. Por un momento me ilusioné, pero no. Teníamos que ser astutas, más inteligentes, lo no planificado con él no funcionaba.
Mi padre se secó la sangre con una toalla, nosotras en el sillón, sentadas y abrazadas y temblando, esperando lo peor. Aguardando el castigo por atrevernos a tanto. «¿Nosotras provocamos esto? ¿Nos dejamos llevar? ¿Nos equivocamos? ¿Qué grado de culpa tenía mi madre? ¿Y yo? ¿Existía algún tipo de esperanza que nos alumbre la mente y nos haga seguir el mejor camino para librarnos de esta tortura?».
Pero, no nos castigó. Y no lo podíamos creer. Todo con mi padre era una sorpresa, una que o te ponía los pelos de punta, o te aliviaba.
De igual modo, nuestro miedo acrecentó, porque tal vez él se iría para buscar más armas y matarnos, o a idear un proyecto homicida y que nadie se entere de que nuestros cuerpos estarían enterrados.
Se dispuso a abrir la puerta de la casa e irse. Encadenó y trabó todas las puertas y ventanas, nos dejó encarceladas, y se fue. Constantemente yo me preguntaba por qué esa manía de dejarnos solas y encerradas. Esa inquietud nunca tuvo respuesta. Él solo lo hacía.
Y ya sé, sé qué es lo que piensan. Que por qué no grite, o por qué no tome un martillo y rompí todo. Por qué no quebré algo para escaparnos de ahí. Pero, en ese momento yo era la única cuerda. Mi vieja quedó paralizada, y Lucía, con un ataque de nervios que no sabía cómo calmarla. Una vez más, sumergidas en esa reclusión perpetua y carecientes una voz propia.
Dejamos de ver esa supuesta realidad. De repente, empezamos a fantasear con lo que hubiese sido de nosotras. De un momento a otro, estábamos flotando.
Le sequé las lágrimas a ambas, las miré fijo, las invité a soñar conmigo.
Juntas, entonces, nos hundimos en un engreído sueño. Mi madre me hablaba de lo mucho que le hubiese gustado dedicarse a la medicina, más precisamente a la enfermería. De lo bien que trataría a sus pacientes y de lo majestuoso que le quedaría el uniforme. Mientras yo observaba su hermosa pero perdida mirada. Tenía los ojos puestos a la nada misma… pero hablaba muy bello. Entonces, empezó a curar pacientes en el aire. Tomó mi brazo y me inyectó una aguja… una muy suave de hecho. Luego, le tomó la fiebre a mi hermana, y le recetó unos medicamentos que tenían sabor a tierra. Decía que estaba orgullosa por ganar su primer premio, y que se lo dedicaba a su madre… que seguía viva, allí, en la audiencia… aplaudiéndola. Sus manos sostenían el premio, ese premio que tenía forma de lámpara vieja. Y mientras, agradecía por todos los saludos.
Lucía era cantante. Estaba feliz de que todos la escucharan. Es más… hacía reverencias al público, en donde no le gritaban más que maravillas.
—¡Gracias! ¡Gracias! —gritaba, mientras agachaba su torso y acomodaba su bello vestido naranja de lentejuelas, ese mismo que tenía forma de vejestorio con olor.
Y yo… yo estaba en un campo, respirando aire fresco. Inhalaba y exhalaba con mucha fuerza… y me provocaba algo de tos. Me encontraba con alguna especie de polvillo en el camino. Pero yo seguía rondando entre el pastizal y los árboles. Ellos me observaban bailar. Y encima, estaba derecha. Mi joroba no existía, no tenía entidad. Solo mi cuerpo erguido perfecto y con mucho perfume. Estaba convencida de que ese espacio me brindaba la oportunidad de animarme a más. Mis saltos cada vez más pronunciados me hacía pensar que, me podía caer, pero prefería mil veces caerme antes de perderme esa adrenalina de volar.
De repente aparecieron telas y telas con miles de agujas para que yo pudiera coser y tener mis propias creaciones, además eran de mis colores preferidos. Estaba a punto de hacer muchísimas prendas, eran todas hechas por mi mente, hermosas a mi modo.
Las tres soñando a lo grande y sin querer despertar. Cada una se tambaleaba en la casa de la forma que quería. Se cayeron un montón de adornos, un montón de muebles y rajamos alguna que otra pared. Pero era nuestro magnífico trastorno, nuestro anhelado momento de incomprensible psicosis, esa manía de presumir, ingeniar y conjeturar una ilusión inaudita que solo tenía existencia mientras él no estaba.
Llevamos a cabo viajes de un millón de kilómetros en un solo paso. Hasta llegamos a creer que el universo conspiraría para que esa somnolencia durara para siempre.
Nos tocaba eso, sumergirnos dentro de esa ilusión para ser felices un rato. Convertirnos en histriónicas sedientas de desafíos que hacían que nuestra vida sea interesante y que superarlos la haría más significativa.
Embarqué hacia tierras lejanas para no ser alcanzada. Indagué naturalezas, ansié el conocimiento, ese que siempre me negaron porque se me tenía prohibido el acceso a lo novedoso. Ni a la tecnología, ni a los libros que me interesaban leer, ni a los avances de la ciencia.
Me auto decreté impune, me auto signifiqué como única en el cosmos. En esa lujuria tenía dignidad, mérito, autodeterminación y coraje. Porque en ninguno de los segundos que pasaban de ese sueño se atrevían a arrebatar mi evolución.
En mi orbe los vivos hablaban más, pero al prestarle el oído a lo inexplicablemente demencial, todo se entibiaba y lo único apreciable era el poder del capricho y la imaginación.
Hasta que, por supuesto, el sonido de llaves desesperadas por entrar y derrumbar nuestro sueño empezó a sonar. Mi padre había vuelto, y nuestra irrealidad real, se exterminó por completo.
Entró a la casa, nos miró con odio, ya no tenía sangre en su cabeza, y se fue a encerrar a su cuarto sin dirigirnos la palabra. Él estaba bien. Hizo, como siempre, lo que se le antojó.
Iba y venía. Él no tenía que pedir permiso. Lo peor de todo es que lo hacía para que nos desesperemos de la ansiedad sobre cuándo sería la represalia por haberlo golpeado, qué día sería el castigo. Eso formaba parte de su malicia, mantenernos alertas y asustadas. Y ahora, con una fantasía rota.
Y me volví loca… totalmente loca. Más de lo que estaba hace un rato, soñando cosas sin sentido.
—¡Hacé algo! ¡Siempre estás quieta! ¡mirá cómo estamos por tu culpa! ¡Todo esto es culpa tuya! ¿¡Por qué mierda tuviste que conocerlo!? ¿¡Por qué mierda nos tuviste a nosotras!? —Le grité todo eso a mi madre, no me lo podía guardar más.
Mi madre, decepcionada. No dejó de llorar y asentir con la cabeza dándome a entender que tenía razón. Su pesadumbre alimentaba mis gritos haciéndolos legítimos. Como si yo fuera la dueña de la verdad. Como si nuestras desgracias hubiesen nacido por culpa de ella y no de él. Pero estaba demasiado enojada, demasiado perturbada. No sabía si lo que estaba gritando a viva voz era lo correcto, pero se me infló el pecho de arrogancia y vanidad, porque por fin pude bramar por lo menos algo de lo que tenía adentro.
Dentro de todo su dolor, mi vieja me estaba dando la razón. Y Lucía… a ella no se le escapó ninguna frase ni palabra justa. Solo miraba la secuencia.
Después apareció de nuevo mi padre y se llevó a mi mamá a la habitación y no salieron más. Y fue donde la culpa me atormentó: le empecé a gritar que me maquille otra vez, que la suelte a ella, que me agarre a mí, que haga lo que quiera conmigo. Que no la lastime, que fue sin querer, que no lo vuelvo a hacer.
Quería tomar su lugar, quería que peine mi pelo, y que me manosee ochenta horas seguidas si era necesario, pero que no toque a mi madre.
Necesitaba estar en sus zapatos, así, sufriendo yo y ella no. Me sentiría más holgada. El peso de haberle gritado cosas horribles por estar enojada me jugó la peor pasada. Yo hice que él se sacara y me diera donde más me duele. Se escuchaban los clamores dolientes de mi mamá.
No la soltó. Y tuve que guardarme entonces, mis manos moreteadas de tanto golpear la puerta, bien adentro mío, como un nuevo adorno que marcaría otro momento abatido de mi vida.
Tomé a Lucía y nos fuimos para nuestra habitación. La tapé y me tiré con mucho desgano a mi colchón. Pero taquicárdica esperando a que pasen las horas y se haga un nuevo día… que era domingo.
Todos dormidos, o, por lo menos, eso creí. No se escucharon más ruidos ni quejidos. Pero yo seguía despierta. Eran las cuatro de la mañana. «¿Y si volvía a imaginar otro mundo de fantasía como lo hicimos antes? ¿Funcionará?». Tenía miedo de dormirme y soñar. Ese sueño se sentiría tan pero tan real… que cuando me despierte en esa habitación, sería como una puñalada en el pecho. Y a esa sensación sí que no la aguantaba. Odiaba soñar cosas lindas, porque siempre al despertar se transformaban palizas a mi ánimo.
Necesitaba un vaso de agua, y sería buena idea ponerle limón y algo de azúcar. A ver si con eso también se me pasa un poco el hambre. Así que bajé las escaleras, todo está muy callado. También anhelaba un poco de aire, pero todas las ventanas estaban bloqueadas.
Justo me percaté de que había un agujero en una de las ventanas que teníamos al costado de la cocina, me acerqué a verlo y sí, corría bastante aire. Así que me puse a respirar, a tomar esa brisa que se juntaba con la mugre.
Ese vientito tenía tierra, telas de araña, polvillo. «Pero, ¿qué podían hacerme?». Simplemente unos cosquilleos en mi cara. Para mí la suciedad era habitual, con la mugre ya estaba experimentada.
Justamente esa ventana, era por medio de la cual observé a la nueva vecina. Daba a la casa de ella.
Una luz comenzó a fulgurar, y de esa luz emanaba una sombra, una sombra enorme, la de una mujer. Sí, todo eso estaba sucediendo en la casa de la tipa nueva.
Era muy raro. Intenté acercarme un poco más. Pero no lograba divisar bien las cosas. Solo veía una luz y su sombra. Pero de repente la sombra se puso a bailar. Parecía un baile alegre, es más, divertido. Se movía gracioso y no pude evitar despedir un par de risas.
Me paré para espiar más. Parecía una situación animada, festiva, me preguntaba si había recibido invitados.
Lucía estaba arriba, totalmente dormida. Mis viejos, adentro de su habitación. Y yo allí, sola, con este sentimiento que abordaba mi mente de querer explorar algo. Por algún motivo esa luz que nacía de esa señora estaba llamándome.
Mi viejo había sacado la traba de su habitación… y con el cagazo que me daba que su puerta haga ruido la abrí muy despacio. Sí, en alguno de los cajones de ahí estaba la llave de la puerta principal. Caminé con pasos agigantados pero sigilosos. Miré cada cinco segundos hacia donde estaban ellos dormidos. Porque un ruido o movimiento en falso y sería mi fin.
¡Bingo! Abrí uno de los cajones de su placar y encontré la llave. La agarré… mi batalla en puntitas de pie fue victoriosa. Me fui bien despacio y con pausas de tres minutos hacia la puerta.
«Ya fue, yo me mando». Y, con la facilidad con la que dije esas palabras, salí de casa.
Hacía mucho frío. Mi remera rota con mis pantalones manchados, las medias una de cada color y las pantuflas gigantes que pudimos recolectar en una feria podían soportar… un poco, todo ese fresco de agosto.
Me acerqué a la casa de la señora rara. Seguía viendo esa luz, ella continuaba bailando y ahora agregó algo de humo. «¿Qué era eso?». Se me escapó otra pequeña risa de lo bizarro del momento, esa risa opacaba bastante el frío que por minutos ni sentía.
Me acerqué más, pero con temor. Yo no quería que esa señora me viera. Era muy extraño lo que estaba haciendo. Pero al mismo tiempo quería verle la cara. «¿Y si esa señora me cocinaba? O, tal vez, me metería en una olla gigante con agua hirviendo».
Aun así, esa mujer no dejaba de provocarme intriga. Ya estaba súper cerca de su casa.
Pero mientras avanzaba me choqué con una madera en el piso de su entrada, me lastimé el pie.
—¡No! ¡La puta madre! —exhalé, sin pensar.
—¿Quién anda ahí? ¿Hola? —dijo, deteniendo su baile.
Me escuchó. Dejó de bailar y de moverse. Me escuchó.
No me daban las piernas para correr, encima que me hice mierda el pie mis pasos se entorpecían cada vez más. No llegaba más a la puerta. Y cuando lo hice la cerré con toda. Mi corazón latía muy fuerte. Esa mujer loca estaba a punto de atraparme. Encima me iba a meter a esa cosa rara con humo que estaba haciendo.
Fui a mi cuarto y me acosté. Ya se habían hecho las cinco menos cuarto.
—Ya está, no me animo más. No la espío más —repetía, en voz baja para mí.
Nos levantamos las tres al mismo tiempo. Mi papá seguía dentro de su habitación. Me aliviaba porque, por supuesto, cada segundo, cada minuto y cada hora que en las que él se mantenga lejos es en donde puedo disfrutar de la divinidad de que no corra sangre.
Y recordé que ayer tuve la capacidad de salir de mi casa sin pedirle permiso. Si bien esa mujer me hizo asustar... me generó esa adrenalina individual, personal, propia e intransferible que accionó mis aflicciones.
—No van a ir al colegio hoy, empiezan mañana.
Mi padre, al terminar de decir eso, sacó un manojo de plata, yo a ese manojo lo había visto ya. Era uno de los tantos que tenía guardados por las dudas. En realidad, yo sabía que todo lo que ganaba se lo guarda para él, y las migajas para nosotras.
—¿Qué pasó? —preguntó mi mamá, sorprendida.
—¿Qué va a pasar, Diana? Nada, que empiezan mañana. Hoy quiero que se queden acá.
Al escuchar eso, ya me imaginaba, otra vez, subiendo a esa habitación del mal, ya maquillada… Ya en mi mente estaban esos vestidos horribles, con él acariciándome el pelo, a mi hermana desahuciada, a mi vieja amordazada y toda esa secuencia horrible una vez más…
Se me acercó, y yo me alejé, le puse cara de asco.
—¡Epa! Pero, ¿qué pasa, princesa? —«Yo no soy tu princesa» —. Solo quiero que vayas a comprar un par de cosas. Hoy vos, tu hermana y tu madre van a comer como tres reinas. Vos te vas a encargar de ir a comprar la comida, Lu puede ayudar a mamá en la cocina y yo acondiciono todo. Les va a encantar. Un almuerzo familiar. Olvidate del colegio ahora, ya hablé y empezás mañana. Ahora concentrate en esto.
Me acariciaba el pelo, ese que él tanto amaba, y me dio una parte de ese puñado de plata. Me indicó qué era lo que tenía que comprar y más o menos cuánto era el vuelto que me tenían que dar. «¿Comida? ¿Comida elaborada?». Ya había pasado un año entero de la última vez que saboreamos un plato bien hecho en casa. Pero… lo que sí se repetía y que yo ya conocía de memoria… era esa voz cautivadora, horriblemente encantadora, engañosa, perturbadora y por supuesto falsa de él. Queriendo enmendar todo con un plato de comida, o con flores y caricias para mi mamá.
Nosotras no éramos dueñas de nada. Solamente de nuestro propio suplicio. Era lo que realmente teníamos derecho a sentir.
Tenía muchas ganas de saber cómo estaba el clima, o leer alguna noticia, pero eso no sería posible. Porque como conté, no se nos concedía el uso de internet, ni tener celular o algún teléfono fijo. Así ni siquiera podíamos escuchar música, salvo alguna que otra vez en la radio. Yo siempre escuchaba, a escondidas, cómo mis compañeros de clase hablaban de un tal Messenger… este los hacía comunicarse por horas. Se mandaban hasta fotos. Yo no tenía ni idea de lo que era eso, y tampoco tenía la fuerza necesaria para ponerme a averiguar o para manifestárselo a alguien más. Mientras ellos establecían entre sí conversaciones graciosas y entretenidas por medio de ese tal Messenger, yo tenía que conformarme con solo imaginarlo.
Estábamos estancadas en el tiempo, sin amigos, sin tecnología, sin conocimientos, sin comida nutritiva y sin tener ningún tipo de esperanzas de salir de ahí.
Abrí la puerta, y me fui al almacén que estaba a cuatro cuadras. «¿Es normal disfrutar de esa pequeña libertad?». Esos minutos sin él y sin estar encerrada me daban gozo y regocijo.
Compré lo que me pidió: exquisitos ingredientes para hacer fideos con salsa boloñesa, acompañado con algo de verduras. Sinceramente, al no haber desayunado nada, no me importaba sacar una cebolla de la bolsa y comérmela entera, aunque eso signifique morirme descompuesta.
Cuando volví, quise pegar algunos brincos y cantar alguna canción… no se… la que sea… pero quería. Sin embargo, entre los sonidos que aparecían en mi cabeza para distraerme… Empecé a recordar su maltrato, su despotismo, el tormento que nos hace vivir a las tres y me tropecé, pero me levanté rápido. Tenía que llegar a casa, tenía que comer, tenía que sentir la salsa en mi boca, porque no sabía cuándo eso se volvería a repetir. Comer así era todo un acontecimiento.
«Estaba tratando de calmarme y sacarme esas voces de la cabeza. Otra vez esa sensación que iba y venía: ¿y si me termino muriendo? Falta una cuadra. Vamos, yo puedo. Pero, ¿llegar a casa simbolizaba estar bien? Ese manicomio estaba dominado por mi papá. Ay, no, de nuevo esa falta de aire, esas ganas de quedarme estancada, de no ir a un lugar ni a otro. Tenía que avanzar».
Faltaban apenas unos metros para llegar a casa y…
—¡He! ¡Nena! ¿Podés fijarte por dónde vas? ¡Casi me arrugas todo el vestido! —«Ay no, la bruja».
Me había chocado con la señora bruja, y, encima, me re cago a pedos.
—Perdón, perdón, no la vi, ni tampoco quise hacerle nada a su vestido. —No la miré, le respondí agachando la cabeza de la vergüenza.
—¡Pero no pasa nada! Al fin y al cabo, es solo un vestido. ¿Y esas bolsas? ¿Venís de hacer mandados? ¿Qué vas a comer de rico? —Se dirigía a mí, la señora loca me estaba hablando de manera amable.
La miré temerosa y no le respondí. Mi cara de espanto la aterrorizó más a ella. que ella a mí.
—¿Vos te sentís bien, querida? —Me tocó la mejilla.
—Si, estoy bien, señora —traté de irme, pero ella me detuvo.
—Ehm…. no se te nota muy bien. Es más, pareciera que tenés miedo. —Me soltó la mejilla deslizando su dedo dejando así en ella una caricia muy suave. Además, sentí sus uñas largas, que, de hecho, eran bastante lisas y pulidas.
No le respondí, me dejé llevar por la timidez que hizo que me quede estática en ese lugar, miré hacia debajo de nuevo, pero me quedé. Alguna fuerza desconocida me dio la orden de permanecer allí. Y, ¿saben qué? Yo quise hacerlo.
—Vení, te invito a tomar una tacita de té, o unos mates, o lo que vos quieras. Tengo bastante para elegir. Además, vos vivís acá al lado, ¿no? No creo que se molesten porque te demorás un ratito. Yo no conozco a nadie de por aquí todavía, y me gustaría tener una amiga… aunque esa amiga tenga un cuartito de la edad que tengo yo. —Se rió.
—Está bien, creo que me gustaría un café. Nunca supe bien qué sabor tiene —le contesté, mirándola y devolviéndole la risa.
Sin embargo, en mi cabeza pensaba: «Dios mío, ¿qué estoy haciendo?».





























