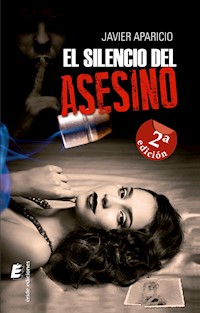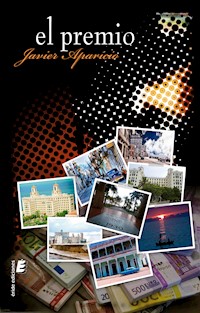
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eride Editorial
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
La tediosa existencia de Aristóteles Turras cambia por completo cuando se convierte en una persona inmensamente rica. A partir de ese momento, Aristóteles decide esquivar su hasta entonces previsible destino y viajar a La Habana, sin sospechar que alguien le está esperando para exigirle una imprevista rendición de cuentas. El premio, quinta novela de Javier Aparicio, aunque está narrada con mucho humor e ironía, y con la complicidad de muchos personajes, no es sino el relato de la maldad innata del ser humano. O, tal vez, de su propia fragilidad. Por ello, el lector , cuando finalice esta historia, probablemente se pregunte si, en un caso similar al vivido por el protagonista, habría actuado de igual forma que él o tan solo lo hubiera deseado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El premio
Cubierta y diseño editorial: Éride, Diseño Gráfico
Dirección editorial: Ángel Jiménez
El premio
© Javier Aparicio Moliné
© Éride ediciones, 2022
Éride ediciones Espronceda, 5 28003 Madrid
ISBN: 978-8-19485-14-4
Diseño y preimpresión: Éride, Diseño Gráfico
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
El premio es el quinto libro del abogado Javier Aparicio Moliné (Madrid, 1967) tras la publicación de Losamores desordenados (Éride Ediciones, 2019) y de la serie de novela negra protagonizada por Dante Oliver, de la que forman parte, El silencio del asesino (Eride Ediciones, 2014), El eco de un disparo (Éride Ediciones, 2015) y El infierno de Dante (Éride Ediciones, 2017).
En 2003 Javier Aparicio ganó el Premio de Relato Corto Villa de Colmenarejo (Madrid) con el relato Muertoal llegar, y fue finalista en 2012 del XVII Concurso de Relatos Cortos Juan Martín de Sauras (Andorra, Teruel), con el relato El naufragio.
En 2022 se publicó su sexto libro, Muerto al llegar y Otros Relatos (Éride Ediciones).
El premio
JAVIER APARICIO MOLINÉ
A Zailin,
porque recordar La Habana es recordarla siempre a ella.
Y a Quique,
por su amistad y porque esta historia se nos ocurrióa los dos, aunque un poco más a mí que a él, y por eso yo me permití la audacia de escribirla como quisiera.
Es de esos personajes que acaban haciéndose simpático al lector sin que se entere el escritor.
La soledad del manager Manuel Vázquez Montalbán
Mientras el lector, cómodamente sentado junto al agradable fuego de su chimenea, se entretiene hojeando las páginas de una novela, ¡cuán lejos está de hacerse cargo de los sudores y angustias que ha pasado el autor para componerla!
Aventuras de un cadáver Robert L. Stevenson
En Cuba solo existen dos formas de bailar. Bien y mal. Y él bailaba mal. Y a los que bailan mal, la gente les mira con sorna.
La transparencia del tiempo Leonardo Padura
1
Aristóteles Turras se persignó cuando el comandante del avión, con sugerente voz de cantante de boleros, aunque con rutinaria despreocupación, anunció que comenzaba el descenso. Entonces la atractiva joven que iba a su lado constató el patente temor de su compañero de asiento y le cogió una mano para sosegar sus nervios.
—Tranquilo, señor, la estadística de aviones estrellados al aterrizar es apenas preocupante.
—¿Viaja usted mucho en avión? —preguntó con gesto descompuesto el timorato pasajero.
—Antes, no mucho; lo hacía sobre todo en tren, autobús o autostop. Pero hace un año que vine de vacaciones por aquí y…, la verdad, me enamoré —reconoció la viajera con el rostro encendido.
—¿Del país?
—Bueno, sí, también del país —sonrió la chica con timidez encantadora.
—Entiendo, querida.
—Así que, desde entonces, no me queda otra que viajar en avión para poder verle. Pero con lo caro que es y el sueldo que gano, pues…
—Viene menos de lo que le gustaría.
La joven asintió.
—Ya. Y supongo que su enamorado no puede aún devolverle las visitas.
—Así es.
—Vaya, qué triste, ¿no?
—La verdad que sí. Por eso esta vez vengo a poner remedio a esta situación de una vez —confesó la muchacha con la mirada iluminada.
Aristóteles Turras le guiñó un ojo.
—Oiga, a mí me parece que usted viene a casarse.
La joven, sin darse cuenta, apretó con fuerza desmedida la mano que tenía asida de su inesperado confesor. Cuando se apercibió de ello, se sonrojó, sonrió enamorada y aflojó la presión.
—¿Tanto se nota?
—El amor nos delata a todos. Y su ausencia, también.
—¿Es por eso que viaja solo?
El hombre amagó una sonrisa.
—¿Tanto se nota? —preguntó Aristóteles, plagiando las mismas palabras de ella.
—Bueno, casi tanto como a mí, pero al revés.
—Es usted muy buena observadora. Y me parece que también bastante inteligente.
—Gracias.
—Por eso, si me permite que le dé un consejo…
—Claro.
—Dado que viene a casarse y, me da la sensación, de que nadie de su familia le acompaña, infiero que el feliz evento no cuenta con demasiados apoyos.
—Más bien, con ninguno —susurró la chica con la mirada, ahora, empañada.
—Lo imaginaba. Pero no se entristezca usted y, menos aún, tema equivocarse. Porque si no da el paso, el resto de su vida se lo pasará preguntándose si debió darlo. Pero si lo da y acierta, siempre será dichosa.
—¿Y si me equivoco?
—No se preocupe por eso, chiquilla. Los errores siempre pueden rectificarse. Si lo sabré yo.
—¿De verdad?
—Sí, aunque nos lleve media vida conseguirlo —murmuró enigmático Aristóteles Turras.
2
En ese momento, una tremenda turbulencia zarandeó la aeronave como si fuera un avioncillo de papel fabricado por un aburrido colegial en el recreo, y las enigmáticas palabras pronunciadas por Aristóteles Turras quedaron sin réplica, porque la voz de bolerista del comandante reapareció por los altavoces, informando con serenidad ensayada que el avión transitaba por una antipática tormenta.
Aristóteles Turras, lívido, se santiguó por segunda vez con la mano que tenía libre y apretó la que seguía emparejada a la de su atenta acompañante.
—Por cierto, me llamo Aristóteles —se presentó él asustado viajero, pues si había que morir en breve, pensó él, qué menos que hacerlo decentemente.
—Y yo Andrea.
—Mucho gusto.
—Encantada.
—Verá, señorita Andrea, he de reconocer que es la primera vez en mi vida que me presento a alguien y no hago ademán de estrecharle la mano, porque ya la tengo previamente estrechada.
Andrea sonrió divertida y besó las mejillas de Aristóteles.
—Bueno, si le soy sincera, yo prefiero presentarme con dos besos.
—Ah.
—Espero no haberle molestado.
—Puesto que estoy muerto de miedo, todas sus atenciones, señorita Andrea, no solo son bienvenidas, sino necesarias, me temo.
—Aristóteles, respire hondo y trate de relajarse. Según las estadísticas de accidentes aéreos, no me consta que ningún avión se cayera de bruces precisamente por aquí.
—Aunque así fuera, señorita Andrea, debe tener en cuenta que las estadísticas de las que me hace partícipe no alcanzaron, obviamente, al día de hoy —consideró él antes de sacar de un bolsillo del pantalón una pastilla relajante, tragársela a palo seco y adosar su enjuto rostro a la diminuta ventanilla, para no despegarla hasta que el avión quedó definitivamente varado sobre la pista del aeropuerto cuarenta minutos después de que la voz de terciopelo del comandante hubiera presagiado el feliz desenlace.
—Por fin —musitó aliviado el aterrado viajero cuando una azafata rubia, de mirada celeste, estrecha cintura y piernas eternas, permitió la estampida controlada de los amotinados pasajeros que ya empezaban a colapsar los dos pasillos del avión, todos ellos con ansias evidentes de querer pisar tierra firme después de tantas horas de vuelo.
—¿Ve cómo no fue para tanto?
—Gracias a usted, señorita Andrea, lo fue, sin duda, mucho menos. Y como sospecho que no podrá aparecer sin ella ante quien se la pidió, lo mejor será devolverle sin más demora, agradecido y con todos los dedos, su mano prestada —proclamó emocionado Aristóteles, no sin antes besársela respetuosamente.
Andrea recuperó su mano secuestrada, verificó que el anillo de pedida seguía en su sitio y se despidió de su compañero de turbulencias.
—Adiós, Aristóteles. Le agradezco de corazón los consejos que me dio.
—Fue un placer, señorita Andrea.
—Sin ellos, quizás me hubiera faltado valor para seguir adelante.
—Lo celebro de corazón. Así que no haga esperar ni un minuto de más a su prometido.
—Descuide —aseguró la joven poniéndose en pie.
—Adiós, señorita Andrea. Cuídese.
Andrea cedió el paso a un par de pasajeros, se plantó en el pasillo, se puso de puntillas frente al arcón situado a la derecha de sus asientos y alcanzó su equipaje de mano.
Aristóteles, ya resucitado de sus males de alturas, se fijó por primera vez en el atrevido atuendo de la muchacha: escueta camiseta lila de tirantes, unos pantalones vaqueros cortos o, más bien, prácticamente inexistentes, y unas zapatillas deportivas blancas. Pero más se fijó aún en el encantador final de su espalda, en su apoteósico trasero y en sus tersas piernas, todo lo cual quedó, incluso, eclipsado, cuando la chica, ya con su mochila en una mano, se giró y le exhibió fugazmente su sensual ombligo antes de decirle de nuevo adiós y seguir la fila de pasajeros que le precedía.
—Qué muchacha más encantadora —consideró Aristóteles, al tiempo que se tocaba con disimulo el bulto que le había crecido inesperadamente en la entrepierna, pues la contemplación de tanta tentadora hermosura le había provocado una erección tan imprevista como la tormenta inesperada que precedió al aterrizaje.
Tras unos cuantos minutos de masajes furtivos por debajo de la suave manta proporcionada cortésmente por la aerolínea transportista, Aristóteles Turras dio por extinguida la situación de descontrol sanguíneo padecida, y esbozó aliviado una tibia sonrisa. Y aunque tras diez eternas horas de viaje aéreo se encontraba tan entumecido como una anchoa dentro de su coqueta lata de conserva, una vez que estiró adecuadamente todos sus músculos adormecidos por la inactividad impuesta por la duración del trayecto, se sintió con fuerzas suficientes para levantarse, agarrar con firme determinación su equipaje de mano, ponerse en marcha y abandonar la aeronave con la urgencia de los ladrones, si bien, dada su artrosis, no le quedó otra que, cuando le llegó la vez, descender la escalerilla del avión con la lentitud de un galápago centenario, lo que no evitó sentir, por fin, que empezaba a alejarse de un pasado necesitado de ser olvidado.
—Ya me fui —proclamó con sonrisa triunfal el huidizo viajero cuando dejó atrás el último peldaño.
—Señor, querrá decir que ya llegó —le corrigió una niña mulata de unos diez años y cabello atenazado en dos apretadas trenzas, que bajó tras él con una muñeca de trapo apoyada contra su pecho.
—Niña, yo digo lo que me sale de los co… Del corazón, quiero decir.
—Bueno, si es así…
—Hija, no molestes al caballero —amonestó la mujer que iba junto a la cría y que, dado el parecido físico entre ambas, solo podía ser su madre—. Disculpe, pero es que Yusisley, cuando sea mayor, quiere ser maestra y no hace más que corregir a todo el mundo.
—No se disculpe, señora, que, al fin y al cabo, yo me fui para llegar.
3
Como Aristóteles Turras jamás había viajado en avión antes de embarcarse en aquel vuelo transoceánico interminable y turbulento, decidió, para no desentonar, hacer lo que hacían los demás: subir al autobús que aguardaba al pie de la escalerilla delantera del avión recién llegado y al que subían sus pasajeros, casi todos sonrientes y despreocupados turistas, descender del mismo autobús cuando todos ellos lo hicieron y seguirles por los corredores del Aeropuerto Internacional José Martí con la naturalidad de quien camina por el conocido pasillo de su casa.
—Se ve que saben lo que hacen —consideró encogiéndose de hombros el recién llegado al Nuevo Mundo.
Y aunque en ese momento tenía unas ganas horribles de orinar, porque cuando lo intentó en el estrecho excusado del avión le resultó imposible a su cerebro dar la orden de abrir el grifo, optó por no perder el rastro de la marabunta que le antecedía y, muy a su pesar, no hacer un alto en alguno de los cuartos de baño que iba atisbando a lo largo del recorrido, pues tenía pavor a perderse y tener que preguntar a las desconocidas personas que trabajaban allí, lo cual le horrorizaba sobremanera, ya que un hecho así delataría su total inexperiencia viajera, a pesar de haber cumplido ya los sesenta y cuatro años.
—Cuanto menos llame la atención, mejor —sopesó Aristóteles Turras, a quien nunca le gustó dar notas desafinadas.
Cuando veinte minutos después le llegó el turno de presentarse ante el personal alojado en los cubículos de control de pasaportes, estaba tan nervioso, que su próstata no pudo evitar dejar escapar una llovizna descontrolada, que resbaló desenfrenada por su pierna izquierda hasta alcanzarle el interior de su zapato.
—¿Motivo del viaje, caballero? —le preguntó con tono impersonal, pero mirándole a los ojos la inquisidora que le tocó en suerte, que no era otra que una señora de piel tostada, cabello negro ensortijado y tremendo torso que amenazaba con reventar al primer estornudo los botones de su ceñida camisa blanca, y cuyos largos dedos de uñas esmaltadas auscultaban con agilidad felina todas las inmaculadas páginas del pasaporte del recién llegado.
Aristóteles Turras, tan novicio en cuestiones viajeras aéreas como puede serlo un carterista en materia tributaria, no pudo evitar sentirse apabullado por la mirada intimidante de su interrogadora, por lo que cambió de plano y descendió preocupado la mirada hasta su zapato izquierdo, que empezaba a empantanarse por la lluvia que seguía deslizándose pierna abajo de forma impertinente.
—¿Motivo del viaje? —escuchó por segunda vez Aristóteles Turras.
El interpelado fue ascendiendo con parsimonia la mirada desde el zapato de su pie siniestro, que amenazaba con la inevitable inundación, hasta hacerla coincidir con los ojos de color canela de su interlocutora.
—Verá, yo…
La controladora fronteriza cotejó sin disimulo, más bien con descaro, su rostro atribulado con la foto un tanto anticuada que aparecía en el pasaporte firmemente acunado entre sus dedos sin fin, cuyas largas uñas eran todo un prodigio de imaginación y color.
—¡Dele, papi, que me está formando usted tremenda cola!
Aristóteles se dio la vuelta, constató consternado el embotellamiento que estaba provocando su inexperiencia aduanera, sacudió con disimulo la pernera izquierda de su pantalón azul de algodón, en el que un cerco sospechoso comenzaba a mostrarse de forma delatora como la mancha que deja tras de sí una recalcitrante gotera, y, sobreponiéndose a aquel inhóspito y desconocido decorado, contestó veloz, a tanto alzado y sin especificaciones ni desgloses, pues en ese momento no estaba para demasiadas concreciones:
—Yo venía a vivir, señorita. Solo espero que ahora me dejen hacerlo por fin.
Entonces la funcionaria mostró la mejor de sus sonrisas, al tiempo que sellaba con delicadeza el visado de entrada de aquel turista fatigoso, que se veía a la legua que venía a zamparse unos cuantos bollos cubanos antes de que se le acabara el fuelle.
—Si es así, pase usted. Pero le advierto, no olvide rezar a la Virgen de la Caridad del Cobre, porque en este país, por mucho que se empeñe uno en vivir, tan solo resulta predecible morirse de hambre bastante antes que de viejo, aunque sea con una sonrisa y bailando chachachá. Así que, compañero, no se le ocurra dar ni un pestañazo y aproveche cada instante que pase en nuestra querida isla —le recomendó la controladora de fronteras.
Aristóteles asintió contrito y comenzó la huida, hasta que la voz autoritaria de la funcionaria, similar a la de una jueza de instrucción, pero mucho más sensual, le hizo detenerse nuevamente.
—¡ Señol!
Aristóteles Turras se giró sobresaltado, pues, dado su pesimismo crónico, temió que su entrada al paraíso acababa de cancelarse justo cuando se encontraba a unos pasos de traspasar el umbral.
—Diga, señorita —repuso el interpelado con voz trémula.
—Su pasaporte —indicó la agente de inmigración, agitando con tan indolente elegancia el documento, que Aristóteles no pudo evitar imaginarse a la colosal señora acostada en una tumbona de alguna de las paradisiacas playas de Varadero, espantando el aire tórrido del verano con un pai-pai.
4
Aristóteles Turras desanduvo los pasos dados e intentó apresar el pasaporte, pero los ágiles dedos de la funcionaria estuvieron más rápidos que los de él, impidiéndole su precipitada recepción.
—Por cierto, caballero, doy por hecho que no trae usted más divisas que las establecidas por ley, ¿verdad? —le preguntó la ojeadora uniformada, revisando el pequeño formulario firmado por el turista.
—Sí, señorita —respondió Aristóteles con el rostro macilento—. Yo solo soy un pobre pensionista sin familia.
—Eso dicen muchos de los turistas viejitos que llegan por aquí, hasta que les abrimos las maletas. Y
cuando nos quedamos con toda la guanilik i…, con sus divisas clandestinas, quiero decir, nos cambian el cuento, se echan a llorar y se maldicen por haber venido a Cuba a jubilarse y fornicar, en lugar de haber ido a Phuket o a Río de Janeiro, donde solo les abren las maletas cuando salen, si es que salen.
—Señorita, ¿me toma usted por un contable de la mafia?
—No, compañero, yo solo le prevengo.
—Muy amable.
—Bueno, ya no le entretengo más. Bienvenido a La Habana, señor Turras.
—Muchas gracias, señorita.
—No hay de qué.
—¿Entonces ya puedo pasar?
—Sí, señol. Aunque…
—Di... di… diga —tartamudeó Aristóteles, pues en ese momento presintió, apesadumbrado, que su entrada al país acababa de revocarse al mismo tiempo que se concedía.
—Señor Turras, no olvide comprar un buen aplacador solar. Porque con lo lechoso que nos llegó usted a la isla, necesitará uno del copón para no calcinarse. Y si va a la playa, escóndase bien debajo de una sombrilla. En este país el sol calienta del carajo y en los hospitales están hasta la pinga de tener que cuidar de los jubilados extranjeros que se amigaron acá un cáncer de piel para el resto de sus días.
—Sí, sí, claro, le prometo que no olvidaré sus sabios consejos. Es usted muy gentil, señorita..., señorita Yasenia —agradeció el turista, tras observar el nombre de la controladora reseñado en la tarjeta prendida sobre su turgente pecho derecho.
—Adiós, señor Turras. Le deseo una buena estancia en Cuba.
—Gracias, señorita Yasenia.
Tras recibir de vuelta su pasaporte y averiguar dónde se encontraba el lugar de recogida de sus dos maletas y la jaula en la que aún debía dormitar su mascota, pues antes de embarcar lo había sedado oportunamente, Aristóteles Turras, con trancos rápidos, los más ágiles de su sexagenaria vida, pudo acudir por fin al cuarto de baño y evacuar todos sus miedos, pasados, presentes y futuros, en un retrete, cuyo hediondo aspecto no invitaba, precisamente, a sentarse cómodamente a leer el periódico, y menos aún el ejemplar del diario Gramma que yacía abandonado sobre los baldosines blancos, con muestras, más que sospechosas, de haber sido empleado para todo menos para ser leído por quien le precedió en el uso del excusado.
5
Una vez desaguado con diligencia de pocero su zapato izquierdo en el retrete putrefacto, y tras haber orinado con la fuerza de una tormenta tropical, el bisoño turista salió del apestoso habitáculo y se plantó tembloroso delante de uno de los espejos. Su rostro demudado estaba perlado de gotas de sudor y la camisa se le había quedado tan adosada a la espalda, que temió desollarse la piel cuando se la quitara en la habitación del hotel, si es que llegaba alguna vez aquel momento tan ansiado.
—Vaya, vaya, me parece que es usted todo un novato en viajes aéreos —le dijo con voz aterciopelada un señor uniformado de piloto que, frente a otro de los espejos, se estaba repeinando con detalle los cuatro o cinco pelos que adornaban su esplendorosa calva.
—¿Cómo dice? —preguntó sorprendido Aristóteles, sin dejar de lavarse compulsivamente las manos.
El vecino de lavabo, que no era otro que el comandante de la aeronave que había transportado a Aristóteles desde Madrid a La Habana, señaló con su mirada la delatora mancha que presentaba la pernera izquierda de su pantalón.
—Ah, esto… —sonrió con timidez el señalado—. La próstata, comandante. A mis años, ya se sabe.
—Pues entonces aproveche el tiempo, amigo mío. Mire —le indicó el piloto, mostrando una fotografía que acababa de sacar de su lujosa cartera de cuero.
Una joven escultural, vestida con un traje de baño diminuto de color blanco, que escondía menos de lo que dejaba ver, aparecía retratada plácidamente tumbada en una hamaca al borde de una piscina rodeada de plantas y palmeras. Junto a ella podía divisarse al comandante que tenía frente a él, extendiendo sobre sus esbeltas piernas un ungüento bronceador.
—Dayani. Mi última conquista —se pavoneó este, mostrando una hilera de dientes tan blanca como los hielos del Ártico.
Los ojos grises de Aristóteles pugnaron durante unos breves segundos por fugarse de sus órbitas e introducirse con el resto de su cuerpo en aquel idílico escenario en busca de la sensual Dayani y poder acariciar aquellos lujuriosos muslos que parecían de seda.
—Es una tigresa sin domesticar —reconoció el piloto con sonrisa de cazador profesional, escamoteando de nuevo el retrato en la cartera de cuero, para desolación del mirón—. Hágame caso, buen hombre. Búsquese una hembra como esta y ya verá como sus problemas de próstata desaparecen. Y los de corazón, si es que se los trajo, también. Se lo digo yo —recomendó con su voz de bolerista el alopécico comandante, al tiempo que le propinaba unas animosas palmaditas en la espalda.
Aristóteles se disponía a responder, pero no lo hizo porque el cazador de tigresas caribeñas ya se había marchado. Así que se miró de nuevo en el espejo, cerró la boca, que se le había quedado entreabierta con la panorámica de la hermosa cubana, y buscó papel secante para amortiguar el estropicio acaecido en su pantalón, pero el dispensador de celulosa se encontraba tan vacío como su alma, por lo que optó por pulsar el botón del secador de manos y cuando las tenía ya enrojecidas por el calor, se las pasó por la impertinente mancha. Tras repetir la maniobra hasta en cuatro ocasiones, constató desanimado que aquel humedal no tenía solución con los escasos medios que tenía a su alcance.
—Bueno, que le den por saco al jodido pantalón —le dijo desafiante al doble que se mostraba reflejado en el espejo antes de agacharse para agarrar su equipaje de mano.
—Si lo desea, yo mismo le ayudo a secar el estropicio.
Aristóteles alzó la mirada y se encontró con los ojos oscuros de un veinteañero mulato, delgado y demasiado atractivo como para andar tan solo.
—Y por veinte fulas le hago además una manuela. Y por cuarenta se la mamo.
—Pero…
—Bueno, por quince.
—Oiga, joven…
—¿Y por diez?
—Ni por diez, ni por nada. ¿Acaso me vio cara de…?
—Algo pájaro sí se le ve. ¿De verdad que no quiere que le haga una faenita? —insistió el desconocido, posando atrevido su mano derecha en la entrepierna del turista.
Aristóteles Turras, con la paciencia desbordada ante tanto imprevisto, le calzó un bofetón al descarado joven y salió a la carrera en busca de su valija facturada, no sin antes disculparse por su impetuosidad:
—Le pido mil perdones si le malinterpreté.
—¿Malinterpretar? Esa sí que es buena. Pero, hombre, si yo nací maricón perdido y todavía sigo así —llegó a escuchar Aristóteles antes de que el eco de la risa depravada del mulato de ojos negros le persiguiera durante un centenar de metros.
6
Cinco minutos después de escapar de las proposiciones deshonestas del mulato de mirada oscura, Aristóteles llegó desbocado a la sala donde unas pequeñas compuertas escupían sin consideración alguna y con lentitud exasperante todo tipo de embalaje. Transcurrido un tedioso lapso de tiempo de seguimiento a las diferentes maletas, paquetes y fardos que transportaba de forma monótona la cinta de equipajes, aparecieron finalmente sus dos maletas y su perro Judas, el único recuerdo viviente de su pasado, alojado en el reglamentario alojamiento canino visado para viajar entre las nubes.
Una vez rescatadas sus pertenencias, el señor Turras aposentó los trastos de su viaje en un carrito metalizado y se dirigió sin perder tiempo hacia la salida, aunque antes de alcanzar su demorado objetivo hizo un breve alto para cambiar un buen puñado de euros por el mismo puñado de pesos convertibles.
—¿Aquello por esto? —preguntó cariacontecido el ingenuo cambiante.
—¿Y que tú pensabas, papito? ¿Qué llegabas a Disneywol? —le respondió la joven cambista antes de regresar la mirada a la revista posada sobre sus muslos duros y tornasolados, que se dejaban ver sin censura a continuación de su escueta falda azul.
—Yo… dispense usted… pero al ritmo que me llevan todos desde que aterricé, la verdad es que ya ni pienso.
—Mejor así, señol. En esta isla hace tiempo que es mejor no pensar, porque no está bien visto. Pero que nada bien.
—Gracias por la advertencia, señorita. A partir de ahora, si tengo que pensar, lo haré en voz baja.
—Hágalo. Adiós, señol. Que disfrute de su estancia
—Muy amable, señorita. Que tenga un buen día.
—Lo mismo le deseo.
Cuando el botín ya estaba debidamente guarecido en su cartera, Aristóteles Turras, acompañado por los ronquidos de su perro aún narcotizado, salió por fin a la calle sin proferir proclama alguna, pero con la energía de un revolucionario sin barbas.
7
El calor era tan sofocante y abrumador a esa hora, que Aristóteles se sentó en un banco, se caló con esmero sobre su canosos cabellos el elegante sombrero blanco que había comprado en su viaje de luna de miel, en realidad su único viaje precedente, que discurrió por las vías de un ferrocarril nacional hacía demasiados años como para acordarse, y encendió con parsimonia un purito mientras observaba fascinado cómo los recién llegados a La Habana eran engullidos en los diferentes autocares o taxis que esperaban hambrientos la salida de los recién llegados.
—A la mierda el doctor Covarrubias —susurró Aristóteles después de la sexta calada, recordando los jodidos consejos de su médico de cabecera para llegar operativo al centenar de años, que no eran otros que abandonar los malos humos que siempre se trajo su paciente.
Cuando concluyó su placentera sesión de humo, dejó caer con disimulo la colilla al suelo y la espachurró con uno de sus mocasines negros comprados en una lujosa tienda dos días antes de partir. Luego se incorporó y empujó con apuros el carrito con su equipaje hacia uno de los muchos taxistas que aguardaban la invasión de turistas junto a sus respectivos coches. Pero cuando le faltaban apenas cinco metros para alcanzar su objetivo, el que resultó sorpresivamente alcanzado fue él.
—¿Aristóteles Turras? —escuchó una bonita voz a su espalda.
El aludido se giró despacio, ya que a sus años las cervicales no daban para demasiadas alegrías, pero también sobresaltado, pues con los mismos años cumplidos tenía bastante que esconder y poco que enseñar.
Una atractiva mujer, de unos cuarenta y pocos años, de cabellos pelirrojos, ojos verdes y cutis demasiado sensible al sol, que se protegía de los rayos gamma bajo una sombrilla de color violeta, era quien reclamaba su atención.
—¿Nos conocemos? —preguntó él sin poder ocultar su nerviosismo.
La mujer sonrió.
—Yo a usted sí, aunque supongo que usted a mí no.
—¿Y a qué se debe entonces tal abordaje, señorita?
—Soy la inspectora Clara Sacristán —se presentó la desconocida mujer, tendiendo su mano derecha, de finos y largos dedos, que solo atrapó el vacío, ya que Aristóteles Turras no pudo responder al saludo ofrecido, como hubiera sido lo adecuado en cualquier caballero que se precie, porque acababa de sufrir un vahído súbito y fulgurante, aunque, afortunadamente, no llegó a caer desplomado sobre el asfalto abrasador gracias a la rápida intervención de la propia mujer, que, al intuir el desplome, sostuvo con solvencia a Aristóteles para evitar que éste acabara desparramado de mala manera.
Al presenciar la inesperada escena de derrumbe, el taxista más próximo a los recién llegados, un negro descomunal, más grande que su propio auto, que había sido el inicial objetivo de Aristóteles Turras, se puso en movimiento con una rapidez que mal casaba con su enorme porte, y ayudó con diligencia a la mujer de cabellos de fuego y mirada esmeralda a introducir por una de las puertas traseras del coche al desfallecido caballero.
—¿Es su señor padre, señorita?
—No, joda, hombre. Mi padre siempre se pareció al actor Errol Flynn. Este señor es tan solo un viejo amigo de mi padre —se inventó sobre la marcha la mujer..
—Ahhh —musitó el taxista.
—Guarde las maletas, por favor, y llévenos a La Habana.
—A la orden, señorita.
Tras alojar el equipaje en el maletero del coche, el hombretón abrió la puerta trasera contraria a la que había servido de entrada a Aristóteles Turras. Entonces la señora del cabello rojizo y los ojos verdosos plegó la sombrilla y se aposentó junto a su acompañante, que aún mantenía los ojos cerrados y respiraba a tirones, como un coche diésel descatalogado, lo cual en Cuba, por cierto y por desgracia, era algo más que habitual.
—Señorita, ¿dónde quiere que viaje el amiguito?
—Entre los dos —ordenó ella.
El taxista cumplió el mandato y, haciendo frontera entre los dos pasajeros, depositó el transportín canino que albergaba al perro salchicha que roncaba ruidosamente, ajeno por completo a las miserias humanas de su destartalado dueño.
8
El enorme taxista, más que sentarse, se dejó caer en su asiento y miró por el retrovisor.
—Al Hotel Nacional —indicó la pasajera.
Aristóteles Turras alzó entonces los párpados y abrió la boca para impugnar el destino.
—Pero si yo voy al Hotel Presidente.
—Calle, Aristóteles, que, después de todo, usted se merece algo mejor. Y yo también.
El turista recién llegado sacó entonces un inmaculado pañuelo blanco del bolsillo derecho de su pantalón, lo desplegó con pulso timorato y se secó lentamente el sudor de la frente antes de preguntar en voz baja:
—Está bien, inspectora Sacristán, ¿qué puedo hacer por usted?
—Más de lo que se cree.
—¿Y entonces? —preguntó el taxista, terciando en la conversación.
—¿Entonces qué? –volvió a preguntar con mal genio la pasajera.
—¿Al Nacional o al Presidente? —preguntó dubitativo el taxista, espiando por el espejo retrovisor a ambos pasajeros.
—Al Hotel Nacional. ¿Acaso no me escuchó?
—No haga caso, buen hombre, que este es mi taxi. Vaya al Hotel Presidente.
—A mí no me jodan. A ver si se ponen de acuerdo.
—Aristóteles, o viene conmigo donde yo le diga o nos bajamos ahora mismo de este taxi y nos vamos a España en el primer avión que tenga dos asientos libres —le susurró al oído su acompañante desconocida.
—¿Se decidieron? —preguntó impaciente el chofer.
—Lo que diga ella —claudicó el señor Turras, cerrando los ojos.
El taxista esbozó una enorme sonrisa.
—Ordena usted más que mi esposa, señorita.
—Es por su bien, créame.
—Eso mismito dice mi esposa a sus amigas cuando habla de un servidor —reconoció, sin dejar de sonreír, el conductor antes de desaparcar y pisar sin clemencia el acelerador.
9
Aristóteles Turras se despertó a las seis y media de la mañana. Como siempre. Como siempre desde hacía más de media vida. Hacía años que ya no requería la ayuda del despertador para levantarse con el tiempo justo para afeitarse, ducharse, eliminar algún vello crecido inoportunamente en alguna de sus orejas o de sus fosas nasales, tomarse un café y una tostada de mantequilla con mermelada de frambuesa, salir a la calle, caminar diez minutos a paso ligero y subirse al autobús que pasaba a las siete y media, tres calles más abajo de su casa, y que le dejaba quince metros más arriba de la notaría en la que trabajaba como administrativo desde que cumplió los veinticuatro años y catorce días.
Pero antes de todo eso, es decir, nada más abrir los ojos, Aristóteles, sin moverse un ápice de su posición acostumbrada para dormir y despertar, o sea, boca arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si fuera un alumno aventajado de Nosferatu, y con las piernas perfectamente estiradas, como si se tratara de un gimnasta recién posado en la tarima tras la ejecución de un doble salto mortal, se torturaba, sin explicación científica que justificara tal martirio, escuchando durante unos cuantos minutos los ronquidos monstruosos de la señora que dormía junto a él, cuyo parecido con la fotografía de la boda que adornaba la coqueta de nogal del dormitorio hubiera sido imposible de datar sin la precisa ayuda del Carbono-14.
—Y que los científicos sigan dudando de la edad de la Sábana Santa… Joder, el día que la examinen entonces a ella…
Tras escuchar afligido durante unos minutos más la sesión musical de su durmiente esposa, Aristóteles cumplía habitual y fielmente con las obligaciones de lavado matinal mientras escuchaba en la radio las primeras noticias del día. Concluidas sus labores profilácticas, el cabeza de familia salía del cuarto de baño vestido con una camiseta de tirantes de color blanco, calzoncillos de idéntico color y calcetines negros, ejecutaba en el pasillo cien genuflexiones y veinticinco abdominales, después se asomaba con sigilo a las habitaciones de sus dos hijas y a la habitación de su único hijo y, tras constatar que todos ellos estaban durmiendo, retornaba a la cocina, bebía el café recién hecho, engullía de un par de mordiscos la misma, aunque diferente tostada de todas las mañanas, cepillaba su impoluta dentadura durante tres minutos, se ponía el pantalón de alguno de sus tres trajes, anudaba con dedos de verdugo una de las corbatas escogida del armario con amañado azar, ya que las seis corbatas que poseía eran iguales, tan negras como su mustia vida, encajaba sus estrechos brazos en las mangas de la chaqueta recién desalojada de su percha y, antes de marcharse a trabajar para mantener a todos los parásitos que vivían en su propia casa y que le extraían la sangre sin piedad, despertaba con ternura a la mascota de la familia, un perro salchicha llamado Judas, que idolatraba a su amo, porque Aristóteles era el único en aquella inhóspita casa que se acordaba de él.
—Vamos, muchacho, hora del paseo matinal.
Judas, como siempre, miraba con ojos dormidos desde su colchoneta a su habitual y madrugador despertador, hasta que pasados unos minutos se desperezaba y aceptaba salir a pasear alrededor de la manzana con aquel señor tan singular, que parecía necesitarle más que él.
10
Ramona Viedma, la contundente y descomunal esposa de Aristóteles Turras, fue, en sus años adolescentes, aunque cueste creerlo, la chica más guapa del instituto, de la pandilla extraescolar y de todo el barrio sin excepción. De eso hacía ya varias glaciaciones y tres partos, claro. Por ello, ni siquiera el mejor falsificador de cuadros hubiera podido atisbar cualquier parecido entre la mujer con la que Aristóteles contrajo nupcias y la señora con la que compartía desde hacía años una parte ínfima del lecho conyugal.
En cuanto a las dos hijas y al hijo habidos en el matrimonio, Aristóteles prefería no hablar demasiado de ellos cuando le preguntaban en la oficina o en alguna de las escasas reuniones sociales a las que asistía.
Incluso prefería no hablar nada.
Cristina, la hija mayor, pasó de recitar el catecismo con voz angelical en sus tiempos escolares, a regurgitar con perpetua carraspera canciones sacrílegas en cuanto cumplió los quince años. Fue entonces cuando cambió su reglamentario uniforme colegial por una breve falda negra y unos leotardos agujereados, una escueta camiseta de los Sex Pistols, unas botas militares y una cazadora de cuero plagada de chapitas con rostros deleznables. La costosa guitarra acústica de la catequesis, adquirida unas navidades ya lejanas con la paga extraordinaria del progenitor, fue mutada de forma inesperada, por otra eléctrica, de segunda mano, y siempre desafinada. El inocente rostro de la muchacha, siempre alegre, se convirtió en una paletada de colores sombríos; sus labios, entonces graciosos, aparecían ahora horriblemente pintados de color negro o morado. Sus adorables orejas, dejaron de ser tan adorables cuando comenzaron a ser atravesadas por incontables imperdibles. Y, para remate, su bonito y delicado pelo rubio desapareció de su cabeza el mismo día en que la adolescente desalojó de su corazón a Jesús de Nazaret y lo cambió por Sid Vicius. El resultado, para espanto de su padre, fueron las sienes rapadas y una cresta puntiaguda que variaba de color cada día.
—Papá, al igual que Jesús de Nazaret, Sid Vicius murió por todos nosotros. Por eso ahora me debo a su memoria y he de actuar en consecuencia. Recuerda que ya no soy una niña —le apaciguaba ella cuando abandonaba irreconocible su habitación para salir a la calle y se encontraba a su padre en el pasillo.
—No, ya no lo eres. Pero…
—Afortunadamente, escapé a tiempo de las monjas del colegio, que solo querían lavarme el cerebro para que ingresara como novicia en un convento, como pretendía mamá.
—Cristina, que decidieras no casarte con Dios yo no lo critico, porque a mí nunca me agradó la idea.
—Pues nunca dijiste lo contrario.
—Ya sabes que llevar la contraria a tu madre es como tratar de detener un tren de mercancías sin frenos con una red de pescar boquerones.
—Ay, papá, si no fueras tan cagón...
—Pero, hija, comprende, que pasar de futura novicia a convertirte en… bueno, no sé muy bien en lo que te has convertido, es difícil de asimilar —reconoció afligido el bueno de Aristóteles.
—No seas exagerado, papi.
—Bueno, supongo que necesitarás dinero antes de salir con esa tribu con la que vas cada noche.
Cristina besó fugazmente una mejilla de su padre para no dejarle tatuado el pintalabios morado.
—Claro, papá, ser punki no es incompatible con llevar dinero. Aunque sea tuyo.
—Ramona, ¿no tienes nada que decir al respecto? —le consultaba entonces desolado Aristóteles a su esposa.
—Querido, todos los días con el mismo villancico. Deja de atormentar a Cristina y dale algo para que se tome lo que quiera con sus amigos. ¿No querrás que la inviten y que piensen de ella que es una aprovechada?
Y Aristóteles, obviamente, cedía ante la mayoría simple con la que siempre se enfrentaba, antes de volver al crucigrama inacabado del periódico del día que acababa y a su licor de moras silvestres fugazmente abandonado.
Hasta que se percató, demasiado tarde, que las extrañas compañías de su primera hija no solo la alejaron de Dios y de su mundo celestial, sino que la llevaron finalmente de paseo hasta el peor de los infiernos terrenales.
—Pero, papá, si es solo un canuto —se excusaba ella entre risas deshilvanadas cuando él entraba en su cuarto, tan nublado por el humo de la marihuana, que tenía que ir dando manotazos al aire para poder encontrar sus ojos azules, luminosos desde que nació, y que parecían desteñidos desde que su corazón cambió de Mesías al que adorar.
—De verdad, Aristóteles, no sé por qué te preocupas tanto por lo que hace o deja de hacer Cristina —le imputaba Ramona, la contemplativa esposa, a Aristóteles, su preocupado esposo—. ¿Quién no se fuma un porrito a su edad? No querrás que sus nuevos amigos la miren como a un bicho raro. Además, yo también fumo con ella cuando me ataca la ciática. Si no fueras tan antiguo…