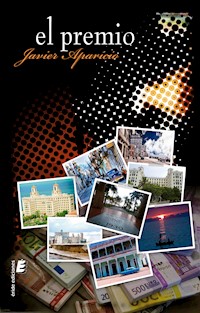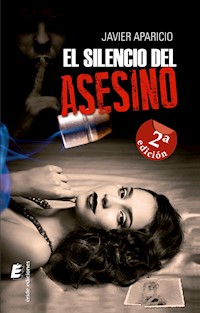
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eride Editorial
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
El cuerpo de Apuleyo Valdés, mano derecha del empresario ya fallecido Jacobo Esneider, aparece descuartizado en unos contenedores de basura. Arquímedes Cienfuegos, cubano, boxeador en su país y chófer en España del empresario, es acusado de su asesinato. Graciela Cienfuegos, hermana de Arquímedes y viuda del empresario, encomienda su defensa a Dante Oliver, un abogado ya descreído de su profesión, que asumirá el encargo atraído por los generosos honorarios que se le ofrecen y por la belleza irresistible de la cubana. Aunque todos los indicios apuntan hacia la culpabilidad de Arquímedes Cienfuegos, la investigación del abogado desvelará finalmente que tras el asesinato del empresario hay una trama delictiva a nivel internacional, que se saldará con el asesinato de los dos periodistas que investigaban las oscuras actividades de Apuleyo Valdés.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El silencio del asesino
Cubierta y diseño editorial: Éride, Diseño Gráfico
Dirección editorial: Ángel Jiménez
© Javier Aparicio Moliné
© Éride ediciones, 2022
Espronceda, 5
28003 Madrid
ISBN: 978-84-19485-13-7
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
El silencio del asesino (Eride Ediciones, 2014) es el primer libro de la serie de novela negra protagonizada por Dante Oliver, de la que también forman parte, El eco de un disparo (Éride Ediciones, 2015) y El infiernode Dante (Éride Ediciones, 2017).
Javier Aparicio Moliné (Madrid, 1967) es abogado. En 2003 ganó el Premio de Relato Corto Villa de Colmenarejo (Madrid) con el relato Muerto al llegar, y fue finalista en 2012 del XVII Concurso de Relatos Cortos Juan Martín de Sauras (Andorra, Teruel), con el relato El naufragio.
Otros libros del autor son Los amores desordenados(Éride Ediciones, 2019), El premio (Éride Ediciones, 2020) y Muerto al llegar y Otros Relatos (Éride Ediciones, 2022).
Mire, no sé usted, pero yo soy un cabrón
de lo más cínico. Es el secreto de mi encanto.
Metrópolis, Philip Kerr
Estaba tan seguro de mi porvenir
como una bailarina de ballet con una pata de palo.
La hermana pequeña, Raymond Chandler
CAPÍTULO 1
El timbre del teléfono me despertó. Sobresaltado comprobé la hora en el despertador de la mesilla. Las seis y media de la mañana. Llevaba durmiendo apenas dos horas. El corazón me latía acelerado, como si presumiese una mala noticia. La cabeza me pesaba demasiado, como si sospechase el comienzo de una resaca inclemente.
En la oscuridad, tanteé en busca del móvil hasta que lo apresé, no sin antes derribar la botella vacía de champán, que cayó con un ruido sordo sobre la alfombra. Encendí la lámpara de la mesilla y la giré de modo que el haz de luz enfocara a la pared. A mi lado, Mireya seguía durmiendo con la melena rubia desplegada sobre su rostro. Su vestido negro se encontraba arrugado a los pies de la cama; mi ropa se encontraba desperdigada por el dormitorio. Pulsé la tecla de contestar, y esperé.
—Soy O’Blanca. Tenemos que hablar —escuché medio dormido la voz grave del inspector de homicidios Saúl O’Blanca.
—Joder, O’Blanca, es año nuevo, ¿tú no duermes nunca o qué? —protesté en un susurro mientras escapaba del calor de la cama y salía del dormitorio dando tumbos como un sonámbulo.
—Vístete. Pasaré a recogerte en media hora —me anunció escueto el inspector.
—O’Blanca, no estoy para bromas; son casi las siete de la mañana y pensaba dormir la mona hasta las cinco de la tarde por lo menos —le respondí mientras me dirigía al baño en busca de unas aspirinas.
—Aquí hay una persona que está detenida por asesinato y te necesita. Déjate de mierdas —zanjó abrupto O’Blanca mis argumentos.
Por el tono y el apremio empleado por el inspector de policía, presumí de quién se trataba y sentí un violento mareo. Me agarré al lavabo para evitar caer desplomado. Una arcada con sabor a champán me subió hasta la garganta.
CAPÍTULO 2
Puntual, el inspector O’Blanca me aguardaba guarecido en su coche gris de funcionario. Abrí la puerta y me dejé caer en el asiento. Una ducha de agua helada, dos aspirinas y un antiácido de desayuno y la noticia de la detención transmitida por el policía me habían desalojado sin miramientos la resaca. O Blanca destapó un termo con café, llenó un vaso, agregó un chorro de coñac de una petaca plateada y me lo entregó en silencio.
Luego encendió dos cigarrillos sin filtro, me obsequió con uno, arrancó el coche y nos marchamos sin decir nada al Grupo de Homicidios. Hacía media vida que nos conocíamos. No era el momento de hablar. Media hora más tarde llegamos a su despacho. Aparté unas carpetas y me dejé caer en un apolillado sofá marrón.
Decliné otro cigarrillo de O’Blanca y me encendí uno de los míos, bajo en nicotina, por eso de no contrariar excesivamente a mi médico de cabecera. O’Blanca se sentó en su vetusto sillón giratorio, expulsó a borbotones el humo de su cigarro, que salió disparado como el vapor de una locomotora, abrió una carpeta amarilla que estaba sobre el escritorio, repasó su contenido y me la entregó con gesto preocupado.
—Lázaro Gaviria. Muerto a martillazos en su lujoso ático.
Repasé los primeros informes y observé alguna de las fotografías. Un martillo con restos de sangre y algunos cabellos castaños adheridos al mismo. El fallecido se encontraba en el suelo, con el cráneo destrozado, y con un solo zapato. Una lámpara de mesa derribada y los restos de un jarrón de cristal, esparcidos sobre una costosa alfombra con varias manchas oscuras en la alfombra, probablemente de sangre del muerto. No necesitaba ver más. Aplasté el cigarrillo en un deprimente cenicero de hojalata, cerré los ojos, me recliné en el sofá, devolví la carpeta al inspector y le agradecí la infracción cometida, pues de no ser la persona detenida quien era, jamás el policía hubiera realizado tal acto. Aunque nuestra amistad perduraba desde la universidad, ninguno de los dos olvidaba que O’Blanca era policía y yo abogado, y cuando nuestros caminos profesionales se cruzaban, lo que ya nos había ocurrido varias veces, cada uno miraba por sus intereses.
—Saúl —dije, llamándole por su nombre de pila, lo que rara vez hacía—, ya sé que debo esperar, pero…
—No te preocupes. Te dejaré a solas para que os entrevistéis antes de que preste declaración. Aquí mando yo —me dijo, mientras me daba una palmada en el brazo y salía del despacho para ordenar que subieran de los calabozos a la persona detenida.
CAPÍTULO 3
Arquímedes Cienfuegos saludó a varios internos que charlaban a la espera de sus letrados y entró con paso decidido en uno de los locutorios para hablar conmigo. Arquímedes es mi cliente. Cubano, entre blanco y mulato, nacido en Trinidad, treinta y dos años, medía cerca de dos metros y debía pesar ciento veinte kilos. La camiseta blanca sin mangas que vestía parecía a punto de resquebrajarse por las costuras de los costados. En su brazo derecho observé tatuado un guante de boxeo. En su gruesa muñeca izquierda llevaba un reloj de oro de tamaño XXL, que hubiera servido para adornar el salón de mi casa. Una cadena, también de oro, con la que podría sujetarse el ancla de un barco, adornaba su cuello de toro. En tres de sus grandes dedos de la mano derecha portaba anillos de oro de tal grosor, que si los fundía podría llenar una coctelera. Parecía el escaparate andante de una joyería. Mientras tomaba asiento, no pude dejar de pensar que si durante las sesiones del juicio que comenzarían en unos meses los miembros del jurado se entretenían en estudiar sus manos, enormes, como dos palas, presumirían, no sin cierta razón, que Arquímedes descuartizó con ellas a Apuleyo Valdés, triturando sus huesos como si fueran migas de pan. De hecho, del cuerpo de Valdés solamente apareció, en un contenedor de basura, su cabeza, sus brazos y sus piernas. Dos empleados de la limpieza, que vaciaban de madrugada el contenedor, encontraron lo que quedaba del muerto, y lo sacaron entre risas pensando que se trataba de un muñeco. Cuando comprobaron despavoridos que no lo era, dejaron esparcidos sobre la acera los restos de Apuleyo Valdés y avisaron a la policía, que llegó en media hora, aprestándose a acordonar el perímetro.
Tras ellos, aparecieron los agentes de la policía científica y el inspector O Blanca, acompañado de su equipo habitual. La jueza de guardia, acompañada del secretario judicial, llegó cuatro horas después, intercambió en voz baja unas palabras con el inspector y, tras echar un rápido vistazo, ordenó el levantamiento de lo que quedaba del cadáver y se marchó a su casa, aún destemplada por el sueño interrumpido.
Cuando Arquímedes Cienfuegos fue detenido, acusado del asesinato de Apuleyo Valdés, de ello hacía ya un año, el inspector O’Blanca fue contundente en el pronóstico que emitió entre el primer y el segundo plato de nuestra comida mensual que estábamos degustando en un restaurante tailandés cercano a la comisaría, mientras en las dependencias policiales tramitaban el papeleo del detenido a la espera de que el inspector se personara para estar presente en su declaración.
—Fue él. Hay indicios más que suficientes para que pase una larga temporada a la sombra. Me apuesto las comidas de todo un año.
Me disponía a responder a mi amigo que yo no apostaba en los asuntos ajenos, cuando sonó el timbre de mi teléfono móvil. Eva Zapico, mi secretaria, me avisaba diligente de la llegada al despacho de una cliente inesperada.
Me dijo su nombre, le agradecí la llamada y le informé que en veinte minutos estaría de vuelta.
—O’Blanca, retrasa por favor una hora al menos la declaración de ese tipo. La hermana de Arquímedes Cienfuegos se encuentra en mi despacho. Quiere que asuma su defensa —le anuncié, mientras sacaba un cigarrillo del paquete y lo volvía a guardar contrariado al recordar la prohibición de contaminar con humo los locales públicos.
El policía hizo una llamada y luego me confirmó que se posponía la declaración hasta que yo apareciera por la comisaría.
—Pero no te retrases, que ya sabes que luego hay que hacer todo el papeleo para el juzgado.
—No te preocupes. En una hora estaré allí.
Y así fue como acepté primero la apuesta realizada por mi amigo y más tarde la defensa del sospechoso cubano encargada por su hermana.
CAPÍTULO 4
Graciela Cienfuegos, la hermana de Arquímedes, me aguardaba aquel día sentada en el sofá de mi despacho, leyendo distraída una aburrida revista jurídica. Cuando entré, se puso en pie, me saludó y me entregó precipitada un sobre blanco. Me senté en mi sillón, eché una ojeada a su contenido y calculé mentalmente que con la suma reseñada en el cheque podría marcharme de vacaciones un par de meses a Bora-Bora y regresar con la mitad del dinero sin tocar. Luego estudié con detenimiento a la visitante, representándome el alto número de pretendientes que su equilibrada belleza habría provocado desde siempre. Elegante, pero sin excesos, llevaba un vestido rojo sin mangas que descendía hasta la mitad de sus largas piernas, mostrando de forma calculada su hermosa piel trigueña. Tocada con una pamela blanca, que la protegía del insoportable sol de agosto, se movía de forma grácil sobre unas sandalias blancas de vertiginosos y afilados tacones. Al cuello, lucía un fino collar de oro con la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. No llevaba anillos, pero sí dos pulseras de oro a juego con sus pendientes.
—Es solo un adelanto —me anunció tras volver a sentarse—. Saque libre a mi hermano y le pagaré tres veces más.
Aunque el asunto no tenía buena pinta, la hermana del detenido lo hacía parecer más atractivo. Y los elevados honorarios, qué duda cabe, incrementaban notablemente mi interés en el caso.
Graciela Cienfuegos, sin pedirme permiso, aunque debió presumir mi aquiescencia al ver el cenicero con algunas colillas olvidadas, encendió un largo cigarrillo con sabor mentolado y expulsó el humo con parsimonia.
—Apuleyo Valdés era un ladrón y un comemierda. Si alguien le mató, merecido se lo tenía. Que fuera o no mi hermano quien acabara con su vida, es indiferente, letrado, lo importante es que usted se encargue de sacarle libre.
Entonces fui yo quien me encendí un cigarrillo.
—Parece que la policía no piensa lo mismo, señora —le recordé, mientras rememoraba la comida con O’Blanca.
—Me importa poco lo que piense la policía, si he venido a verle es porque dicen de usted que es un buen abogado penalista, que es honesto y que gana los juicios en los tribunales y no en la televisión.
Sonreí. Aquella mujer no se mordía la lengua. Me gustan las personas que dicen las cosas como las sienten.
—¿Qué más sabe de mí? —inquirí, sosteniendo su mirada de color miel.
—Que los fiscales le tienen tremendo respeto y que además es un hijo de perra si de ganar se trata —
respondió, completando tan subjetivo currículum sobre mi persona.
—Gracias —repuse—. Me gusta su franqueza.
Ante mi agradecimiento, ahora fue ella la que sonrió.
—¿Asumirá su defensa? —quiso saber al fin, borrando la sonrisa que le había iluminado fugazmente el semblante.
—En principio, no veo inconveniente. Le diré a mi secretaria que le vaya preparando la factura por el importe del cheque.
—No se moleste —me interrumpió, levantándose de la silla y tendiéndome su mano de finos y largos dedos y uñas esculpidas—. Tengo prisa y no puedo esperar. Hágaselo llegar a mis asesores fiscales.
—En ese caso… —dije, estrechando su mano y aspirando el aroma fresco de su agua de colonia.
La acompañé hasta la puerta de salida. Eva, mi secretaria, interrumpió la carta que estaba redactando y nos observó sin disimulo.
—¿Absolverán a mi hermano? —me preguntó preocupada antes de salir, al tiempo que me entregaba una tarjeta con su número de teléfono.
—Espero que sí. Yo ya aposté, y a mí nunca me gustó perder.
CAPÍTULO 5
Según me contó días después Graciela Cienfuegos, ella y su hermano Arquímedes habían llegado a España nueve años antes. Un rico empresario de la construcción llamado Jacobo Esneider, viudo desde hacía quince años, sin hijos que se aprovecharan de su cuantioso patrimonio, a quien el régimen cubano trataba con la máxima deferencia desde hacía años por su notable contribución económica al mismo, la vio durante siete noches seguidas desenvolverse magistralmente en el musical nocturno del Hotel Nacional de La Habana y, al fin, pidió conocerla, aunque antes de hablar con ella ya tenía decidido que la sacaría de Cuba en el vuelo de retorno. Cuando ella escuchó su petición, pensó en la miseria que dejaría atrás, pensó en sus padres ya fallecidos, en su novio Osvaldo, cuya balsa fabricada con neumáticos recauchutados nunca llegó a Miami, y en su hermano Arquímedes, profesor de boxeo en un gimnasio de paredes desconchadas en Centro Habana, y presentó su contraoferta:
—Jacobo, solo me iré contigo si también sale mi hermano. Ya nada me ata a esta isla.
Al empresario la exigencia de Graciela le pareció sensata y aceptó. Al día siguiente, en una ceremonia que apenas duró cinco minutos, se casaron en la catedral de La Habana, reservada para tal evento por orden de la autoridad competente, mientras Arquímedes se despedía de sus alumnos y en el consulado preparaban atribulados los visados de salida de los dos hermanos.
Nueve años más tarde, Jacobo Esneider moría de un infarto, dejando a su esposa como única heredera de su imperio mercantil, ante el recelo de Apuleyo Valdés, el asesor de Esneider desde hacía diez años.
Arquímedes, reconvertido en guardaespaldas del millonario desde que salió de Cuba, sintió profundamente la muerte de su patrón, pues había tomado sincero afecto al viejo. Antes de morir, el magnate previno a su esposa sobre Apuleyo Valdés. Cuando éste se reunió por vez primera con su nueva jefa, Arquímedes estaba también presente en la reunión que tuvo lugar en la última planta de la sede de la empresa, situada en un rascacielos de la capital. Según me participó Arquímedes, su hermana Graciela no se anduvo por las ramas y advirtió a Valdés que si encontraba mierda debajo de las alfombras, y resultaba que la mierda era de él, no trataría el asunto con ella, ni con los abogados de la sociedad, sino que sería al propio Arquímedes a quien le rendiría las cuentas. La viuda no estaba dispuesta a permitir que sobre la inviolable memoria de su esposo pesase la más mínima sospecha de negocios turbios. Y Arquímedes Cienfuegos, al parecer, opinaba de igual modo.
CAPÍTULO 6
Tras despedirme de Graciela Cienfuegos, ordené a Eva que saliera a comer y acudí a la comisaría para asistir a su hermano Arquímedes en la declaración. Cuando llegué a las dependencias de la policía, anuncié el motivo de mi visita, me hicieron esperar media hora y luego un agente me hizo pasar al despacho de O’Blanca, que se encontraba de pie, detrás del agente encargado de transcribir la declaración. El enorme cubano se encontraba sentado, mirando al frente, como si pretendiera adivinar su futuro en el horizonte que se apreciaba tras la ventana. Me presenté al detenido y tomé asiento junto a él. Me miró a los ojos, estrechó mi mano con fuerza, lo que casi me la descoyunta, y volvió a mirar al frente con aire ausente. El policía que instruía el atestado le preguntó si sabía leer y escribir y si había sido detenido con anterioridad. Respondió que sí a las dos primera preguntas y que no a la tercera. Preguntado si quería prestar declaración, Arquímedes, con buen criterio, y después de recibir mi disimulado aviso con una patada dirigida a su espinilla, que a poco me fractura el empeine, manifestó que solamente declararía en el juzgado. Concluido el trámite administrativo, nos hicieron pasar a la habitación de al lado, que servía al parecer de archivador para asuntos de todo tipo, al objeto de entrevistarme con el detenido. Nos sentamos en dos sillas que parecían hurtadas de un comedor de la beneficencia y le entregué mi tarjeta profesional, que el cubano leyó del derecho y del revés y que luego se guardó en el bolsillo de la guayabera color lima que vestía.
—Su hermana quiere que le defienda.
Arquímedes cerró los ojos un instante, los abrió y me pidió un cigarrillo. Miré aburrido el cartel de no fumar, saqué el paquete y el encendedor y los dejé encima de una mesa atestada de archivadores de cartón, rotulados con fechas prehistóricas. Posiblemente el asesinato de Abel a manos de Caín estaría allí guardado.
Después de fumar los dos en silencio unos minutos, le expuse su situación.
—Mañana pasará a disposición judicial. Se le acusa, como ya sabe, del asesinato de Apuleyo Valdés. ¿Qué quiere contarme, amigo?
Me miró tan fijamente, que por un momento pensé que iba a extraerme el cerebro por la cuenca de mis ojos. Tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con su enorme pie derecho, similar a la pezuña de un elefante.
—Abogado, yo no maté a ese hijoeputa —me confesó con su voz de contrabajo, que me recordó a mi admirado Howlin’ Wolf, al tiempo que gesticulaba con sus enormes manos. En sus dedos, del tamaño de misiles, se le apreciaban las marcas de varios anillos, que supuse que la policía se los había retirado con el resto de sus pertenencias personales.
Miré la hora detenida en el reloj redondo de la pared, que podría llevar al menos cincuenta años sin contar un minuto, y pensé que aquel tipo podría jugar al tenis sin raqueta. Esbocé una tibia sonrisa.
—Mire, Arquímedes, si le mató o no le mató, a mí me importa poco o, incluso, nada —le respondí, sin darme cuenta de que estaba plagiando las palabras dichas en mi despacho por Graciela Cienfuegos.
—Yo no le maté —reiteró su inocencia.
—Lo jodido, amigo, es que me dicen que hay pruebas suficientes en su contra como para empapelar este edificio. Por cierto, usted es cubano. Y, como buen cubano, supongo que le gustará jugar al ajedrez.
El gigante me miró desconcertado y asintió en silencio.
—Por su bien, entonces —le advertí—, espero que sea verdad lo que me diga, porque si me miente o si me omite algo desde ahora, me temo que podrá dedicarse en la cárcel a mover las piezas por el tablero los próximos veinte años de su vida.
Arquímedes suspiró. Encendió otro cigarrillo y me dijo que antes de decirme nada sobre lo sucedido a Apuleyo Valdés debía hablar con su hermana.
Asentí y me despedí de él hasta el día siguiente. Me disponía a salir de la comisaría, cuando Saúl O’Blanca me abordó por el pasillo y me pidió que le acompañara a su despacho. Me invitó a sentarme, sacó de un cajón de su escritorio una pequeña botella de whisky de nombre desconocido y dos vasos de colores distintos y tamaños diferentes, y vertió tres dedos en cada uno de ellos. Encendió uno de sus infumables cigarrillos negros sin filtro y me preguntó si seguía en pie la apuesta hecha horas antes.
—O’Blanca, no seas cabrón, todavía no he visto las actuaciones.
—Estás a tiempo de retirarte. No te lo tendré en cuenta. Esta vez lo tienes jodido de verdad.
Me bebí aquel brebaje de un trago. Me quemó la garganta.
—Lo sé. Por eso me dedico a esto. Si quisiera un trabajo sencillo me haría inspector de policía —bromeé, devolviéndole el vaso vacío.
El policía sonrió. Unas profundas arrugas se le esculpieron en la frente. Aunque teníamos la misma edad, el inspector parecía más mayor. Las canas de su bigote, las profundas entradas en su cabello y la barriga de bebedor de cerveza contribuían a ello.
—Por cierto, O’Blanca, ¿cómo puedes beber esta mierda? —le dije a modo de despedida.
Al día siguiente, Arquímedes Cienfuegos pasó a disposición judicial. Siguiendo mi consejo, puesto que nada me había contado, nada declaró sobre los hechos que se le imputaban, salvo que era inocente, pero ¿alguien reconoce ser culpable cuando te pueden caer veinte años de cárcel?
Como era de esperar, el magistrado de guardia, un juez joven, con gafas diminutas y pelo engominado, con rostro cansado y ganas de irse a su casa tras una guardia para olvidar, decretó, a instancia del fiscal, su prisión provisional comunicada y sin fianza.
CAPÍTULO 7
Salí del juzgado. Eran las doce y media del mediodía y mi cuerpo, hasta entonces con un par de tristes cafés de máquina en su interior, empezaba a pedir carburante de mayor octanaje. Crucé la calle y me dirigí a un bar próximo a comer algo. Saludé a un par de colegas que charlaban de sus pleitos, me senté en una mesa del fondo, alejada del bullicio y pedí un sándwich de jamón y una cerveza doble, mientras hojeaba en la sección de sucesos de un periódico la información sobre el asesinato de Apuleyo Valdés. Cuando me disponía a hincarle el diente a mi condumio, una joven se acercó hasta mi mesa y se dejó caer en la silla de enfrente. Quizás el día no terminara tan mal como empezó, pensé sin quitar los ojos de aquella agradable aparición.
—Me llamo Rebeca Spinoza, con «S» líquida y «Z» —se presentó tendiéndome la mano—. Soy periodista.
Apuré mi cerveza y engullí raudo el sándwich. No quería que se me pasara el hambre. Los periodistas tenían el don de extraviarme el apetito.
—Perdón, le entendí bien su nombre, pero no su apellido —le indiqué con fingida maldad.
La periodista hizo una mueca y escribió su apellido en una servilleta de papel.
—Ese artículo lo firmé yo —me señaló el periódico sobre el que había apoyado distraído la botella de cerveza—. Me gustaría hablar con usted. Aunque ya sé que no es muy amigo de los periodistas.
—Cierto, señorita Spinoza —respondí, al percatarme de que no portaba alianza matrimonial.
—Puede llamarme Rebeca —pidió sin coquetería.
Transigí. Puesto que había concluido mi comida, ya no había peligro de que se me pasara el hambre.
Además la chica era educada. Y atractiva. Delgada, tal vez en exceso, llevaba el cabello castaño cortado a lo garçon. Sus bonitos ojos grises destilaban tristeza.
—Mire, Rebeca, rara vez hablo de mi trabajo en prensa, y menos aún cuando los periodistas parecen saber más que yo —le respondí contrariado con las inevitables filtraciones.
—Le entiendo. Pero es nuestro trabajo. ¿Hablará conmigo?
—No me parece adecuado. Está decretado el secreto de sumario. Además, acabo de aterrizar en este asunto.
La periodista no se dio por vencida.
—Creo que sí lo sería. Llevo tiempo investigando a Apuleyo Valdés. Podría serle de ayuda.
Al oír su respuesta, fui yo quien me di por vencido. Cogí la misma servilleta de papel en que la joven había inscrito su apellido y anoté su número de teléfono.
—La llamaré —prometí, intrigado por la información que pudiera tener del fallecido Apuleyo Valdés—.
Ahora, si me permite, debo irme. Me están esperando.
Le tendí mi mano a modo de despedida. Ella me la estrechó con firmeza y me sonrió. Me gustó su sonrisa.
Salí a la calle, perseguido por su mirada de ojos grises, y me dirigí al Colegio de Abogados, pues desde hacía unos años me invitaban de vez en cuando a impartir alguna charla sobre Derecho Penal.
CAPÍTULO 8
Cuando aquella mañana de viernes terminé mi exposición, me despedí de los asistentes con un recordatorio: «Jamás dejéis hablar a vuestros clientes en dependencias policiales. Haced lo imposible para evitar que declaren en comisaría. Una mala declaración puede ser una condena inevitable de vuestro cliente. No lo olvidéis».
Alguien me preguntó cómo evitarlo.
Me aflojé el nudo de la corbata y sonreí.
—Cada abogado tiene su táctica, vale la patada en la espinilla, un pisotón o un buen pellizco. Otras veces, no muchas, no será necesario; los propios policías nos permitirán aconsejar a nuestro cliente.
Los asistentes a la charla se levantaron, dando por finalizada la reunión.
Cuando Mireya Dumont y Rodrigo Jarfe se disponían a salir, les pedí que aguardaran cinco minutos.
—Voy a necesitar ayuda —les dije cuando nos quedamos solos.
Ambos se miraron ilusionados. Todos conocían que me gustaba trabajar solo, pero uno de los reclamos de mis coloquios, y yo lo sabía perfectamente, era el hecho de que si en ese momento se atravesaba en mi vida profesional un asunto complejo, a mis ayudantes siempre los buscaba entre mis fieles seguidores. Esta vez les tocó a ellos.
CAPÍTULO 9
Comí deprisa en un restaurante chino que se encuentra a la vuelta de la esquina de mi oficina, me tomé un café doble y una copita de sake, y subí andando los seis pisos, pues preveía que esa noche tampoco acudiría al gimnasio, probablemente mi inversión menos fructífera y la más incompatible con un despacho de abogados, dados nuestros imprevisibles horarios. Eva Zapico, como siempre, ya se encontraba en su puesto, tan puntual como el enfermo de riñón que requiere de su necesaria sesión de diálisis. Mi secretaria tiene veintiséis años, más gorda que flaca y más fea que guapa, es la secretaria más eficiente que he tenido. Tiene un novio con pinta punki, apodado «Vicius», de cresta coloreada, cuyo rostro afilado está estigmatizado por diversos piercings.
Sus brazos, delgados como alambres, están repletos de tatuajes de ínfima calidad. «Vicius» aparece todas las tardes en una moto de mediana cilindrada y recoge a Eva. Como sé que el chico está siempre escaso de dinero, le tengo contratado como mensajero ocasional. En fin, no puedo negarlo, me cae bien el muchacho, porque salió vivo de la heroína, lo que demuestra que tuvo suerte e inteligencia, y también porque tiene buen gusto musical y me graba música de sus grupos preferidos, que multiplican mi adrenalina cuando salgo a correr las pocas noches que me escapo no demasiado tarde de la oficina.
Eva me acompañó a mi despacho, me hizo un resumen de todas las notificaciones recibidas, guardó las de mero trámite en sus expedientes respectivos con la agilidad de una crupier de blackjack y me dejó sobre la mesa las que requerían respuesta. Luego, me entregó una nota con las personas a las que había que llamar y se retiró a su fortín, no sin antes hacer hincapié en que telefoneara a Graciela Cienfuegos, fuese la hora que fuese.
A las ocho de la tarde, «Vicius» asomó su cresta, me saludó efusivo, me entregó mi dosis musical de la semana (en esta ocasión Los Ramones y Green Day) y raptó a mi secretaria. Continué trabajando hasta la nueve y luego llamé a Graciela Cienfuegos. Me facilitó su dirección y me dijo que me esperaba en su casa a las diez y media para cenar. Sin etiquetas, apostilló. Apagué el ordenador, repasé la agenda para el próximo lunes, salí del despacho y me marché a casa a darme una merecida ducha. Cuando terminé el aguacero doméstico, puse un disco de Koko Taylor y me bebí una Coca-Cola pura, con azúcar y cafeína, mientras escuchaba la voz de mis padres en el contestador automático, informándome de que se habían marchado a pasar unos días a la playa, es decir, todo el verano. El mensaje terminaba con las inevitables indicaciones de mi madre sobre la alimentación y las mujeres. Escuchadas las sabias directrices maternas, escancié sobre mi cuerpo un poco de colonia, de la reservada para eventos importantes, me vestí con una camisa de lino azul cielo, unos pantalones vaqueros y unos mocasines negros y me marché a hablar con mi cliente favorita de la semana.
CAPÍTULO 10
Después de media hora exasperante de conducción, y tras insultar unas cuantas veces a mi GPS, apagué aquel trasto enloquecido por las obras sin fin de la ciudad, que lo volvían majareta, inserté un CD de Muddy Waters y silbando sus melodías me dirigí por inercia a la residencia de Graciela Cienfuegos. Cuando un poco más tarde topé con una barrera que impedía el paso, toqué el claxon. Un tipo gordo con barba, uniformado como vigilante, que fumaba un puro en consonancia con su peso, salió de la garita y me preguntó quién era y qué deseaba. Saciada su curiosidad, miró con condescendencia mi Volkswagen escarabajo negro descapotable, tomó nota de la matrícula de mi coche, hizo una llamada por un teléfono que se encontraba en el interior de su guarida, cabeceó servilmente un par de veces en señal de asentimiento, colgó el teléfono, alzó la barrera y me dijo que continuara el sendero durante dos kilómetros hasta desembocar en la residencia de la señora Cienfuegos. A pesar de mantener una prudencial distancia de seguridad con su rostro cachetudo, no puede evitar que el olor a ajo que emanaba de su boca me impactara como un crochet en mi cara y se introdujera como una nube tóxica en el coche, haciéndome compañía hasta que me detuve a las puertas de la residencia de la viuda de Esneider. Apagué el motor, me eché un vistazo en el espejo retrovisor, descendí del vehículo, con la sensación de que me observaban sin recato desde la casa y, tras contemplar parsimonioso el frontal rodeado de columnas de mármol, subí la escalinata dudando si la visita programada era de trabajo o de placer.