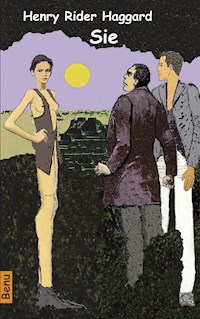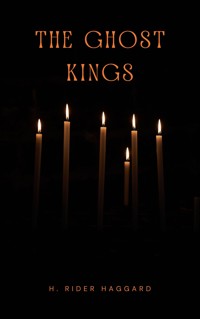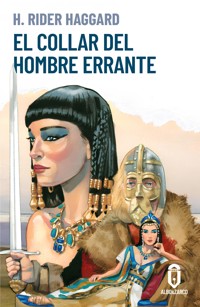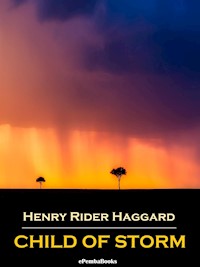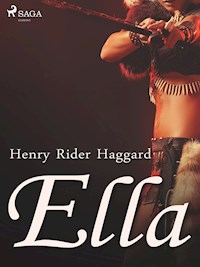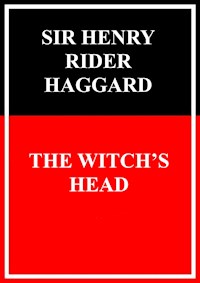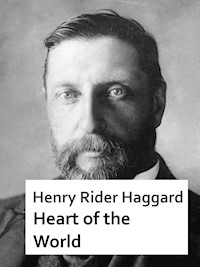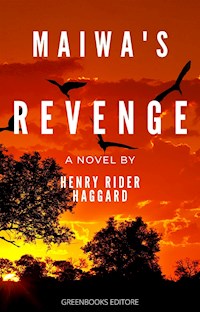19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1894, "El pueblo de la niebla" es una de las novelas menos conocidas de Haggard y se enmarca dentro del sub-género que mejor se le daba:
Los Mundos Perdidos.
La ambientación vuelve a situarse en África y la aventura se centra en la busqueda de un misterioso e ignoto imperio africano tan improbable como fascinante.
Aunque Haggard escribe con su habilidad característica, y un tono mas sombrío de lo habitual, esta novela recuerda a su libro mas famoso: "Las minas del rey Salomon".
"El pueblo de la niebla" tiene su continuación en "El cocodrilo sagrado".
Henry Rider Haggard está considerado como uno de los principales maestros de la novela de aventuras moderna.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Henry Rider Haggard
El pueblo de la niebla
Tabla de contenidos
EL PUEBLO DE LA NIEBLA
I - La predicción de Tom Outram
II - Velada fúnebre
III - El consejo de Nutria
IV - El relato de Soa
V - «Por la sangre de Aca»
VI - En marcha
VII - La guarida del Diablo Amarillo
VIII - El plan de Leonardo
IX - El valor de Nutria
X - Un bocado de rey
XI - El casamiento de media noche
XII - Venganza
XIII - La muerte de Mavum
XIV - Soa enseña los dientes
XV - El fin del viaje
XVI - El regreso de Aca
XVII - La locura de Nutria
XVIII - El Templo de Jal
XIX - Juana triunfa de Nam
XIX - Olfan habla de los rubíes
XXI - El nuevo sacrificio
XXII - La traición de Soa
XXIII - El proceso de los Dioses
XXIV - El sacrificio de Francisco
XXV - El alba blanca
XXVI - El cocodrilo sagrado
XXVII - Argumento supremo de Nam
XXVIII - Noble o vil
XXIX - El regreso de Nutria
XXX - ¡Ya estoy recompensado, Reina!
XXXI - El triunfo de Nam
XXXII - La travesía del puente
XXXIII - La despedida del enano
EL PUEBLO DE LA NIEBLA
Henry Rider Haggard
I - La predicción de Tom Outram
—¿Qué hora es, Leonardo?
—Las once, Tom.
—¿Las once... ya? No pasaré de la madrugada, Leonardo. Acuérdate; ha sido de madrugada cuando murió Johnson... y Askew también.
—Te lo suplico, Tom, no pienses en eso. Si te obstinas en que vas a morir, sólo conseguirás quebrantar tu estado de ánimo.
—¿Y para qué engañarnos, Leonardo? Siento que escapa la vida. En este instante conservo todavía la lucidez de espíritu, pero cuando despunte el alba todo habrá acabado. Me devora la fiebre. ¿Acaso he tenido delirio?
—Un poco, querido...
—¿Y de qué hablaba?
—De nuestro hogar, principalmente.
—¿De nuestro hogar? ¿Tenemos quizás hogar desde que se vendió nuestra casa solariega? ¿Cuánto tiempo hace que la abandonamos?
—Siete años.
—¡Siete años...! ¿Recuerdas aquella noche de invierno en que nos despedimos de los lugares de nuestra infancia?.. ¿Recuerdas también lo que hemos jurado?
—Sí.
—Repítelo.
—Hemos jurado reunir bastante dinero para rescatar nuestro castillo de Outram y no volver a Inglaterra sin haberlo conseguido. A continuación embarcamos para África y desde hace siete años, a pesar de nuestros grandes esfuerzos se saca nada más que con qué vivir... y esto mismo muy escaso...
—¿Leonardo?
—¿Qué quieres, Tom?
—Dentro de pocas horas tú serás el único heredero de nuestro antiguo nombre. Yo he cumplido mi palabra, puesto que sucumbo en plena lucha. Ahora te toca a ti sostener la tuya realizando la misión hasta el final. ¿Me prometes no faltar a nuestro juramento, Leonardo?
—Te lo prometo, Tom.
—Dame la mano.
Leonardo Outram se arrodilló junto a su hermano moribundo y sus manos se estrecharon con fuerza.
—Ahora, déjame dormir un poco; me siento fatigado. ¡Oh!, no temas, despertaré antes de que llegue al fin.
—Apenas terminada la frase cerró los ojos, cayendo en un estado de postración cercano al coma.
En el exterior la tempestad rugía furiosa. Las rachas de viento; con mugidos lúgubres, se encarnizaban contra la cabaña cafre, de hierbas y corteza, desgarrándola en muchos sitios, haciendo vacilar la luz de la linterna, y viéndose levantarse los cabellos del enfermo sobre su frente húmeda. De cuando en cuando la lluvia diluviana caía en trombas sobre el frágil techo, horadándolo e inundando el suelo cerca del lecho.
Leonardo avanzó casi a gatas hasta la puerta de la choza, o más exactamente hasta la abertura baja y redonda que servía de entrada y fue a asomarse después de retirar las tablas que la obstruían.
La cabaña estaba construida sobre la cúspide de una alta montaña, desde la cual se descubría inmensa extensión de selva, rodeando otras montañas. Estas, de contornos fantásticos, se recortaban confusamente en la obscuridad, mal iluminada por la lluvia, oculta de continuo en el desfile incesante de las nubes que iba barriendo el huracán.
Después de mirar hacia fuera un momento, Leonardo cerró la abertura de la cabaña y volviendo junto a su hermano se puso a examinarlo atentamente. El rostro de Tom Outram poseía una belleza singular que ni las privaciones, ni los duros años de trabajo, acabados de vivir, consiguieron alterar, pero no hacía falta mirarle dos veces para comprender que estaba ya marcado con el sello de la muerte.
De improviso, sorprendido por una idea súbita, Leonardo, provisto de un espejo roto, quiso observar sus propios rasgos a la luz de la linterna. Tenía un rostro barbudo, de tez curtida, iluminada por un par de ojos vivos que parecían continuamente alertas como si presintieran algún peligro. Aunque de estatura poco elevada, era ancho de espalda y de miembros ligeros y vigorosos; la lucha de los últimos tiempos fortificó sus músculos y puso en su semblante una expresión de dureza que se encuentra pocas veces en un hombre tan joven. Su manera de mirar daba en seguida la sensación de que valía más contarle como amigo que como enemigo.
—Se muere —murmuró Leonardo soltando el espejo— y, sin embargo, no está tan cambiado como yo. Se muere y era el único ser que yo amaba en el mundo... el único, con Jane, si es que la quiero todavía. ¡Ah, Dios mío! Todo se ha coaligado contra nosotros; nuestro padre fue el primero en hacernos mal, porque se olvidó de nosotros derrochando nuestro patrimonio y poniendo en tacha nuestro honor al suicidarse. ¡Cuánto hemos sufrido después! ¡Qué vida tan abyecta y miserable, para vencer tantos peligros!
Durante varias horas todavía, Leonardo, con su barba entre las manos, permaneció abismado en el fondo de sus sombríos pensamientos.
Por último, Tom Outram abrió los ojos mirándole, pero con una mirada extraña, como si nada viera, y al mismo tiempo pareciendo discernir las cosas que es imposible ver humanamente.
La violencia de la borrasca hizo temblar la cabaña y por el techo roto caía la lluvia sobre la frente y sobre las mejillas del moribundo, dejando largos surcos húmedos semejantes a lágrimas. Entonces, la mirada de Tom volvió a ser más natural, casi normal y sus labios se entreabrieron.
—¡Tengo sed! —exclamó.
Leonardo le llevó agua, presentándole el frasco con una mano y sosteniendo su cabeza con la otra. El enfermo, después de beber dos veces, ávidamente, hizo un gesto brusco con su brazo descarnado, vertiendo el contenido de la botella.
—Leonardo —pronunció con voz lenta— tú triunfarás.
—¿Yo triunfaré?.. ¿En qué, Tom?
—Tú serás rico, volviendo a tomar posesión de Outram... y nuestro antiguo nombre ha de ser perpetuado por una nueva familia fundada por ti...
Únicamente quiero anunciarte otra circunstancia particular; todo eso no puedes realizarlo solo. Una mujer te secundará...
Un ataque de delirio pasajero, le hizo en seguida pronunciar palabras incoherentes, para concluir preguntando:
—¿Qué ha sido de Jane? ¿Tienes noticias de ella?
La fisonomía de Leonardo, dulcificada un instante por la evocación de ese nombre, volvió a transformarse en inquieta y severa.
—Querido hermano, hace años que no he vuelto a oír hablar de Jane. A estas horas quizá haya muerto o esté casada. ¿Qué quieres decir?.. No te comprendo bien.
—Escucha, Leonardo. Ha llegado mi última hora y tú sabes que los moribundos tienen en ciertas ocasiones el don de adivinar el porvenir. Lo que yo te predigo lo he soñado o en todo caso lo leo sobre tu rostro. Acuérdate bien de esto; tú morirás en Outram. Entretanto sigue mi consejo... Quédate aquí... ¡quédate aquí bastante tiempo todavía, Leonardo!
Cayó en su lecho, agotado por el esfuerzo que acababa de hacer. El furor de los elementos desencadenados era más violento, llegando a sacudir la cabaña entera como una simple brizna de paja. Despierta de su letargo, una cobra que anidaba en el espesor de la pared de corteza, fue a caer a un palmo de la cabeza del enfermo, y erguida en el acto lanzó un silbido amenazador, haciendo salir su lengua vibrante e hinchando el cuello bajo el dominio de la cólera. De un salto retrocedió Leonardo, empuñando una barra de hierro que estaba próxima y con la cual quiso herir al reptil, pero la serpiente, a pesar de la rapidez de su gesto, había deslizado su cuerpo lustroso sobre la frente de Tom Outram, desapareciendo de nuevo.
La tempestad proseguía sus asaltos. Se hubiese dicho que un genio maléfico gozaba en destruir la pobre cabaña, y realmente, en cierto momento fue un bloque desarraigado del suelo a merced del huracán.
Leonardo recibió algo pesado sobre su cabeza, en choque tan brutal que la sangre, brotando de su frente le corría a lo largo de la mejilla. No obstante, de tal modo le torturaba la angustia, que sin hacer caso de su herida, fue a coger a su hermano entre sus brazas besándolo cariñosamente.
El moribundo levantó la cabeza mirando en dirección de Oriente, donde las primeras horas de la aurora acababan de aparecer reflejándose, como un gran incendio en las crestas de la montaña y sobre las nubes fugitivas en el cielo.
Tom Outram abrió desmesuradamente los ojos para contemplar por última vez el soberbio espectáculo; sus brazos se alargaron hacia el sol; sus labios se entreabrieron como para hablar, pero incapaz de proferir ningún sonido, su cabeza cayó inerte sobre el pecho de su hermano.
Era el fin; Tom Outram había dejado de vivir.
II - Velada fúnebre
Al avanzar el día la tempestad se apaciguó como por encanto, y de no verse en tierra los restos de la cabaña, se hubiera podido creer que nunca tuvo lugar.
De nuevo los insectos zumbaron en las hierbas altas, los lagartos salieron de los agujeros de las rocas para calentarse al sol, y los lirios de las montañas entreabrieron visiblemente sus pétalos.
Leonardo, pensando en la fúnebre misión que iba ahora a cumplir, miraba a su alrededor para buscar a sus criados cafres.
—¿Qué hace esa gente? —murmuró—. Más de una hora llevo esperándolos... ¡Nutria! ¡Nutria...!
Nadie respondía a su llamamiento.
Aunque le apenara mucho abandonar un momento el cadáver de su hermano, decidió ir a enterarse del paradero de los domésticos, tomando antes la precaución de envolver el cuerpo en una manta roja para espantar a los buitres.
A los cincuenta metros alcanzó una especie de gruta que servía de refugio a los cafres, y ante la cual acostumbraban a hacer sus guisos en una hoguera siempre encendida. No había huellas de fuego ni de los negros.
—¡Los muy holgazanes! ¡Duermen todavía! —exclamó Leonardo.
Al penetrar en la caverna, propinó un fuerte puntapié a un hombre cuya forma tendida se distinguía confusamente en la penumbra, pero cosa extraña, el cuerpo no daba señales de vida. Leonardo, acercándose para examinarlo, no pudo reprimir una exclamación de sorpresa.
—¡Dios mío, es el Trampero, y está muerto!
En el mismo instante una voz dura —la voz de Nutria— expresándose en lengua holandesa, se puso a hablar en la obscuridad, desde el fondo de la cueva.
—Estoy aquí, baas (señor) completamente atado. Es necesario que el baas me quite las ligaduras, de lo contrario no puedo moverme.
Leonardo avanzó en la dirección de donde procedía la voz, observando a la luz de una cerilla al negro Nutria, tendido de espalda, con las piernas y los brazos ligados con fibras de piel, y la cara y el cuerpo cubiertos de contusiones.
Nutria pertenecía a la raza de cafres, cuyos individuos son en realidad zulúes degenerados. Habiéndole visto un día, los dos hermanos, medio muerto de hambre en la selva, le acogieron caritativamente y llevaba varios años con ellos, sirviendo de fiel criado. Siendo su nombre indígena muy difícil de pronunciar, juzgaron más expeditivo aplicarle un apodo y en su calidad de nadador prodigioso se le llamó Nutria.
En lo físico era feo hasta el extremo de parecer antipático, y sin embargo, no se hubiera podido calificar su fealdad de desagradable, en atención a deberse sobre todo a su nariz que alcanzaba dimensiones extraordinarias. Su cuerpo ofrecía una deformidad monstruosa, por ser Nutria un verdadero enano, casi de cuatro pies de estatura; pero como si la naturaleza al frustrar su talla le otorgara una compensación con la anchura, le doto de un pecho enorme y de miembros de fuerza sobrehumana. El Nutria poseía, sin embargo, dos cosas atractivas; sus ojos, dos ojos enormes, de negro intenso como su piel y una serenidad muy difícil de turbar ni con las más violentas emociones.
—¿Que ha sucedido? —preguntó Leonardo en holandés igualmente.
—Lo que voy a contarte, baas. Ayer noche los tres canallas basutos que tenías como criados, resolvieron abandonarte. No me previnieron de nada y eran tan astutos que a pesar de mi vigilancia no sospeché ni un sólo instante de sus intenciones. Por otra parte, es natural que desconfiaran, pues, si llego a adivinar algo se llevan una buena paliza. Me dejaron dormir profundamente, y aproximándose por la espalda, y de improviso, me ataron muy fuerte los brazos, con objeto de apoderarse del fusil de baas Tom, que tú me habías prestado y de todo lo que encontraron a mano. También se burlaban de mí, diciendo los peores insultos, y que iba a morir de hambre con los idiotas blancos, ocupados tan sólo en buscar el oro amarillo que nunca consiguen. En seguida se dispusieron a huir con su botín, no sin haberme todos arañado y quemado la nariz con un tizón ardiente.
»Todo lo soporté con paciencia, como hay que soportar las pruebas que nos vienen de lo alto, pero cuando vi al Morenillo con el fusil de baas Tom, y a los otros avanzando para atarme en las peñas, sentí de pronto violenta cólera, y dando un alarido, arremetía furioso contra el portador del arma. ¡Ah!, no recordaban que si mis brazos son vigorosos, mi cráneo lo es mucho más. De un cabezazo terrible fue Morenillo a aplastarse contra la pared de la cueva. Se oyeron crujir sus huesos porque el choque había sido tan brutal que pude percibirlo a través de la dura roca. Los dos compañeros de la víctima se arrojaron sobre mí, moliéndome a golpes con sus kerries. Indefenso y sabiendo segura mi muerte, después de un gemido espantoso, fui a caer en el suelo, para fingir la rigidez cadavérica, a la manera de un gato hediondo.
»Viéndome inmóvil y creyendo haberme matado, los basutos huyeron llenos de pánico, temerosos de que los gritos atrajeran a los amos al lugar de la lucha. Su precipitación era tan grande que abandonaron el fusil y otros efectos. Yo perdí el conocimiento, una verdadera estupidez, pero sus kerries son de cuerno de rinoceronte y se hunden en la carne profundamente. Esta es toda la historia. Baas Tom va a ponerse contento cuando se entere que he salvado su fusil. Olvidando su malestar me dirá sonriendo: « ¡Bravo, Nutria, tú tienes la cabeza dura!
—Endurece también tu corazón —replicó Leonardo con triste acento—. Baas Tom ha muerto al amanecer en mis brazos. Lo arrebató la fiebre como a los otros innkusis (jefes).
Nutria escuchaba en silencio y su gruesa cabeza se abatió cada vez más sobre su pecho. Al ir a levantarlo Leonardo, dos lágrimas rodaron sobre las mejillas del negro.
—¡Woow! —Exclamó Nutria con desesperación—. ¿Es por tanto cierto? ¡Oh, padre mío, has muerto tú que eras valiente como un león y dulce como una gacela! Sí, has muerto; y si no fuese por tu hermano, el baas Leonardo, me mataría para estar contigo. Woow, padre mío; ¿es posible, de verdad, que hayas muerto, cuando ayer mismo me sonreías?
—Ven —ordenó Leonardo—. No me atrevo a dejarlo solo tanto tiempo.
Y marchó, seguido de Nutria que vacilaba, debilitado por sus heridas.
Observando el destrozo de la cabaña, dijo el negro:
—Seguramente los malos espíritus andaban sueltos anoche. Quiere decir que la próxima vez le tocará a los buenos.
Después se ocupó en lavar sus heridas y en improvisar el desayuno para su amo. Terminado su refrigerio, transportaron el cadáver al abrigo de la cueva. No pudiendo esperar más tiempo, Leonardo había decidido que se enterrara a su hermano por la tarde, a la puesta del sol, pero entretanto sin abandonarlo un instante. El cuerpo del basuto Trampero lo condujo fuera Nutria, quien suprimiendo toda ceremonia fue a arrojarlo en medio de un hormiguero, maldiciendo por última vez su nombre.
Hacia el mediodía Nutria que hasta aquel momento había buscado durmiendo, él olvido de sus dolores físicos y morales; volvió a la caverna para anunciar a su amo que agotada la reserva de carne, se proponía, con su permiso, partir a la caza de un gamo, utilizando el fusil del baas difunto.
Leonardo le autorizó a condición de que estuviera de regreso antes de la puesta del sol.
—¿Dónde cavaremos la fosa, baas? —preguntó el enano.
—Ya está cavada —respondió Leonardo—. Fue él mismo quien lo hizo cómo lo hicieron los otros. Lo enterraremos en la última zanja abierta en busca de un filón de oro.
—Es un buen sitio, efectivamente, baas, aunque baas Tom no hubiera, sin duda, excavado con tanto ardor si llega a adivinar para quién trabajaba; ¡Woow! ¿Cuál de nosotros puede predecir a qué fines se afana? Tal vez la fosa se encuentra un poco cerca del donga. La zanja se inundó dos veces, mientras baas Tom la abría. Entonces pudo saltar fuera, pero al presente...
—Quiero que sea así —decidió Leonardo en un tono sin réplica—; ahora vete y no dejes de volver, media hora antes de que se oculte el sol. ¡Espera! Si encuentras algunas azucenas silvestres, tráemelas; el baas las amaba.
El enano saludó y se fue.
Sentado solo en la penumbra, junto al cadáver de su hermano, Leonardo concentraba sus pensamientos en sombría meditación. Todos los episodios de la dura y aventurera existencia que había conducido con su hermano y con sus desgraciados compañeros, desfilaron sucesivamente en su memoria; su llegada a territorio portugués en las orillas del segundo afluente del Zambeze, donde los indígenas les dieron seguridades de que encontrarían infaliblemente el «hierro amarillo»; las dificultades que hubo necesidad de vencer hasta conseguir la con sesión definitiva; los temores de que se la arrebataran otros buscadores de oro; sus locas esperanzas cuando, al principio, habían descubierto una o dos pepitas, y después la fatalidad cebándose con ellos, en vísperas de ver el término de sus sufrimientos y de conquistar la fortuna tan codiciada; la fiebre que fue Llevándoselos uno a uno: Askew, primero, Johnson en seguida, su hermano Tom, por último, para dejarle a él sin sostén, sin amigo, en una región hostil y salvaje, con la única perspectiva de perecer del mismo modo miserable que los otros. Nunca se sintió con tanta pesadumbre, abandonado de todo y de todos. Aparte de Nutria, ¿quién, en la tierra entera, iba a preocuparse de él? Hasta en Inglaterra, algunos parientes lejanos, algunos camaradas de colegio, al cabo de los años transcurridos, no recordarían ni su rostro.
Quedaba Jane Beach, la joven que había amado y con quien quiso desposar en otro tiempo, pero desde la noche en que siete años atrás se despidió de ella no supo más de su vida. Las dos cartas que escribiera no obtuvieron respuesta y esto le hizo adquirir el convencimiento de la muerte de la muchacha o de su boda. Esta última hipótesis era la más verosímil, porque desde mucho tiempo antes de conocerla Leonardo, el padre de Jane intentaba decidirla a casarse con un cierto señor Cohen, hombre inmensamente rico y por lo tanto el mejor partido de la comarca.
No; evidentemente el porvenir no se presentaba para Leonardo bajo un aspecto favorable. El país donde imaginó conquistar la fortuna iba a ser preciso abandonarlo, por tener la certeza de que el oro no residía en la tierra, sino en las venas de cuarzo, hundidas en el corazón de las montañas, a profundidades que sólo era posible alcanzar, disponiendo de capital y de las herramientas indispensables. En fuga sus cafres y sin poder reclutar otros sirvientes en aquella estación, rendido de fatiga, minado por las fiebres y la tristeza, no tenía otro recurso que regresar al Natal y procurarse un empleo cualquiera para ganar su pan.
Pero, de repente, Leonardo recordó el juramento que había hecho de no evitar ningún sacrificio, de no retroceder ante ningún obstáculo hasta reunir una fortuna bastante grande para permitirle rescatar el dominio de sus antepasados. Se acordó al mismo tiempo de la profecía de su hermano moribundo, quien le predijo la riqueza. Sin duda no debía prestarle mucha importancia, porque si Tom habló de modo tan terminante lo hizo seguramente impulsado en su última hora por el deseo irresistible de realizar sus más queridas esperanzas, y sin embargo; ¡qué expresión tan persuasiva en la mirada agónica! ¡Con qué acento tan convencido pronunciaba sus palabras!
Por otra parte, nada práctico conseguía apartándose con divagaciones de la realidad del momento. De todo aquello no creyó oportuno retener más que una cosa, directriz de su conducto en adelante: conservar siempre presente en la memoria el juramento pronunciado y dedicarse a cumplirlo por todos los medios.
* * *
Leonardo pasó todo el día velando a su hermano. A la caída de la tarde hubo nuevos presagios de reproducirse la tempestad, en lo pesado de la atmósfera y en las nubes obscuras que se amontonaron en el horizonte.
Otra vez viene el huracán —murmuró Leonardo—; quisiera que regresara Nutria para terminar nuestra misión, y no vernos obligados a suspenderla hasta mañana.
Media hora antes del crepúsculo se presentó el enano a la entrada de la caverna. Llevaba sobre su ancha espalda un gamo que había cazado y en la mano un espléndido manojo de azucenas selváticas.
Entre los dos depositaron piadosamente el cadáver de Tom Outram en la tumba que él mismo abriera en vida y los estampidos del trueno; todavía lejanos, le sirvieron de réquiem.
Ciertamente no se hubiese podido elegir un epílogo más apropiado a una existencia tan laboriosa y agitada como fue la suya.
III - El consejo de Nutria
A los ocho días del fallecimiento de Tom Outram, continuaba Leonardo en los mismos lugares, cerca de la cabaña de ramajes que le sirviera de asilo antes de ser arrasada por la tempestad. Todo debió impulsarle a huir de un rincón maldito, lleno de malos recuerdos, del que no esperaba en lo sucesivo sacar ningún partido, y donde tenía la constante amenaza de sucumbir miserablemente, quizá muy pronto, de inanición y de enfermedad.
A pesar de todo parecía arraigado en aquel sitio por una fuerza invencible; la triste nostalgia que le produjo la muerte de su hermano en vez de disminuir con el tiempo se hizo más aguda cada día. Además, el hecho de haber perdido en tantos años todo contacto con la civilización; el hecho de vivir de continuo en medio de las soledades salvajes, fue causa de que despertaran en él, sin darse cuenta, los instintos primitivos de la humanidad, sufriendo el imperio de la Naturaleza, siempre victoriosa del hombre cuando la combate aisladamente. Una especie de superstición, que le hubiera provocado la risa en otras ocasiones, pero que hoy dominaba sus pensamientos, le dio la convicción inquebrantable de que, más o menos tarde, la profecía de su hermano iba a realizarse, y de que para obedecer la última voluntad del difunto, debía tener paciencia y esperar a que se cumpliera en los mismos lugares.
Ahora, con la perfecta resignación de los que han sufrido mucho y acaban por ser indiferentes a todo, esperó sin conmoverse a que el destino decidiera de su suerte. ¡Poco le importaba que fuese la fortuna o la muerte!
Nutria, un buen perro fiel y abnegado, observaba a su amo con ansiedad creciente, comprendiendo que si querían huir era necesario apresurarse, porque al mismo tiempo de agotar las provisiones la caza se presentaba muy escasa y Leonardo empezó a manifestar los síntomas precursores de la terrible fiebre que hizo sucumbir a su hermano.
Aunque nunca se hubiese atrevido a comunicarle sus inquietudes, el enano, armado de todo su valor, decidió plantear el asunto, aquella misma noche, sin ambages ni rodeos.
—Baas —le dijo— tú estás enfermo.
—No —respondió Leonardo—, es decir... un poco tal vez.
—Sí, baas, un poco. No te quejas, pero yo que te miro lo sé. La fiebre te toca con la punta del dedo y no tardará en empuñarte, y entonces baas...
—Y entonces «¡Adiós Nutria!» Es eso lo que quieres decir, ¿verdad?
—Sí, baas... «¡Adiós Nutria!» ¿Qué va a ser del desgraciado Nutria? Escucha, baas, tú piensas mucho y no trabajas; por eso caes enfermo. Vale más que nos dediquemos a abrir nuestras fosas, si no decides partir de aquí.
—¿Para qué hacer eso, Nutria? No vale la pena de fatigarse en cavar su tumba; los hormigueros son suficientes.
—No es buena tu intención. Baas; antes que oírte hablar así, sería preferible que nos fuéramos.
Hubo una larga pausa.
—¿Quieres que te lo confiese, Nutria? —Preguntó Leonardo—. Tienes razón; somos dos imbéciles permaneciendo aquí. No tenemos nada que comer, nada que beber y la fiebre nos acecha. ¿Todo eso en espera de qué? ¿Lo sabe nadie acaso? En semejantes circunstancias un idiota igual que un hombre inteligente se conducen de la misma manera... ¡Dios mío, cuánto calor hace en esta cueva! Mi cabeza se trastorna... ¡Si todavía nos quedase quinina...! Voy a salir un poco; seguramente hará más fresco fuera.
Se levantó inquieto, abandonando la caverna; Nutria le seguía sabiendo por adelantado que su amo iría como otras veces a visitar la tumba de su hermano.
Varios minutos después llegaron al fondo del barranco, pero en aquel momento la luna desaparecía detrás de las nubes y la obscuridad les obligó a detenerse.
Mientras que permanecieron inmóviles en su sitio, una especie de gemido prolongado se hizo oír no lejos de ellos.
—¿Es una voz humana? —preguntó Leonardo escudriñando las tinieblas en la dirección de donde parecía proceder el sonido—. ¿Qué será eso?
—No adivino —respondió Nutria— a menos de que sea un fantasma o alguien que llora a un muerto.
—Solamente nosotros tenemos aquí un muerto a quien llorar —replicó Leonardo.
De nuevo los gemidos se elevaron en la noche más insistentes que la primera vez, al mismo tiempo que la luna reapareció entre las nubes iluminando todo el paisaje de las inmediaciones. Distinguieron entonces a unos veinte pasos, al otro lado del barranco, a una mujer sentada sobre una peña que se balanceaba a la derecha y a la izquierda como si la atormentara un sufrimiento. Parecía de alta estatura y de cierta edad.
Un grito de sorpresa escapó de los labios de Leonardo que coma hacia ella seguida del enano. La mujer con el rostro oculto entre sus manos huesudas, embebida de tal modo en su tristeza, no se dio cuenta de la presencia de los dos hombres. Leonardo la miraba con curiosidad, pero no viéndole el rostro y hallándose completamente envuelta en una manta, le fue difícil apreciar su figura. Sin embargo, creía distinguir cabellos ondulados más bien que crespos y la piel mucho más clara de lo que la tienen ordinariamente los indígenas.
—¿Qué te sucede, buena mujer? —le preguntó en dialecto sisutu—. ¿Por qué lloras así sola?
La extranjera se estremeció, levantándose precipitadamente con semblante azorado. Quiso la casualidad que su primera mirada fuese para el enano, pareciéndole inspirar su vista tan profundo espanto como sorpresa. Por su parte, Leonardo y el negro la encontraron muy extraña, no sabiendo qué decirle, y los tres permanecieron en silencio bastante tiempo. La mujer se puso a hablar y de improviso, sin que nada lo hubiese hecho prever cayó de rodillas, prosternándose ante Nutria como ante un ídolo.
—¿Eres tú quien ha venido por fin a buscarme —dijo ella— ¡oh! tú, cuyo nombre es Obscuridad, que te fui ofrecida en casamiento y del que me salvé muy joven todavía? ¿Eres efectivamente tú, aquí en persona ante mis ojos, señor de la noche, monarca del terror y de la sangre, y aquél tu sacerdote? En verdad me parece un sueño... y no obstante estoy bien despierta. Entonces, hiere sacerdote y mi falta será expiada.
—Creo —afirmó Nutria— que estamos tratando con una loca.
—No, Jal —respondió la mujer—, no estoy loca todavía, aunque me ha faltado muy poco para serio en estos últimos tiempos.
—En todo caso yo no me llamo Jal ni Obscuridad —respondió el enano impaciente—; me irritas con tus palabras insensatas. Explica más bien al señor blanco de dónde vienes y lo qué haces aquí.
—Si no eres Jal, ¡oh, negro! me sorprende mucho, porque te pareces a él singularmente. ¿Quizás te desagrada confesármelo? Muy bien, que se haga según tu voluntad. Si no eres Jal, entonces no tengo que temer tu venganza, y si eres Jal olvida las faltas que he cometido en mi juventud y perdóname.
—¿Bueno, y quien es Jal? —preguntó Leonardo intrigado.
—No lo sé —respondió la mujer cambiando bruscamente de actitud.
—La fatiga y el hambre me trastornan el espíritu y hablo a tontas y a locas. No hagas caso, blanco, y dame de comer porque muero de inanición.
—Poca cosa tengo que ofrecerte —contestó Leonardo—, pero te lo doy de todo corazón. Ven con nosotros, buena mujer.
Volvieron al camino de la cueva seguidos de la vieja, que cojeaba penosamente.
Nutria le dio un pedazo de carne que la desconocida se puso a comer a la manera de los que han soportado largas privaciones, es decir, ávidamente, pero con dificultad. Al cabo de un instante, creyéndola satisfecha, Leonardo le dijo:
—Ahora respóndeme ¿cuál es tu nombre y por qué andas sola a través de las montañas?
—Me llamo Soa —declaró— y busco socorro para una persona querida que es muy desgraciada. ¿Desea usted que le cuente mi historia?
—Habla —respondió Leonardo.
Entonces la mujer, acurrucada en tierra comenzó en estos términos:
IV - El relato de Soa
—Soy, señor, la sirviente de un hombre blanco, que es comerciante, y habita en las orillas del Zambeze, a cuatro jornadas de marcha de aquí, en una casa que mandó construir hace años.
—¿Cómo se llama? —preguntó Leonardo.
—Los negros le llaman Mavum, pero su verdadero nombre es Rodd. Se trata de un buen amo y de una persona inteligente, pero que tiene el defecto de entregarse a la bebida de cuando en cuando. Hace veinte años desposó con una portuguesa, singularmente bella, cuyo padre habitaba en la bahía de Delagoa. Fue entonces cuando mi amo se instaló en las orillas del Zambeze, en la casa que hoy acaba de caer en ruinas; su mujer murió al dar a luz por vez primera, y soy yo quien ha criado a la niña Juana y no cesé de vigilar la hasta el día.
»Desde su viudez Mavum bebía mucho más, y sin embargo, en estado normal era un hombre amable, activo y emprendedor. En varias ocasiones logró reunir gruesas sumas revendiendo plumas, marfil y oro y poseía rebaños de ganado de centenares de cabezas. Entonces mostró su deseo de ir a un país más allá de los mares, a un país que no conozco y de donde vienen los ingleses.
»En esta intención, dos veces se puso en camino, llevándonos a mí y a su hija Juana, que es mi amita y a quien los negros han sobrenombrado la Pastora del Cielo, porque le atribuyen el don de predecir la lluvia. Durante el primer viaje, Mavum se detuvo en Durban, en el Natal, y entregándose a la bebida y al juego perdió todo su dinero en el espacio de un mes. La segunda vez, atravesando un río, la embarcación, en la cual se encontraba, fue echada a pique por un hipopótamo con su cargamento de oro y de marfil. A la tercera tentativa dejó a su hija en Durban, permaneciendo allí tres años hasta aprender todas las cosas que conocen las mujeres blancas; después de su aprendizaje la Pastora vino a la casa de su padre para ya no abandonarle. Hace un mes, cansada de la vida monótona en aquella soledad, manifestó el deseo de visitar el país más allá de los mares. Como Mavum la quería mucho prometió conducirla a condición de que le permitiera hacer un viaje preliminar, río arriba, con objeto de adquirir una provisión de marfil, ya en tratos. La niña no pudo convencerle de que desistiera de su proyecto.
»Marchó al día siguiente, y Juana, mi amita, estuvo mucho tiempo llorando; no es una joven miedosa, pero le desagradaba quedar sola y con más motivo sabiendo que su padre, sin freno alguno, se entregaría a la bebida.
»El tercer día de ausencia de Mavum, en el transcurso de la mañana, mientras que mi ama, según su costumbre se ocupaba en leer el libro sagrado donde están inscritas las leyes del Todopoderoso que ella adora, se oyó de repente un gran estrépito, y mirando por encima del muro del jardín, vi una fuerte tropa compuesta de blancos, de árabes y de mestizos, teniendo a la cabeza a un hombre montado en una mula y detrás la caravana de esclavos.
»Cerca de la finca, aquellos hombres atacaron haciendo disparos contra los criados de Mavum que huyeron en todas direcciones. Algunos habían caído prisioneros, otros heridos en la refriega, pero en su mayor parte lograron ocultarse a tiempo, porque trabajando en el campo a la llegada de la banda los vieron venir de lejos.
»Mientras que trémula de espanto los miraba entregarse al saqueo de la granja, observé a mi ama, con su libro en la mano, que huía en dirección del muro detrás del cual vi toda la escena. Bruscamente el hombre de la mula la detuvo, y fui a esconderme en un macizo de plátanos y desde allí continué en acecho a través de un boquete de la pared de piedra.
»El hombre era grueso y viejo. Tenía los cabellos blancos y la cara lívida llena de arrugas. Le reconocí en el acto, porque es el terror del país y había oído hablar de él muchas veces. Los portugueses le nombran Pereira, los negros le llaman el Diablo Amarillo, y su guarida, se encuentra en un lugar secreto, situado cerca de una de las bocas del Zambeze. Es allí donde amontona los esclavos de que puede apoderarse, y los traficantes de la región acuden dos veces al año con sus dhows para transportarlos al mercado.
»—¡En verdad que hemos hecho una buena captura! —exclamó con maligna sonrisa, mirando a mi amita que jadeante se apoyaba contra el muro—. Debe ser esa Juana de cuya belleza se hacen tantos elogios. ¿Dónde está tu padre, paloma mía? ¿En viaje de negocios, no es cierto? Precisamente por eso he venido aquí. El comercia con el marfil y yo trafico con otra cosa. A cada uno le llega su hora, ¿no es verdad? Por esta vez me siento satisfecho. No cae todos los días un ave rara, y cuento que esta presa me produzca un gran beneficio; los jóvenes han de pagar muy caro tan bellos ojos. Anda tranquila, paloma mía, antes de poco te encontraremos un marido.
»Aterrorizada, la pobre Pastora continuó mirándole con sus grandes ojos desorbitados como si no comprendiera muy bien la significación de sus palabras, pero al cabo de unos instantes, llevó lentamente su mano derecha hasta su cabeza. Entonces advertí que se daba cuenta de haber caído en esclavitud, adoptando por esta causa una resolución desesperada.
»Debo explicarle, señor blanco, que existe cierto veneno mortal del que yo sola poseo el secreto. Hace tiempo lo di a conocer a mi ama, y es tan fulminante que basta colocar una partícula del grueso de una hormiga pequeña, sobre la lengua de un hombre para que sea herido de muerte instantáneamente. Habituada Juana a vivir en la soledad de un país salvaje, donde los peligros son innumerables, lleva siempre una dosis en sus cabellos y así lo tiene á su alcance en un momento desesperado, si le amenaza un destino peor que la misma muerte. Creyendo que nadie en el mundo podía salvarla de ser esclava, quiso tragar el veneno, pero le hablé en voz baja, a través de la grieta del muro en una lengua antigua que yo le había enseñado y que es la de mi pueblo.
»—Detente, Pastora —le dije— mientras conserves la vida hay esperanza de que puedas escapar, pero de la muerte nadie escapa. No uses el veneno hasta el último minuto; tienes tiempo de tragarlo.
»Había escuchado y comprendido mis palabras porque la vi inclinar ligeramente la cabeza, dejando caer su mano a lo largo del cuerpo.
»—Ahora, si estás dispuesta —prosiguió Pereira—, vamos a emprender la marcha porque tenemos ocho días de caminata antes de llegar al nido que he levantado en la costa; ¿se sabe nunca cuando irán los dhows a buscar mis piezas de caza?
»—Estoy en su poder —respondió orgullosamente mi ama— pero no le temo porque tengo el medio de escapar si es necesario. Recuerde usted bien lo que quiero advertir de su crueldad será la causa de su muerte.
»Pronunciando estas palabras miraba uno a uno los cadáveres de, los sirvientes asesinados; a otros infelices a quienes cargaron de cadenas y de haces de leña para conducirlos en cautiverio, y las columnas de humo elevándose de la granja incendiada.
»La primera impresión del portugués pareció de espanto, aunque en seguida se rehízo persignándose como acostumbran a hacerlo las gentes de su país para protegerse contra una maldición.
»—¿Mi paloma —dijo— se atreve a ser profetisa? ¿También amenaza con huir cuando le agrade? Vamos, ya se verá en lo que queda todo eso... Entretanto, vosotros, traedme una mula para la señorita.
»Le llevaron la bestia, en la que fue izada mi ama. Después, los negreros, se pusieron a disparar sus armas, fusilando a los cautivos que les parecían de poco valor; los conductores azotaban a los esclavos con sus sjambochs de cuero de hipopótamo y la caravana se alejó a lo largo de la orilla del río.
»Segura de que todos habían partido, salí de mi escondite, corriendo en busca de los braceros de Mavum escapados a la matanza, suplicándoles que se procuraran armas y siguieran la pista del Diablo Amarillo hasta tener ocasión de libertar a la querida Pastora. Casi todos los capataces quedaron cautivos y el resto de los trabajadores, muy cobardes para comprometerse en una tentativa tan audaz, se limitaron a llorar la pérdida de sus compañeros y de sus kraals.
»—¡Infames! —les increpé— si os negáis a ir, voy a seguirlos yo sola; por lo menos que alguno de vosotros salga al encuentro de Mavum para advertirle de lo que sucede.
»Cuando les hube arrancado esta promesa, me dirigí en las huellas de los raptores, llevando conmigo una manta y provisión de víveres. Durante cuatro días pude seguirles sin descanso, pero al cabo de ese tiempo se agotaron mis energías y mi alimento. En la mañana del quinto día, incapaz de prolongar aquel esfuerzo sobrehumano me arrastré penosamente hasta la cima de un Kopje, con objeto de ver otro poco a los que me arrebataban lo que más quiero en el mundo. En el centro de la larga caravana, serpenteando a través de la llanura, distinguí dos mulas y en una de ellas una mujer. No tuve duda de que mi ama, al hallarse con vida todavía, era respetada.
»Desde lo alto del Kopje divisé a lo lejos, a la derecha, un pequeño kraal, y recurriendo a las últimas fuerzas que me quedaban llegué allí antes de la tarde. Me trataron muy bien al enterarles de que había escapado por milagro a los traficantes de esclavos. Supe entonces que los blancos, procedentes del Natal, vivían en la montaña próxima dedicados a buscar oro, y muy de mañana me puse en camino con la esperanza de que me prestaran ayuda, pues conozco el odio que tienen a los negreros. Ahora, cuando por fin encuentro a usted, deseo rogarle que libre a mi desgraciada amita de las garras del Diablo Amarillo. Señor, escúcheme bien; sé que mi aspecto es pobre y miserable, pero si usted realizado que le pido, prometo darle una gran recompensa. Sí, le revelaré el secreto que he guardado celosamente toda la vida; le enseñaré donde están los tesoros ocultos de mi pueblo «Los Hijos de la Niebla.
Oyendo las últimas palabras, Leonardo, que había escuchado con atención el relato de Soa sin interrumpirla, levantó la cabeza mirándola fijamente y preguntándose si el dolor la hizo perder la razón.
—¿Estás en tu sano juicio, buena mujer? —le preguntó—. ¿No ves que estoy solo con un criado? Mis tres compañeros, de los que oíste hablar en el kraal, han muerto de fiebre; yo también me siento enfermo, y me pides que vaya a rescatar a tu ama del poder de los negreros, cuando ni siquiera sabes dónde se encuentran. Ante todo, ¿quién me prueba que tu historia es verdadera? ,
—Mi historia es cierta, señor; exacta en todos sus detalles y mi cabeza todavía no se ha trastornado. ¡Oh! yo sé que pido mucho... pero tampoco ignoro que los ingleses son capaces de realizar grandes proezas a condición de que se les indemnice espléndidamente. Sobre esto, viva tranquilo que tendrá usted una buena recompensa.
—Créame que enfermo como estoy, por el momento, me preocupa muy poco las recompensas —contestó con viveza Leonardo, a quien había picado el tono sarcástico de la mujer—. No hay más que una que me pudiera interesar y esta sería el curarme.
—¿Sólo eso le detiene? —Dijo Soa con calma—. Mañana estará usted curado...
—¡Más vale así! —Exclamó con sonrisa incrédula—. De cualquier forma; ¿cómo lograré encontrar a tu ama si tú misma ignoras donde está la guarida del portugués.
—Nadie conoce su refugio; tendrá usted que descubrirlo.
Leonardo reflexionó un instante y de pronto, golpeándose la frente como si una idea súbita le asaltara, y mirando al enano, que había asistido a toda la conversación sin tomar parte en ella, le dijo en holandés:
—¿No has sido llevado una vez en esclavitud?
—Sí, baas, hace diez años.
—¿De qué manera sucedió, Nutria?
—Fue después que me expulsaron de mi pueblo, a causa de ser yo muy feo para ocupar el puesto de jefe, como me correspondía por derecho de nacimiento. Cazaba cerca del Zambeze, acompañado de los guerreros de una tribu que me acogieron en mi destierro, cuando inesperadamente el Diablo Amarillo de que habla esta mujer se precipitó sobre nosotros con una banda de árabes y nos hizo prisioneros. Fuimos conducidos a su campamento, debiendo esperar allí a los dhows, pero el día en que éstos llegaron me salvé a nado. A todos los supervivientes se les trasladó en los barcos a Zanzíbar.
—¿Y sabrías encontrar su campamento?
—Sí, baas, aunque es una empresa muy difícil; hay que pasar una senda que atraviesa inmensos pantanos, y luego el campamento está protegido por un foso lleno de agua. Para más seguridad nos vendaron los ojos durante nuestra última jornada de marcha, únicamente yo conseguí levantar la venda con mi nariz —¡ah! aquel día me fue de un gran auxilio el tener una nariz muy larga— y pude observar el camino. Nutria no olvida los sitios que ha pisado una vez.
—¿Te atreverías a conducirnos partiendo de aquí?
—Sí, baas. Rodearé primero las montañas, y dentro de diez a doce días de viaje llegaremos a la embocadura al sur del Zambeze, más abajo de Luabo, Hay que seguir el río una jornada, y después andar dos días a través de los pantanos, se encuentra el campamento. Te prevengo, baas, que está fuertemente defendido; cuenta con muchos hombres armados de fusiles, ¡y hasta con un cañón!
Leonardo reflexionó un instante preguntando a Soa:
—¿Entiendes el holandés? ¿No...? Entonces te anuncio que mi criado acaba de explicarme el itinerario que se ha de seguir para encontrar el campamento del portugués. Por lo que conozco de los usos en vigor entre los traficantes de esclavos de la costa, los dhows, a causa de la siega no irán a buscar sus cargamentos humanos, hasta de aquí un mes. Tenemos tiempo por delante... pero no te hagas ilusiones; todavía estoy indeciso en acceder a tu pretensión. Es necesario primero que pese el pro y el contra.
—No me inquietan sus preocupaciones, señor blanco —respondió Soa tranquilamente—; sé por anticipado que usted aceptará cuando, conozca la recompensa que le reservo. De eso pienso hablarle mañana, después que le cure de la fiebre. Ahora, ¡oh, negro!, muéstrame un sitio donde pueda tenderme para dormir, porque estoy rendida.
V - «Por la sangre de Aca»
Leonardo tuvo una noche muy agitada a causa de la fiebre que le devoraba y despertó muy de mañana, pero Soa le había adelantado y al salir de la cueva pudo verla en cuclillas, junto a una pequeña hoguera, haciendo hervir en una calabaza un líquido que removía vigilándolo con atención sostenida.
—Buenos días, señor blanco —le dijo sonriente— ya está preparado lo que va a curarle de su mal como le he prometido.
Leonardo cogió la calabaza que la mujer le ofrecía, después de tenerla un instante retirada del fuego.
—Temo más bien que este brebaje me envenene —protestó Leonardo sorbiendo un poco del contenido que esparcía olor nauseabundo.
—No tenga miedo —replicó Soa—; beba ahora la mitad, la otra mitad al mediodía y verá usted que la fiebre desaparece.
Cuando la mixtura estuvo suficientemente fría, Leonardo se decidió con repugnancia a beber una parte.
—Te juro, amiga mía —dijo Leonardo dejando la calabaza en tierra—, que si tu medicina es tan eficaz como amarga resultará admirable.
—No existe otra mejor —afirmó gravemente Soa—; son ya innumerables las personas a quienes ha arrancado de la muerte.
A menos que se tratara de una extraña coincidencia, fue lo cierto que Leonardo empezó a Sentirse mucho mejor a partir de aquel momento. Por la tarde la fiebre se disipó casi completamente y antes de la noche estaba tan animoso y tan fuerte como si no hubiese padecido ninguna enfermedad. A pesar de todo contuvo su curiosidad por conocer los ingredientes que entraron en la preparación del brebaje pensando que tal vez valía más seguir, ignorándolo.
Poco tiempo después de la siesta, Leonardo vio a Nutria que subía la colina con un grueso cuarto de venado sobre su espalda.
—Esta vieja nos ha traído la suerte —declaró el enano soltando su carga—. La caza abunda de nuevo y apenas he salido conseguí capturar a un kudú joven, muy gordo, y en seguida he visto otros varios.
—Se dedicaron entonces a preparar su almuerzo y cuando concluyeron de comer, Leonardo reanudó la conversación interrumpida la víspera.
—Decías anoche, Soa, que si me decido a libertar a tu ama, me entregarás una buena recompensa. Tienes razón en afirmar que por el dinero los ingleses son capaces de hacer muchas cosas, y yo que soy pobre y ambicioso al mismo tiempo, arriesgaría con gusto mi vida si la ganancia vale la pena. ¿Cuánto estás dispuesta a proponerme?
Soa le miró en silencio unos minutos, respondiendo con otra pregunta:
—¿Señor blanco, ha oído usted hablar alguna vez del Pueblo de la Niebla?
—No recuerdo tal cosa, a menos de que te refieras —lo que me parece poco probable— a los habitantes de Londres. Explícate y aclara el misterio.
—Pues bien, yo, la Soa que le habla, pertenezco al Pueblo de la Niebla. Soy hija del gran sacerdote y huí de mi país hace mucho tiempo, porque me condenaron a ser ofrecida en sacrificio al dios Jal que se parece mucho a su compañero, el enano negro.
—Es muy interesante... Prosigue.
—Señor blanco, mi pueblo es un gran pueblo. Habita sobre las altas mesetas situadas cerca de la cumbre de inaccesibles montañas cubiertas de nieve y casi siempre envueltas en densa niebla. Los hombres son muy crueles y su estatura excede la del término medio de los demás hombres; sus mujeres tienen fama de belleza. Es imposible determinar el origen de mi raza, porque se pierde en la noche de los tiempos. Lo que puedo decir es que adoran una estatua de piedra muy antigua que tiene la forma de un enano y a la cual ofrecen víctimas humanas en holocausto. Debajo de los pies de la estatua se encuentra un torrente y más allá del c abismo una caverna que sirve de morada al que ellos reverencian en efigie, es decir, el dios Jal, cuyo nombre es sinónimo de terror.
—¿Entonces es un enano quien ha elegido su domicilio en aquella cueva?
—No, señor blanco, no hay tal enano; es un cocodrilo sagrado, que ellos nombran la Sierpe, el mayor cocodrilo del mundo y el más viejo también, puesto que vive allí desde los comienzos. Es el cocodrilo quien devora los cuerpos de los que se dan en ofrenda al negro.
—De nuevo te digo que todo lo que cuentas es interesante, pero hasta ahora no adivino mi provecho.
—Sepa usted, señor blanco, que las vidas humanas no constituyen las únicas ofrendas presentadas a su dios por los sacerdotes de los Hijos de la Niebla. Es corriente también que entreguen baratijas como ésta.
Soa abrió bruscamente la mano y con asombro de Leonardo hizo ver un rubí de tamaño y brillo prodigioso. Aquella piedra que parecía en absoluto pura, no era de talla, sino pulida y redonda como si hubiese rodado en aguas tumultuosas.
Leonardo conocía bastante bien las piedras preciosas, pero el rubí era precisamente una de las que menos profundizara en sus observaciones, de suerte que hubiese sido incapaz de decidir si se trataba de un ejemplar auténtico o nada más que de una espinela o de un granate. A decir verdad se inclinó a creer que era un rubí verdadero, pero por desgracia no tenía a su disposición ningún medio seguro de asegurarse.
—¿Las gentes de tu país encuentran con frecuencia piedras de esta clase? —preguntó cada vez más intrigado.
—Sí, señor blanco, las encuentran con frecuencia, aunque es raro que sean tan gruesas como la mía. Las extraen del lecho de un río seco, en un sitio que sólo es conocido de los sacerdotes, y donde hay también lindas piedras azules.
—Zafiros, sin duda —murmuró aparte Leonardo—. Van generalmente juntos.
—Cada año se descubren nuevos ejemplares —prosiguió la mujer— y la costumbre quiere que se escoja el más grueso de todos para atarlo a la frente de la que debe ofrecerse como esposa al dios Jal. Antes de que muera se le retira la piedra, depositándola en un lugar secreto donde estarían ocultas todas las que desde un tiempo inmemorial han sido llevadas por las víctimas anteriores. Hasta los ojos de Jal lo forman piedras semejantes.