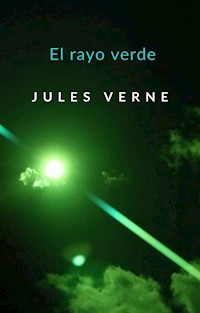
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Esta edición es única;
- La traducción es completamente original y se realizó para el Ale. Mar. SAS;
- Todos los derechos reservados.
El rayo verde (Le Rayon vert) es el vigésimo tercer libro de la serie Los viajes extraordinarios de Julio Verne. El nombre del libro procede de un fenómeno óptico meteorológico que se produce en torno al amanecer o al atardecer, cuando es visible una clara mancha verde sobre el borde del disco solar. En el libro, se supone que Helena Campbell está casada con un hombre que no le gusta. Para posponer la próxima boda, les dice a sus tíos que no puede casarse hasta que haya visto el rayo verde. Sus tíos están de acuerdo y ella organiza un viaje a Escocia con la esperanza de ver los fenómenos verdes con sus tíos como acompañantes. Allí conoce a Oliver Sinclair, que se une a su grupo, y más tarde ella y Oliver van a encontrar lo que buscan, en más de un sentido.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Índice de contenidos
Capítulo 1. Los hermanos Sam y Sib
Capítulo 2. Helena Campbell
Capítulo 3. El artículo en el "Morning Post".
Capítulo 4. Por el Clyde
Capítulo 5. Cambio de vapores
Capítulo 6. El Golfo de Coryvrechan
Capítulo 7. Aristóbulo Ursiclos
Capítulo 8. Una nube en el horizonte
Capítulo 9. La charla de Dame Bess
Capítulo 10. Una fiesta de croquet
Capítulo 11. Oliver Sinclair
Capítulo 12. Nuevos planes
Capítulo 13. Las glorias del mar
Capítulo 14. La vida en Iona
Capítulo 15. Las ruinas de Iona
Capítulo 16. Dos disparos de pistola
Capítulo 17. A bordo del "Clorinda".
Capítulo 18. Staffa
Capítulo 19. La cueva de Fingal
Capítulo 20. Por el bien de Helena
Capítulo 21. Una tempestad en una caverna
Capítulo 22. El rayo verde
Capítulo 23. Conclusión
El Rayo Verde
Julio Verne
Capítulo 1. Los hermanos Sam y Sib
"¡Betty!"
"¡Bess!"
"¡Betsey!"
Uno tras otro, estos nombres resonaban en el salón de Helensburgh; era la forma que tenían los hermanos Sam y Sib de convocar a su ama de llaves.
Pero en este momento estos diminutivos no tenían más poder para hacer surgir a la digna dama que si sus amos le hubieran otorgado su legítimo título.
Era Partridge el factor, que, con su sombrero en la mano, hizo su aparición en la puerta del vestíbulo.
Dirigiéndose a los dos caballeros de buen aspecto que estaban sentados en el hueco de un mirador de la parte delantera de la casa, dijo
"Llamaban a Dame Bess, señores, pero no está en la casa".
"¿Dónde está entonces, Partridge?"
"Ha salido con la señorita Campbell a dar un paseo por el parque".
Entonces, a una señal de sus amos. Partridge se retiró gravemente.
Estos caballeros eran los hermanos Sam y Sib -bautizados como Samuel y Sebastián-, tíos de la señorita Campbell, escoceses de la vieja escuela y de un antiguo clan de las Highlands; les separaban ciento doce años, con sólo quince meses de diferencia de edad, Sam el mayor y Sib el menor.
Para dar una pequeña reseña de estos parangones del honor, la benevolencia y el desinterés, sólo hay que decir que toda su vida estuvo consagrada a su sobrina. Su madre, su única hermana, quedó viuda un año después de su matrimonio, y sobrevivió a su marido muy poco tiempo. Sam y Sib quedaron así como únicos tutores de la pequeña huérfana, que muy pronto se convirtió en el único objeto de sus pensamientos y afecto mutuo.
Por ella permanecieron célibes, siendo de ese número de personas estimables cuya carrera terrenal es un largo curso de abnegación. Y no dice mucho a favor de ellos el hecho de que el hermano mayor se constituyera en padre y la menor en madre de la niña, de modo que a Helena le resultó muy natural dirigirse a ellos con...
"Buenos días, papá Sam. ¿Cómo estás, Mamma Sib?"
¿Y con quién pueden compararse mejor, aunque no sean hombres de negocios, que con esos dos mercaderes caritativos, tan generosos, unidos y afectuosos, los hermanos Cheeryble, de Londres, los personajes más dignos que jamás hayan emanado de la imaginación de Dickens? Parece imposible encontrar un parecido más exacto, y si se acusa al autor de tomar prestado su tipo de esa obra maestra "Nicholas Nickleby", nadie puede lamentar ni por un momento tal apropiación.
Sam y Sib Melville estaban unidos por el matrimonio de su hermana a la antigua familia de Campbell.
Habían ido a la misma universidad y se sentaban en la misma clase, por lo que sus ideas sobre las cosas en general eran muy parecidas, y las expresaban en términos casi idénticos; el uno siempre podía terminar la frase del otro con expresiones y gestos similares. En resumen, estos dos seres podrían haber sido uno, salvo por una ligera diferencia en sus constituciones físicas; Sam era un poco más alto que Sib, y Sib un poco más corpulento que Sam. Podrían haber intercambiado fácilmente sus canas sin alterar el carácter de sus rostros honestos, estampados con la nobleza de los descendientes del clan Melville.
Es necesario añadir que en el corte de sus ropas y en la elección de la tela sus gustos eran parecidos, salvo que -¿cómo puede explicarse esta ligera diferencia? -salvo que Sam parecía preferir el azul oscuro y Sib el granate oscuro.
En realidad, ¿quién no se habría alegrado de conocer a estos dos dignos caballeros? Acostumbrados a recorrer el mismo camino a lo largo de la vida, lo más probable es que no estuvieran muy alejados cuando llegara la parada final. Estos últimos pilares de la casa de Melville eran sólidos, y podrían sostener durante mucho tiempo el viejo edificio de su raza, que se remontaba hasta el siglo XIV, desde la época de Robert Bruce y Wallace, ese período heroico durante el cual Escocia disputó su derecho a la independencia con Inglaterra.
Pero porque Sam y Sib Melville ya no tuvieron ocasión de luchar por el bienestar de su país, porque sus vidas transcurrieron en la facilidad y la opulencia que la fortuna les había concedido, no hay que reprocharles nada, ni pensar que habían degenerado, pues sólo su benevolencia llevó a cabo las generosas tradiciones de sus antepasados.
Ahora, cada uno de ellos, gozando de buena salud y sin una sola irregularidad en su vida que reprochar, estaban destinados a envejecer sin envejecer ni en el cuerpo ni en la mente.
Quizás tenían un defecto -¿quién puede presumir de ser perfecto? Se trataba de la costumbre de adornar su conversación con citas tomadas del célebre maestro de Abbotsford, y más especialmente de los poemas épicos de Ossian, que les encantaban. ¿Pero quién podría culparles por ello en esta tierra de Walter Scott y Fingal?
Para poner un broche de oro a la descripción, hay que señalar que eran grandes consumidores de rapé. Ahora bien, todo el mundo sabe que el letrero de un estanco en todo el Reino Unido es, la mayoría de las veces, un valiente escocés con una caja de rapé en la mano, desfilando con su traje nacional. Muy bien, entonces, los hermanos Melville podrían haber figurado ventajosamente como estos carteles, colocados sobre los escaparates. Tomaban tanto tabaco, si no más, que cualquiera que viviera al norte o al sur del Tweed. Pero, como detalle característico, no tenían más que una caja de rapé entre ellos, ¡y era enorme! Este mueble portátil pasaba continuamente del bolsillo de un hermano al del otro; era una especie de vínculo entre ellos. Por supuesto, ambos sentían el deseo de inhalar el excelente polvo narcótico en el mismo momento, aunque fuera diez veces por hora. Cuando uno sacaba la tabaquera de las profundidades de su bolsillo, ambos estaban listos para un buen pellizco; y si estornudaban, no olvidaban el acostumbrado "¡Dios te bendiga!"
En resumen, estos hermanos eran meros niños en todo lo que concernía a las realidades de la vida; sabían muy poco de las cosas prácticas de este mundo, y de los asuntos de negocios, tanto comerciales como financieros, absolutamente nada, ni pretendían tener tales conocimientos; en política eran quizás jacobitas de corazón, conservando todavía algunos de los antiguos prejuicios contra la casa reinante de Hannover, soñando quizás con el último de los Estuardo, como un francés podría hacerlo con el último de los Valois; en cuestiones de sentimiento eran todavía menos cultos.
Los hermanos no tenían más que un objetivo en la vida, y era adivinar los pensamientos y deseos de su sobrina, dirigirlos correctamente, si era necesario, y desarrollarlos; finalmente, casarla con un excelente joven de su elección, que no podía hacer otra cosa que hacerla feliz.
Así lo pensaron, o más bien, al oírlos hablar, uno podría haber supuesto que habían encontrado al hombre sobre el que debía recaer este agradable deber.
"¿Así que Helena ha salido, Sib?"
"Sí, pero son sólo las cinco, y no tardará en llegar a casa".
"Y cuando ella entre..."
"Creo, Sam, que sería bueno tener una charla seria con ella".
"En unas semanas el niño tendrá dieciocho años".
"La misma edad que Diana Vernon, Sam, ¿No es tan encantadora como la adorable heroína de 'Rob Roy'?"
"Sí, con sus atractivas maneras..."
"Su brillante intelecto..."
"La originalidad de sus ideas..."
"¡Le recuerda a uno más a Diana Vernon que a Flora MacIvor, la grandiosa y majestuosa heroína de 'Waverley'!"
Los hermanos, orgullosos de su autora nacional, mencionaron los nombres de varias otras heroínas del "Anticuario", "Guy Mannering", "La bella doncella de Perth", etc., pero todas, según su opinión, debían ceder la palma a la señorita Campbell.
"Es un rosal joven que ha florecido bastante pronto, hermano Sib, y que no necesita más que..."
"Un apoyo. Ahora, estoy cansado de decir que el mejor apoyo debe ser..."
"Debe ser un marido, decididamente; porque él, como el puntal, echa raíces en la misma tierra..."
"Y naturalmente crece con el rosal que protege".
Los hermanos habían tomado prestada esta metáfora del "Jardinero completo". Sin duda estaban satisfechos con ella, ya que provocó una sonrisa de satisfacción en cada uno de los rostros honestos. Sib abrió la mutua tabaquera; introdujo delicadamente sus dedos y luego se la pasó a su hermano, quien, tras tomar una gran pizca, la depositó en su bolsillo.
"Así que estamos de acuerdo, Sam".
"Como siempre, Sib".
"¿Incluso a la elección del jardinero?"
"¿Cómo se podría encontrar a alguien más simpático, o susceptible de convenir a Helena, que este joven sabio que en varias ocasiones ha manifestado sentimientos tan honorables...?"
"Y tan sincero por su parte..."
"Lo sería; difícil de hecho, Él es bien educado, un graduado de las universidades de Oxford y Edimburgo-"
"Un físico como Tyndall-"
"Un químico como Faraday..."
"Completamente versado en todos los temas..."
"Y no importa la pregunta que le hagas, nunca se queda sin respuesta..."
"Descendiente de una excelente familia de Fifeshire y, además, heredero de una amplia fortuna..."
"¡Sin tener en cuenta su aspecto personal tan agradable, al menos a mi entender, incluso con sus gafas de aluminio!"
Si las gafas hubieran sido de acero, de níquel o incluso de oro, los hermanos nunca las habrían considerado un defecto latente. Es cierto que estos apéndices ópticos se adaptan a los jóvenes sabios y dan un aire de discreción muy apropiado.
Pero, ¿era este graduado de las universidades mencionadas, este físico y químico, agradable para la señorita Campbell? Si la señorita Campbell era realmente como Diana Vernon, se sabe que Diana Vernon no tenía sentimientos más allá de una amistad muy reservada por su erudito primo Rashleigh, y nunca se casó con él hasta el final de la historia.
Bien, pero eso no tenía por qué inquietar a los hermanos, que aportaron toda la experiencia de dos viejos solteros para tratar el tema.
"Ya se han visto una o dos veces, Sib, y nuestro joven amigo no parecía insensible a la belleza de Helena".
"¡Creo que no, en efecto! Si el divino Ossian tuviera que celebrar sus virtudes, su belleza y su gracia, la habría llamado Moina, es decir, amada de todos..."
"¡A menos que la haya llamado Fiona, Sib, la incomparable belleza de la época gaélica!"
"¿No imaginó nuestra Helena cuando escribió:-
"'¡Salió de la sala de su secreto suspiro! Vino con toda su belleza, como la luna desde la nube del este..."
"'La belleza la rodeaba como la luz. Sus pasos eran la música de las canciones".
Felizmente, los hermanos terminaron aquí sus citas, y cayeron de las regiones un tanto nebulosas de los poetas a los reinos de la realidad.
"Seguramente", dijo aquel, "si Helena complace a nuestro joven sabio, no puede dejar de complacer..."
"Y si, por su parte, Sam, no ha prestado toda la atención debida a las grandes cualidades con las que está tan generosamente dotado por la naturaleza-"
"Es simplemente porque aún no le hemos dicho que es hora de pensar en casarse".
"Pero una vez que hayamos orientado sus pensamientos en ese sentido, admitiendo que puede tener alguna objeción, si no al marido, al menos al matrimonio..."
"Ella no tardará en dar su consentimiento, Sam-"
"Como el excelente Benedick, que, después de resistirse durante mucho tiempo..."
"Terminó, en la conclusión de 'Mucho ruido y pocas nueces', casándose con Beatrice".
Así fue como los tíos de la señorita Campbell organizaron los asuntos, y el desenlace de su plan les pareció tan sencillo como el de la comedia de Shakspere.
Se levantaron al unísono, se sonrieron con complicidad y se frotaron alegremente las manos. ¡Este matrimonio era un asunto resuelto! ¿Qué dificultad podía surgir? El joven ya había pedido su consentimiento, la joven daría su respuesta, y no debían preocuparse por ello ni un momento. Todo era de lo más deseable, y sólo faltaba fijar el día.
En efecto, debía ser una bonita ceremonia; debía tener lugar en Glasgow, ciertamente no en la catedral de San Mungo, la única iglesia de Escocia, excepto la de San Magnus, que había sido respetada en la época de la Reforma. No, era demasiado grande y, en consecuencia, demasiado lúgubre para una boda que, según las ideas de los hermanos, debía ser una brillante muestra de juventud, un rayo de amor. Preferían elegir San Andrés, o San Enoc, o incluso San Jorge, en la mejor parte de la ciudad.
Los hermanos siguieron desarrollando sus planes más bien en forma de monólogo que de diálogo, pues siempre se trataba de la misma línea de ideas, expresadas de la misma manera. Mientras hablaban, tenían ante sí una vista de los hermosos árboles del parque, por donde la señorita Campbell estaba paseando ahora, y de las laderas cubiertas de hierba por las que serpenteaba un brillante arroyo, mientras en lo alto el cielo estaba envuelto en una ligera niebla, que parece peculiar de las Tierras Altas de Escocia. No se miraron, no había necesidad de hacerlo; pero de vez en cuando se agarraban las manos, como si quisieran mantener una comunicación de pensamientos por medio de alguna corriente magnética.
¡Sí! ¡Debería ser magnífico! Lo harían muy bien. Los pobres de la calle West George, si es que los hay, y dónde no se encuentran, no deberían ser olvidados en esta alegre ocasión. Si por casualidad la señorita Campbell deseara que la boda se celebrara en silencio e insistiera en que sus tíos la escucharan, ellos sabrían ser firmes con ella por primera vez en su vida; no cederían en este punto ni en ningún otro. Los invitados al banquete nupcial deberían beber vino a gusto, pero con toda la ceremonia debida; y la mano de Sam se extendió simultáneamente con la de Sib, como si ya estuvieran intercambiando el famoso brindis escocés.
En ese momento se abrió la puerta del vestíbulo y apareció una joven con las mejillas radiantes de salud tras su rápida caminata. Llevaba en la mano un periódico y, acercándose a los hermanos, los honró con dos besos a cada uno.
"Buenos días, tío Sam", dijo ella.
"Buenos días, querida niña".
"¿Y cómo está el tío Sib?"
"Maravillosamente bien, gracias, querida".
"Helena", dijo Sam, "tenemos un pequeño acuerdo que hacer contigo".
"¡Un acuerdo! ¿Qué acuerdo? ¿Qué han estado tramando ustedes dos tíos juntos?" preguntó la señorita Campbell, mientras miraba pícaramente de uno a otro.
"¿Conoces a ese joven caballero, el Sr. Aristóbulo Ursiclos?"
"Sí, lo conozco,"
"¿Te gusta?"
"¿Por qué no debería gustarme, tío?"
"Bueno, después de una madura consideración, el hermano y yo pensamos en proponértelo como esposo".
"¿Yo me caso? Yo!", exclamó la señorita Campbell, y sus bonitos labios se separaron con la risa más musical que jamás había resonado en el gran salón.
"¿No quieres casarte?", le preguntó su tío Sam.
"¿Por qué debería hacerlo?"
"¿Nunca?", preguntó Sib.
"¡Nunca!", respondió la señorita Campbell, adoptando un aire serio que sus labios sonrientes contradecían. "Nunca, tíos; al menos, no hasta que haya visto..."
"¿Ver qué?", gritaron los hermanos.
"Hasta que haya visto el Rayo Verde".
Capítulo 2. Helena Campbell
La casa que ocupaban los tíos y su sobrina estaba situada a tres millas de la pequeña aldea de Helensburgh, a orillas de Gare Loch, uno de los lagos más pintorescos que se adentran caprichosamente en la orilla derecha del Clyde.
Durante el invierno vivían en Glasgow, en una vieja mansión de West George Street, en la parte más aristocrática de la ciudad nueva, no lejos de Blythswood Square. Allí permanecían seis meses al año, a menos que algún capricho de Helena, al que cedían sin rechistar, los llevara a visitar Italia, España o Francia. En el transcurso de estos viajes lo vieron todo desde el punto de vista de su sobrina, yendo a donde a ella le gustaba, deteniéndose donde a ella le gustaba detenerse, y admirando nada más que lo que ella admiraba. Luego, cuando la señorita Campbell cerró el libro en el que anotaba sus impresiones del viaje, regresaron tranquilamente a Escocia, y de muy buena gana reanudaron su cómodo alojamiento en West George Street.
Alrededor de la tercera semana de mayo, los hermanos experimentaron en general un gran deseo de volver al campo, y esto ocurrió justo cuando Helena mostró la misma inclinación a dejar el ruido de Glasgow, y huir del bullicio de los negocios, que a veces inundaba incluso el barrio de Blythswood Square, para respirar una atmósfera más pura que la de la ciudad comercial.
Así, toda la casa, amos y sirvientes, partieron hacia la casa de campo, a unas veinte millas de distancia.
El pueblo de Helensburgh es un pequeño y bonito lugar, y se ha convertido en un balneario muy frecuentado por aquellos que tienen el placer de variar las excursiones por el Clyde con visitas a Loch Katrine y Loch Lomond.
Los hermanos habían elegido el mejor lugar posible para su casa, a una milla de la orilla del lago Gare, rodeada de magníficos árboles, cerca de un arroyo y en un terreno ondulado que tenía toda la apariencia de un parque privado. Retiros frescos y sombreados, laderas cubiertas de hierba; macizos de árboles, parterres de flores, pastos guardados especialmente para las ovejas, lagos plateados adornados con cisnes, esas graciosas aves de las que escribe Wordsworth,-.
"El cisne flota doblemente: cisne y sombra".
En fin, todo lo que la naturaleza podía unir para alegrar la vista sin traicionar la obra del hombre. Así era la residencia de verano de esta rica familia.
Cabe añadir que desde una parte del parque, situada sobre Gare Loch, la vista es encantadora. Más allá del estrecho golfo, a la derecha, la vista se posa en la península de Roseneath, en la que se alza una bonita villa italiana, perteneciente al duque de Argyll; a la izquierda se encuentra la pequeña aldea de Helensburgh, con su ondulante línea de casas a lo largo de la costa, y aquí y allá la aguja de una iglesia; su elegante muelle que se adentra en las aguas del lago para el servicio de los vapores, y su fondo de colinas animado con pintorescas villas. Frente a ti, en la orilla izquierda del Clyde, Port Glasgow, las ruinas del castillo de Newark, Greenock y su bosque de mástiles, adornados con banderas de muchos colores, forman un panorama muy variado, del que es difícil apartarse.
Desde lo alto de la torre principal de la casa, la vista era aún más hermosa, con una visión de dos horizontes.
La torre cuadrada, con cajas de pimienta que sobresalían airosamente desde tres ángulos de su cima, ornamentada con almenas, y su parapeto ceñido con lazos de piedra, se elevaba aún más en su cuarto ángulo en una torreta octogonal, con un inevitable asta de bandera. Este torreón de construcción moderna dominaba así el conjunto del edificio propiamente dicho, con su tejado irregular, sus ventanas caprichosamente colocadas aquí y allá, y sus numerosos frontones y chimeneas.
Ahora bien, era en esta plataforma más alta de la torreta, bajo los colores nacionales que flotaban en la brisa, donde a la señorita Campbell le gustaba sentarse y soñar durante horas enteras. Lo había convertido en un acogedor lugar de refugio, donde podía leer, escribir o dormir en cualquier momento, protegida del sol, el viento y la lluvia. Aquí se la encontraba con más frecuencia; y si no era aquí, se paseaba por el parque, a veces sola, a veces acompañada por Dame Bess, a menos que montara su caballito favorito por el campo vecino, seguida por el fiel Partridge, que tenía que apretar a su corcel para seguir el ritmo de su joven ama.
Entre los numerosos empleados domésticos, hay que destacar a estos dos honrados sirvientes que, desde su infancia, habían estado vinculados a la familia Campbell.
Elizabeth, la "Luckie", como llaman a un ama de llaves en las Tierras Altas, podía contar tantos años como llaves tenía en su manojo, y no eran menos de cuarenta y siete. Era una administradora minuciosa: seria, ordenada, hábil, supervisando toda la casa. Tal vez se imaginaba que había criado a los dos hermanos, aunque eran mayores que ella, pero lo más seguro es que había otorgado cuidados maternales a la señorita Campbell.
Junto a esta valiosa azafata figuraba Partridge, un sirviente totalmente entregado a sus amos, siempre fiel a las costumbres consagradas de su clan, e invariablemente vestido con el traje de las Highlands.
Con una Isabel para dirigir el hogar y una Perdiz para cuidarlo, ¿qué más se puede pedir para asegurar la felicidad doméstica?
Sin duda se ha observado que cuando Partridge respondió a la llamada de los hermanos había hablado de su sobrina como Miss Campbell.
Si el escocés le hubiera dado su nombre de bautismo y la hubiera llamado Miss Helena, habría cometido una infracción de la etiqueta de las Tierras Altas; en efecto, nunca se llama por su nombre de pila a la mayor o única hija de una buena familia. Si la señorita Campbell hubiera sido la hija de un par, se habría llamado Lady Helena. Ahora bien, esta rama de los Campbell a la que ella pertenecía sólo tenía una relación colateral y lejana con la rama directa de los Campbell cuyo origen se remonta a las Cruzadas. Durante muchos siglos las ramas del viejo árbol se habían separado de la línea directa del glorioso antepasado que ahora representan los clanes de Argyll y Breadalbane; pero por muy lejana que fuera la conexión, Helena, por parte de su padre, tenía algo de la sangre de esta ilustre familia en sus venas.
Sin embargo, aunque no era más que la señorita Campbell, era una verdadera escocesa, una de esas nobles hijas de Thulé, de ojos azules y pelo rubio, cuyo retrato, grabado por Finden o Edwards, y colocado entre las Minnas, Brendas, Amy Robsarts, Flora Maclvors, Diana Vernons, habría ocupado un lugar destacado en esos "recuerdos" en los que los ingleses solían reunir la belleza femenina de este gran novelista.
La señorita Campbell era, en efecto, muy encantadora, con su bonito rostro, sus ojos azules, azules como sus lagos natales, su elegante figura y su porte algo altivo, su expresión soñadora, excepto cuando un destello de humor animaba sus rasgos, toda su persona, de hecho, tan grácil y distinguida.
Helena era tan buena como hermosa. Heredera de la riqueza de sus tíos, no se envanecía de las riquezas, sino que con su caridad se esforzaba por verificar el viejo proverbio gaélico: "¡Que la mano que se abre libremente esté siempre llena!"
Apegada por encima de todo a su país, a su clan y a su familia, era una verdadera escocesa de corazón y de alma, y habría dado la preferencia al más consumado Sawney sobre el más imponente de los John Bulls. Su ser patriótico se estremecía como las cuerdas de un arpa cuando la voz de un montañés, cantando algún pibroch de las Tierras Altas, llegaba a ella a través del país.
De Maistre ha dicho: "Hay en mí dos seres: yo mismo y otro".
El "yo" de la señorita Campbell era un ser serio y reflexivo, que miraba la vida desde el punto de vista de sus deberes más que de sus derechos.
La "otra" era un ser romántico, algo propenso a la superstición, aficionado a los cuentos maravillosos que surgen de forma tan natural en la tierra de Fingal; siguiendo el ejemplo de las Lindamiras, esas adorables heroínas del romance caballeresco, visitaba las cañadas vecinas para escuchar las "gaitas de Strathearne", como los habitantes de las Highlands llaman al viento cuando silba por las callejuelas solitarias.
Los hermanos amaban por igual las dos personalidades de la señorita Campbell, pero hay que confesar que si la primera les encantaba por su buen sentido, la segunda les avergonzaba de vez en cuando con sus comentarios inesperados, sus caprichosos vuelos de la imaginación y sus repentinas excursiones al país de los sueños.
¿No acaba de darles una respuesta muy singular?
"¿Me caso?" había dicho el ser. "¿Casarme con el señor Ursiclos? Eso ya lo veremos; lo hablaremos en otro momento".
"¡Nunca! hasta que haya visto el Rayo Verde", había respondido el otro.
Los hermanos se miraron, sin poder entender, mientras la señorita Campbell se instalaba en un gran sillón gótico en el hueco de la ventana.
"¿Qué quiere decir con el Rayo Verde?", preguntó Sam.
"¿Y por qué quiere ver este rayo?", dijo Sib.
¿Por qué? Estamos a punto de oírlo.





























