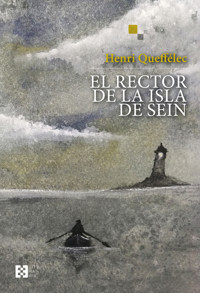
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Literaria
- Sprache: Spanisch
Esta apasionante novela relata de forma estremecedora la vida áspera y salvaje de la isla de Sein en el siglo XIX. Es una visión que ilumina las difíciles condiciones de vida, a veces bastante sombrías, las revueltas semejantes a la naturaleza atribulada de este pedazo de tierra sometido a los caprichos furiosos del mar. Ante este aterrador telón de fondo, un honrado ciudadano, que había asumido el papel de sacristán, decide un día, espoleado también por la población, ejercer de párroco, ya que la ausencia de un sacerdote en un mundo tan angustioso era una cruel carencia para el pueblo y nadie del continente quería asumir el papel en las duras condiciones de la vida isleña. La novela describe la tierra natal del autor, Bretaña, y se estructura a partir del sentido religioso como sentimiento original de una dependencia inevitable, una dependencia que exige un apoyo físico, como la que los isleños buscan en el sacristán. Henri Queffélec es un nombre consagrado en la literatura francesa contemporánea. Esta magnífica novela fue llevada al cine como Dieu a besoin des hommes (1950) dirigida por Jean Delannoy y con guion del propio Queffélec, y resultó ganadora del Premio OCIC del Festival de Venecia de 1950.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henri Queffélec
El rector de la isla de Sein
Título en idioma original: Un recteur de l’ile de Sein
© Éditions Bartillat, 2007, 2016
© Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2024
Traducción de María Luisa Martínez Alinari
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-1339-190-8
ISBN EPUB: 978-84-1339-523-4
Depósito Legal: M-8332-2024
Printed in Spain
El editor está a disposición de los titulares de derechos de autor con los que no haya podido ponerse en contacto.
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, Bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
Primera parte
Segunda parte
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Tercera parte
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Cuarta parte
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Stat virtute Dei et sudore plebis.
(Divisa escrita en la iglesia de Sein)
Primera parte
Duda del testimonio de sus ojos que vieron la primavera de la isla y querría creer que ha visto espejismos. No es posible que las gloriosas auroras, al surgir del fondo del cielo, hayan iluminado aquel pedazo de arrecife...
En el continente hay casas humanas, granjas que se dicen pobres pero donde la landa centellea en las chimeneas, más bella que las florescencias de Pascua —los animales, a través del tabique calientan a los amos— el estiércol graso rezuma como la manteca —las ventanas pequeñas que aprisionan el frío, la lluvia y el viento del aire, obligándoles, si quieren pasar adentro, a pasar solamente un brazo delgado y vacilante—, pueblos aplastados contra el suelo, campesinos y manzanos, monotonía mezquina y feliz del tiempo.
Diez años. Pero, hoy en día, nada le retiene ya en la isla...
Certidumbre ilusoria. El mar, el destierro, la soledad moral, han destruido su valor y, si se resistiera, ¿seguiría en su empresa? Quién sabe si su refugio, en vez de ser la oración, sería la locura. Junto a los lavaderos, mientras las mujeres baten la ropa y la aclaran, los inocentes juegan desde la mañana. Se sientan sobre terrones de tierra y, levantando la cabeza, la vuelven de izquierda a derecha y de derecha a izquierda como si quisieran desatornillarla. Se ríen de las vacas que corren. ¡Qué reposo! ¡Qué alejamiento de las bocanadas y clamores atlánticos; qué lejos está el saqueo de las horas del bienestar y el calor de los ejércitos del viento!...
Diez años.
Al final del tercero, Anne Le Berre sale a echar unos sedales a unos cien metros del puerto, detrás de una roca tranquila. Según cuentan, en aquella tarde de junio cantaban las alondras. Cae una bruma, húmeda como una playa de guijarros al retirarse la marea, una bruma que huele a arena y sal. Hipócrita, todo lo envuelve. Las formas de las casas se debilitan, se borran. La bruma se disipa... El hombre y la barca han desaparecido.
¿Y no es más terrible aún la muerte de Louis Yvinec, a fines del año anterior? La desaparición de Anne está de acuerdo con las leyes del horror: nadie ha visto ni oído nada, nadie sabe nada. Pero nadie ha visto a Yvinec subir en plena noche a su barca ni alejarse a la vela... y todo el mundo cuenta que ha encontrado el despojo de un naufragio, un barril, de Málaga o de ron, y que navegó con él esperando la noche; luego volvería a escondidas a su casa y enterraría el barril. La tempestad viajaba como él. Se oía gruñir el cierzo como a un perro que otro perro irrita. Estalló la tormenta... Aquel día nadie encontró a Yvinec y, si se les pregunta a los pescadores de dónde conocen la historia del despojo de un naufragio, escupen y se ocultan tras sus palabras. El sacerdote no sospecha que mienten. Poseen una ciencia aterradora y él, pobre ser terrestre, no lucha contra ellos.
Una cosa era leer la «Pequeña Cuaresma», de monsieur de Meaux, en el seminario, a la luz de una vela que vacila al viento, y otra muy distinta rezarla en la isla, en un día de borrasca y temporal.
Caeli enarrant gloriam Dei... pero, ¿es el cielo este desorden, esta matanza, esta revuelta? ¿Narra la gloria de Dios al caer la noche, cuando su furor se exaspera...? En las noches de tempestad, los isleños se imaginan que las almas de los ahogados lloran en la corriente del mar, que revolotean sobre las aguas, que suben a la ribera y golpean en las ventanas. Superstitio magna. Pero el sacerdote confiesa que él ha caído a veces en ese error.
De treinta años hasta entonces, no había habido ningún ahogado, pero desde que él administraba la isla, dos hombres habían perecido en el mar.
Cuando uno se da cuenta de que aquí no trata con gentes de fango ni polvo, con almas de comerciantes, artesanos o soldados, es cuando se trata de impedir que los pescadores provoquen y exploten los naufragios. El sacerdote tiene la confesión, el feligrés, su astucia: «Prométeme que no encenderás más hogueras». «Lo prometo». Y una mujer, a quien el rector imaginaba demasiado santa para pedirle esa promesa, se encarga de allí en adelante de encender las hogueras. El párroco quiere recibir las promesas de todos. Un hombre o una mujer se niegan a prometérselo y abandona la iglesia, haciendo el papel de chivo emisario.
Él es quien enciende las hogueras, y los otros terminan su labor sin considerarla culpable. Si el párroco quiere reprenderle para que se enmiende, el otro, al verle venir, sale de su casa y le cubre de insultos. En aquel instante, en toda la isla, empiezan las oraciones. Piden a Dios que tenga piedad del que se sacrifica y que reparta entre todos el castigo de la falta.
Si el párroco se asociara con sus ovejas para el pillaje de los navíos, sería el jefe de la isla.
¡Qué error el aceptar aquella parroquia!
Cierto era que él había cometido un pecado mortal y que su obispo deseaba castigarle, pero no le obligaban a recibir un rebaño que nunca había cedido ante los filibusteros ni los pastores de la fe, y que, desde hacía quince años, no quería ningún sacerdote. «Yo seré su rector», se decía al escuchar las amonestaciones y los consejos del obispo. Después del pecado de impureza, el pecado de orgullo. Se sentía lleno de una fuerza magnífica y no se daba cuenta de que aquella confianza procedía del diablo. Con los ojos bajos, escuchaba a su superior describirle su futuro dominio espiritual, y mirando el suelo veía en él su nueva parroquia con tanta claridad como una plaza pública desde lo alto de la torre de una iglesia. Él los dominaría, los corregiría, los enmendaría. En bretón, en francés, en latín, forzaría el camino de las almas. De aquella isla, que tendría entre las manos como el suave teclado de un viejo armonio, haría la ciudad apostólica. Nisi Deus condiderit civitatem, frustra vigilant quicustodiunt eam. Pero Dios había fundado esta tierra y recompensaba la vigilancia de sus guardianes...
Mientras tanto, el obispo, un hombrecillo «filósofo», se daba el gusto de sonreír al hablar de los «Conversadores», los dos inestimables menhires sobre los que le gustaría recibir más detalles, y continuaba hablando de Velléda y los paganos «nuestros parientes, señor, nuestros antepasados», que habían hecho célebre la isla y a los que había que sobrepasar en su fama. El sacerdote pensaba en la piedad de sus ovejas que ardería en la bruma y bajo el sol, y se elevaría libre, lejana y pura. Ut in conspectu divinae majestatis tuae cumodore suavitatis ascendat. Pobres conciencias humanas humildemente presentadas a Dios unidas en una parroquia, de las que haría una zarza espiritual y una columna mística de humo blanco. Una isla católica. Un arrecife cristiano... Sin llegar a la gloria del Mont-Saint-Michel, que dominaba la extensión de las playas de guijarros y, como una víctima ofrece el cuello al estrangulador, tendía a los hombres de armas y oraciones la presa soberbia de su cima para que construyeran en ella maravillas, la isla tendría la fe de un monasterio. No lamentaría su soledad y se encerraría en la ermita de sus tempestades, en el claustro del mar que rodeaba sus orillas...
No podía decir que los isleños carecían de fe. Cuando cedía a una crisis de desesperación y llegaba hasta dudar de Dios y recordar su falta, su pecado mortal, con una alegría voluptuosa, el pensar en las gentes pobres y piadosas que lo rodeaban y componían su rebaño, había bastado para guardarle de todo mal. Cuando sus pobres ovejas se esforzaban ya por escuchar a Dios, ¿de qué no debía ser él capaz?
Pero, de repente, ya no le importaba tanto que la isla fuera cristiana en intención o en hechos...
Iba a partir...
Segunda parte
I
Sin que el sacerdote lo notara, el sacristán espiaba su melancolía. Apreciaba al hombre que había atravesado el Raz para transformar la isla en un lugar de reposo, de luz y de paz. Dios estaba en la isla antes de que el sacerdote llegara a ella, pero estaba del mismo modo que el fuego en los sarmientos: antes de que el salvaje los frote. Veían a Dios, mas con los ojos cerrados, como los peces de las profundidades ven el mar que los baña, ahora, la presencia de Dios brillaba a la luz del día. Las pescas buenas y malas, los dolores y las fatigas, los chaparrones y los arcoíris, todo hablaba de Dios, y también los rebotes de las piedras planas en el agua, la tenacidad de los caracoles en las piedras del muelle y, sobre todo, el silencio de la pequeña iglesia. De los ocho a los diez años, y luego entre los dieciséis y los dieciocho, Thomas Gourvennec había conocido a dos curas de Sein, pero eran unos sacerdotes lamentables a los que el más pequeño paseo en barca enfermaba y cuyos dientes castañeteaban de frío en enero, mientras se helaban al lado del fuego, y eso que era el fuego cuidado de la isla. Con diversos pretextos y, a veces, sin pretexto alguno, pedían una barca para ir al continente y, sin importarles el ponerse enfermos durante la travesía, se marchaban y no volvían más que al cabo de varios días.
Cuando Thomas vio por primera vez a aquel sacerdote alto, de hermosas manos fuertes y ojos negros y profundos, había salido corriendo de la iglesia para advertir a su familia que la isla tenía un sacerdote distinto a los demás, y que no se iría:
—A este lo enterrarán en el cementerio...
Los hombres le miraron escépticos. El padre de Thomas recordó que los isleños sólo tenían memoria de un sacerdote enterrado allí, y que el ejemplo que había dado era muy triste: había enfermado de fiebre y había muerto a los dos meses de vivir en la isla. La madre se santiguó. Dijo que los hombres eran unos ingratos, que hablaban de la llegada de un sacerdote como de la captura del despojo de un naufragio, cuando deberían haberle dado gracias al obispo. ¡Qué hombre tan santo era el obispo!
—¡Pero si no ha venido nunca! Tiene miedo del mar —gruñó el hermano mayor de Thomas, y su padre le interrumpió con un bofetón. El muchacho salió para llorar en el patio, mientras que el tío Corentin le defendía. ¿No era cierto que el obispo debería haberles visitado a unos buenos cristianos como ellos? Seguramente, el obispo veía diariamente a otros que no podían compararse con ellos y aceptaba la hospitalidad de los grandes señores disipados, en los castillos donde no faltaba de nada. El padre no protestó contra la observación, había abofeteado a Louis-Marie porque un hijo no debe levantar la voz.
Thomas se acercó a la cama cerrada de su abuelo, el paralítico, que estaba casi sordo, y que había hecho un alto en su labor —la confección de una cesta de mimbre—, para contemplar una escena que no comprendía. Pegó la boca a la oreja del viejo y, mientras que este último, con la cabeza casi a la misma altura de los hombros, proseguía su trenzado, le anunció que, desde aquel día, la isla tenía un párroco.
—¡Hará como los otros! ¡Se irá!
El muchacho sintió que le temblaban los pies desnudos. Se avergonzaba de su familia. ¡Qué malos cristianos eran aquellas gentes! Pero el ejemplo de su hermano le impedía expresar en voz alta su descontento, y no dejaba de sentir cierto gozo al pensar que era el único puro de la casa. El único a quien la llegada de un sacerdote llenaba de una alegría sin mezcla de otra cosa. Era inútil discutir, pero, más adelante, ¡qué triunfo! El día en que, después de largos años, enterraran al sacerdote en la isla, ¡con qué orgullo anunciaría que sólo él había esperado aquel día!...
Una hora más tarde, cuando Guillaume Gourvennec, el padre de Thomas, a la cabeza de los isleños, daba las gracias al sacerdote por la dicha que les traía a todos, Thomas, que lloraba con cálidas lágrimas, se había olvidado de que pertenecía a una familia. Los pescadores rodeaban al sacerdote y le rogaban que diera en su nombre las gracias al obispo de Quimper. El rector escribiría la carta. La barca de Audierne no había dejado aún el puerto... le confiarían la misiva. ¿No era justo que le dieran las gracias a monseñor de Quimper? Los viejos monologaban, recitándose a sí mismos lo que habrían dicho, si hubieran sabido escribir. Que eran hijos sumisos y respetuosos. Que al final de una larga vida se alegraban de ver un sacerdote en la isla. Que harían lo posible para que se sintiera orgulloso de su parroquia. Que las comuniones serían frecuentes... El sacerdote sonreía. Gozaba de lo cómico de la situación; cuando se imaginaba que iba a caer entre bárbaros, se encontraba entre verdaderos cristianos, cuyas frases pueriles le recordaban los relatos de Cristóbal Colón. Así, pues, él, pecador público, culpable de un grave pecado contra la pureza, y de un pecado agravado por el escándalo, iba a escribir a su obispo: «Monseñor, estas gentes os dan las gracias porque me habéis mandado para ser su párroco...». Le enviaban allí en castigo de sus faltas, como a una fortaleza, para que expiara... y el primer día escribía: «¿Puedo describiros, monseñor, la alegría de estas gentes a la vista del hábito que lleva? Ultimi, non pessimi. Esta es vuestra parroquia más lejana, cierto, pero no la menos piadosa de vuestras parroquias. ¡Qué de lágrimas de reconocimiento he visto correr por lo que ellos llaman la augusta bondad de monseñor! Las mujeres, como los hombres, me decían que este es su primer día dichoso desde hace quince años...».
Ahora, desde hacía más de un año, el sacristán le daba la razón a su abuelo: de no ocurrir un accidente, el sacerdote no moriría en la isla. Y no le pilló de sorpresa cuando el párroco, que le tenía por su feligrés más fiel, le puso al corriente de su decisión. De joven, despreciaba a aquellos párrocos vagabundos e incapaces de fijarse donde les ordenaba el dedo de Dios; hoy, pensaba que su señor obraba con prudencia al volver a la tierra tranquila.
—El señor párroco hace bien.
Y se apresuró a presentarle una súplica:
—El señor cura, antes de partir, debe recomendar a la parroquia que cuiden la lámpara del altar mayor, para que no se apague nunca.
«Si el señor cura no les dice eso, se portarán mal. No son malos, pero, como los niños, necesitan que se les asuste un poco».
Aquel sacristán sagaz asombraba al párroco.
«He vivido diez años a su lado, pensaba, y me doy cuenta de que nunca lo conocí...».
Le contestó que eso era imposible. Como el Santísimo no quedaba expuesto, el mantener la luz encendida carecía de sentido.
Thomas volvió a la carga, y el párroco mantuvo su negativa.
El sacristán levantó al fin los ojos hacia el sacerdote:
—El señor cura no conoce a estas gentes.
—Es cierto, amigo mío; no las conozco.
Thomas Gourvennec repasaba en su mente esos acontecimientos y esas palabras, y cómo la tristeza o la alegría del sacerdote se reflejaba en su modo de decir misa, de enjugarse las manos en el lienzo, de mantenerse en pie, de mirar el mar; con razón o sin ella, le parecía que había aprendido el oficio de sacerdote y que sabría ejercerlo.
II
Ningún signo distinguía a Thomas ni le marcaba para las tareas místicas. Moreno, de corta estatura y voz monótona, tenía el pecho estrecho y, a veces, una mirada miedosa, pero vivía en el mar tanto como los otros.
Al principio sufrió las tentaciones del aprendiz de brujo. Los gestos del sacerdote le obsesionaban y, cuando no resistía con todas sus fuerzas, se abandonaba y los imitaba: levantar los brazos al comenzar un «oremus», hacer coincidir el segundo tiempo del arrodillarse con un brutal «Ave Maria gratia plena»..., volverse y decir en voz alta «Dominus vobiscum». No se trataba de una ciencia difícil ni de un mundo extraño, donde uno pudiera creerse en peligro.
Al caer la tarde, solía entrar en la iglesia y encerrarse con llave en ella, para concederse una sesión solitaria de imitación. Se arrodillaba delante del altar y marmoteaba con confianza el galimatías que recordaba, y del que no comprendía nada, y que para él representaba la primera parte de la misa, y luego subía al altar, donde se aceleraba la maniobra; lo esencial era levantar los brazos, que no hubiera falta de inclinaciones, cambiar de lugar.
La isla sufría la nostalgia de las ceremonias católicas y de la presencia carnal de un sacerdote en su territorio; un escorbuto misterioso la afligía. El paralítico, vuelto a la infancia, continuaba con sus cestos de mimbre, pero él, que no se había dejado engañar con el nombramiento del último párroco, exclamaba ahora, meneando la cabeza: «Un rector, un rector». Las mujeres detenían a Thomas Gourvennec para hablarle de la iglesia, de las misas de otros tiempos, del buen párroco que habían tenido, a pesar de todo, ¿cuándo se decidiría el obispo a ocuparse de sus hijos? En el horizonte, el continente se les aparecía como un egoísta lugar de delicias, una tierra de perfección y orgullosa sabiduría: en cada pueblo, un sacerdote... Thomas defendía al obispo. No debían olvidar, decía, que durante diez años, la isla había tenido un sacerdote. Pensando que eso duraría, no había rezado más sus oraciones, o las había rezado de labios afuera.
—Es posible —respondían las mujeres—, pero el buen Dios nos castiga demasiado. Mientras todos los descreídos del reino comulgan para Pascua, si lo desean, nosotros debemos quedarnos con hambre de Dios. ¿Hay alguien más desgraciado que nosotros?
Más que las frases desencantadas de las mujeres, las burlas inocentes de sus camaradas llegaban al alma rústica de Thomas, manteniendo viva en ella la nostalgia del sacerdote:
—¿Así que ya no tienes trabajo? ¿Así que ya no nos dices más en latín bretón Dominumvobicou?
Él se reía, pero no dejaba de sufrir en su orgullo y por él, sacristán inútil, y por la cristiandad.
III
El domingo, muy temprano, las gentes se reunían en la iglesia, los hombres a la derecha, las mujeres a la izquierda, todos de pie o de rodillas, y a una señal de Thomas, la anciana criada del presbiterio, una karabassen asmática y bigotuda, comenzaba a decir en voz alta un Pater noster. Desgraciadamente, ningún sacerdote salía de la sacristía. La karabassen había limpiado el altar, frotado los portacirios y el crucifijo, y también los dos enormes «cascos» rosa pigmentados de negro, que tenían algo de guijarro y de animal, de diamante y de despojo, y reemplazaban como ornamentos a las flores de las parroquias dichosas; la campanilla se hallaba al pie de los escalones, a la derecha; eran un pueblo cristiano, que conocía los usos y costumbres, ¡si al menos les hubieran dado un sacerdote! Desfilaban las intenciones, anunciadas con una voz silbante, para que Dios enviara restos de naufragios a las playas, para que Dios hiciera caer la lluvia, para que Dios enviara un sacerdote a su isla, para que Dios pusiera muchos pescados en las redes o en las nasas; después, una tía abuela de Thomas, suplía a la karabassen, y de memoria, sin fallar una sola vez, recitaba la lista de todos los difuntos por quienes se habían pagado oraciones: un Pater, un Ave, un Deprofundis. Unos momentos de silencio, y luego la karabassen entonaba un cántico bretón. El coro nasal de las mujeres, el coro ruidoso de los hombres, se elevaban en la iglesia. El cántico había empezado demasiado alto, pero, en los pasajes difíciles, las mujeres gritaban o adoptaban voces de cabeza que consideraban como angélicas, mientras que los hombres bajaban una octava y se contentaban con tararearlo. Cantaban cuatro o cinco cánticos, y luego venía otro momento de silencio y de espera. Con un gran gesto, la karabassen se santiguaba y, como si todas las oraciones individuales se hubieran terminado en aquel instante, la parroquia entera se apresuraba a santiguarse con ella; cuando se volvía, las gentes que había al final de la iglesia, pasaban al cementerio. Como obedeciendo a la misma corriente, la iglesia se vaciaba...
Aquella semana, que fue muy brumosa, una gran barca de Nantes se perdió en un escollo de la calzada de Sein. Los restos del naufragio llegaron a la costa: remos, pedazos de casco, una canoa en buen estado, toneles de agua potable, un barril de vino tinto y tres cadáveres, los que realmente no eran muy necesarios. Se despojó a los cadáveres de sus ropas y, como los pobres habían llegado hasta allí, los pescadores que se habían quedado con lo mejor del naufragio, les hicieron unos ataúdes y la isla celebró una gran ceremonia en la iglesia. En la primera fila, vestido con el traje de uno de los muertos, respondía Jules Guichaoua... El sábado corrió un rumor: François Guillerm y sus hijos habían recibido en su barca a dos náufragos vivos aún. Los habían reanimado, les habían dado pan y unas lonas viejas para reemplazar sus vestidos mojados, y luego los habían maniatado, les habían vendado los ojos y los habían llevado de vuelta al continente. Allí, en una playa rocosa y desierta, pero adonde seguramente iría algún vecino de Lescoff o Plogoff, en busca de restos de naufragio, los habían dejado. En cuanto les quitaron las lonas viejas y dejaron a los pobres hombres en traje de Noé, con las vendas puestas aún en los ojos, para que no sufrieran en su pudor, se fueron. En las ropas de los náufragos había unas diez monedas de oro. «¡Qué suerte!», le decían a François Guillerm. «¡Con un poco de ese oro podría comprar lo que quedaba del barril de vino tinto!». François escupió. Dos cosas le disgustaban. Haber visto y requetevisto desnudos a dos cristianos vivos. Y haber perdido unos pedazos de tela y de cuerdas preciosas.
—Eres peor que un perro salvaje —le habían dicho.
—Es verdad... —había replicado simplemente.
Al día siguiente, mientras la karabassen aguardaba la señal para comenzar las oraciones, Thomas Gourvennec subió al coro, se arrodilló unos segundos y luego, con el aire severo, se aproximó a la Santa Mesa y se santiguó como un sacerdote. Todos se santiguaban a la vez. «Mis queridos hermanos», les dijo, y comenzó un discurso vehemente contra los malos cristianos. La parroquia le escuchaba sorprendida, con una atención fiel. Cada uno de ellos creía que se trataba de una iniciativa tomada de acuerdo con los demás y no dejaba de aprobarla. Las gentes de la isla —exclamaba Thomas— se portaban peor que los salvajes de América. ¿Por qué les negaban el sacerdote? Porque no lo merecían. Porque vivían como paganos. Lo que había que enviarles no eran sacerdotes, buenos sacerdotes de Quimper, que les hablarían en bretón, sino misioneros españoles y soldados. Condenarían a varios isleños y, antes de su ejecución, los misioneros oirían la confesión de sus pecados con un oído perezoso. ¿Era cristiano salvar a un hombre del mar, para robarle sus ropas y abandonarle en una playa? Paganos, eso es lo que eran... Asustado de su audacia, Thomas se detuvo, enrojecido, con los ojos fijos en el gran crucifijo que miraba el púlpito vacío.
—Tienes razón, soy peor que un perro salvaje —oyó decir entonces—, y daré dos monedas a la iglesia por los muertos de mi familia.
Sin buscar la cara de Guillerm, Thomas se irguió y respondió:
—En una iglesia no se habla. —Se santiguó, imitado por todos los fieles, se arrodilló en el primer escalón del altar y, con una voz fuerte, dijo—: Por nuestras intenciones... Vamos a rezar para que Dios nos envíe muchos restos de naufragios...
IV
Después de los cánticos, como temía las bromas de los pescadores, se fue a la sacristía, en vez de seguir a los demás. El polvo se amontonaba sobre los viejos libros, las telas de araña cubrían los rincones y el friso del techo, soplaba una corriente helada. El sacristán se acercó a la pequeña ventana y contempló la duna rasa, las rocas, el cielo azul. No se veía el mar. Una gaviota, arrastrada por el viento, describía círculos y caídas. Convertir aquel lugar al catolicismo, llenarlo de gracia cristiana... ¿Cuándo una mano de sacerdote abriría aquellos altos armarios, haría crujir las tablas? Una alondra apareció en el aire, describiendo una serie de curvas.
Tenía sed, y lo primero que hizo fue entrar en casa de la viuda Le Stum, que en su propia habitación, de la que solo cerraba el lecho, vendía bebidas. Tres hombres, sentados en unos escabeles, le hicieron sitio. Vació su vaso y lo puso en un tonel, junto a los demás vasos vacíos. Nadie hablaba. Por fin, Mathieu Kernéis escupió lentamente y le tendió la mano. ¡Su sermón de la iglesia le había gustado! ¡Cuántas cosas sabía! Además, se daban también cuenta de que hablaba en nombre de la Iglesia, pero no censuraba a los pecadores. La viuda sonreía...
En su casa, su madre había llorado, pero, al verle, sonrió, mientras las hermanas salían de la pieza. Thomas no se atrevía a preguntar dónde estaba su padre; el paralítico le llamó, y oyó que el viejo le felicitaba por su sermón. La madre sonreía siempre, interrumpiéndose sólo para amenazar con las miradas a las hermanas que acechaban desde el vestíbulo.
Corentin Gourvennec no se quitó los zuecos. Besó una y otra vez a Thomas, la honra de la familia. El cesto de mimbre que había empezado el paralítico se le cayó de las manos al piso de tierra apisonada, y Thomas quiso recogerlo, pero su padre se lo impidió: ¡esas cosas ya no le concernían; él estaba por encima de los demás! En silencio, la madre trajo vino y unos tazones, y Guillaume le dijo a su hijo que el sermón le había gustado a todos, empezando por François Guillerm, y que les alegraría tener un sermón todos los domingos. Las personas principales de la isla habían insistido para que obligara a su hijo a hablar todos los domingos, pero él se negaba a mostrarse tan familiar con alguien que hablaba tan bien en una iglesia, aunque fuera su propio hijo. Comprendía que su hijo valía mucho más que él; Thomas se decidiría por sí solo.
Después de esto, François Guillerm, Jules Ghichaoua, León Gourvennec, el hermano mayor de Corentin, se acercaron juntos. La isla no era ya tan desgraciada...
V
El lunes, después de la pesca, Thomas partió para la extremidad occidental de la isla, frente a la calzada de Sein y, mientras caía la noche de septiembre y las estrellas, como ojos de pájaro, agujereaban el cielo, una a una, y luego de diez en diez y de cien en cien, como las escamas de sardina en un cesto vacío, o los peces sorprendidos por el reflujo en un pozo de la playa y, paseándose, se puso a recitar oraciones en voz alta. El mar había terminado de bajar y se le oía batir contra los arrecifes con golpes rítmicos y valientes, o deslizarse entre los bancos de piedras. Las alondras de mar, osadas como guerreros, se erguían sobre las rocas, miraban, daban saltitos y se hundían en el mar. Las playas parecían jardines de algas y fucus y olían bien al mar nuevo. Al llegar a un rectángulo de tierra que marcaban unas losas, el cementerio de los apestados, entró para arrodillarse y rezar por los muertos. Una cruz de piedra, enterrada en la hierba de un talud, tendía la cabeza hacia el pecho del hombre, y él la besó lentamente.
Una larga claridad de un rojo pálido, un poco dorado, vibraba en el occidente del cielo, bajo las estrellas, y se reflejaba en el mar en cinceladuras de un rojo glauco. En la calma de la noche, los arrecifes adoptaban posturas de animales pacíficos, de pedazos melancólicos y dulces de tierra. Thomas siguió por un surco de guijarros blancos, que brillaban en su parte superior, torció a la izquierda, pisó unas algas puestas a secar y que olían a podrido, y cuando hubo llegado al lugar que buscaba, se arrodilló. Allí, hacía mucho tiempo, un ermitaño había tenido su santuario. Más tarde se había construido una iglesia en torno a ese santuario, pero, cuando la arruinó un incendio, reconstruyeron la iglesia en el mismo pueblo, con las piedras de la antigua, y el lugar que quedó, una tierra doblemente sagrada, servía para las peregrinaciones. En el centro de él se invocaba la intercesión del ermitaño.
Thomas, arrodillado, no murmuraba ninguna oración. Se dejaba impregnar de fuerza y de gracia. En la isla, abierta a todos los vientos, y a la que la tranquila noche de septiembre recompensaba tan bien, trataba de transformar su alma en un lugar acogedor, en una habitación baja y familiar, donde entraría y descansaría el espíritu de Dios.





























