
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA INFANTIL - Narrativa infantil
- Sprache: Spanisch
Una divertidísima novela de humor de la autora de El dador. Continuación de Los hermanos Willoughby, obra galardonada con el premio Parents' Choice Gold Award, de un Iowa Children's Choice Award y de un West Virginia Children's Book Award En esta alocada aventura de la disparatada familia, los señores Willoughby, que se han pasado treinta años congelados en una montaña suiza, ¡se han descongelado a causa del calentamiento global! Desaliñados, desorientados y tan gruñones como siempre, emprenden el camino de vuelta a casa. Pero su hijo, que ya es un hombre adulto y heredero de una fortuna, ¿logrará reconocerlos? ¿Se quedarán ellos pasmados al descubrir que son abuelos? ¿Y qué narices es un Uber? Con esta historia de regreso al futuro, la célebre autora Lois Lowry vuelve a tejer una historia hilarante sobre la estrafalaria familia Willoughby.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Créditos
1
Portada del New York Times, un jueves del mes de junio:
EL CONGRESO VOTA POR MAYORÍA PROHIBIR LOS DULCES, EN PRO DE LA SALUD DENTAL
Ese mismo día, en una página interior de un periódico de Zúrich:
MATRIMONIO ESTADOUNIDENSE, CONGELADO EN LAS MONTAÑAS SUIZAS DURANTE 30 AÑOS, SE DESCONGELA ESPONTÁNEAMENTE. LOS DOS APARECEN SANOS Y SALVOS
Estos dos sucesos, según se comprobó después, estaban relacionados. Aunque es un poco lioso1.
1 Así que presta atención. Al principio te aturullarás un poco, pero vale la pena aguantar hasta el final. Tranquilo, luego no tendrás que hacer un comentario de texto.
2
En lo alto de una montaña suiza (era una cumbre de los Alpes, aunque una de segunda categoría, de escasa fama; no era el monte Cervino, ni esos otros que salen en las postales), una figura extraña y escarchada comenzó a moverse, provocando que se desprendiera una capa centelleante de nieve.
Habían pasado varios días muy soleados y calurosos. Semanas, de hecho. Incluso meses. Por todo el planeta, encogieron glaciares y se derritieron icebergs. Y en aquella cumbre insignificante, que llevaba eones cubierta de nieve, de repente comenzaron a aparecer rocas, lustrosas a causa del agua dejada por el deshielo. Surgieron brotes verdes por doquier y alguna que otra flor.
Y, ahora, un bulto móvil.
De pronto, junto a esa primera figura que se movía de un modo extraño, apareció otro bulto voluminoso y cubierto de nieve. Aunque parezca mentira, de uno de esos montículos ambulantes emergió una mano. Retiró una porción de nieve, dejando un brazo entero al descubierto. Después apareció un segundo brazo.
El primer montículo se incorporó y, con esos brazos humedecidos por el deshielo, comenzó a sacudirse la nieve y a secarse el agua de la cara. Era un rostro recién descongelado, masculino, con el ceño fruncido. Miró a su alrededor, advirtió la presencia del segundo montículo y alargó una mano para darle un golpecito. Después le dio otro y otro más. Finalmente, el segundo bulto se incorporó, también con el ceño fruncido. Aquel bulto parecía femenino (aunque es difícil de decir, tratándose de un montículo).
—Seguro que tengo el pelo hecho un desastre —refunfuñó el segundo bulto.
Pero el primer bulto no le hizo caso. Estaba flexionando sus agarrotados dedos, los sacudió para desprender unas partículas de hielo. Finalmente, alargó la mano hacia su cadera derecha y se sacó del bolsillo una cartera chorreante.
—¡Lo sabía! —gruñó, mientras la abría—. ¡A la porra mi dinero! Está empapado. Se ha desintegrado casi por completo. Y se ha convertido en un fajo pastoso.
—¿Nuestros dólares?
—No, son esos ridículos francos suizos2que nos obligaron a cambiar. No les llegan ni a la suela de los zapatos. Los dólares americanos no se deteriorarían tanto.
—¿Crees que al menos podremos usarlos para comprar comida? Tengo hambre.
—Pues claro que los aceptarán. Anda que no les gusta el dinero a estos suizos.
La mujer (porque eran una pareja: hombre y mujer) refunfuñó, se levantó a duras penas y luego se arrodilló.
—¿Dónde está mi bolso? No lo veo por ningún lado.
Puesta a cuatro patas, se puso a rebuscar entre la nieve derretida.
—¡Aquí! —exclamó—. ¡Ya lo tengo! Ugh... ¡Está empapado!
—No te preocupes por eso. ¡Y levántate! Pareces una cucaracha, arrastrándote de esa manera. Venga, bajemos al pueblo a tomar un tentempié rápido. Aunque tampoco es que vayamos a encontrar nada decente que comer en ese pueblucho de mala muerte. Después nos iremos en el primer tren que salga.
El hombre se irguió con cierta dificultad y volvió a guardarse la billetera mojada en el bolsillo.
El matrimonio, refunfuñando y protestando, consiguió descender lentamente y a trompicones por un lateral de aquella cumbre en pleno deshielo, pasando junto a unos prados salpicados de vacas, en dirección al diminuto pueblo que se extendía a los pies de la montaña. La calle principal estaba flanqueada de casas pintadas con colores radiantes y de jardineras repletas de geranios y petunias. Encontraron mesa en una pequeña cafetería, donde comieron con avidez un estofado de ternera y engulleron tres copas cada uno de un vino bastante decente. Pero se llevaron un chasco cuando les trajeron la cuenta.
—Lo siento mucho —dijo el camarero, mientras contemplaba con aprensión el amasijo pastoso de francos suizos que le ofrecía aquel cliente—. No podemos aseptarrdinerromokjado. Pero...
—¿Mokjado? Santo cielo, ¿es que no sabe pronunciar la palabra «mojado»?
—Mis disculpas, señor. Me esforzarré más. Dinerro húmedo podría faler, quizá. Pero mokjado no sirve.
—Dale una tarjeta de crédito, querido —sugirió la mujer.
Con un sonoro suspiro, el hombre extrajo una tarjeta platino de su cartera chorreante.
—Lo siento, señor... —El camarero examinó la tarjeta detenidamente—. Ah, señor Villoughby. Es que esta tarjeta expirró hace muchos años.
—¡Se pronuncia WILLOUGHBY, so cateto! ¿Por qué los suizos no pueden pronunciar la «W» como la gente normal?
—Lo lamento mucho, señor. Ojalá pudierra —repuso el camarero, con un gesto de fastidio que indicaba que le daba igual pronunciarla bien o no.
Entonces apareció el maître, sonriendo educadamente.
—¿Hay algún problema? —preguntó, y se fijó mejor en la irritable pareja—. Anda, ya veo que se han descongelado. Aún siguen empapados.
—¿Descongelado? —bramó el señor Willoughby—. ¿De qué está...?
—Se quedaron congelados —explicó el maître, que consultó la fecha de la tarjeta de crédito—. Y ahora el hielo se ha derretido. Les ha ocurrido lo mismo a varios alpinistas.
—Y a muchas cabras —añadió el camarero—. Es por el calentamiento.
—¿Cuál?
—El calentamiento global, señor.
La señora Willoughby suspiró.
—Tú nunca te lo creíste, Henry. Y, ahora, mira. —Se dio una palmadita en la cabeza—. Mi peinado no podría estar más anticuado. Llévame a casa de una vez.
—Tráiganme un teléfono —ordenó el señor Willoughby.
—Por supuesto —dijo el maître. Le hizo un gesto al camarero, que salió pitando a buscar uno—. Querrá llamar a su familia.
—¿Mi familia? —preguntó Henry Willoughby, con un respingo.
Su esposa soltó un bufido.
—Ay, porras, tenemos esos hijos insufribles. ¿Recuerdas su número de teléfono, Henry? ¿Sabemos siquiera dónde viven?
Su esposo se encogió de hombros.
—Lo olvidé. Pero no te preocupes por ellos. Contratamos a una niñera, ¿recuerdas?
—Ah, sí. La niñera.
—En cualquier caso, ellos son lo de menos —murmuró su marido—. Voy a llamar a mi banco.
El maître sonrió educadamente.
—Hace bien —dijo—. Nos deben ciento doce francos suizos por la cena. Espero que les gustara el estofado. ¿Quieren que les sirva más vino?
2 Casi todos los países europeos comenzaron a utilizar euros en 2002. Pero en Suiza, no. Ellos siguen prefiriendo sus francos.
3
Lamento decir que la niñera falleció unos años antes. Quedó inmortalizada en un retrato al óleo que estaba colgado en...
Huy, espera. Primero hace falta un poco de contexto, para ponernos al día.
Muchos años antes —treinta, para ser exactos—, los señores Willoughby se embarcaron en unas prolongadas vacaciones3, dejando atrás a sus cuatro hijos. Los niños no les caían demasiado bien (y, para ser sinceros, el sentimiento era mutuo), así que la separación no supuso ningún trauma para ellos. Sin embargo, habría sido un delito dejarlos completamente solos (el mayor, Tim, apenas tenía doce años). Así que, para evitar embrollos legales, la señora Willoughby puso un anuncio para buscar niñera y contrató a una mujer con cara de no tolerar tontunas, que se presentó en la puerta en su primer día de trabajo con un mandil doblado y almidonado en el bolso.
Más tarde, al ver que sus padres no regresaban (porque cometieron la imprudencia de irse a hacer montañismo en pantalones cortos y sandalias), después de que el Gobierno suizo anunciara que el matrimonio se había quedado congelado en lo alto de un pico, en un saliente helado desde donde era imposible rescatarlos (aunque por unas pocas monedas se les podía ver con un telescopio desde varias ubicaciones turísticas), y cuando la casa en la que vivían se vendió, los niños y la niñera tuvieron que replantearse su situación. Por suerte, la niñera era muy resolutiva. Consiguió trabajo en una vivienda cercana (una mansión, más bien), donde vivía el presidente y fundador de Confiterías Confederadas S. A., que había amasado una fortuna elaborando dulces. Los cuatro niños, e incluso el gato, se mudaron junto con la niñera.
¿Y sabéis qué? ¡El multimillonario comandante Melanoff se enamoró de ella! ¡Y no es de extrañar! Esa mujer que no toleraba tontunas era una cocinera maravillosa, un ama de casa excelente y una cuidadora abnegada, no solo con los niños, sino también con el propio comandante. Le recortaba el bigote y espolvoreaba canela sobre sus gachas. Él era un solterón muy rico y solitario. Pasado un tiempo, se casaron y vivieron felices para siempre.
Hasta que...
Ay, cielos. Al cabo de muchos años, la niñera falleció. Quedó plasmada en un retrato al óleo que estaba colgado en una pared destacada de la mansión. El comandante Melanoff le encargó el retrato a un pintor famoso y le dejó dicho que representara a la niñera tal y como él la recordaba con tanto cariño: con su cara de no tolerar tontunas y con las manos enfundadas en unas manoplas de horno. También mandó instalar una iluminación especial que realzaba el cuadro.
El comandante Melanoff, que ya era anciano, vivía en unos lujosos aposentos en la tercera planta de la mansión. Dedicaba el tiempo a leer libros de historia y a escribir poesía4. Todos sus poemas estaban dedicados a la niñera. Cada vez que bajaba al primer piso, se plantaba delante del retrato, lo contemplaba y recitaba las odas en su memoria. A veces, Richie, su nieto de once años, se tapaba los oídos y suplicaba: «¡Ese no, abuelo!», cuando el comandante comenzaba a entonar con solemnidad: «Había una vez una mujer llamada niñera...».
—¡Ese poema es muy guarrete, abuelo! —exclamó Richie, porque sabía que el siguiente verso, que se refería al trasero de la niñera, comenzaba diciendo: «Que tenía un incomparable...».
—No es guarrete cuando es cierto —repuso el comandante, que siguió recitando. Pero Richie se puso a canturrear «la, la, la» a todo volumen y se fue corriendo por el pasillo para no escuchar el resto del poema.
Huy, espera. Antes tenemos que explicar lo de Richie. Los hermanos Willoughby se hicieron mayores, claro está. Fueron a la universidad, encontraron trabajo y se mudaron para seguir adelante con sus vidas. Todos menos Tim, el hermano mayor. Él siempre había sido un chico listo. A sus cuarenta y dos años, y con la bendición del comandante Melanoff, tomó el mando de la confitería, que continuó su rentable senda hacia el éxito. Tim vivía en la mansión con su esposa y su hijo pequeño. Así pues, Richie era el hijo de Tim Willoughby.
3 Contrataron los servicios de la Agencia de Viajes Reprobables. La empresa cerró hace años debido a las malas críticas constantes en Yelp.
4 Hasta la fecha había compuesto siete sonetos, veintidós haikus y una villanella de diecinueve versos. Su favorita, no obstante, era una quintilla jocosa un pelín picantona.
4
—¿Qué ocurre? —preguntó Richie, cuando entró en el inmenso comedor donde estaban desayunando sus padres—. Se oye gimotear al abuelo desde el tercer piso.
Entonces miró a su padre, que estrujó un ejemplar del New York Times, lo arrojó al suelo y se puso a aporrear la mesa de caoba. Al hacerlo, volcó la taza de café que estaba en el borde del salvamanteles, produciendo un charco oscuro y creciente de café.
En el otro extremo de la mesa, la madre de Richie hizo sonar la campanita de plata para llamar a la criada, que apareció enseguida a través de una puertecita lateral.
—Limpie eso, haga el favor, antes de que estropee la alfombra —le pidió Ruth Willoughby, señalando hacia el café derramado con un ademán de cabeza.
—¿Y el periódico, señora? ¿Quiere que lo alise? —preguntó la sirvienta, señalando hacia el ejemplar arrugado del New York Times que estaba tirado en el suelo.
—No, deshágase de él —murmuró la madre de Richie.
La criada limpió el charco de café; después, recogió el periódico arrugado y lo llevó a la cocina para tirarlo al cubo de reciclaje. (La familia Willoughby, al igual que el comandante Melanoff, tenía mucha conciencia medioambiental).
Tim Willoughby estaba suscrito al New York Times y al Wall Street Journal. Sin embargo, no tenía ningún motivo para leer periódicos europeos, como aquel de Suiza que describió recientemente, en un breve artículo, la asombrosa reaparición de un matrimonio descongelado en los Alpes.
Es una lástima. Ese artículo le habría resultado muy interesante, porque esos estadounidenses recién descongelados eran sus padres biológicos.
Sin embargo, Tim solo tenía ojos para el titular de portada de una noticia relacionada con el congreso de EE.UU. ¡La prohibición de los dulces! ¿Cómo habían podido llegar tan lejos? Bueno, ¡él conocía de sobra el motivo! ¡Habían sido los dentistas! ¡La Asociación Dental Estadounidense! Llevaban meses haciendo campaña en contra de los dulces. Sacaban anuncios en la tele donde aparecían unos niños con la boca abierta, mostrando unos dientes podridos y amarillentos, mientras un dentista explicaba con voz lastimera que, si no hubieran comido tantos caramelos, no tendrían una higiene bucal tan desastrosa.
Finalmente, todos los senadores y representantes quedaron convencidos. Bueno, no todos. Un senador demócrata de Vermont —un señor calvo y entrado en años que llevaba una dentadura postiza que le sentaba fatal y sentía debilidad por los ositos de gominola— votó en contra del proyecto de ley. Y hubo dos republicanos a los que les pareció divertido presentarse en la Cámara de Representantes lamiendo un chupachups. Ellos también votaron en contra.
Pero fueron los únicos. Y ahora que la propuesta se había convertido en ley, según informaba el periódico, los dulces iban a ser retirados inmediatamente de las tiendas de todo el país. Las fábricas se clausurarían. Buscarían una alternativa para el truco o trato de Halloween. ¿Y si se intercambiaran tebeos en lugar de caramelos?
Richie seguía plantado en el umbral cuando su abuelo, ataviado con un albornoz, bajó por la larga escalinata. Ya no estaba gimoteando, solo se sorbía la nariz y se frotaba los ojos. Se dio la vuelta al pie de las escaleras, como siempre hacía, e inclinó la cabeza ante el retrato de la niñera. Richie torció el gesto, rezando para que su abuelo no empezara a recitar un poema picantón. Pero el comandante Melanoff se limitó a murmurar:
—Niñera, niñera, niñera...
Después se giró, le dio una palmadita en la cabeza a Richie y entró en el salón.
—¿Te has enterado? —le preguntó a Tim.
—Sí —respondió el padre de Richie en voz baja.
—Estamos arruinados, ¿verdad?
Tim Willoughby asintió.
—Completamente arruinados.
Se hizo el silencio, hasta que Richie preguntó:
—¿Os parece bien si salgo a jugar?
Su padre lo miró fijamente.
—¿Con qué vas a jugar?
Richie se quedó pensativo.
—Pues... con mi pelota de baloncesto Firepulse Innovation revestida con piel de grano superior.
—¿Es nueva? —preguntó su padre.
—Sí. La encargué la semana pasada y me llegó ayer. Aún no sé si me convence. A lo mejor me compro una Spalding TF-1000.
A Richie siempre le habían dado permiso para encargar todos los juguetes y cachivaches que quisiera. Los multimillonarios (y sus hijos, e incluso sus nietos) pueden permitirse hacer esas cosas.
Su padre se levantó de su asiento, se acercó a su hijo y le pasó un brazo por los hombros.
—Vamos a tener que apretarnos el cinturón, Richie.
—¿Eh?
—Sal a jugar con la pelota de baloncesto. Pero no compres nada más. Estamos en la indigencia. Nos han machacado.
—¿Machacado?
—Sí. Los dentistas.
5
En el cuidado jardín de la mansión (los jardineros se pasaban el día segándolo y recortándolo), Richie botó5 su pelota nueva con desgana y pensó fugazmente en los dentistas. Sin embargo, pensar en eso era un rollo y, además, no había terminado de entender lo que dijo su padre acerca de que tenían que apretarse el cinturón. Para empezar, él ni siquiera llevaba cinturón.
Richie apartó los espesos rododendros que crecían al lado de la valla y se asomó al jardín de los vecinos para comprobar si los hermanos Póbrez estaban jugando allí. La familia Póbrez, que no podría tener un apellido más apropiado, no tenía césped, ni arbustos, ni ornamentos paisajísticos. No tenían más que un jardín repleto de calvas y malas hierbas alrededor de su diminuta casa.
Sin embargo, el jardín de los vecinos estaba vacío. Richie suspiró. Botó la pelota un par de veces más. Dentro de la mansión, su padre y su abuelo estaban afanados en hablar por teléfono con bancos, oficinas centrales y con el distribuidor que monitorizaba la ubicación de los mil cuatrocientos camiones que repartían dulces por todo el país e incluso por Canadá. Ahora esa mercancía era ilegal: todos esos miles de chocolatinas, piruletas y gominolas. ¡Y las barritas de regaliz! ¡Qué mal! Desde hacía décadas, su producto estrella era una fina y gomosa chuchería en espiral conocida como «Lametín».
5 No debió hacerlo. Las pelotas de baloncesto revestidas de piel de grano superior solo pueden utilizarse en interiores. Pero Richie no se había leído las instrucciones.
6
Dentro de la casita situada al otro lado de la valla, donde se asentaba a la sombra de la mansión, la señora Póbrez estaba con sus hijos en la cocina.
Los hermanos Póbrez no habían probado nunca el Lametín. Tampoco habían probado ningún otro dulce, porque eran..., en fin, pobres.
En ese momento estaban sentados a la mesa de la cocina, apurando la papilla grumosa6 que tenían para desayunar. Era lo que tomaban todas las mañanas. Su almuerzo diario consistía en una sopa aguada con unas rodajas de patata y alguna que otra zanahoria. De cena siempre había estofado, que a veces contenía trozos de alguna carne no identificada.
—El 4 de julio no será 4 de julio sin fuegos artificiales —exclamó Winifred Póbrez, de diez años, mientras removía la papilla.
—¿De qué estás hablando? —preguntó su hermano, Winston, que tenía doce años. Sus padres los llamaron así para que sus nombres tuvieran la misma sonoridad: Win y Win—. Aún estamos en junio.
—Ya sé en qué mes estamos. Es que estaba ensayando para hablar como Jo, la de Mujercitas7. He sacado ese libro de la biblioteca diecisiete veces. Jo es mi favorita. Aunque se queja mucho de ser pobre. Según ella, la Navidad no será Navidad sin regalos. No tienen regalos porque son pobres, como nosotros. Y su padre está fuera de casa, igual que el nuestro.
La señora Póbrez sacó un pañuelo del bolsillo de su mandil y se enjugó brevemente los ojos.
—Echo mucho de menos a vuestro padre. Pero es un hombre trabajador y...
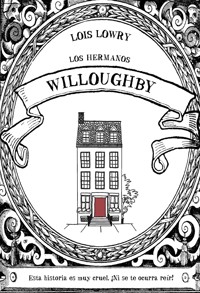

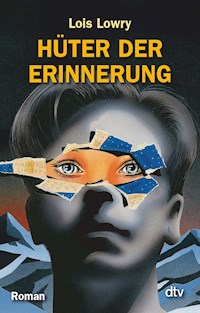













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












