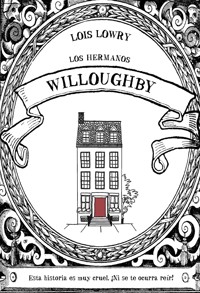
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA INFANTIL - Narrativa infantil
- Sprache: Spanisch
Seguro que conoces un montón de historias con niños huérfanos, herederos perdidos y niñeras estrictas. ¡Pues este libro se ríe de todos ellos! Cuando los señores Willoughby salen de viaje, sus hijos se proponen seguir con su vida normal. Pero la aparición de un misterioso bebé, un fabricante de caramelos y una niñera con afición a transformarse en estatua humana echa sus planes a perder. Prepárate para conocer a los hermanos Willoughby: divertidos, unidos y chapados a la antigua.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÍNDICE
1.La familia chapada a la antigua y el bebé pelmazo
2.Una conspiración parental
3.Cavilando sobre la orfandad
4.Vacaciones inminentes
5.La llegada de la niñera deleznable
6.La niñera prepara unas gachas
7.El magnate de la melancolía
8.Un mensaje críptico
9.Un camuflaje excelente
10.Una afrodita de alabastro
11.Una adquisición extraordinaria
12.Otro mensaje críptico
13.El obsequioso jefe de correos
14.Reencuentro con un bebé
15.Una transacción deplorable
16.Dos turistas insufribles
17.Un cambio propicio
18.Una ruta a pie
19.Largas horas en el laboratorio
20.Hallazgo en la confitería
21.Una decisión, un anuncio y una llegada inesperada
Epílogo
Glosario
Bibliografía
Créditos
1.
LA FAMILIA CHAPADA A LA ANTIGUA Y EL BEBÉ PELMAZO
Esta es la historia de los Willoughby, una familia chapada a la antigua, con cuatro hijos.
El mayor era un muchacho llamado Timothy, que tenía doce años. Barnaby y Barnaby tenían diez años y eran gemelos. Nadie era capaz de distinguirlos, y la confusión era todavía mayor porque encima se llamaban igual, así que eran conocidos como Barnaby A y Barnaby B. La mayoría de la gente, incluidos sus padres, los llamaban A y B para abreviar, y muchos ignoraban que los gemelos tuvieran siquiera un nombre de verdad.
También había una niña, una criaturita tímida con gafas y flequillo. Era la más pequeña, pues apenas contaba seis años y medio, y se llamaba Jane.
Vivían en una casa alta y estrecha, en una ciudad vulgar y corriente, y hacían la clase de cosas que hacen los niños en los cuentos de antaño. Iban a la escuela y a la costa. Celebraban fiestas de cumpleaños. De vez en cuando los llevaban al circo o al zoo, aunque no les entusiasmaba demasiado ninguno de los dos, salvo por los elefantes.
Su padre, un hombre impaciente e irascible, acudía a diario a trabajar a un banco, cargado con un maletín y con un paraguas, aunque no estuviera lloviendo. Su madre, que era una mujer perezosa y cascarrabias, no iba a trabajar. Ataviada con su collar de perlas, preparaba de mala gana las comidas. En una ocasión leyó un libro, pero le desagradó porque contenía adjetivos. De vez en cuando hojeaba una revista.
Los señores Willoughby olvidaban a menudo que tenían hijos y se ponían de mal humor cuando se lo recordaban.
Tim, el mayor, tenía un corazón de oro, al igual que muchos chicos chapados a la antigua, pero lo disimulaba detrás de una fachada autoritaria. Era Tim el que decidía lo que debían hacer los niños: a qué jugar («Vamos a echar una partida de ajedrez», solía decir, «las reglas establecen que solo pueden jugar los chicos, y que la chica servirá galletas cada vez que alguien se coma un peón»); cómo comportarse en la iglesia («Arrodillaos como es debido y poned cara de buenecitos, pero pensad solamente en elefantes», les dijo en una ocasión); y si debían comerse o no lo que su madre había cocinado («Esto no nos gusta», exclamaba, y entonces sus hermanos soltaban el cubierto y se negaban a abrir la boca, por mucha hambre que tuvieran).
En una ocasión, su hermana le susurró en privado, después de una cena que se habían negado a comer:
—Pues a mí me ha gustado.
Pero Tim la fulminó con la mirada y replicó:
—Era repollo relleno. No tienes permiso para que te guste el repollo relleno.
—Está bien —dijo Jane, suspirando.
Se fue a la cama con hambre y soñó, como tantas otras veces, con hacerse mayor y volverse más segura de sí misma, para que así algún día pudiera jugar a lo que le apeteciera o comer lo que le diera la gana.
Sus vidas discurrían siguiendo las pautas establecidas en los cuentos de antaño.
Un día, encontraron un bebé ante su puerta. Es algo que sucede a menudo en los cuentos de antaño. Los gemelos Bobbsey, por ejemplo, se encontraron un bebé ante su puerta en una ocasión. Pero para los Willoughby era la primera vez. El bebé estaba metido en una cesta de mimbre y llevaba puesto un jersey rosa que tenía una nota sujeta con un imperdible.
—Me pregunto por qué nuestro padre no se dio cuenta cuando se fue a trabajar —dijo Barnaby A mientras contemplaba la cesta, que estaba bloqueando los escalones de la entrada cuando los cuatro hermanos salieron una mañana a dar un paseo por el parque.
—Nuestro padre está en babia, ya lo sabes —recalcó Tim—. No hay obstrucción que le detenga. Supongo que la echaría a un lado.
Todos se quedaron mirando la cesta y al bebé, que dormía profundamente.
Se imaginaron a su padre levantando mucho la pierna para pasar por encima de la cesta, después de quitarla ligeramente de en medio con su paraguas negro y plegado.
—Podríamos dejarla fuera para que la recoja el basurero —propuso Barnaby B—. Si tú agarras un asa, A, y yo agarro la otra, creo que podríamos bajarla por las escaleras sin demasiado esfuerzo. ¿Los bebés pesan mucho?
—¿Y si leemos la nota? —preguntó Jane, tratando de emplear la voz de mando que solía ensayar en secreto.
La nota estaba doblada de tal manera que no se podía ver lo que tenía escrito.
—No creo que sea necesario —replicó Tim.
—Yo voto por leerla —dijo Barnaby B—. A lo mejor dice algo importante.
—Es posible que den una recompensa por encontrar al bebé —aventuró Barnaby A—. O puede que sea una nota para pedir un rescate.
—¡No seas pánfilo! —le dijo Tim—. Las notas para pedir un rescate las envía la gente que tiene al bebé en su poder.
—Entonces, a lo mejor podríamos enviar nosotros una —repuso Barnaby A.
—A lo mejor dice cómo se llama el bebé —dijo Jane. A Jane le interesaban mucho los nombres porque el suyo siempre le había parecido insuficiente, al tener tan pocas sílabas—. Me gustaría saber cómo se llama.
El bebé se revolvió y abrió los ojos.
—En fin, puede que la nota dé instrucciones sobre lo que hay que hacer con un bebé —dijo Tim, mientras lo contemplaba—. Tal vez explique dónde hay que dejarlos si te encuentras uno.
El bebé comenzó a lloriquear, y el llanto no tardó en convertirse en un berrido.
—O cómo hacer que se callen —dijo Barnaby B, tapándose los oídos.
—Si en la nota no pone cuál es su nombre, ¿puedo ponerle uno yo? —preguntó Jane.
—¿Qué nombre le pondrías? —preguntó Barnaby A con interés.
Jane frunció el ceño.
—Pues... uno con tres sílabas —dijo—. Los bebés se merecen tres sílabas.
—¿Brittany? —preguntó Barnaby A.
—Es posible —respondió Jane.
—¿Madonna? —sugirió Barnaby B.
—No —repuso Jane—. Mejor, Taffeta.
Llegados a ese punto, el bebé estaba ondeando los puños, pataleando con sus piernecitas rollizas y llorando a todo volumen. La gata de los Willoughby apareció ante la puerta principal, se asomó brevemente a la cesta, meneó los bigotes y después volvió a entrar corriendo en casa, como si el sonido la hubiera puesto nerviosa. Los berridos del bebé recordaban un poco a los aullidos de un gatito. Puede que esa fuera la razón.
Finalmente, Tim introdujo una mano en la cesta, entre el aleteo de los puñitos del bebé, y cogió la nota. La leyó en silencio.
—Lo de siempre —les dijo a los demás—. Patético. Justo lo que esperaba.
A continuación, la leyó en voz alta:
—«He elegido esta casa porque parece que aquí vive una familia feliz, cariñosa y lo suficientemente adinerada como para poder alimentar a otro hijo. Por desgracia, yo soy muy pobre. Estoy atravesando una mala racha y no puedo ocuparme de mi querido bebé. Por favor, trátenla bien».
—Agarrad esa asa, gemelos —les dijo Tim a sus hermanos. Después agarró la otra—. Jane, coge tú la nota. Vamos a meter a este bicho en casa.
Jane cogió la nota y salió detrás de sus hermanos, que recogieron la cesta, cargaron con ella hasta el vestíbulo de la casa y la depositaron allí, encima de una alfombra oriental. El bebé estaba montando un escándalo considerable.
Su madre, con el ceño fruncido, abrió la puerta situada al otro extremo del largo pasillo. Salió disparada de la cocina.
—¿Qué puñetas es ese ruido? —inquirió—. Estoy intentando recordar los ingredientes para el pastel de carne y no puedo ni oírme pensar.
—Es que alguien ha dejado un bebé pelmazo en las escaleras de la entrada —le dijo Tim.
—¡Lo que nos faltaba! ¡Un bebé! —exclamó su madre, mientras se aproximaba para echar un vistazo—. Esto no me gusta un pelo.
—A mí me gustaría quedármelo —dijo Jane con un hilo de voz—. Me parece adorable.
—No, no es adorable —dijo Barnaby A, mientras miraba al bebé.
—Es cualquier cosa menos adorable —coincidió Barnaby B.
—Tiene rizos —recalcó Jane.
Su madre echó un vistazo al bebé y después alargó la mano hacia el cesto de punto beis que había encima de una mesa del vestíbulo. Sacó unas tijeritas chapadas en oro y dio unos cuantos tijeretazos al aire, con gesto pensativo. Después se inclinó sobre la cesta y repitió la operación.
—Ya no tiene rizos —dijo, antes de volver a guardar las tijeras.
Jane contempló al bebé. De repente dejó de llorar y se quedó mirándola a su vez, con los ojos como platos.
—Ay, no. Sin sus rizos, ya no me parece adorable —dijo Jane—. Creo que ya no la quiero.
—Lleváosla de aquí, niños —dijo su madre, que se dio la vuelta hacia la cocina—. Deshaceos del bebé. Tengo un pastel de carne que requiere mi atención.
Los cuatro hermanos volvieron a sacar la cesta a rastras. Se pusieron a pensar. Debatieron la cuestión. Fue Barnaby A, sorprendentemente, el que concibió un plan, y se lo explicó a Tim, puesto que era él quien tomaba todas las decisiones del grupo.
—Traed el carrito —ordenó Tim.
Los gemelos sacaron su carrito de juguete del lugar donde estaba guardado: debajo de la escalera de la entrada, junto a las bicicletas. Los chicos metieron la cesta en el carrito mientras su hermana miraba. Después, turnándose para tirar del mango del carrito, transportaron al bebé dentro de su cesta a lo largo de la manzana, cruzaron la calle (tras esperar pacientemente a que el semáforo se pusiera en verde) y luego atravesaron dos manzanas más, para después doblar una esquina en dirección oeste. Desde allí siguieron caminando un rato hasta que, finalmente, se detuvieron ante un caserón imponente que era conocido como la mansión Melanoff. El caballero que vivía allí era millonario. Multimillonario, incluso. Pero nunca salía a la calle. Se pasaba el día metido en casa, con las mohosas cortinas echadas, contando su dinero con cara de pocos amigos. Al igual que le pasó a Scrooge en otro de esos cuentos de antaño, unos sucesos trágicos de su pasado le habían quitado las ganas de vivir.
La mansión era mucho más grande que las demás casas del vecindario, pero se encontraba en un estado calamitoso. La verja de hierro que rodeaba el patio estaba torcida y ladeada en algunos puntos, y el patio en sí estaba abarrotado de muebles viejos. Algunas ventanas estaban rotas y atrancadas con tablones, y había un gato flacucho en el porche que se puso a rascarse y a maullar.
—Espera, A —dijo Tim, cuando su hermano comenzó a empujar la verja principal con intención de abrirla—. Tengo que añadir algo a la nota.
Extendió una mano hacia Jane, que se había guardado el trocito de papel en el bolsillo de su vestido con volantes, y ella se lo dio.
—Lápiz —dijo Tim, y uno de los gemelos (ya que los niños estaban acostumbrados a llevar encima todo lo que Tim pudiera necesitar y exigir) le dio uno.
Barnaby B se dio la vuelta para que Tim pudiera utilizar su espalda a modo de mesa.
—¿Sabrías decir qué es lo que he escrito, B? —le preguntó Tim a su hermano cuando terminó.
—No. Solo he sentido un montón de garabatos.
—Vas a tener que practicar más —le advirtió Tim—. Si hubiéramos empleado mi espalda a modo de mesa, habría podido repetir hasta la última palabra, incluyendo los signos de puntuación. Practica siempre que tengas ocasión.
Barnaby B asintió.
—Y tú también, A —dijo Tim, mirando al otro gemelo.
—Lo haré —prometió Barnaby A.
—Y yo también —intervino Jane.
—No. A ti no te hace falta, porque eres una niña. Nunca te asignarán una tarea importante —le dijo Tim.
Jane se puso a llorar, pero muy bajito, para que nadie se diera cuenta. Juró, entre sus silenciosas lágrimas, que algún día le demostraría a Tim que estaba equivocado.
—Esto es lo que he escrito —les dijo Tim, ondeando la nota. La leyó en voz alta—: «P. D.: si existe alguna recompensa por este bebé pelmazo, deberían cobrarla los Willoughby».
Los demás niños asintieron. Les pareció que lo de la posdata era una buena idea.
—Tal vez podrías decir «deben» en lugar de «deberían» —propuso Barnaby B.
—Buena idea, B. Date la vuelta.
Barnaby B se dio la vuelta y Tim volvió a emplear su espalda a modo de mesa, para borrar una palabra y reemplazarla por otra, y Barnaby B sintió cómo la subrayaba a conciencia. Tim leyó el resultado en voz alta:
—«Si existe alguna recompensa por este bebé pelmazo, deben cobrarla los Willoughby».
Volvió a doblar la nota y se agachó hacia la cesta. Pero se detuvo a mitad de camino.
—Date la vuelta otra vez, B —ordenó.
Cuando su hermano se dio la vuelta para convertir de nuevo su espalda en una mesa, Tim redactó una frase más. Luego dobló la nota y la dejó prendida del jersey del bebé.
—Abre la verja, Jane —dijo Tim, y su hermana obedeció—. Y ahora, uno, dos, tres: ¡ARRIBA!
Juntos, los niños sacaron del carrito la cesta que contenía al bebé. La llevaron hasta el porche de la mansión, combado y polvoriento, y la dejaron allí.
Los Willoughby regresaron caminando a casa.
—¿Qué añadiste al final de la nota, Tim? —preguntó Barnaby A.
—Otra postdata.
—¿Y qué decía, Tim? —preguntó Barnaby B.
—Decía: «Se llama Ruth».
Jane torció el gesto.
—¿Por qué? —preguntó.
Tim respondió con una sonrisa pícara:
—Porque los Willoughby somos unos ruthfianes.
2.
UNA CONSPIRACIÓN PARENTAL
El señor y la señora Willoughby se sentaron delante de la chimenea después de cenar. Él estaba leyendo un periódico, y ella estaba tejiendo una prenda con un ovillo de lana beis.
Los cuatro hermanos, ataviados con pijamas de franela, entraron en la habitación.
—Le estoy tejiendo un jersey a la gata —les contó la señora Willoughby mientras sostenía en alto la prenda, en la que ya se distinguía una manga fina y pequeñita.
—Yo pensaba que a lo mejor estabas tejiendo un segundo jersey para B y para mí —dijo Barnaby A—. Es un rollo tener que turnarse el que tenemos.
—Os lo he explicado mil veces —dijo su madre, exasperada—. A, tú lo llevas puesto los lunes, los miércoles y los viernes. B, a ti te toca los martes, los jueves y los sábados. Los domingos podéis pelearos por él. —Se dio la vuelta hacia su marido—. Me pone enferma que los niños de hoy se empeñen en tener su propio jersey. —Mientras hablaba, siguió tejiendo sin parar.
—¿Queríais algo, niños? —inquirió el señor Willoughby con impaciencia, dejando el periódico a un lado.
—Nos preguntábamos si podrías leernos un cuento —dijo Tim—. En los libros, los padres siempre les leen cuentos a sus hijos cuando se van a la cama.
—Me parece que eso es cosa de las madres —repuso el señor Willoughby, mirando a su mujer.
—Yo estoy muy ocupada —replicó la señora Willoughby—. La gata necesita un jersey. —Y siguió teje que te teje.
El señor Willoughby frunció el entrecejo.
—Está bien, traedme un libro —dijo.
Tim se acercó a la librería y comenzó a deslizar el dedo sobre los tomos que estaban alineados en el estante.
—Y rapidito —añadió su padre—. Estoy en mitad de un artículo sobre tipos de interés.
Tim se apresuró a entregarle un volumen de cuentos de hadas. Su padre lo abrió por la mitad mientras los niños se sentaban en semicírculo junto a sus pies. Parecía una imagen sacada de una felicitación de Navidad.
—Ande, ande, ande, la Marimorena… —murmuró Barnaby A, pero Tim le metió un codazo para que se callara.
El señor Willoughby comenzó a leer en voz alta:
Cerca de un bosque inmenso vivía un leñador muy pobre con su mujer y sus dos hijos. El niño se llamaba Hansel, y la niña, Gretel. Apenas podía alimentar a su familia, y cuando se produjo una época de enorme escasez en el país, se quedaron sin nada que llevarse a la boca. Una noche que estaba pensando en ello en la cama, consumido por la desesperación, soltó un gruñido y le dijo a su esposa:
—¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cómo vamos a alimentar a nuestros pobres hijos, si ya no nos queda nada?
—Yo tengo la solución, esposo mío —respondió la mujer—. Mañana, temprano, llevaremos a los niños hasta la zona más frondosa del bosque. Allí encenderemos una hoguera, le daremos un mendrugo de pan a cada uno, y después nos marcharemos a trabajar y los dejaremos solos. No conseguirán encontrar el camino de vuelta a casa, así que nos libraremos de ellos.
A Jane comenzó a temblarle el labio inferior y dejó escapar un sollozo. Barnaby A y Barnaby B parecían muy nerviosos. Tim frunció el ceño.
—Fin —dijo su padre, cerrando de golpe el libro—. A dormir.


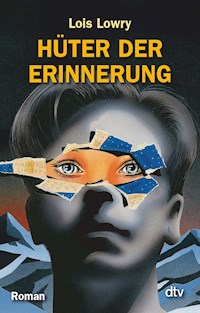













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












