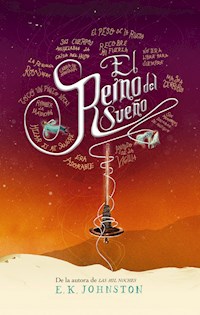
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las mil noches
- Sprache: Spanisch
Siglos han transcurrido desde que la legendaria reina liberara a su marido de la opresión demoniaca. Sus descendientes han prosperado más allá de las fronteras de su antigua villa y dos nuevos reinos han florecido en cada lado de la cordillera donde el mal se mantiene cautivo. Pero aquella prisión ha visto días mejores y un astuto demonio ha tenido tiempo suficiente para recuperar su influencia a base de manipulaciones y supercherías; ya se ha apoderado de un reino y está a punto de conquistar el otro. Ahora, el demonio ha lanzado una terrible maldición sobre la princesa recién nacida del pueblo aún libre, y el futuro de todo el reino caerá sobre sus espaldas: ¿estará dispuesta ella a sacrificar su vida en pro de su pueblo?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Rachel, que repartió el peor juego de Los Colonos de Catán en la historia de la humanidad.
i
Sabemos exactamente cómo llegamos a estas montañas frías e inclementes, y recordamos todo aquello que hemos perdido desde entonces.
Alguna vez fuimos una especie orgullosa, tomábamos lo que nos placía de los insignificantes humanos y anidábamos en nuestro poder siempre creciente. Nos hicimos fuertes en el calor del desierto, templados por la arena y la sangre y los huesos. Extendíamos nuestras manos lo mismo que nuestra voluntad, y usábamos a nuestro placer aquello de lo que nos apoderábamos. Construíamos cuerpos que no podían ser aniquilados y comenzamos nuestra lenta dominación sobre el mundo que habitábamos. Pero entonces uno de los nuestros se elevó demasiado, tomó demasiado, y fue derribado.
Una mujer trajo seguridad al mundo.
Ella tomó el mal que conocía y lo ató con hierro blanco que cobró existencia a partir de sus sueños. Encontró un lugar para desterrarlo, lejos de sus seres amados; un lugar donde se debilitaría y moriría de hambre, donde la tierra misma sería un veneno para él. Ella hizo lo mejor que pudo.
Y por un tiempo fue suficiente. Las montañas no eran bondadosas con nosotros, y ella lo sabía cuando nos envió aquí a sufrir. Por generaciones de vida humana fuimos demasiado débiles para abandonarlas. No moríamos, pero ya no éramos capaces de enviar nuestro espíritu con la misma sed de venganza tempestuosa que nos inflamaba antes de la derrota. Fuimos vencidos. Degradados. Enfurecidos. Sufrimos de hambre y sed, y nos lamentamos por lo que perdimos en las calientes arenas del desierto. Y recordamos cada instante de lo sucedido.
Las criaturas que ella creó para celarnos nos asediaban, manteniéndonos débiles y acorralados. Sus cuernos de hierro y su aliento de fuego nos tomaban por sorpresa en las laderas sin misericordia, y sus flamas avivaban el poder de la tierra sobre nosotros. Sus canciones y risas eran una tortura para nuestros oídos. Incluso sus pequeños pies y sus diminutos aguijones hacían miserable nuestra existencia, transformando el suelo una y otra vez en magia fuera de nuestro control.
Pero resistimos.
Los humanos vinieron a las montañas y las cruzaban en rutas seguras en busca de un camino hacia el mar. La tierra del otro lado era mejor, lo bastante fértil para producir alimento y lo bastante suave para el ganado. Primero, brotaron aldeas para burlarse de nosotros, prosperando ahí donde nosotros no podíamos ir; luego, pueblos y rutas de comercio, y finalmente un reino por derecho propio. Sabíamos que si habíamos de elevarnos de nuevo debíamos hacerlo antes de que ellos dominaran la tierra que habitabamos.
Nuestros primeros intentos por dejar las montañas fueron desastrosos. El tiempo, quizás, o nuestra propia arrogancia había enturbiado el sentido que teníamos de nosotros mismos, y por ello fuimos irremediablemente superados. Todavía no éramos suficientemente fuertes para enfrentar a una horda de guerreros humanos, mucho menos a las criaturas que nos habían encarcelado. Ahora había hierro en todas partes, al parecer arrancado de nuestra misma prisión y fundido en brillantes armas y hasta en joyas. No pudimos soportar. Nuestras heridas estaban más allá de la mortal medida del dolor. Nos replegamos. Nos reagrupamos. Y, oh, detestamos lo que había ocurrido.
Desde mi aborrecido santuario, miraba desde lo alto aquel reino, y sabía que debíamos encontrar otra manera. No podíamos tomar, como alguna vez lo hicimos. No podíamos forzar y saquear como nos gustaba. No adularía y no rogaría, pero podía pedir, intercambiar y engañar. Encontraría debilidad y me encargaría de aprovecharla. Me darían lo que quisiera y creerían que me habían superado. Sólo debía hacerles olvidar, después de todo, cómo mi especie no había muerto. Y así aprendí.
En el mundo hay rincones demasiado oscuros para ver y bordes más afilados de lo que parecen, listos para enganchar a los incautos. Hay quienes no temen aquello que deben temer, y hay quienes negocian con el mismo diablo movidos por su propia codicia.
Una mujer trajo seguridad al mundo, sí, pero el mundo es enorme.
uno
La Pequeña Rosa sólo tenía cinco años cuando sus padres condenaron a mi madre y trajeron la ruina a mi vida. Puedo contar la historia como si hubiera estado ahí, aunque no fue así. Incluso si hubiera estado presente, en ese entonces sólo tenía seis años de vida, y probablemente en los detalles más finos me fallaría la memoria. Así que es mejor que haya escuchado la historia en boca de otros, de aquéllos en quienes confiaba. Eso significa que sé la verdad.
Mi madre me lo contó, y los otros que huyeron con ella lo repitieron, y lo aprendí al escucharlo sentado en sus rodillas. Para entonces, yo ya era lo bastante mayor para cardar e hilar la lana: era hijo de mi madre, y por lo tanto se esperaba que yo hilara. Cuando uno hila no hay mucho más que hacer además de hablar y escuchar, pero en ese entonces necesitaba aprender más antes de poder hablar. Como resultado, era un escucha muy bueno. Las palabras que oía se tejían en mi corazón y yo me envolvía en los detalles que recogía de ellas como si fueran una manta: alguna vez mi madre había sido una mujer orgullosa y rica, pero una princesita mimada había terminado con todo eso.
La Pequeña Rosa nació en Kharuf, hija del rey y la reina de aquellas tierras. Habían pasado siete generaciones desde que el Rey Productor había dividido su reino a lo largo de la montaña, legando cada mitad a cada uno de sus hijos para evitar la guerra entre ellos. Qamih prosperaba. El suelo era fértil y el clima templado durante gran parte del año. Los Reyes Productores todavía reinaban ahí: cuando el padre moría, el trono pasaba al hijo. Esa tierra tenía una bendición no natural, porque incluso cuando sus pobladores debieron atravesar dificultades, no lo hicieron. En Kharuf podíamos tener una sequía —que marchitaba el brezo en las laderas y mataba de hambre a las ovejas—, pero los campos de Qamih siempre estaban verdes. Podíamos tener demasiada lluvia y perder pueblos por aludes de fango, pero sus cosechas nunca morían.
Incluso con semejante vecino con el cual compararnos, Kharuf no siempre era desagradable. No recuerdo mucho de mis años tempranos ahí, pero mi madre me aseguró que siempre éramos bien alimentados y cuidados por el rey. Se decía que el Rey Qasim, al gobernar un reino más pequeño, conocía a todos sus súbditos por nombre. Es claro que era una exageración, pero Qasim y su esposa, Rasima, hacían el bien a su gente, y su pueblo los amaba. Los Reyes Productores quizá vivían en un castillo tres veces más grande, y nunca temían que el juego en sus bosques terminara, pero en Kharuf teníamos un rey que no temía esquilar a sus propias ovejas y una reina que podía pastorear un rebaño al igual que tejer tapices.
El nacimiento de la Pequeña Rosa, llamada Zahrah por sus padres, no cambió eso, no al principio. La Pequeña Rosa era una niña hermosa, dijo mi madre. Tenía la misma piel oscura que sus padres, ojos castaños y una boca que sonreía incluso antes de tener dientes. Su cabello era del color del trigo a mitad del verano, lo cual era inusual, pero no inaudito. Se decía que mucho tiempo atrás, mujer de los antepasados de la Pequeña Rosa se había casado con un hombre que tenía la piel pálida y el cabello del color del arroz tostado en azafrán. La piel pálida no se había presentado otra vez en la línea familiar, a menos que alguien cayera enfermo y el color no fuera natural, pero cada tanto reaparecía el cabello claro. Sin embargo, era menos una marca de realeza que un recordatorio del origen de nuestra gente. No, en el caso de la Pequeña Rosa, su realeza estaba asegurada por el cuidadoso gobierno de Kharuf, o al menos así lo fue hasta el día en que cumplió cinco años.
Nadie dijo que la fiesta de cumpleaños no hubiera sido magnífica, incluso después, cuando las habladurías del día fueron confinadas a murmullos de esperanza perdida. En su momento, los asistentes a la fiesta estaban completamente encantados. Puedo recordar que yo estaba en cama con viruela y no pude asistir, y mi madre me dijo que la reina en persona se había asegurado de enviarme un plato con panecillos dulces y un pañuelo que había bordado con su propia aguja para compensar mi ausencia.
En el salón principal, donde la gente del castillo se reunía para celebrar, el ambiente era mucho más alegre. El sutil brillo de las velas realzaba el hilo dorado y las sedas púrpura de los tapices. El arpista real tocaba con una entonación tan perfecta que las copas de cristal que estaban en la mesa cantaron con ella conforme extraía cada nota de su instrumento. Y la comida, la comida era perfecta, más allá de los panecillos dulces que me había dado, cada bocado suculento estaba contenido en recipientes decorados finamente.
Por esto la gente de Kharuf amaba tanto a su rey y a su reina. Los Reyes Productores se sentaban en altas mesas y no hablaban con nadie que no fueran los señores y comerciantes más importantes. Tenían copas finas y cucharas decoradas con incrustaciones, pero las mesas bajas sólo exhibían utensilios rudimentarios. Presumían sus creaciones por encima de todo: sus caminos y sus puertos, el acero brillante de los cascos de sus soldados. En Kharuf, lo que comía el rey era lo que todos comían, y la cubertería en la mano de la reina era la misma que aquélla en la mano del más humilde sirviente.
Como lo dictaba la tradición, Qasim y Rasima habían invitado al festín a cada una de las criaturas mágicas que protegían a la humanidad. Donde un pastor común sacaría algo de tela púrpura y unos cuantos clavos de hierro si deseaba atraer la atención de nuestros protectores, el rey y la reina habían comisionado figuras de acero forjado de cada criatura, y he de decir que habían pagado muy bien a los artesanos. Colocaron cada ofrenda en una bolsa de seda púrpura que la Pequeña Rosa había cosido por sí misma, con la ayuda de mi madre.
Quizá fue el esmero que pusieron al hacer las invitaciones, o quizá las criaturas percibieron que serían necesitadas durante la fiesta, pero todas ellas asistieron. Esto no era común. Podíamos alabarlas, o ver una pluma ardiente o un destello brillante revoloteando entre el brezo por la noche, pero nadie había posado la mirada en uno de los guardianes en décadas. Después de la fiesta estuve devastado durante semanas por no haberlos visto, porque no pensé que tuviera otra oportunidad de hacerlo. Pero mi madre me los describió tan adorablemente como pudo, incluso mientras su vida se derrumbaba a su alrededor.
La elfo y el hada habían sido las más divertidas. Las dos eran criaturas voladoras, pero lo bastante pequeñas para no provocar alarma entre el resto, habían bailado juntas en el aire por encima de las mesas, y el arpista las acompañaba con su música en sus travesuras. El hada volaba en picada y se zambullía, para el deleite de los niños, mientras que la elfo lanzaba fino polvo de oro a sus espaldas conforme revoloteaba en círculos magníficos.
La dragón llegó con una disculpa sorprendente, ya que ella misma era hija única y le preocupaba parecer inculta ante una corte tan refinada. Su madre, explicó, no podría entrar al castillo sin romper el techo, así que los dragones más jóvenes y pequeños habían echado suertes para ver quién asistiría. Rasima hizo un trabajo admirable al guardar la compostura y dar la bienvenida a la dragón con toda la pompa y ceremonia que le habría brindado a un personaje ilustre, antes de llamar a su ayudante para que acomodara a la gran bestia en alguna parte cerca de la chimenea central.
Mi madre nunca pudo recordar dónde se había sentado la gnomo. A veces, cuando me contaba sobre ella, decía que la gnomo se había sentado en las rodillas del rey y le murmuraba acerca de qué rebaños debían pastar en qué praderas. A veces, me contaba que a la gnomo había desaparecido hacia el jardín de la cocina y hundido sus manos en la tierra. A veces mi madre olvidaba a la gnomo por completo, lo cual yo hubiera creído que era injusto, excepto porque los gnomos eran tímidos y les gustaba retribuir de inmediato y discretamente cualquier regalo que hubieran recibido antes de partir de nuevo.
El fénix estaba posado en el lomo del unicornio, y ninguno de los dos comió ni habló con nadie una vez que saludaron al rey y a la reina. De forma espontánea tomaron su lugar junto a la princesa, y la Pequeña Rosa se les quedó mirando, olvidando que tenía regalos que debía abrir y alimentos que debía comer. Por supuesto que tenían sus propios obsequios para ella —los cuales le asegurarían ser una gobernante buena y sabia—, pero no eran la clase de regalos que una niña pudiera abrir, o siquiera comprender. Eran dones para su cuerpo y su mente: discernimiento y resiliencia y gracia, y cosas por el estilo, cada uno confeccionado para una reina regente.
Así que la celebración del cumpleaños fue un suceso notable, una maravilla para todos aquéllos que asistieron, incluso para el niño pequeño que estaba en cama enfermo, y que sólo escucharía sobre ella de segundo aliento. Si el festín hubiera terminado tan bien como comenzó, las historias habrían sido mucho más breves. Mi madre no habría sido obligada a dejar su hogar, yo no habría perdido todo lo que amaba, y el reino de Kharuf habría continuado su apacible camino a lo largo de la historia.
Pero llegó un demonio, y después de eso el trayecto no fue tan tranquilo.
dos
Rodé hacia el piso y caí con fuerza, y me habría levantado escupiendo pasto si no lo hubiéramos pisoteado y convertido en fango unas horas antes. Tuve que usar los dedos para limpiarme los dientes.
—Vamos, Yashaa —dijo Saoud—. Puedes hacerlo mejor.
Era verdad, y todos lo sabíamos. Saoud no me había derribado de esa forma desde que yo tenía doce años, y en ese entonces era apenas lo bastante alto para cargar un báculo sin tropezarme. Con seis años más de experiencia, ahora caía al suelo sólo cuando lo deseaba, como parte de un amago o como forma de atraer a mi oponente para provocar que perdiera el equilibrio.
—Levántate —Saoud sacudió su báculo frente a mi rostro—. A menos que te rindas, por supuesto.
Yo no tenía intención de rendirme. Usualmente, cuando Saoud y yo luchábamos, la competencia era reñida. Pero en las últimas semanas él había crecido de forma acelerada y todavía intentaba descubrir dónde terminaban sus brazos y piernas, y yo no deseaba tomar ventaja de eso. Aún más, yo había discutido de nuevo con mi madre e intercambiamos palabras hasta que ella no fue capaz de hablar más debido a la tos, y eso me enojó. No quería lastimar a Saoud como la había herido a ella.
—No me rendiré —dije, apuntalando mi peso en el báculo para ponerme de rodillas y luego en pie.
—¡Sin piedad, Yashaa! —ésa era Arwa, vitoreando desde el poste de la cerca. Su voz todavía era aguda por la juventud de sus once años de edad, pero escucharla siempre me hacía sentir mejor. Tariq, cuatro años mayor y mucho más inseguro, estaba sentado junto a ella, sobre la cerca.
—Ay, por favor, ten piedad —se mofó Saoud sonriendo para que yo supiera que no lo decía en serio—. Líbrame, Yashaa, de tus golpes poderosos y rápidos…
Hasta ahí lo dejé llegar. Pude haber golpeado su báculo hacia un lado y hacer que se arrodillara, pero no habría sido justo. En cambio, golpeé suavemente su mano izquierda donde tenía sujeto el báculo; bueno, tan suave como uno podría golpear con un báculo, es decir, no mucho. Por supuesto gritó, pero recuperó la guardia y eso casi le dio una oportunidad. De cualquier forma terminamos muy pronto.
—Me alegra que estemos del mismo lado —dijo Saoud mientras lo ayudaba a ponerse en pie—. Bueno, cuando eso cuenta.
Siempre contaba, pero no iba a decírselo. Él lo sabía al igual que yo, y si yo decía las palabras sólo le recordaría que su padre, que alguna vez fue nuestro maestro, lo había abandonado con nosotros y había partido, nadie sabía adónde. Y que probablemente mi madre era quien lo había alejado. En vez de eso nos inclinamos uno frente al otro, y le entregué mi báculo a Arwa, quien lo usó para equilibrarse en el barandal de la cerca; primero para pararse sobre él, luego caminar y finalmente girar sobre su pie descalzo. Tariq se aferró al barandal, como si pudiera transferirle su equilibrio.
—Eso me hace sentir muy incómodo —dijo Saoud, y yo sonreí.
Arwa había venido con nosotros desde Kharuf, atada a la espalda de su madre. Tenía casi un año y tuvo que aprender a caminar mientras viajábamos, pero debido a las laderas escarpadas que trepábamos y las carretas en los caminos por los que andábamos, su madre temía bajarla al piso. Fue cargada por todos en el convoy en algún momento durante nuestros dos años de travesía, y para cuando sus pies finalmente tocaron el suelo, estábamos un poco preocupados de que nunca aprendiera a caminar como debía. Y supongo que no lo hizo. Ahora no tenía miedo de las alturas y podía escalar casi todo. Su equilibrio era tan perfecto que el padre de Saoud solía bromear y decir que seguro ella había sido creada por un maestro de la espada. Yo deseaba enfrentarla en el círculo de lucha algún día, una vez que dominara las formas básicas. Ciertamente, sería interesante.
Tariq era menos talentoso, menos seguro de su fuerza física. Pero destacaba en estrategia. El padre de Saoud nos decía que Tariq quizá daría un solo golpe, pero sería suficiente. Tariq podía defenderse, al menos por un rato, pero sus mayores talentos residían en otras áreas.
—¡Yashaa! —se escuchó una voz proveniente de nuestro grupo de tiendas—. Tu madre te busca.
Saoud hizo una mueca, pero yo sabía que él deseaba tener todavía un padre que le gritara. Arwa me lanzó mi báculo y rio cuando casi lo dejo caer. Saoud desvió la mirada cuando ella bajó de la cerca de un salto, pero él no tuvo que molestarse en hacerlo. Ella no hizo alarde.
—Iré contigo —dijo—. Tu madre tiene mi huso.
Negué con la cabeza, y regresamos hacia las tiendas. Tariq observaba a Saoud siempre con absoluta atención y sin importar que lo hubiese mirado cien veces, comenzar a hacer el entrenamiento solitario que su padre nos había enseñado. Yo conocía a Saoud desde hacía unos cuantos años solamente. Él y su padre provenían de Qamih, y no tenían vínculo con Kharuf, salvo a través de nosotros. Tariq, Arwa y yo intentábamos no tratarlo como un extranjero, sobre todo porque sabíamos lo mucho que eso hería, pero él no comprendía la tradición del huso y por qué nos aferrábamos a él, aunque ya habían pasado muchos años desde la última vez que éste nos beneficiara en algo.
En nuestro campamento había cuatro tiendas principales y dos más pequeñas, además de una cocina al aire libre. No se parecía en nada al castillo del cual mi madre nos hablaba cuando se sentía nostálgica, pero nos resguardaba. Acampábamos junto a un cruce de caminos, y los mercaderes sabían dónde encontrarnos. No teníamos gran cosa que ofrecer, pero no cobrábamos mucho y el trabajo que hacíamos tenía calidad.
Después de que el demonio lanzó su maldición sobre la Pequeña Rosa, la mayoría de los hilanderos había partido hacia la Ruta de la Seda, en el desierto. A lo largo de la arena ardiente estaba el reino del cual provenían nuestros ancestros, y los hilanderos podían hacer ahí el trabajo, no como en Kharuf. Sabíamos que el reino del desierto aún existía porque sus comerciantes cruzaban la extensa arena con caravanas de camellos, pero pocas personas de Kharuf habían realizado la travesía hasta ahí. Mi madre no había partido porque amaba a la Reina Rasima, y porque temía que yo fuera demasiado pequeño para sobrevivir al desierto. Esperó dos años, hasta que yo cumplí ocho, mientras todo en Kharuf se derrumbaba a su alrededor. Luego tomó los pocos husos que todavía quedaban en la corte y partió, no a través del desierto, después de todo, sino de la montaña en camino hacia Qamih.
Confiaban que en este reino de comerciantes y mercaderes encontrarían un lugar donde pudieran hacer su trabajo y que les pagaran por ello. Pero Qamih era distinto del hogar que habían dejado atrás, y en este lado de las Montañas de Hierro un arduo sistema de gremios evitaba que los artesanos sin licencia vendieran sus productos en mercados públicos. Los gremios también estaban detrás de los acuerdos de comercio que Qasim había sido obligado a firmar con el Rey Productor, y que empobrecían a Kharuf cada vez más, mientras se desbordaban los cofres en la capital del monarca. Para un hilandero de Kharuf, incluso para alguien tan respetado como mi madre, era imposible obtener el crédito que merecía. Los nuevos hilanderos, los talentosos en particular, eran competencia no grata.
No podíamos permanecer en las ciudades o pueblos, así que durante dos años deambulamos, Arwa sobre la espalda de su madre mientras yo cargaba el telar de la mía, hasta que el padre de Saoud —a quien nos habíamos encontrado en el camino y quien fuera contratado como escolta, aunque apenas podíamos pagarle—, nos condujo al cruce de caminos para acampar ahí con los otros comerciantes que no pertenecían a un gremio. Él comprendía el hilado mucho menos que Saoud, y deseaba entrenar a todos los niños en el combate. Mi madre no estaba de acuerdo, pero nunca lo prohibió directamente, ni siquiera cuando fue claro que a mí me entusiasmaba más luchar que dominar el huso. Para Arwa y Tariq hilar era un juego, y una vez que lo perfeccionaron se volvió tan importante como respirar. Para mí, que recordaba los muros del castillo y el rostro del rey, y la forma en que la Pequeña Rosa reía desde su lugar en la mesa, era un triste recordatorio de aquello que habíamos perdido.
Escuchamos a mi madre toser antes de llegar a su tienda. Arwa se detuvo y levantó la vista para mirarme.
—¿Puedes ir por mi huso? —dijo—. ¿Y traérmelo a la hora de la cena?
—Lo haré —respondí—. Ve si necesitan ayuda en la cocina.
La madre de Arwa había muerto de la enfermedad que asolaba a la mía. No era contagiosa —al menos no en el sentido tradicional, o de lo contrario habríamos sido expulsados del campamento—, pero era duro mirarla cuando uno conocía el resultado. La magia no es algo común en el mundo, pero por lo que he visto, ésta es sobre todo cruel y, al menos cuando se trata de la magia que lastima a mis seres queridos, está vinculada a la Pequeña Rosa. El padre de Tariq fue el primero en morir, sus doloridos sofocos fueron creciendo más y más de forma silenciosa, hasta que por fin se extinguieron; después falleció la madre de Arwa, y ahora mi madre había enfermado. Yo no sabía qué haríamos sin ella. De por sí los otros mercaderes estaban reticentes a mantenernos en el campamento.
Inhalé profundamente y levanté la cortina de la tienda. Dentro la luz brillaba debido a las lámparas, pero el aire se sentía pesado por las hierbas que mi madre quemaba en el brasero para ayudar a limpiar sus pulmones. No me agradaba mucho ese olor. Mi madre estaba sentada e hilando. Una vez le pregunté por qué nunca podía tener las manos quietas. No me había respondido más que con una sonrisa, y me había pedido que enrollara el estambre para que no se enredara sobre el piso. Ahora me alegraba verla trabajar. Algunos días sus manos ni siquiera tenían la fuerza para hacerlo.
—Yashaa —dijo mi madre—, gracias por venir. ¿Te sientes mejor ahora que golpeaste a Saoud un rato?
—Sí, madre —repliqué con voz entrecortada. Por un momento esperé que se disculpara por haber sido tan obtusa conmigo horas antes. Habíamos discutido acerca del padre de Saoud, otra vez, y ello no había ayudado a comprendernos más que antes—. Pero no es por golpearlo. Es por moverme con algún propósito.
—Todo movimiento tiene propósito —me dijo—. Incluso el simple giro y el ritmo de hilar.
—¿Qué deseabas decirme? —yo esperaba poder cambiar el tema. No quería volver a discutir con ella.
—Escuché sobre el padre de Saoud —dijo—. Quiero decirte lo que descubrió.
—¿Volverá? —pregunté con entusiasmo desvergonzado. Se había vuelto un poco extraño cuando murió el padre de Tariq, como si al ver nuestra maldición se lamentara de haber unido su destino al nuestro. Después de eso viajó mucho, pero siempre regresaba, o mejor dicho, siempre había regresado.
—No —dijo mi madre—. Está demasiado ocupado para volver. Pero me ha enviado noticias importantes y necesitas escucharlas.
—Entonces dime —dije, sentado a sus pies como alguna vez lo estuve para escuchar historias de la Pequeña Rosa.
—Kharuf está muriendo —dijo—. La gente siente hambre y no hay dinero. Incluso el rey y la reina atraviesan dificultades. La Pequeña Rosa es incapaz de hilar y por ello nadie más puede hacerlo.
Quise asegurar que Kharuf había estado muriendo durante años, y que las dificultades de Qasim y Rasima no me resultaban especialmente significativas, pero mi madre levantó una mano y guardé silencio.
—La estación pasada hubo una plaga en la lana —continuó—. No consiguieron vender mucha, y por ello no tuvieron dinero para comprar tela.
Antes ellos cardaban su propio hilo y tejían su propia tela, pensé. Pero sabía que no debía decirlo en voz alta. Sería desperdiciar el aliento, y mi madre no tenía aliento que perder.
—Qasim ha llegado a un arreglo con el Rey Productor —dijo mi madre—. La Pequeña Rosa ya tiene diecisiete años. Cuando cumpla dieciocho se casará con el Príncipe Maram, y gracias a ese matrimonio Qamih y Kharuf se unirán de nuevo, y el Rey Productor obtendrá el nombre que su gente desee darle.
—¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? —pregunté—. Ya dejamos Kharuf, y nunca hemos sido bienvenidos en Qamih.
—Si los reinos se unifican, se renegociará el trato con los hilanderos —dijo mi madre—. Debes ir a la corte del Rey Productor por sobre el mar. Debes descubrir quién negocia el tratado, y asegurarte de que estés incluido en él. Lleva a Tariq y Arwa contigo.
—No —dije.
No podía partir. Apenas sobrevivíamos ahí con el fruto del trabajo de todas las manos disponibles. Si nos marchábamos, si me llevaba conmigo a Tariq y Arwa, los extraños que apenas nos toleraban serían los únicos que podrían cuidar de mi madre. Negué con la cabeza.
—¿Y Saoud? —pregunté, pronunciando las palabras lentamente mientras mis pensamientos fluían con rapidez.
—Él permanecerá en el cruce de caminos —dijo mi madre. Ella nunca había amado a Saoud, así que no comprendía por qué quería mantenerlo con ella, sobre todo desde que su padre se fue. Tal vez quería asegurarse de la lealtad de su padre, aunque ni él ni Saoud nos habían dado nunca motivos para dudar de ellos, por lo que yo sabía—. Pronto tendrá la edad suficiente para ser un guardia.
—¿Y qué será de ti? —pregunté entonces—. Yo también podría quedarme y ser mejor guardia que Saoud. Todos podríamos quedarnos aquí.
—No, Yashaa —comenzó a toser. Esperé. Ahora cuando tosía demoraba bastante. Finalmente se aclaró la garganta—. Irás. Llévate a los otros. Si lo haces bien, podrás formar un verdadero hogar.
—Yo no tengo hogar —le dije, y la ira inundó mi voz. No miré su rostro al hablarle porque sabía que la lastimaría—. La Pequeña Rosa se encargó de eso.
—Yashaa —dijo—. Esa magia es una red terrible. La Pequeña Rosa sufre tanto como cualquiera.
No me importaba el sufrimiento de la Pequeña Rosa, más allá del horrible regocijo que ella tenía. Sólo deseaba terminar la conversación.
—Arwa necesita empacar su huso, si es que vas a expulsarla de aquí —dije con la más fría voz que tuve.
—Lo pondré en el canasto con las demás herramientas de hilar —dijo. Se quedó sin aliento.
Me obligué a mirar a mi madre a los ojos. Sus ojos estaban anegados en lágrimas, como si sintiera un gran pesar por vernos partir, como si no hubiera desestimado casualmente a ese niño que era como mi hermano de corazón. La ira llenaba mi pecho, aplastando los pulmones de la misma forma en que la Pequeña Rosa había aplastado los de mi madre.
No entendía. No comprendía cómo una mujer tan débil podía tener una voluntad de hierro. No comprendía por qué ella mantenía tanto poder sobre el padre de Saoud, sobre el campamento del cruce de caminos. Sobre mí. No comprendía a mi madre en absoluto. Pero la amaba, así que fui a reunir mis cosas.
tres
Tariq, Arwa y yo formábamos un grupo extraño en medio del camino. Mi madre se esforzó en mantenerse en pie a la entrada de su tienda mientras nos alejamos. Era lo más lejos que había caminado desde hacía algún tiempo. Intenté no pensar en la posibilidad de que ella pudiera morir antes de que volviéramos. Saoud no nos vio partir, lo enviaron a cazar en la madrugada mientras nos despedíamos de mi madre. Yo estaba furioso, y pude ver que Tariq y Arwa estaban igualmente molestos. Al menos estuvo con nosotros mientras empacamos y urdimos los planes que pudimos. Intenté no pensar en perderlo.
No llevamos una carreta con nosotros. Aunque hubiéramos tenido un buey que la jalara, no contábamos con los medios para alimentar a la criatura. En las llanuras de Qamih había pasto en abundancia, pero también bosques inmensos y planicies de arcilla que se alargaban más allá de la mirada. Así que nos fuimos a pie, llevamos lo que pudimos y rezamos porque a lo largo del camino hiciera buen tiempo. Tariq fue quien rezó más. Arwa estaba lo bastante contenta para pronunciar las palabras, y muy entusiasmada para creer que alguien las había escuchado, pero desde hacía mucho que mi fe en ese tipo de cosas había menguado. Tariq, sin embargo, creía con la convicción de alguien que ha visto el mundo y que a pesar de todo elige la fe.
En las faldas de las Montañas de Hierro avanzamos con soltura. Casi todo el camino era cuesta abajo y Tariq tenía muchas posibilidades de cazar animales con su conocimiento de trampas. El padre de Saoud nos había mostrado cómo hacerlas antes de enseñarnos a combatir con báculo. Deben ser capaces de alimentarse antes de poder defenderse, había dicho. Recuerdo que en ese entonces había pensado que era ridículo, ¿qué bien hacía comer en campo libre si uno era vulnerable ante cualquier enemigo?, pero ahora me alegraba que al menos Tariq recordara sus lecciones.
Todavía no era época de las piñas de los pinos, que proveían el mejor material para hacer una fogata, pero con Arwa entre nosotros no había por qué preocuparnos. Ella podía trepar los árboles y bajar las piñas más rápido de lo que ellas caían, y parecía deleitarse en arrojárnoslas mientras Tariq y yo montábamos el campamento cada noche. El desalojo del cruce de caminos había sido más difícil para ella que para nosotros, y por eso no la reprendíamos mucho. Como sucedió después de la muerte de su madre, a Arwa le dolía profundamente la pérdida de su familia sustituta, en especial la compañía de Saoud.
Yo también lo extrañaba. Al caminar hice que Tariq nos guiara, con Arwa en medio y yo detrás para cubrir sus espaldas. En los bosques de la montaña había animales grandes con dientes y garras enormes, y no había mucho que el poderoso rey pudiera hacer para mantener los caminos seguros. Si Saoud hubiera estado con nosotros, habría cubierto la retaguardia y yo habría podido dirigir libremente. Tariq no era corto de vista y el camino estaba bastante despejado, pero tendía a distraerse.
Por ello, cuando desperté a la mañana siguiente y encontré a Saoud alimentando pacientemente la fogata con las últimas piñas de Arwa, sólo reí y señalé que podía haber comenzado a cocinar el guiso si de todas formas iba a permanecer despierto. Caminó hacia el bolso con la comida y ahuyentó a dos abejas que merodeaban sobre él.
—¿No me enviarás de vuelta? —preguntó.
—Lo dices como si pudiera hacerlo.
—Tu madre dijo que son asuntos de hilanderos —no me miraba a los ojos, fingiendo medir la cantidad de guiso que tendríamos para el desayuno, cuando yo sabía que lo había hecho tantas veces que podía calcularlo sólo por el peso.
—Mi madre dice lo mismo acerca de todo cuando desea excluirlos a ti y a tu padre —dije. Me dolía cuando ella hablaba de esa manera. Podía imaginar cómo se sentía Saoud—. ¿Vienes con nosotros por nuestro bien o porque quieres ver a tu padre?
—¿No puede ser por ambas cosas?
—Por supuesto —dije—. Sólo que quizá no nos crucemos con él en la capital. O en el camino. O tal vez mi madre mintió y él se encuentra en otra parte.
—Entonces iré con ustedes, sin importar donde se dirijan —quiso que sus palabras tuvieran la solemnidad de un juramento, pero el efecto se arruinó cuando Arwa salió de su tienda a la mitad de su declaración, gritando de alegría, y se lanzó a sus brazos.
—Tardaste demasiado —dijo ella. Luego rescató nuestro desayuno de un destino inoportuno. Colocó la cacerola sobre el fuego para que la comida estuviera lista y nos alimentáramos antes del mediodía.
—Es difícil escapar de la madre de Yashaa una vez que su mente está fija en algo —Saoud le informó. Todos sabíamos que eso era verdad. Incluso al estar enferma, su determinación había sido suficiente para separarnos de la única compañía que Tariq y Arwa podían recordar. Imaginé que le había encargado a Saoud una gran cantidad de tareas mundanas para prevenir que escapara. Por un momento sentí un dolor en el pecho, en el corazón, al recordar cómo mi madre y yo nos habíamos separado, pero lo ignoré. Saoud estaba ahí. Todo era mucho mejor ahora.
Tariq salió a rastras de la tienda que compartíamos, parpadeó dos veces y antes de ir hacia el río para lavarse aceptó nuestras nuevas circunstancias sin mediar palabra. Cuando volvió, el guiso ya estaba listo, y las tiendas, desmontadas y enrolladas. Saoud no llevaba tienda para él porque habría tenido que robarla y nunca haría algo así. Tendríamos que resolverlo cuando nos detuviéramos para acampar y pasar la noche, pero no ahora, porque no nos tomó mucho tiempo desayunar y ponernos en marcha. Yo comí rápidamente, y los otros siguieron mi ejemplo. Tenía muchas ganas de echar a andar, incluso si no me agradaba mucho nuestro destino. Arwa y Tariq estaban intimidados por el hecho de que ese día dejaríamos el bosque. Ellos ya lo habían dejado alguna vez, claro, pero no lo recordaban, y no sabían qué encontrarían allá fuera.
—¡Miren! —dijo Arwa, que había llevado la cacerola al río para enjuagarla—. Estaba en una roca, justo a la orilla del río. Seguro no lo vi.
Un brillo suave refulgía entre sus manos ahuecadas. La cacerola le colgaba del codo y los tazones estaban acomodados dentro de ella. Tariq se asomó sobre el hombro de Arwa para ver, y sus ojos se abrieron cuando miró lo que había entre sus manos.
—Yashaa, ¿alguna vez habías visto esto? —preguntó sin aliento mientras me acercaba a ellos y miraba hacia las manos de Arwa.
No había mucho, pero era inconfundible: fino polvo dorado, con un suave brillo y un ligero olor a miel. Yo sólo lo había visto una vez antes, cuando me escabullí en el Gran Salón del castillo de Kharuf después de la funesta fiesta de cumpleaños de la Pequeña Rosa. Las sirvientas, la mayoría de ellas en llanto, estaban limpiando el piso, pero yo todavía me sentía molesto por haberme perdido todo, y quería presenciar los restos de la celebración. Una de las chicas me llamó, quizás al comprender que yo todavía no sabía lo mucho que había cambiado el mundo, y me mostró lo que había recolectado.
—Es de la elfo —me dijo con voz amable y el rostro manchado con las marcas de llanto—. Para la buena suerte.
—Para la buena suerte —repetí mientras Arwa vertía el polvo en mis manos—. Esto significa que nos observaron, nos escucharon y están de acuerdo con lo que estamos haciendo.
—¿Qué? ¿Ir a la capital a suplicar? —dijo Saoud, de pronto resentido. Sus nudillos estaban blancos alrededor de su báculo—. Ya sé lo que tu madre quiere que hagas. Escuché al maestro mercader decirle que ni siquiera la piedad por los niños persuadiría al Rey Productor, sin importar quién negociara el tratado. Podríamos enviar a Arwa en harapos ante ellos, y aun así no mostrarían un mínimo de piedad por ella.
Arwa palideció ante semejante idea, e inconscientemente enredó los dedos en el dobladillo de su velo. La tela era buena, pero había sido usada largo tiempo y se notaba. Cuando corría o trepaba, el padre de Saoud decía que las partes rotas de su velo flotaban tras de ella como polvo de elfo, pero ahora que veíamos el velo y el polvo juntos, sabíamos que lo había dicho sólo por gentileza.
—Nunca tendrás que hacer eso —le prometí.
—¿Entonces qué haremos? —preguntó. Observé que relajaba los dedos y los desenrollaba de la tela. Aún había polvo dorado sobre ellos, en contraste con su piel morena. Era hermoso.
Miré a Saoud, a Tariq. ¿Qué podíamos hacer? Caminar durante días y días sólo para encontrarnos con la cuestionable misericordia del Rey Productor. Mi madre, manteniendo la esperanza y sin ser capaz de viajar por sí misma, pensó que yo podría asegurar un futuro para nosotros. Pero el futuro que ella anhelaba. Un futuro para que yo hilara por el resto de mis días en Qamih; esperanza de una exigua prosperidad dotada por personas que no son mi gente. Yo siempre sería el pobre, el parásito que no tendría otro lugar adónde ir. Lo haría felizmente por mi madre, si eso aliviara su respiración, pero sabía que no sería así. A pesar de la amargura por nuestra partida, yo la amaba. Aunque yo no estuviera de acuerdo con los sueños que ella tenía para mí y mi futuro, ella también era mi familia. Yo sobreviviría, al igual que ella lo había hecho hasta que aquella extraña enfermedad la flagelara. Pero miré a Tariq, miré a Arwa con sus manos llenas de polvo dorado y su velo raído, y supe que yo no estaría satisfecho con tan poco para ellos.
—Sin importar lo que hagamos —dije—, lo haremos juntos. ¿Comprenden? Si no les agrada el plan de mi madre, si tienen alguna otra sugerencia o idea, deben decirla.
Asintieron. En los ojos de Saoud refulgió una llama que no había visto. Sentí como si los huesos a lo largo de mi espalda fueran ahora de hierro forjado y me sostuvieran. El polvo dorado brillaba contra mi piel y me recordaba algo que había perdido hacía mucho tiempo. No había respuestas aquí. Pero quizás encontraríamos algunas si buscábamos en otro lugar.
—No vamos a ir a la capital —dije—. No vamos a mendigar sobras en la mesa del Rey Productor de Qamih. Llegó la hora de ir a nuestro hogar.
Hogar. Se sentía muy extraño pronunciar aquella palabra.
Tariq permaneció inmóvil. Más que todos nosotros, él deseaba ver una vez más los campos de brezo donde había nacido. Su deseo provenía de un recuerdo mitad real y mitad imaginado. Mis recuerdos eran más firmes, y Arwa carecía de uno, salvo quizás alguna versión idealizada de la Pequeña Rosa que mis esfuerzos nunca lograron empañar. Tariq creía en Kharuf de la misma forma en que creía en todo lo demás: había escuchado la historia muchas veces, y prefería no razonar demasiado acerca de sus inconsistencias.
—Volvamos por el bosque y a través de las montañas —dije—. Regresemos a Kharuf, reclamemos nuestro derecho de nacimiento que tenemos ahí.
—¿Y la maldición? —preguntó Tariq.
Dejé que el polvo dorado cayera al suelo, donde se mezcló con la tierra y desapareció, salvo por el brillo ocasional que destellaba al contacto con la luz del sol. Me sacudí las manos en mi kafiyyah. Era mi turno de hacer palidecer mis nudillos por el báculo que cargaba, el báculo que usaría para luchar y mantener mis pasos en los caminos de la montaña. Me aferraba con todo lo que podía a él, de la misma forma en que me aferraba a las historias que mi madre me había contado acerca de su vida anterior a la ruina. De la misma forma en que me aferraba a la verdad.
—Si entramos en Kharuf caeremos víctimas de la maldición, al igual que nuestros padres —dijo Tariq. No sonaba temeroso, y Arwa no lo vio—. Entrará a nuestros pulmones y nos ahogará. La Pequeña Rosa no hila, y nosotros tampoco podremos hacerlo.
Nunca creí que sería simple. Tampoco pensé que Tariq lo creyera: sólo hablaba llanamente para terminar la conversación. Pensé de nuevo en el polvo dorado y me permití considerar la dimensión completa del mundo. Me resultaba difícil hacerlo. Me gustaba la franqueza de la lucha con báculo, la comodidad de los movimientos que mis manos habían realizado cientos de veces antes. Me gustara o no, eso también significaba hilar, e hilar conducía a la maldición. En mi corazón sabía que Tariq tenía razón. Durante todos esos años debía haber aumentado en potencia el giro mágico alrededor de la Pequeña Rosa, con sus hilos torciéndose cada vez más ceñidos por la fuerza de cada cambio de estación. Nosotros no podíamos caer en la trampa de esa telaraña.
—Nosotros no hemos hilado en Kharuf como ellos lo hacían —dije—. Y tampoco hemos hilado tanto como ellos. Quizá no enfermemos tanto. Debe haber una forma.
Tariq lo meditó, pero yo sabía que le llevaría largo tiempo decidirlo.
—Nos tomará algún tiempo llegar al puerto de la montaña —Saoud también conocía la expresión en el rostro de Tariq. Sacó el mapa que su padre le había dado, y trazó la ruta para que todos la viéramos—. Dejemos de lado cómo cruzar la frontera. Podemos pensar en eso en el camino.
—Si nos mantenemos en movimiento seremos menos vulnerables a los bandidos —dije. Intenté sonar neutral, para que Saoud también expresara su opinión.
—No me gusta —dijo—. Pero es mejor que confiar en la justicia del Rey Productor.
Arwa se sacudió el resto del polvo dorado de las manos y volvió a ser una simple hilandera. Tariq extinguió el fuego y sepultó los restos. Saoud también tomó su báculo y me miró. Yo erguí los hombros fingiendo una seguridad que no sentía del todo, y comencé a caminar en dirección del suelo elevado.
Los cuatro marcharíamos juntos.
cuatro
Nos levantábamos temprano cada mañana para luchar antes de retomar el camino. Aunque yo era mejor luchador, Saoud tenía el don pedagógico de su padre, y podía encontrar el método para que Arwa y Tariq aprendieran. Si yo intentara hacerlo probablemente les rompería los dedos. El padre de Saoud había dicho que mi problema no era la falta de control, sino que evitaba pensar en mi oponente. Yo era un matón y Saoud un artista, y cada uno de nosotros tenía su lugar.
Justo en ese momento, mi lugar era menear la cacerola junto a la fogata mientras Saoud y Arwa se volcaban uno a otro al suelo. Tariq había atrapado tres conejos la noche anterior (la caza había sido buena para nosotros en las montañas) y habíamos vertido en el guiso los restos del último animal para espesarlo. Era alimento simple, nada especial, pero comparado con la carne seca y la fruta que comeríamos para el almuerzo, mientras caminábamos, y con lo que Tariq cazara para asar esa noche, esta comida era la promesa de que, al menos al inicio, el día no sería muy malo.
Con un grito de victoria, Arwa hizo caer sobre la tierra a Saoud. Ella estaba mejorando. Pronto él tendría que endurecer su técnica y no facilitarle tantas oportunidades para atacar.
—Lo sé, lo sé —dijo ella, riendo, mientras Saoud se rodaba y se ponía en pie—. Si grito entonces no puedo decir que fue un ataque sorpresa.
—¿Y…? —preguntó Saoud.
—Dejé caer el codo, bajé la vista hacia tus rodillas antes de girar hacia ellas, y no me retiré lo suficientemente rápido para evitar que me patearas, si hubieras querido hacerlo —recitó Arwa—. ¿Está listo el desayuno?
—Ya casi —le dije.
—Entonces iré al río —anunció, y desapareció entre el follaje que rodeaba nuestro campamento.
Saoud se veía como si deseara protestar. Entre más subíamos la montaña, más peligroso se volvía el camino. La senda principal estaba bien cuidada, por supuesto, para que los convoyes de lana pudieran transitar, pero la estábamos evitando por temor a ser descubiertos y mi madre recibiera noticias acerca de nosotros. Nuestra ruta era más larga y la corriente del río rápida, la posibilidad de peligro estaba más presente. Arwa no era una flor mimada, como la Pequeña Rosa en su hermoso castillo, pero estaba bajo nuestro cuidado, y Saoud y yo todavía intentábamos definir el linde entre protegerla y darle la privacidad que necesitaba.
—¡Todavía puedo escucharlos! —gritó, y Saoud puso los ojos en blanco.
—Ve por los tazones —le dije a él—. Y calienta el cubo de agua para limpiar en cuanto terminemos.
Tariq, que había recibido su lección de combate antes que Arwa, ya había desmontado las tiendas, y pronto estábamos de nuevo en el camino. Ahora era más difícil ver el sendero y por ello me alegraba aún más la decisión de Saoud de unirse a nosotros. Yo podía discernir el camino que teníamos por delante, y él podía cuidar la retaguardia. Pero a pesar de toda nuestra planeación, fue Arwa quien vio por primera vez los signos de peligro.















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













