
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano exprés
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las mil noches
- Sprache: Spanisch
Novela de fantasía, magia e intriga que recupera el tono y los temas de la antigua narrativa oriental –en particular el de Las mil y una noches–, pero desde una visión contemporánea destinada a atrapar el interés de los jóvenes. La autora crea una protagonista inolvidable que toma como modelo a Sherezada, transformándola en una figura compleja y polifacética. Cierto día, el rey Lo-Melkiin llega a la comarca, donde vive la joven, en busca de una nueva esposa y elige a la hermana de la protagonista. Desafortunadamente, este rey asesina a todas sus mujeres tras haber consumado el acto sexual. La novela comienza cuando esta peculiar heroína decide tomar el lugar de su hermana y acompañar al sanguinario monarca.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para el Dr. Daviau, quien me llevó al desierto, pasado y presente, y me enseñó a buscar cosas. Para Jo, Amy y Melissa, que me animaron mientras aprendía a escribir John Druitt. Y para Tessa, quien nunca deja de insistir.
i
No sabemos por qué vinimos del mar a esta tierra inclemente y polvorienta, pero sabemos que somos mejores que ella.
Las criaturas que aquí viven se arrastran bajo este sol devastador, y a duras penas comen lo que pueden encontrar en la arena, antes de volver a ella como comida para los cuervos de arena o algo peor. No nos preocupa el sol, y para nosotros la arena no es otra cosa que una fuente de incomodidad transitoria. Somos más fuertes, más resistentes y estamos mejor adaptados para la vida. Pero cuando llegamos aquí enfrentamos dificultades.
Los humanos eran muchos, y nosotros pocos. No los comprendíamos ni ellos a nosotros, y por eso nos temían. Nos recibieron con armas toscas, piedras pesadas y fuego brillante, y descubrimos que nuestra sangre podía manchar la arena tan fácil como la suya, hasta que aprendimos a construir cuerpos que no sangraran. Nos retiramos al desierto, lejos de los oasis, a lugares abrasados por el sol a donde no podían seguirnos. Desde ahí, observamos. Y esperamos a que llegara nuestro momento.
Ellos morían y nosotros no. Evaluamos nuestra vida y de esa forma aprendimos más sobre ellos. Los observamos domesticar el uro y luego el caballo. Observamos cómo aprendieron a esquilar a las ovejas y a cardar la lana. Cuando ellos hilaban, sentíamos el tirón de cada giro del huso, y cuando tejían sentíamos una excitación en los huesos.
Codiciábamos las cosas que hacían, ya que no poseíamos nada más que tiempo, pero teníamos poca disposición para dominar por nosotros mismos el oficio. Siempre era más fácil tomar. Así que tomábamos. Apresábamos a las tejedoras y las traíamos a nuestros hogares del desierto. Las alimentábamos con arena y les parecía un festín, y antes de morir hacían maravillas para nosotros. A los artesanos del cobre, a quienes arrancábamos de su cama y prendíamos con fuegos tan calientes que se les ampollaba la piel. Creaban baratijas y cuchillas antes de pagar con la vida, y las decorábamos nosotros mismos con sus mercancías.
Cuando ellos trabajaban nos sentíamos avivados, y pronto los más jóvenes entre nosotros se aventuraron para cazar a otros artesanos. Regresaban con fuerza y poder, y fabricaban los collares con los huesos de los dedos de quienes usaban sus propias manos para hacerlos.
Nunca fue suficiente para mí.
Ansiaba más.
Y un día en el desierto conocí a un cazador que se había desviado más allá del alcance de su guardia.
Y lo tomé.
Lo tomé.
uno
Lo-Melkhiin mató a trescientas jóvenes antes de llegar a mi aldea en busca de una esposa.
Aquélla que escogiera entre nosotras sería una heroína. Daría vida a las demás. Lo-Melkhiin no regresaría a la misma aldea sino hasta que se casara con una joven de cada campamento, de cada pueblo y de cada distrito dentro de las murallas de la ciudad: ésa era la ley, impuesta por la desesperación. Aquélla a la que él escogiera nos daría la esperanza de un futuro y de amor a quienes nos quedáramos atrás.
Ciertamente, después de partir, ella se convertiría en un pequeño dios para su propia gente. Se iría de nosotros, pero nos aferraríamos a una parte de su espíritu y lo nutriríamos con el poder de nuestros recuerdos. Su nombre sería murmurado en un silencio reverencial, alrededor de nuevos santuarios construidos en su honor. Las otras jóvenes cantarían himnos de agradecimiento, voces suaves acarreadas por los vientos del desierto y desperdigadas sobre la arena fina. Sus padres traerían flores de néctar dulce, incluso de la cumbre del árido desierto, y también ciruela verde encurtida, para dejar como ofrendas. Aquélla que él escogiera de entre nosotras nunca sería olvidada.
Ella continuaría estando muerta.
Todas las veces, la historia comenzaba de la misma manera: Lo-Melkhiin escogía a una joven y se la llevaba de vuelta a su qasr para convertirla en su esposa. Algunas duraban una noche, otras lograban vivir treinta, pero al final todas eran alimento para los cuervos de arena. Iba a cada rincón de la tierra, a cada pueblo y ciudad. Todas las tribus y todas las familias estaban en riesgo. Él las consumía de la misma forma en que un niño cuidadoso come dátiles: uno a la vez, siempre buscando el más dulce. Una por una, ninguna le parecía adecuada.
Cuando vino a mi aldea no temía por mí misma. Hacía mucho que me había resignado a llevar una vida a la sombra de mi hermana, mayor que yo por diez lunas y mi gemela de año. Ella era la belleza. Yo, la segunda. Antes de la ley de Lo-Melkhiin, antes de que el terror de su lecho matrimonial cruzara la arena igual que un sediento árbol de ciruela verde estira sus raíces en busca de agua, yo sabía que me casaría después que mi hermana, quizá con un hermano o primo de su prometido. Ella era un premio, pero también estaba renuente a separarse de mí, y en nuestra aldea era bien conocido que veníamos en par. Yo no sería una esposa inferior en su casa (nuestro padre era demasiado poderoso para eso), pero me desposaría un hombre inferior.
—Tú no eres desagradable —me dijo mi hermana cuando vimos arder el desierto bajo el sol de nuestro verano catorce, y yo supe que era verdad.
Las madres de ambas eran hermosas y nuestro padre también era apuesto. Por lo que podía ver de mí misma, mi hermana y yo nos parecíamos mucho. Teníamos la piel de bronce quemado, de un café más oscuro que la arena, y era más negruzca en las partes en que estaba expuesta al viento y al cielo. Nuestro cabello era lo suficientemente largo para sentarnos sobre él, y era oscuro: del color del espacio que rodea las estrellas cuando la noche está en su punto culminante. Yo había decidido que la diferencia debía estar en nuestros rostros, en la forma de nuestros ojos o en la inclinación de nuestras bocas. Sabía que el rostro de mi hermana era tan hermoso que podía arrancarme el aliento. Nunca había visto el mío. Sólo teníamos un poco de bronce o cobre y el agua que había al fondo de nuestro pozo.
—Yo no soy tú —le dije. No sentía resentimiento. Ella nunca me había hecho sentir inferior y despreciaba a quienes lo hacían.
—Es verdad —dijo ella—. Y los hombres no tendrán la imaginación para vernos como seres separados. Lamento eso.
—Yo no —respondí, y no lo lamentaba—, ya que te amo más que a la lluvia.
—Es extraordinario —dijo y se rio—, porque miras mi rostro todos los días y no te cansas de él —y corrimos juntas, a paso firme, a través de la arena serpenteante.
Juntas éramos fuertes, cargábamos el cántaro con agua para repartir el peso entre las dos. Sus gruesas paredes de cerámica lo hacían pesado, incluso cuando estaba vacío, pero tenía cuatro asas y nosotras teníamos cuatro manos. Aprendimos el truco cuando éramos pequeñas, y nos recompensaban con higos confitados por derramar tan poca agua al caminar. Incluso cuando ya éramos lo bastante mayores para cargar un cántaro cada una, hacíamos la labor juntas, y más que eso. En la mayoría de las cosas, desde tejer y cocinar hasta cazar las serpientes venenosas que venían a nuestro pozo, éramos equitativas. Mi voz era mejor para entonar las canciones y relatar las historias de nuestras tradiciones, pero mi hermana podía encontrar sus propias palabras para hablar y no confiaba en las hazañas de otros para expresar lo que quería. Quizás ese fuego era lo que la hacía hermosa; quizás eso era lo que separaba el rostro de mi hermana del mío. Quizá por eso no me hastiaba de él.
Temía que Lo-Melkhiin pensara que el rostro de mi hermana era algo, por fin, de lo cual él tampoco se hartaría. Al principio sólo se había casado con doncellas hermosas, las hijas de nuestros señores más importantes y los mercaderes más ricos. Pero cuando sus esposas comenzaron a morir, a los poderosos del desierto no les agradó y comenzaron a buscar a sus nuevas novias en otros lugares. Exploraron las aldeas en busca de mujeres aptas y por algún tiempo nadie prestó atención al anfitrión de las pobres hijas que iban hacia la muerte. Sin embargo, pronto las aldeas más pequeñas contaron a sus muertos y cesaron el comercio con las ciudades. Desde entonces se impuso la ley: una joven de cada aldea y una de cada distrito dentro de las murallas de la ciudad, y después el ciclo comenzaría de nuevo. Muchas jóvenes habían muerto y yo no quería perder a mi hermana. Las historias eran muy claras sobre dos cosas: Lo-Melkhiin siempre tomaba a una joven y ella siempre, siempre moría.
Cuando el polvo se levantó sobre el desierto supimos que él venía en camino. Él sabría cuántos éramos y quién tenía hijas que debían presentarle. El censo era parte de la ley, era la forma en que los hombres se decían a sí mismos que aquello era justo.
—Pero no es justo —susurró mi hermana cuando estábamos tumbadas bajo el cielo y mirábamos las estrellas que se elevaban en nuestro verano diecisiete—. No se casan y mueren.
—No —respondí—, no lo hacen.
Así que nos pusimos de pie a la sombra de la carpa de nuestro padre y esperamos. A nuestro alrededor el aire estaba impregnado con llantos y gemidos; las madres abrazaban a sus hijas; los padres caminaban de un lado a otro, incapaces de intervenir, renuentes a burlar la ley. Nuestro padre no estaba ahí. Había partido a comerciar. No sabíamos que Lo-Melkhiin vendría. Nuestro padre volvería para encontrar que su flor más hermosa ya no estaba y sólo le quedaría la maleza para usarla como le conviniera.
Mi cabello estaba suelto bajo mi velo y ambos se agitaban salvajemente alrededor de mi rostro. Mi hermana se había recogido el cabello en una trenza y estaba de pie con los hombros derechos y el velo hacia atrás. Sus ojos se dirigían hacia la tormenta que se avecinaba, pero la tormenta que destilaba su mirada la hacía lucir más hermosa. Yo no podía perderla, pero cuando Lo-Melkhiin la viera…
Pensé en todas las historias que había oído, aquéllas que escuché en murmullos alrededor del fogón de mi madre y otras dichas en la voz resonante de mi padre cuando los ancianos de la aldea se reunían en su carpa para el consejo. Yo los conocía a todos: de dónde proveníamos, quiénes habían sido nuestros ancestros, quiénes eran los héroes presentes en mi linaje, qué pequeños dioses había creado y amado mi familia. Intenté pensar si existía algo en las historias que pudiera usar, pero no encontré nada. El mundo nunca antes había visto a nadie como Lo-Melkhiin y no contenía historias para combatirlo.
Quizás historias completas no, pero tal vez habría algo más pequeño. Un hilo en la historia de un guerrero que sitió una ciudad amurallada. Un fragmento en la historia de un padre que tenía dos hijas y había sido obligado a escoger a cuál de ellas enviaría al desierto de noche. Una intriga en la historia de dos amantes que se casaron en contra de los deseos de sus padres. Un camino en la historia de una mujer anciana cuyos hijos le fueron arrebatados, de forma ilegal, para luchar en una guerra que no era la suya. Había historias y más historias.
Ni un solo relato que pudiera evocar salvaría a mi hermana de un matrimonio breve y cruel, pero yo tenía partes de historias en abundancia. Las sostuve entre las manos como si fueran miles de granos de arena y luego se escurrieron entre mis dedos, incluso mientras trataba de recoger más. Pero yo conocía la arena. Había nacido en ella y aprendí a caminar sobre ella. Soplaba en mi rostro y la encontraba en mis alimentos. Sabía que sólo debía sostenerla lo suficiente y encontrar el fuego correcto para que se endureciera como vidrio y formara algo que pudiera usar.
Mi hermana observaba la nube de polvo de Lo-Melkhiin, pero yo miraba la arena. Cobré fuerza de su valentía frente a esa tormenta, ella tomó mi mano y sonrió, aunque no sabía lo que yo intentaría hacer. Ella había aceptado ser quien nos salvara, ser convertida en un pequeño dios y acerca de quien se entonarían canciones tiempo después de haberse marchado. La que muriera. Pero yo no lo permitiría.
Para cuando los ancianos del pueblo divisaron los destellos de las armaduras de bronce en la nube de polvo y escucharon los pasos demasiado fuerte de los caballos que montaban, demasiado fuerte, bajo el sol —el momento en que el viento jaló la trenza de mi hermana y soltó algunos mechones para juguetear con ellos, como si también temiera perderla—, para ese entonces yo tenía un plan.
dos
Cuando Lo-Melkhiin llegó, algunas de las jóvenes rasgaron su velo y se cortaron el cabello con navajas para esquilar. Las miré y sentí su miedo. Yo era la única que tenía una hermana de la edad correcta, la única que era la segunda. Podía estar de pie junto a ella y no ser vista. Las otras no tenían a nadie que las protegiera de esa forma. Enfrentarían solas a Lo-Melkhiin y se desfiguraban con la esperanza de que eso desviara su atención sobre ellas.
Lo-Melkhiin no siempre se daba cuenta, no más. Ahora que no elegía sólo a la más hermosa, parecía que las escogía al azar. De todas formas su prometida no duraría mucho tiempo. Cuando estaba de viaje con la caravana, nuestro padre había escuchado rumores de que Lo-Melkhiin se llevaría a su nueva prometida a su qasr en el Gran Oasis, la entrenarían con nuevas habilidades y la perfumarían para que ya no despidiera el olor del desierto. No importaba su apariencia en medio del polvo de su aldea, porque la arena podía ser lavada. Pero si había una joven que fuera como mi hermana, que atraía las miradas de los hombres y los pequeños dioses cuando pasaba con el cántaro de agua balanceándose sobre su cadera, Lo-Melkhiin se aseguraría de tomarla.
Mi hermana estaba vestida con lino blanco que brillaba con el sol y cuyo reflejo hería los ojos. Se veía sencilla y llamativa, y todavía más porque estaba rodeada de jóvenes que se lamentaban con terror conforme los caballos se aproximaban. Y supe que debía actuar con rapidez.
Fui hacia la carpa de su madre, donde mi hermana fue concebida y nació y aprendió a bailar. Su madre estaba sentada sobre las almohadas de su lecho, llorando en silencio. Me acerqué, me arrodillé a su lado y extendí la seda de mi velo para que se secara los ojos con él.
—Señora madre —le dije, porque así se les llamaba a las madres que no te habían llevado en su vientre—, señora madre, debemos ser veloces si queremos salvar a tu hija.
La madre de mi hermana levantó la vista y se aferró a la seda que le ofrecí.
—¿Cómo? —me preguntó, y pude vislumbrar una esperanza desesperada arder en sus ojos.
—Vísteme con las ropas de mi hermana —le propuse—. Trenza mi cabello como lo harías con el suyo y entrégame esos talismanes que a ella no le afligiría perder.
—Le afligirá perder a su hermana —dijo la madre de mi hermana, pero sus manos ya habían comenzado con la tarea. Igual que yo, estaba impaciente por salvar a su hija, y no pensaba demasiado en el costo.
—Alguien debe ser elegido —musité. Aún no tenía miedo—. Y mi madre también tiene hijos.
—Quizá —dijo la madre de mi hermana—, pero un hijo no es lo mismo que una hija.
No le dije que una hija es menos que un hijo. Ella lo sabía porque había tenido hermanos. A su hija, mi hermana, ya no le quedaban hermanos y su matrimonio sería lo que mantendría a su madre con vida si nuestro padre fallecía. Mi madre sobreviviría sin mí, pero sin mi hermana su madre no podía asegurar lo mismo. Yo salvaría más que mi hermana, aunque ésa no hubiera sido mi intención. Nunca pensé que tal vez, sólo tal vez mi madre sufriría por mí, por ningún otro motivo que el dolor de su corazón.
Mi hermana irrumpió en la carpa al momento en que su madre me abrochaba el último collar dorado alrededor del cuello. Yo vestía su dishdashah púrpura, atado a mis muñecas y a mis caderas con un cordón trenzado. Mi hermana y yo habíamos bordado de negro el cuello, el pecho y los brazos, nosotras mismas, cosiendo un mapa con los susurros que nos decíamos la una a la otra al trabajar. Hacerlo nos había tomado la mejor parte de nuestro invierno quince, desde los hilos desordenados hasta la tela terminada. Estaba destinado a ser su vestido de nupcias, y yo no tenía nada como eso. Ella me había dicho, mientras dábamos puntada tras puntada, que dado que había puesto mis manos para confeccionarlo, era tan mío como suyo. Había secretos anidados en este vestido —sueños y confesiones que habíamos guardado hasta de nuestras madres—, en la urdimbre y la trama y en las decoraciones y el pigmento. Estaba destinado a ser suyo, pero deseaba que lo compartiéramos. Me veía hermosa, envuelta en púrpura y negro, y la belleza era justo lo que necesitaba en ese momento.
—No —dijo mi hermana cuando su mirada perdió el brillo vaporoso del sol del desierto y me vio claramente parada ante ella. Supo, por una sola vez, que los ojos que nos miraran se deslizarían más allá de ella y se fijarían en mí—. No, hermana mía, no debes hacerlo.
—Es demasiado tarde —respondí—. Los hombres de Lo-Melkhiin ya vienen por nosotras.
—Gracias, hija de mi corazón —suspiró la madre de mi hermana. Siempre había sido justa y bondadosa conmigo cuando yo era pequeña. Me había enseñado las formas de lamentación junto con mi hermana, pero en ese momento supe que también me amaba a mí—. Te rezaré, una vez que hayas partido.
Mi hermana tomó mi mano y me condujo hacia la luz del sol para que los hombres de Lo-Melkhiin no encontraran motivo para arrastrarnos fuera de la carpa. Yo caminaría hacia mi destino y ella iría detrás de mí. Por primera vez, yo era la que atraía las miradas. Nos reunimos de nuevo con las otras jóvenes, me miraban fijamente conforme caminaba y pasaba junto a ellas con mis finos ropajes. Me detuve al frente de todas, oscura y brillante. Mi hermana, que se había visto tan radiante en su sencillo atavío, ahora parecía inconclusa a mi lado. Adorable, pero secundaria. Podía escuchar a los hombres murmurando.
—Lástima —susurraron—. Lástima que no vimos que era tan hermosa como su hermana.
No los miré. Sostuve la mano de mi hermana y caminamos hacia los caballos que pisoteaban y sudaban junto al pozo. Pasamos por las carpas de las otras familias, aquéllas con menos ovejas y menos hijos. Las jóvenes nos siguieron y se mantuvieron cerca. Parecían percibir que podían esconderse bajo mi sombra, en mi oasis púrpura y quizás estar a salvo. Nutríamos nuestras vidas con el pozo, y ahora una de nosotras iría hasta allí para encontrar su muerte.
Lo-Melkhiin no se bajó del caballo. Estaba sentado por encima de nosotras, vertiendo una sombra a través de la arena donde estábamos paradas. No podía ver su rostro. Cuando levanté la vista, lo único que pude observar fue su figura negra y la iridiscencia del sol, tan brillante que no pude soportarlo. Preferí observar el caballo. Pero no miraría el suelo. Detrás de mí estaban de pie las otras jóvenes, y detrás de ellas los ancianos de la aldea sostenían a sus madres. Me pregunté quién estaría sosteniendo a mi madre, ahora que no estaban mi padre ni mis hermanos, pero no me di la vuelta para saberlo. Deseaba ser de piedra, estar decidida, pero el temor susurraba en mi corazón. ¿Qué sucedería si mi hermana era elegida, a pesar de mis esfuerzos? ¿Qué pasaría si la elegida era yo y moría? Alejé esos pensamientos de mi mente y evoqué las historias que había tejido para urdir mi plan. Aquellos héroes no flaqueaban. Transitaban su camino, sin importar lo que yaciera delante de ellos, y no miraban atrás.
—Conviérteme en un pequeño dios —le susurré a mi hermana—. Cuando haya partido.
—Te convertiré en un pequeño dios ahora —me dijo, y los arreos tintinearon cuando los hombres de Lo-Melkhiin desmontaron y se acercaron—. ¿De qué servirá venerarte cuando hayas muerto? Comenzaremos a adorarte en el momento en que te lleven, y para cuando llegues al qasr serás un pequeño dios.
Toda mi vida les había rezado a los pequeños dioses. El padre del padre de nuestro padre había sido un gran pastor, tenía más ovejas que las que un hombre podía contar en un día. Había vendido lana a las aldeas cercanas y también lejanas, y a él le dirigíamos nuestras plegarias cuando nuestro padre salía con la caravana. Nuestro padre siempre volvía a casa sano y salvo, con presentes para nuestras madres, trabajo para mis hermanos y ganancias para todos nosotros, pero a veces me preguntaba si eso era obra del pequeño dios. Por primera vez deseé que nuestro padre estuviera aquí. Sabía que no habría podido salvarme, pero quizá le hubiera preguntado si alguna vez había sentido que el pequeño dios al que le rezábamos lo ayudaba en el camino.
—Gracias, hermana —dije. No estaba segura de si eso me ayudaría, pero ciertamente no me dañaría.
El guardia de Lo-Melkhiin apretó mi brazo con la mano, pero yo lo seguí por mi propia voluntad hacia los caballos. Su rostro estaba cubierto por una mascada, pero su mirada lo traicionaba. Me di cuenta de que él quería estar ahí tanto como yo, aunque debía cumplir con su deber, igual que yo. Cuando vio que no me resistía se relajó y entonces su mano me guio en vez de aprisionarme. Yo estaba erguida y no miré hacia atrás, aunque podía escuchar a mis espaldas los lamentos de mi madre, quien comenzaba a llorar su pérdida. Tal vez debí acudir a ella y no a la madre de mi hermana. Pero no me habría ayudado. Hubiera hecho lo que mi padre no podría hacer y hubiera intentado mantenerme a salvo. Y eso me habría costado perder a mi hermana.
—Te amo —exclamé. Las palabras iban dirigidas a todos, a mis madres, y al mismo tiempo, eran sólo para mi hermana.
Cuando me subieron al caballo ella estaba de rodillas, con su lino blanco bronceado por la arena y su cabello cubriéndole el rostro. Cantaba en la lengua de la familia, aquélla que el padre del padre de mi padre pronunciaba cuando cuidaba de las ovejas, aquélla que yo escuchaba sentada sobre la rodilla de mi padre cuando se la enseñaba a mis hermanos y nos acomodábamos muy juntos para escucharlo. La madre de mi hermana se arrodillaba junto a él y también cantaba. Yo podía escuchar las palabras, pero no las comprendía. Sabía que iban dirigidas hacia mí, podía sentir cómo el viento jalaba mi velo, curioso por ver el rostro de la niña que recibía semejantes plegarias fervorosas.
Lo-Melkhiin estaba sentado sobre su caballo y reía sólo de pensar que mi madre lloraba por perderme. Pero yo sabía que no era así. Podía sentirlo muy profundo, en mi alma.
tres
Los caballos de Lo-Melkhiin eran veloces, como los círculos de viento que danzaban en la arena. Las carpas de nuestro padre y las carpas alrededor de nuestro pozo fueron tragadas por la oscuridad de la noche antes de que pudiera mirar atrás. Habían sido mi mundo entero antes de que el guardia me sentara sobre la montura del caballo y ahora las había perdido. Nunca más podría contar historias a mis hermanas, usando la cálida luz de la lámpara para crear sombras en la lona con mis manos. Sería una reina, aunque por poco tiempo, y nunca volvería a vivir en una carpa.
Lo-Melkhiin cabalgaba a la cabeza de la partida y sus guardias estaban desplegados a mi alrededor en una formación relajada. No necesitaban molestarse. Yo nunca antes había montado a caballo y estaba concentrada en mantenerme erguida. Incluso si pudiera escapar, no había a dónde ir. Si volvía a mi hogar en la aldea, los guardias tan sólo tenían que seguirme hasta ahí, y si intentaba huir a través del desierto sería alimento para los cuervos de arena más pronto que si continuaba mi camino. Así que observé a los guardias, miré la forma en que se sentaban y cómo presionaban las piernas contra los flancos de sus caballos. Me esforcé para imitarlos, y después de un rato me dolieron los músculos. Me alegré de que mi velo cubriera mi rostro. No deseaba que me vieran sufrir.
Cuando el sol estaba en el cenit nos detuvimos para dar de beber a los caballos. Eran de la raza salvaje del desierto y podían caminar todo el día si debían hacerlo, pero su andar sería más fácil si los dejábamos descansar. Lo-Melkhiin no usaba espuelas. Siempre creí que los caballos eran costosos, ya que ni siquiera nuestro padre tenía uno, y ahora estaba segura de que lo eran porque Lo-Melkhiin era amable con el suyo. Él mismo sostuvo la cabeza de la bestia y elevó el odre hasta sus labios para que bebiera. Su mano era ligera sobre la cabeza del caballo, y entonces comenzaron mis preguntas.
¿Qué clase de hombre podía tener tanta sangre en las manos como para escoger a una esposa a tan sólo instantes de verla, a sabiendas de que pronto sería añadida a la letanía de las muertas, pero ordenaba una parada en el camino a casa para brindarle un momento de descanso a los caballos? En mi apuro por salvar a mi hermana, no me había detenido a pensarlo. Había considerado su vida, la felicidad de su madre, y no había pensado acerca de lo que sería mi matrimonio. Una noche o treinta, conocería a Lo-Melkhiin, quien se reía de las lágrimas de mi hermana y le daba de beber a su caballo con sus propias manos.
Habíamos hablado de matrimonio, por supuesto, mi hermana, nuestras madres y yo. Habíamos cosido el dishdashah púrpura que yo vestía, y lo habíamos colmado con los anhelos y los sueños de nuestro futuro. Sabíamos que algún día nuestro padre anunciaría al futuro esposo de mi hermana y poco después al mío, y nos mudaríamos a las carpas de las familias de nuestros esposos. Habría un festín y cánticos y todas las tradiciones antiguas. Y la noche de bodas. Pero ahora no tendría nada de eso, excepto lo último.
Miré hacia abajo desde mi postura sobre el lomo del caballo. Nadie había venido a ayudarme a desmontar y yo estaba determinada a no caer en el intento. El guardia que me había alejado de mi hermana era alto y vestía pieles para montar bastante más adecuadas para el desierto que mi vestido. Él se acercó a mí con un odre. Lo tomé y bebí sólo un poco antes de devolverlo, y él no me miró a los ojos.
—Sal —dijo Lo-Melkhiin. Fue la primera palabra que le escuché pronunciar.
El guardia me pasó su contenedor de sal, una pequeña caja que llevaba en la cintura. Cuando lo sostuve entre las manos me di cuenta de que era de madera y valía más que la tela que yo llevaba puesta. Dentro de la caja estaba el precioso mineral que nos mantendría vivos bajo el sol del desierto. Lamí mi dedo y lo cubrí con los granos blancos y ásperos. Sabía que su sabor sería repugnante, pero deslicé la mano bajo mi velo y me forcé a comerlo todo, y luego el guardia me pasó de nuevo el odre. Me tomé más tiempo esta vez para limpiar de mi boca el sabor, pero aun así pude observar que guardó el contenedor con cuidado, de forma segura, casi amorosamente. Para él valía más que la madera.
—Gracias —le dije.
Demasiado tarde me pregunté si eso estaba permitido. Algunos hombres no permitían a sus esposas hablar fuera de la casa, y ciertamente no a otros hombres. Todavía no era una esposa, pero era como si estuviera casada, y Lo-Melkhiin quizás era el tipo de marido que esperaba una criatura recatada y retraída.
—No tiene qué agradecer —respondió el guardia, y no percibí miedo en su voz. Seguía sin mirarme y supe que era porque se compadecía de mí. Se compadecía por mi muerte.
Lo-Melkhiin se meció hacia atrás sobre su montura, su pesada túnica se infló detrás de él y sus botas ligeras golpearon el vientre del caballo. A esa señal, los otros guardias remontaron. Yo me acomodé, intenté encontrar un lugar en mi asiento que no me lastimara, pero no lo hallé. Rechiné los dientes ocultos por mi velo y continuamos el camino.
El tiempo es extraño en el desierto. Dicen que en la ciudad, los Escépticos han encontrado una manera de medir el tiempo con agua y vidrio, pero en el desierto la arena es interminable y se lleva el tiempo con ella. No puedes decir qué tan lejos has llegado, o cuán lejos debes llegar. La arena es lo que te mata, si mueres en el desierto, porque está en todas partes y no le importa si logras salir. Así que cabalgamos por horas, pero yo lo sentí como si hubieran sido días enteros. No estábamos en una ruta de caravanas, así que no encontramos a viajeros de otras aldeas. Si hubiera tenido que adivinar, habría dicho que cabalgábamos en línea recta de regreso al qasr de Lo-Melkhiin, donde otros viajeros habrían seguido la ruta enrevesada que era segura por los oasis. Pero nuestra dirección, igual que nuestra duración, se movía de un lado a otro con la arena.
Conforme el sol se acercaba al horizonte, y el cielo se tornaba de un azul intenso hacia un rojo cada vez más profundo, observé una deformación a la distancia y supe que al fin estábamos cerca. El padre del padre del padre de Lo-Melkhiin había construido el qasr con piedra blanca. Nuestro padre y hermanos nos habían contado sobre él, ya que lo habían visto cuando estaban fuera con la caravana, y ahora que mi madre y la madre de mi hermana ya no realizaban viajes, les gustaba escuchar las historias del mundo. Durante el día el qasr brillaba, acumulaba los rayos del sol y se calentaba lento mientras el día progresaba. Cuando la noche se acercaba y el desierto se enfriaba, el calor salía de las paredes e intentaba encontrar de nuevo el sol, pero como el sol se estaba poniendo el calor se movía en líneas ondeantes, vistas desde la distancia como por de un velo hecho con la seda más fina, borroso e impreciso. Pero no era una visión falsa, divisada por alguien insolado y delirante. Era sólido, y nos estábamos acercando.
La ciudad constaba de tres partes. En el corazón estaba el qasr, donde Lo-Melkhiin vivía, recibía a los peticionarios y yacía el templo. Alrededor se desplegaban las calles sinuosasy las casas de color pálido, el polvo y las carpas sucias. Y alrededor de todo se encontraba la muralla, alta y fuerte. A lo largo de generaciones no había habido invasiones, pero la muralla pertenecía a una época menos pacífica. Prosperábamos bajo la sombra de Lo-Melkhiin, o al menos los hombres lo hacían, y eran ellos quienes llevaban el registro de todo, desde los granos y las ovejas hasta la vida y la muerte.
Las puertas de la ciudad estaban abiertas, dado que esperaban la llegada de Lo-Melkhiin. Imaginé que tiempo atrás la gente habría venido a ver a la futura esposa de Lo-Melkhiin para darle sus bendiciones. En mi aldea, cuando pasaba la novia cantábamos para desearle prosperidad y una larga vida. Aquellas canciones no se escuchaban dentro del qasr, no para mí. Había personas en las calles que venían a ver a su reina efímera mientras yo pasaba debajo de las torres, pero estaban en silencio y no cantaban. Casi nadie me miraba por mucho tiempo. Las madres jalaban a sus hijos y los escondían detrás de puertas y no tras cortinas de carpas como en mi aldea. Los guardias ahora cabalgaban muy cerca de mí, pero Lo-Melkhiin andaba solo. No temía a su propia gente, a la mayoría de ellos no los gobernaba con tanta severidad.
Los caballos sentían que nos aproximábamos a casa y cabrioleaban por las calles. Los guardias se enderezaron sobre sus monturas intentando verse gallardos, aunque estaban cubiertos de polvo. Yo tan sólo podía aferrarme a las riendas y rezar para no caer. La ciudad me había espabilado de nuevo con sus luces cálidas brillando. Tenía la falsa sensación de estar en casa. Las largas horas atravesando el desierto me habían adormecido y había olvidado mi cuerpo doliente, pero ahora mis músculos gritaban. Cuando al fin arribamos a los establos, los guardias desmontaron y el guardia de la sal se acercó a mí para ayudarme a bajar. Casi me dejé caer sobre sus brazos, y cuando me puso de pie en el suelo esperó un momento antes de soltarme. Estiré las piernas y mi espalda, un ardor me fulminó los huesos. Me mordí la lengua para minar el dolor, me rehusaba a apoyarme en el guardia.
—Ésta tiene algo más que su hermoso rostro para darse bríos —dijo Lo-Melkhiin. No sonrió al decirlo. Me pareció extraño, ya que se había reído del malestar de mi hermana antes, pero su atención ya estaba puesta en un nuevo hombre que portaba una fina túnica roja. Supuse que era el mayordomo y sus palabras lo confirmaron.
—Las habitaciones de la novia han sido preparadas, mi señor —dijo—. Lo mismo que las suyas, si está dispuesto para entrar.
—Daré una caminata por la muralla unos momentos —dijo Lo-Melkhiin—. Deseo mirar las estrellas.
—Como diga, mi señor —respondió el mayordomo con una reverencia. Le hizo un gesto al guardia de la sal, quien aún estaba a mi lado—. Ven aquí.
Los otros guardias desaparecieron y el guardia de la sal de nuevo me tomó del brazo, esta vez con delicadeza. Siguió al mayordomo al interior; mi escolta me miró fijamente debido a mi titubeo al caminar, pero no hizo comentario alguno. Continuamos a lo largo de un corredor y después atravesamos un jardín. Ahí encontré un sonido que nunca antes había escuchado, como de murmullos suaves, pero estaba demasiado oscuro para ver qué lo originaba. Me recordó algo que había escuchado mucho tiempo atrás, pero la sensación de la ciudad y el qasr habían alejado el desierto de mi memoria.
Al otro extremo del jardín esperaba una mujer. Era anciana y sus ropas eran lisas, aunque de tejido fino. Su espalda estaba descubierta y me dirigió una sonrisa. Era la primera sonrisa que veía desde la mañana. Me condujo hacia un cuarto de baño iluminado, despidió al guardia de la sal y al mayordomo, y fui tras ella siguiendo el aroma de su perfume intenso y los susurros de la seda de sus ropas. Otras mujeres nos esperaban ahí con cepillos, aceites y telas tan finas que refulgían a la luz de la lámpara.
Me lavarían y prepararían como a una novia, pero yo sabía que me estaban vistiendo para encontrar mi muerte. Y aun así escuchaba ese sonido que jalaba el torbellino de mis pensamientos. En ese momento decidí que sobreviviría la noche porque deseaba saber qué era lo que creaba ese sonido. Me acerqué a las escaleras y las subí paso a paso, hasta internarme en el harem de Lo-Melkhiin.
cuatro
Cuando el sol consumió nuestro quinto verano tuvimos una estación de lluvias como ninguna que haya visto desde entonces. Comenzó, silenciosa, una neblina oscura en el horizonte, y yo no sabía que era algo a lo que debía temerse. Mi hermana y yo estábamos con las ovejas, que en la época de calor no se alejaban porque sabían que si deambulaban por ahí morirían. El primer signo fue cuando el carnero se asustó, balando con más desesperación que si fuéramos a degollarlo para la cena. Nos embistió y también a las ovejas, y entonces lloramos. Había sido nuestra mascota y le habíamos dado mucho, lo alimentábamos con los mejores pastos que podíamos encontrar y nos recargábamos en su costado para darle algo de sombra y protegerlo del calor del sol.
Me tumbó con una embestida y estaba a punto de pisarme cuando llegaron mis hermanos. No nos gritaron ni bromearon con nosotras, como era su costumbre. Éste fue el segundo signo, y entonces nos asustamos en verdad. Nos quitaron los bastones y condujeron a nuestro pequeño rebaño hasta la aldea, y cuando me caí, porque mis piernas estaban débiles por el golpe del carnero, mi hermano mayor —el único hermano que tenía mi hermana— me levantó y me cargó, cuando en otro momento me habría desdeñado. Huimos, no hacia las carpas sino a las cavernas en forma de panal en las que consagrábamos a nuestros muertos. Entonces el cielo se había oscurecido mucho más y ya era de una negrura extraña. No era la noche oscura que yo conocía, era gris, hervía y en sus orillas se asomaba un color verdoso que no me gustó.
Cuando llegamos a las cavernas nuestras madres nos esperaban a la entrada. Estaban vestidas en sus ropas blancas sacerdotales porque habían estado en los días de funerales y ayuno, y a sus pies yacían los restos dispersos de una ceremonia apresurada. Nunca íbamos ahí con los vivos —al menos nunca habíamos ido desde que nací—, así que sabía por las enseñanzas de mi madre que como no habíamos llevado un cadáver debíamos rogar para que se nos permitiera la entrada.
Detrás de nosotros, el resto de la gente de mi aldea trepaba y cargaba todo lo que podía. No era todo. Abajo, donde las carpas estaban apiñadas, podía ver que mis objetos preciados habían sido dejados atrás. El miedo se apoderó de mí, aunque no sabía aún por qué, y me aferré a mi hermana y al velo sacerdotal de mi madre.
—¿Entramos? —preguntó nuestro padre, con el tono silencioso y reverencial que usaba cuando mi madre portaba esas vestimentas y no la voz imponente que usaba en nuestra carpa.
Nuestras madres se miraron y algo sucedió entre ellas. Aún no habían comenzando a hablarnos sobre este ritual—del pequeño y terrible poder que ellas tenían con los muertos entre los aldeanos—, pero pude verlo en sus ojos, sin saber cómo descifrarlo. Mi madre asintió y la madre de mi hermana elevó sus manos.
—Hemos otorgado las ofrendas y realizado los ritos —señaló la madre de mi hermana—. No hemos escuchado que los muertos hablen en contra de nosotros, así que los invitamos a entrar, aunque habrá que pagar un precio por ello.
—Tendré que arriesgarme —les dijo nuestro padre—, porque las nubes se acercan y no tenemos otro lugar a dónde ir.
Nubes. La palabra se sentía extraña al tocar mi lengua conforme la repetía, y temía su peso dentro de mi boca. Ahora estaban más cerca, oscuras y densas, bajas en el cielo. Habían esperado a que nos refugiáramos, pero ya no aguantarían mucho más.
—Entonces entren —dijo mi madre. Se dirigió a nuestro padre, pero abrió grandes los brazos para incluir a todos—. Entren, pero caminen con cuidado. Los muertos tienen sueño ligero cuando hay un viento como éste en el aire.
Las ovejas permanecieron fuera con el hermano mayor de mi hermana que las cuidaba. Nos internamos en las cavernas y nuestras madres extendieron mantas blancas sobre el suelo para que nos sentáramos. Nuestro padre se acercó a cada familia y les aconsejó dónde posarse y la mejor forma de acomodar sus pertenencias para no perturbar a los muertos. Luego volvió con nosotros.
—Vengan —nos llamó a mi hermana y a mí—. Deben ver esto para que conozcan lo que es.
Nunca antes nos había hablado de forma directa. Sus órdenes siempre nos habían llegado por nuestras madres o por el hermano de mi hermana. Nosotras éramos las niñas pequeñas y habíamos nacido tan cerca la una de la otra que pocos hombres podían distinguir quién era ella y quién era yo, salvo porque la mayor de nosotras ya era más hermosa. No sabíamos qué hacer, así que mi madre nos empujó hacia delante y la madre de mi hermana trenzó la orilla de la túnica de mi padre en nuestras manos.
—No lo suelten —nos dijo. Antes había mencionado un precio—. Sin importar lo que suceda, sosténganse fuerte y vuelvan con nosotros.
Seguimos a nuestro padre hasta la boca de las cavernas, donde el hermano de mi hermana esperaba con las ovejas. Las nubes ahora estaban encima de nosotros y se extendían hasta donde alcanzaba la mirada. No me gustó el sabor del aire y cuando arrugué la nariz nuestro padre sonrió.
—Sí, hija mía —dijo—. Recuerda este olor. Recuerda los cielos, su aspecto. Recuerda cómo las ovejas te preocuparon y te tumbaron. Recuerda todo eso y recuerda lo que sucederá ahora.
Sonrió. Nunca me había dicho tanto. Yo tenía miedo, pero también sentía que la arena en mi corazón se volvía de vidrio. Lo que fuera que viniera, mi padre quería que mi hermana y yo lo viéramos, lo conociéramos para estar a salvo cuando volviera a suceder. Así comprendí que nos amaba.
Mientras mirábamos, el cielo se tornó negro y finalmente las nubes no pudieron contenerse más. Estallaron en una tromba y las ovejas se alteraron y se apretaron unas contra otras junto a la colina. Por un momento vi que era agua. Y era ensordecedor. Toda el agua que había visto en mi vida provenía de nuestro pozo. Me había bañado con ella y la había bebido y regado la viña del melón, pero nunca antes había visto algo así.
—Se llama lluvia —dijo nuestro padre—. Cae sobre las colinas verdes muy lejos de aquí y llega hasta nosotros por el lecho seco del wadi. Pero cuando los pequeños dioses lo deseen, las nubes se alejarán de aquellas colinas verdes y vendrán a nosotros veloces, y traerán esa agua que verán sólo pocas veces en la vida. Necesitamos el agua, pero es peligrosa, y pronto verán por qué.
Observamos. La lluvia se vertía del cielo en forma de innumerables cántaros. Golpeaba la roca sobre nosotros, despegaba la arena y la devolvía al lecho del wadi. Las ovejas estaban empapadas, igual que cuando mojábamos su lana en tinturas, y despedían un olor que me gustaba todavía menos que el aroma que precedió a la lluvia.
Se escuchaba un sonido rugiente detrás de las carpas, donde no alcanzaba a ver. Nuestro padre nos miró, observó nuestras manos aferradas a su túnica y miró al hermano de mi hermana, quien estaba parado más allá de la pared de la caverna, tan mojado como las ovejas, pero con una energía ardiente en los ojos que no hablaba de miedo.
Hubo otro sonido y por un largo momento no supe qué era. Era mi hermana gritando. Nunca antes la había escuchado emitir ese sonido y la miré fijamente porque pensé que tal vez la lluvia la habría herido. Nuestro padre tomó mi rostro entre sus manos y me forzó a mirar de nuevo hacia las carpas. Detrás de ellas una enorme pared gris se había levantado donde debería estar el wadi. Se cernió sobre el círculo donde habíamos dormido y comido y jugado, y se estrelló sobre él, arrasando con el cuero y las cuerdas como si no fueran nada.
La pared continuaba hacia nosotros, subía de prisa por la ladera hacia las cavernas. Sentí que un grito se formaba y salía de mi pecho. El agua se había apoderado de las carpas y los lugares donde dormíamos. Si llegaba a las cavernas no podríamos escapar. Nuestro padre estaba parado frente a nosotras y nos aferramos a él conforme el agua se acercaba. Se estiraba para alcanzarnos y por un momento creí que nos arrastraría a todos. Pero entonces, como si hubiera sido vista por un pequeño dios, la corriente se replegó, y aunque lamió las sandalias de mi padre, a él no se lo llevó.
Fue entonces que el carnero se aterrorizó de nuevo. Las ovejas se movían a su alrededor, con el agua arremolinándose en sus flancos, y su malestar aumentaba la irritación de él. El carnero arremetió contra el hermano de mi hermana, quien observaba la corriente de agua pasar, y lo embistió. Lanzó un gritó y cayó, rodó cuesta abajo hasta que el agua se cerró sobre su cabeza y se lo llevó.
Nuestro padre se arrodilló, pero no se movió. De haberlo hecho nos habría llevado a mi hermana y a mí con él, y aunque el agua lo hubiera salvado, con seguridad nos habría llevado a nosotras. En cambio observamos, impotentes, conforme la oscura forma de mi hermano era llevada más y más lejos por el wadi, hasta que desapareció de nuestra vista.
—Vengan —dijo mi padre—. Ya no hay nada más que ver.
El precio del que mi madre nos había advertido había sido pagado, y la madre de mi hermana gimió de dolor cuando mi padre se lo dijo. Abrazó a mi hermana con fuerza y lloró. La muerte había cobrado su cuota y el hermano de mi hermana nunca más estaría entre ellos. Sus restos se habían perdido en el desierto y mi hermana y yo habíamos aprendido acerca del terrible costo del brote del verdor y de la vida.

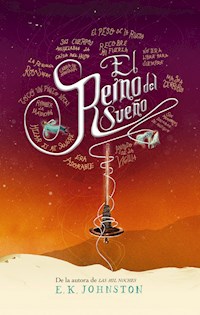













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













