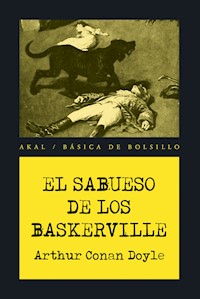
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Krimi
- Serie: Básica de Bolsillo - Serie Novela Negra
- Sprache: Spanisch
Sobre la familia Baskerville pesa una terrible maldición: cuando a uno de sus miembros se le acerca la muerte, un endemoniado perro se le aparece. Y esto es lo que le parece haber ocurrido a sir Charles, el último Baskerville, cuya temprana muerte ha estado estado precedida por unos amenazantes aullidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 305
Serie negra
Arthur Conan Doyle
El sabueso de los Baskerville
Traducción: Silvana Appeceix
Tras unos años en que Arthur Conan Doyle había decidido dejar descansar a su personaje de Sherlock Holmes, tal era el abrumador éxito que este había alcanzado, el escritor decidió volver a recrear uno de sus casos más famosos, relatado según los recuerdos del fiel doctor Watson. Holmes se enfrenta en El sabueso de los Baskerville a un enigmático asesinato que se atribuye a un perro. Sobre la familia Baskerville pesa una terrible maldición: cuando a uno de sus miembros se le acerca la muerte, un endemoniado perro se le aparece. Y esto es lo que le parece haber ocurrido a sir Charles, el último Baskerville, cuyo temprano final ha estado precedido por unos amenazantes aullidos.
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Ediciones Akal, S. A., 2015
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4133-7
Capítulo I
El Sr. Serlock Holmes
El Sr. Sherlock Holmes, que normalmente se levantaba muy tarde por las mañanas, excepto en aquellas no tan infrecuentes ocasiones en las que se quedaba despierto toda la noche, estaba sentado a la mesa, desayunando. Yo estaba de pie sobre la alfombra de la chimenea y me agaché para levantar el bastón que nuestro visitante de la noche anterior había olvidado. Era un buen pedazo de madera gruesa, con un extremo protuberante, del tipo conocido como «abogado de Penang»[1]. Justo debajo de la cabeza había una banda ancha de plata de casi una pulgada que tenía grabado lo siguiente: «Para James Mortimer, M.R.C.S.[2], de parte de sus amigos del C.C.H.[3]», y el año «1884». Era el mismo tipo de bastón que solían llevar los médicos de cabecera: digno, sólido y que inspiraba confianza.
—Bueno, Watson, ¿qué piensa de eso?
Holmes se encontraba sentado dándome la espalda, y yo no le había dado indicio alguno de lo que estaba haciendo.
—¿Cómo sabe lo que estoy haciendo? Debo pensar que tiene ojos en la nuca.
—Lo que sí tengo es una cafetera de plata bien pulida delante de mí –comentó–. Pero dígame, Watson, ¿qué piensa del bastón de nuestro visitante? Dado que hemos tenido la mala suerte de no verlo y no tenemos idea de cuál era su recado, este souvenir accidental adquiere gran importancia. Examínelo y luego describa al hombre que lo dejó aquí.
—Creo –dije, siguiendo hasta donde me era posible los métodos de mi compañero– que el Dr. Mortimer es un médico de éxito y de edad avanzada, muy respetado, dado que quienes lo conocen le han hecho este presente como muestra de su aprecio.
—¡Bien! –dijo Holmes–. ¡Excelente!
—Pienso también que hay grandes posibilidades de que sea un médico rural y que haga a pie muchas de sus visitas.
—¿Por qué dice eso?
—Porque este bastón, muy elegante, ha sido golpeado y maltratado de tal manera que no me imagino a un médico de ciudad usándolo. La gruesa contera de hierro está gastada, por lo que es evidente que ha caminado mucho con él.
—¡Un razonamiento muy sólido! –dijo Holmes.
—Y, además, tenemos a sus «amigos de C.C.H.». Puedo suponer que esas iniciales tienen algo que ver con una asociación de cazadores, a cuyos miembros quizá brindó alguna ayuda médica, recibiendo a cambio este pequeño regalo.
—En verdad, Watson, que se supera a sí mismo –dijo Holmes mientras corría su silla hacia atrás y encendía un cigarrillo–. Debo decir que en todas las narraciones que ha sido tan amable de escribir sobre mis pequeños logros, normalmente ha subestimado sus propios talentos. Quizá no sea un iluminado, pero es un buen conductor de la luz. Algunas personas, sin ser genios, poseen una notable capacidad de estímulo. Le confieso, mi querido amigo, que estoy muy en deuda con usted.
Nunca me había dicho algo así, y debo confesar que sus palabras me produjeron un gran placer, pues muchas veces me había molestado su indiferencia ante mi admiración y mis intentos de dar publicidad a sus métodos. Además, me enorgullecía de dominar lo suficiente su sistema como para aplicarlo de un modo que suscitara en él aprobación. Tomó el bastón en sus manos y lo examinó unos minutos. Luego, con una expresión de interés, apoyó su cigarrillo sobre la mesa y, llevando el bastón hacia la ventana, lo volvió a examinar con una lupa.
—Interesante, aunque elemental –dijo mientras regresaba a su sitio favorito del sofá–. Hay claramente un par de indicios en el bastón que nos sirven de base para varias deducciones.
—¿Hay algo que yo no haya visto? –pregunté con presunción–. Confío en no haber pasado por alto nada importante.
—Temo, mi querido Watson, que la mayoría de sus deducciones son erróneas. Para ser sincero, cuando dije que usted me estimulaba, quise decir que, al tomar conciencia de sus equivocaciones, muchas veces he podido llegar a la verdad. Pero usted tampoco está completamente equivocado en este asunto. El hombre es, sin duda, un médico rural.
—Entonces tenía razón.
—Hasta ahí.
—Pero eso era todo.
—No, no, mi querido Watson, para nada. Por ejemplo, yo sugeriría que un médico tiene mayores probabilidades de recibir un regalo de un hospital que de una asociación de cazadores, y que cuando se agregan las iniciales C.C. delante de hospital, entonces las palabras Charing Cross me vienen con naturalidad a la mente.
—Puede que tenga razón.
—En esa dirección están las mayores probabilidades. Y si la aceptamos como una hipótesis viable, tenemos una nueva base desde la que reconstruir a este visitante desconocido.
—Bueno, suponiendo que C.C.H. sean las iniciales del Charing Cross Hospital[4], ¿qué otras cosas podemos deducir?
—¿No se le ocurre ninguna? Usted conoce mis métodos. ¡Aplíquelos!
—Sólo puedo pensar en la obvia conclusión de que el hombre ejerció en la ciudad antes de mudarse al campo.
—Creo que podemos aventurarnos un poco más. Véalo de esta manera. ¿Qué ocasión sería la más propicia para hacer semejante regalo? ¿Cuándo se unirían sus amigos para darle esa prueba de afecto? Sin duda, cuando el Sr. Mortimer dejó de trabajar en el hospital para establecer su propia consulta. Sabemos que recibió un regalo. Creemos que cambió el hospital de una ciudad por una consulta rural. Entonces, ¿vamos demasiado lejos si decimos que le entregaron el regalo con motivo de ese cambio?
—Ciertamente parece probable.
—Ahora, observará usted que no podía formar parte del personal de un hospital, ya que sólo un hombre con experiencia en una consulta londinense puede ocupar ese cargo, y alguien así no lo dejaría para irse al campo. ¿Qué era entonces? Si trabajaba en el hospital pero no formaba parte del personal, sólo podía ser un cirujano residente o un médico interino, no mucho más que un estudiante recién graduado. Además, lo dejó hace cinco años; la fecha está grabada en el bastón. Por lo tanto, su médico de cabecera serio y entrado en años desaparece por completo, mi querido Watson, y en su lugar surge un tipo joven, con menos de treinta años, amigable, sin ambiciones, distraído y dueño de un perro al que quiere mucho y que describiré, aproximadamente, como más grande que un terrier y más pequeño que un mastín.
Me reí con incredulidad mientras Sherlock Holmes se recostaba contra el sofá y exhalaba pequeños anillos vacilantes de humo hacia el techo.
—Por lo que respecta a la segunda parte, no puedo probar lo que usted dice –comenté–, pero, al menos, no resultará difícil averiguar algunos datos acerca de su edad y su carrera profesional.
Cogí el Directorio Médico de mi pequeña estantería y busqué el nombre de nuestro visitante. Había varios Mortimer, pero sólo uno de ellos podía ser el que buscábamos. Leí el siguiente párrafo en voz alta:
Mortimer, James, M.R.C.S., 1882, Grimpen, Dartmoor, Devon. Cirujano residente de 1882 a 1884 en el Charing Cross Hospital. Ganador del Premio Jackson de Patología comparada gracias al artículo titulado «¿Es la enfermedad una reversión?». Miembro corresponsal de la Sociedad Sueca de Patología. Autor de «Algunos fenómenos extraños del atavismo[5]» (Lancet, 1882), «¿Logramos progresar?» (Journal of Psychology, marzo de 1883). Médico oficial en las parroquias de Grimpen, Thorsley y High Barrow.
—No se menciona ninguna asociación de cazadores, Watson –dijo Holmes con una sonrisa traviesa–. Pero sí tenemos a un médico rural, como usted observó astutamente. Creo que mis deducciones están bastante justificadas. Por lo que se refiere a los adjetivos, dije, si recuerdo bien, amable, sin ambiciones y distraído. Según mi experiencia, sólo un hombre amable recibe un homenaje de este tipo, sólo un hombre sin ambiciones abandona su carrera en Londres para irse al campo y sólo una persona distraída deja su bastón en lugar de una tarjeta de visita después de aguardar una hora en nuestra estancia.
—¿Y el perro?
—Está acostumbrado a llevar el bastón a su amo. Como es bastante pesado, el perro lo ha sujetado con fuerza por el centro; las marcas de sus dientes son muy evidentes. La mandíbula del perro, como puede verse por el espacio entre las marcas, es, en mi opinión, demasiada ancha para un terrier y demasiado estrecha para un mastín. Podría ser… sí, por Dios, seguro que es un perro de aguas de pelo rizado.
Se había levantado del sofá y caminaba alrededor del cuarto mientras hablaba. Se detuvo en el hueco de la ventana. Había un tono tal de convicción en su voz, que lo miré sorprendido.
—Mi querido amigo, ¿cómo puede estar tan seguro de eso?
—Por la sencilla razón de que veo el mismo perro en nuestra entrada, y ahí está el timbrazo de su dueño. Le suplico que no se mueva, Watson. Es uno de sus hermanos de profesión, y su presencia puede serme útil. Ahora llega el momento dramático del destino, Watson: en la escalera se escuchan las pisadas de un desconocido que entra en su vida, y uno no sabe si es para bien o para mal. ¿Qué es lo que desea el Dr. James Mortimer, un hombre de ciencia, de Sherlock Holmes, un especialista en el crimen? ¡Adelante!
La apariencia de nuestra visita me sorprendió, ya que yo esperaba un típico médico rural. Era un hombre muy alto, flaco, con una nariz larga y picuda que sobresalía por entre dos agudos ojos grises, muy juntos, que centelleaban detrás de unos anteojos de montura dorada. Iba vestido según su profesión, pero un tanto desaseado, porque su levita estaba sucia y sus pantalones, deshilachados. Aunque era joven, su larga espalda ya se encorvaba y caminaba con la cabeza lanzada hacia delante y un aire general de curiosa benevolencia. Mientras entraba a nuestra habitación, su mirada se posó sobre el bastón que sostenía Holmes, y corrió hacia él con un grito de alegría.
—¡Menos mal! –dijo–. No sabía si me lo había olvidado aquí o en la oficina de embarque. Me dolería mucho perderlo.
—Veo que fue un regalo –dijo Holmes.
—Sí, señor.
—¿Del Charing Cross Hospital?
—De un par de amigos que trabajan allí, con motivo de mi boda.
—¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué error! –dijo Holmes mientras negaba con la cabeza.
El Dr. Mortimer pestañeó a través de sus anteojos con leve asombro.
—¿Por qué fue un error?
—Sólo porque ha desbaratado nuestra pequeña deducción. ¿Con ocasión de su boda, dice usted?
—Sí, señor. Me casé, dejé el hospital y abandoné con él toda esperanza de establecer una consulta privada. Era algo necesario para formar mi propia familia.
—Bueno, bueno. Después de todo, no nos hemos equivocado tanto –dijo Holmes–. Y ahora, Dr. James Mortimer…
—Llámeme sólo señor. Apenas soy un humilde M.R.C.S.
—Y, evidentemente, un hombre de mente muy precisa.
—Un aficionado a la ciencia, Sr. Holmes, un coleccionista de caracoles en las orillas del gran océano de lo desconocido. Supongo que me dirijo al Sr. Sherlock Holmes y no…
—No, este es mi amigo, el Dr. Watson.
—Un placer conocerlo, señor. He oído mencionar su nombre en relación con el de su amigo. Usted me interesa mucho, Sr. Holmes. No esperaba encontrarme con un cráneo tan dolicocéfalo[6] ni con un desarrollo tan marcado del arco supraorbital[7]. ¿Me permite recorrer con el dedo su fisura parietal[8]? Un molde de su cráneo, señor, hasta que esté disponible el original, sería una gran incorporación para cualquier museo antropológico. No es mi intención mostrarme obsequioso, pero confieso que envidio su cráneo.
Sherlock Holmes le indicó una silla a nuestra extraña visita.
—Veo que es tan entusiasta en su campo de interés como yo en el mío –dijo–. Puedo observar por su dedo índice que lía sus propios cigarrillos. No dude en encender uno.
El hombre sacó de su bolsillo papel y tabaco, y enrolló el uno en el otro con una destreza admirable. Tenía dedos largos y temblorosos, dedos tan ágiles e inquietos como las antenas de un insecto.
Holmes permanecía en silencio, pero sus pequeñas miradas furtivas mostraban un gran interés en nuestro curioso compañero.
—Supongo, señor –dijo al cabo de un tiempo–, que usted no me ha concedido el honor de venir aquí ayer por la noche y hoy de nuevo sólo para examinar mi cráneo.
—No, señor, no, aunque también me alegro de haber tenido la posibilidad de hacerlo. He venido aquí, Sr. Holmes, porque reconozco que soy un hombre poco práctico y porque de repente me veo confrontado con un problema muy serio y extraordinario. Sabiendo, como en efecto sé, que usted es el segundo mejor experto en Europa…
—¡Por favor, señor! ¿Puedo preguntarle quién tiene el honor de ser el primero? –preguntó Holmes con cierta rudeza.
—Para el hombre que posee una mente exacta y científica, el trabajo de monsieur Bertillon[9] ocupa el lugar de honor.
—Entonces, ¿no sería mejor consultarle a él?
—Dije, señor, para la mente exacta y científica. Pero en cuanto a costumbres prácticas, el mundo considera que usted no tiene igual. Espero, señor, que, sin quererlo, no haya…
—Sólo un poco –dijo Holmes–. Creo, Dr. Mortimer, que lo mejor sería que, sin mayores preámbulos, me cuente cuál es la naturaleza exacta del problema para el que pide mi ayuda.
[1] Se refiere a un bastón procedente de Penang, una isla de Malasia cerca de la costa noroeste de la península Malaya, que servía como arma.
[2] Son las siglas correspondientes a Member of the royal College of Surgeons. En español, Miembro del Real Colegio de Cirujanos.
[3] El significado de estas iniciales se desvela a continuación.
[4] El Charing Cross Hospital es una institución caritativa situada en Londres y fundada en 1823. En origen se llamaba West London Infirmary, pero su nombre cambió en 1827. Actualmente se conoce como Charing Cross and Westminster Medical School.
[5] Según la RAE el atavismo es la tendencia a imitar o a mantener formas de vida, costumbres, etc., arcaicas, así como la reaparición en los seres vivos de caracteres propios de sus ascendientes más o menos remotos. En criminología hace referencia la tendencia de los criminales a cometer delitos no por elección sino por su «atavismo», es decir, debido a que conservan la naturaleza salvaje propia de nuestros primitivos ancestros.
[6] La RAE difine a la persona dolicocéfala como aquella que tiene el cráneo de forma muy oval, porque su diámetro mayor excede en más de un cuarto al menor.
[7] La parte situada sobre las cuencas de ojos.
[8] Se refiere a la sutura sagital, situada en la parte alta del cráneo.
[9] Se refiere a Alphonse Bertillon (1853-1914), quien ocupó la jefatura de identificación criminal en la policía de París desde 1880. Instauró un sistema de identificación de criminales (bertillonage) a partir de ciertas medidas corporales, que se demostró falible. Este sistema sería sustituido por la identificación de las huellas digitales.
Capítulo II
La maldición de los Baskerville
Tengo en mi bolsillo un manuscrito –dijo el Dr. James Mortimer.
—Lo vi cuando usted entró a la habitación –dijo Holmes.
—Es un manuscrito antiguo.
—De principios del siglo xviii, a menos que sea una falsificación.
—¿Cómo lo sabe, señor?
—Usted me ha dado la oportunidad de examinar una o dos pulgadas de él todo el tiempo que ha estado hablando. Sería un experto mediocre aquel que no fuera capaz de fechar un documento sin equivocarse en más de una década. Quizá haya leído mi pequeña monografía al respecto. Para mí, es de 1730.
—La fecha exacta es 1742 –el Dr. Mortimer lo extrajo del bolsillo interior de la levita–. Sir Charles Baskerville, cuya muerte trágica y repentina hará unos tres meses armó tanto revuelo en Devonshire, confió a mi cuidado este manuscrito de la familia. Puedo decir que era amigo íntimo, además de su médico. Era un hombre resuelto, señor, astuto, práctico y tan poco imaginativo como yo. Sin embargo, se tomaba este documento muy en serio, y su mente estaba preparada para la muerte que, a la larga, lo terminó alcanzando.
Holmes estiró la mano para coger el manuscrito y lo extendió sobre su rodilla.
—Observe, Watson, el uso alternativo de la s larga y de la breve. Es uno de los varios indicios que me permitieron fecharlo.
Miré el papel amarillo y la escritura borrosa por encima de su hombro. En el encabezamiento se leía «Baskerville Hall» y, debajo, los números garabateados «1742».
—Parece ser una declaración.
—Sí, es la declaración acerca de cierta leyenda relacionada con la familia Baskerville.
—Pero, supongo que usted quiere consultarme sobre algo más actual y practico.
—De lo más actual. Un asunto urgente de lo más práctico que debe resolverse en un plazo de veinticuatro horas. Pero el manuscrito es breve y está en íntima conexión con el asunto. Con su permiso, se lo leeré.
Holmes se recostó en su silla, juntó la punta de los dedos y cerró los ojos con aire de resignación. El Dr. Mortimer acercó el manuscrito a la luz y leyó con voz aguda y chillona la siguiente narración curiosa y antigua:
Se han dado muchas explicaciones sobre el origen del sabueso de los Baskerville. Sin embargo, dado que yo desciendo en línea directa de Hugo Baskerville, y como la historia me la contó mi padre, que también la aprendió de su padre, la he puesto por escrito con la convicción absoluta de que ocurrió exactamente como la relato. Quiero que creáis, hijos míos, que la misma Justicia que castiga los pecados también puede perdonarlos compasivamente y que ninguna culpa es tan pesada que la oración y el arrepentimiento no puedan aliviarla. Por lo tanto, aprended a través de esta historia a no temer los frutos del pasado, sino a ser circunspectos en el futuro, para que esas pasiones groseras por las que nuestra familia ha sufrido tanto no vuelvan a desatarse para maquinar nuestra ruina.
Sabed, pues, que en la época de la Gran Rebelión (recomiendo sinceramente que leáis la investigación que de ella hizo el erudito lord Clarendon[1]) el dueño del señorío de los Baskerville era un Hugo del mismo apellido, y no puede negarse que era un hombre de lo más salvaje, irreverente y sin Dios. Sus contemporáneos podrían haber perdonado todo esto, a decir verdad, dado que los santos nunca florecieron en esas tierras, pero poseía una inclinación hacia la crueldad y la lascivia que lo hicieron tristemente célebre en todo el occidente del país. Ocurrió que este Hugo se enamoró (si, en verdad, a semejante pasión tan oscura se le puede dar un nombre tan brillante) de la hija de un pequeño terrateniente que vivía cerca de la mansión de los Baskerville. Pero la joven doncella, discreta y de buena fama, siempre lo evitaba porque temía su malévola reputación. Sucedió entonces que, en la fiesta de San Miguel Hugo, acompañado por cinco o seis de sus ociosos y malvados amigos, se lanzó sobre la granja y secuestró a la doncella, aprovechando que su padre y hermanos estaban ausentes. Cuando regresaron a la mansión, encerraron a la joven en una habitación superior, mientras Hugo y sus amigos iniciaban una larga juerga, como todas las noches. La pobre muchacha casi se vuelve loca escuchando las canciones, los gritos y las terribles maldiciones que le llegaban desde el piso de abajo, porque se decía que las palabras utilizadas por Hugo Baskerville cuando estaba borracho eran tan salvajes que podían fulminar al hombre que las pronunciaba. Finalmente, impulsada por el miedo, hizo lo que hubiese intimidado al hombre más valeroso y enérgico, porque, gracias a una hiedra que cubría (y todavía cubre) la pared sur, descendió por debajo de los aleros, y se dirigió a su casa a través de los páramos, caminando las tres leguas que había entre la mansión y la granja de su padre.
Al cabo de un rato, Hugo abandonó a sus invitados para llevarle comida y agua –y quizá algo peor– a su cautiva y así descubrió que la jaula estaba vacía y que el pájaro había escapado. Entonces, al parecer, empezó a comportarse como alguien poseído por el demonio porque, bajando las escaleras hacia el comedor a toda velocidad, saltó sobre la gran mesa, derribando a su paso jarras y trincheros, y gritó ante todos los reunidos que, esa misma noche, vendería su cuerpo y su alma a los Poderes del Mal si le permitían alcanzar a la moza. Y, mientras los juerguistas se paralizaban, horrorizados, ante la furia del hombre, uno más malvado o, quizá, más borracho que el resto gritó que deberían lanzar a los sabuesos en persecución de la joven. Con lo cual Hugo salió corriendo de la casa, gritando a sus criados que ensillaran a su yegua y que soltaran a la jauría y, dándoles a los sabuesos un pañuelo de la doncella, los separó en una larga fila para que se lanzaran aullando por el páramo, iluminados por la luz de la luna.
Los juerguistas permanecieron un tiempo boquiabiertos, incapaces de comprender todo lo que había sucedido con tanta rapidez. Pero, finalmente, sus mentes perplejas tomaron conciencia de lo que probablemente ocurriría en los páramos. Se produjo un inmenso alboroto, algunos gritaban por sus pistolas, otros por sus caballos y otros para que trajeran más jarras de vino. A la larga, sin embargo, sus mentes enloquecidas recobraron algo de sensatez y todos, trece en número, montaron sus caballos y emprendieron la persecución. La luna brillaba sobre ellos con gran claridad, y cabalgaron velozmente en una línea, siguiendo el camino que la doncella debía tomar para llegar a su casa.
Habían recorrido una o dos millas cuando se toparon con un pastor nocturno que merodeaba por el páramo. Le preguntaron a gritos si había visto pasar la jauría. El hombre, como cuenta la historia, estaba tan poseído por el miedo que no podía hablar, pero acabó diciendo que había visto a la desafortunada doncella, con los sabuesos sobre su rastro. «Pero he visto más que eso», añadió, «porque también vi a Hugo Baskerville sobre su yegua negra, y detrás de él corría en silencio un sabueso del Infierno que, quiera Dios, nunca me persiga a mí».
Los terratenientes borrachos insultaron al pastor y siguieron cabalgando. Pero muy pronto se les heló la sangre, porque escucharon en algún lugar del páramo el galope de un caballo, y la yegua negra, salpicada de espuma blanca, pasó ante sus ojos arrastrando la brida por el suelo y con la montura vacía. Entonces, los juerguistas cabalgaron muy juntos, llenos de espanto, continuando el camino a través del páramo aunque cada uno, si hubiese estado solo, habría desandado sus pasos con mucha alegría. Cabalgando lentamente de ese modo, alcanzaron finalmente a los sabuesos. Estos, aunque renombrados por su coraje y su raza, yacían apiñados lloriqueando al comienzo de un goyal[2], como nosotros lo llamamos, algunos escabulléndose y otros, con el pelo erizado y los ojos desorbitados, mirando fijamente el estrecho valle que se extendía a sus pies.
La compañía se había detenido, todos más sobrios, podrán imaginarse, que al comienzo de la persecución. La mayoría no quería seguir adelante por nada del mundo, pero tres de ellos, los más valerosos o, quizá, los más borrachos, prosiguieron hasta llegar al fondo del goyal, que se ensanchaba en un espacio abierto donde se alzaban dos de esas grandes piedras que todavía pueden verse hoy, erigidas por gente olvidada en tiempos remotos. La luna brillaba intensamente sobre el claro, y justo en el centro, donde había caído, yacía la desafortunada doncella, muerta de miedo y de cansancio. Pero no fue la visión de su cuerpo ni del de Hugo Baskerville, que estaba tumbado a su lado, lo que les erizó el pelo a esos tres juerguistas temerarios, sino el hecho de que, sobre el cadáver de Hugo y desgarrando su garganta, se apoyaba un ser malévolo, una gran bestia negra con la forma de un sabueso, pero más grande que cualquiera jamás visto por ojos mortales. Y, mientras miraban, la cosa le arrancó la garganta a Hugo Baskerville, provocando que, al girar los ojos encendidos y la mandíbula chorreante hacia ellos, los tres dieran un grito de terror y cabalgaran para salvar sus vidas, todavía gritando, a través del páramo. Uno, según se dice, murió esa misma noche a causa de lo que había visto y los otros dos vivieron hasta el fin de sus días completamente locos.
Esta es la historia, hijos míos, del sabueso que se dice que atormenta a nuestra familia tan cruelmente desde entonces. Lo he puesto por escrito porque lo que se conoce en su totalidad causa menos terror que lo que se insinúa o se adivina. Además, nadie puede negar que muchos miembros de la familia hayan sufrido misteriosas muertes desgraciadas, repentinas y sangrientas. Sin embargo, quizá podamos refugiarnos en la infinita bondad de la Providencia, que nunca castigaría a los inocentes después de la tercera o cuarta generación, como dicen las Sagradas Escrituras. A esa Providencia, hijos míos, os encomiendo ahora, y os aconsejo, para mayor precaución, que os abstengáis de cruzar el páramo en las horas oscuras en las que se potencian los poderes del mal. [De Hugo Baskerville para sus hijos Rodger y John, con instrucciones de que no le digan nada de esto a su hermana Elizabeth.]
Cuando el Sr. Mortimer terminó de leer esa singular narración, levantó sus anteojos hasta apoyarlos sobre la frente y miró fijamente al Sr. Sherlock Holmes. El detective bostezó y arrojó su cigarrillo al fuego.
—¿Y?
—¿No le parece interesante?
—Quizá para un recopilador de cuentos de hadas.
El Dr. Mortimer sacó de su bolsillo un periódico doblado y dijo:
—Ahora, Sr. Holmes, le daremos algo un poco más reciente. Este es el Devon County Chronicle del 14 de junio del corriente año. Es un breve resumen de los datos obtenidos sobre la muerte de sir Charles Baskerville, ocurrida unos días antes de esa fecha.
Mi amigo se inclinó hacia delante y su expresión se tornó más atenta. Nuestro visitante acomodó los anteojos y comenzó a leer:
La reciente y repentina muerte de sir Charles Baskerville, que había sido designado como el candidato más firme al partido liberal de Mid-Devon en las próximas elecciones, ha ensombrecido todo el condado. Aunque sir Charles había residido en la mansión de los Baskerville por un breve periodo de tiempo, su bondad y gran generosidad le habían granjeado el afecto y el respeto de todos lo que lo conocieron. En estos días de nuevos ricos, es placentero hallar un caso en el que el descendiente de una antigua familia del condado caída en desgracia ha sido capaz de amasar una fortuna en el exterior y traerla consigo para restaurar la olvidada grandeza de su linaje. Sir Charles, como bien se sabe, hizo grandes sumas de dinero en la especulación sudafricana. Más sabio que aquellos que persisten hasta que la rueda de la fortuna gira en su contra, tomó conciencia de sus ganancias y regresó con ellas a Inglaterra. Sólo han transcurrido dos años desde que se estableciera en la mansión de los Baskerville, y todo el mundo conocía la magnitud de sus planes de reconstrucción y mejoras que su muerte ha interrumpido. Al no tener hijos, fue su deseo, públicamente expresado, que durante su vida toda la zona se beneficiara de su buena fortuna, y muchos tendrán motivos personales para lamentar su inoportuna muerte. Sus generosas donaciones a instituciones de beneficencia locales y del condado han sido frecuentemente narradas en estas columnas.
Las circunstancias que rodearon la muerte de sir Charles no fueron aclaradas en su totalidad por la investigación llevada a cabo, pero, por lo menos, se ha hecho lo suficiente para desechar esos rumores que la superstición local había originado. No hay ninguna razón para sospechar de juego sucio, ni para imaginar que su muerte se debió a causas no naturales. Sir Charles era viudo y, quizá, un poco excéntrico en sus costumbres. A pesar de su gran riqueza, sus gustos personales eran sencillos, y sólo tenía como criados personales en la mansión de los Baskerville a un matrimonio de apellido Barrymore: el esposo era el mayordomo y la esposa, el ama de llaves. Su testimonio, corroborado por el de varios amigos, muestra que la salud de sir Charles había ido empeorando desde hacía bastante tiempo, y señala concretamente a algún problema cardíaco que se manifestaba en palidez, falta de aire y ataques agudos de depresión nerviosa. El Dr. James Mortimer, amigo y médico de cabecera del fallecido, ha dado un testimonio semejante.
Los hechos del caso son sencillos. Sir Charles Baskerville, todas las noches antes de acostarse, tenía la costumbre de dar un paseo por el famoso paseo de los tejos de la mansión de los Baskerville. El testimonio de los Barrymore corrobora que esa era su costumbre. El 4 de junio, sir Charles había declarado su intención de viajar, al día siguiente, a Londres y le había ordenado a Barrymore que le preparara la maleta. Esa noche salió, como hacía siempre, a dar su paseo nocturno, durante el cual solía fumar un cigarro. Nunca regresó. A las doce de la noche, Barrymore, al descubrir la puerta de la mansión todavía abierta, empezó a preocuparse y, después de encender una linterna, fue en busca de su señor. Había llovido casi todo el día, y las huellas de sir Charles fueron fáciles de seguir a lo largo del sendero, y al otro extremo hallaron su cuerpo. Un hecho que no ha sido aclarado es el testimonio del mayordomo, quien dijo que las huellas de su señor cambiaron de aspecto después de que atravesara el portón que daba al páramo y que parecía que desde ese momento había caminado de puntillas. Un tal Murphy, un gitano vendedor de caballos, se hallaba cerca, pero parece, según su propia confesión, que estaba borracho. Ha declarado que escuchó gritos pero no fue capaz de confirmar de qué dirección provenían. No se descubrieron rastros de violencia sobre el cuerpo de sir Charles y, aunque el testimonio del doctor mencionaba una casi increíble distorsión del rostro –tan acentuada que el Dr. Mortimer se negó a creer a primera vista que era su amigo y paciente quien yacía ante él–, se explicó que este era un síntoma no demasiado inusual en los casos de disnea[3] y muerte por agotamiento cardíaco. Esa explicación fue corroborada por la autopsia, que encontró una enfermedad orgánica crónica, y el jurado ante el cual presentó su informe el juez de instrucción emitió un veredicto en concordancia con la evidencia médica. Por suerte ocurrió de esta manera, porque es, obviamente, de la mayor importancia que el heredero de sir Charles se establezca en la mansión y que continúe la gran labor interrumpida de tan triste manera. Si el prosaico descubrimiento del juez de instrucción no hubiese puesto fin a las novelescas historias rumoreadas en conexión con el asunto, habría sido difícil hallar a alguien que ocupara la mansión de los Baskerville. Según se ha dicho, el pariente más cercano es el Sr. Henry Baskerville, si todavía vive, hijo del hermano menor de sir Charles Baskerville. La última vez que se tuvo noticias de él se encontraba en Norteamérica, y se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para informarle de su buena suerte.
El Dr. Mortimer volvió a doblar el papel y se lo guardó en el bolsillo.
—Esos son los hechos en conexión con la muerte de sir Charles Baskerville que se hicieron públicos, Sr. Holmes.
—Debo agradecerle –dijo el detective– que me haya puesto al tanto de un asunto que ciertamente posee algunos puntos de interés. Había visto cierto comentario en el periódico cuando ocurrió la muerte de sir Charles, pero en aquel entonces estaba extremadamente absorto en ese pequeño asunto de los camafeos del Vaticano y, en mi ansiedad por complacer al papa, perdí el rastro de varios casos ingleses interesantes. ¿Este artículo, dice usted, cuenta todos los hechos que se hicieron públicos?
—En efecto.
—Entonces, dígame los confidenciales –se recostó en su silla, juntó la punta de los dedos y asumió su expresión más impasible y judicial.
—Al hacerlo –dijo el Dr. Mortimer, que había empezado a mostrar señales de una fuerte emoción–, le estaré diciendo cosas que no le he confiado a nadie. La razón de haberlo ocultado durante la investigación del juez de instrucción es que un hombre de ciencia evita adoptar públicamente una posición que pudiera apoyar una superstición popular. Tenía, también, otro motivo: como dice el periódico, la mansión de los Baskerville ciertamente quedaría vacía si apareciera cualquier cosa que confirmara su sombría reputación. Por estas dos razones me pareció justificado decir menos de lo que sabía, dado que ningún bien práctico podía resultar de ello, pero no hay razones para que no sea perfectamente honesto con usted.
»El páramo está muy escasamente habitado, y los pocos que viven cerca se reúnen a menudo. Por esta razón, yo veía con frecuencia a sir Charles Baskerville. Con la excepción del Sr. Frankland, de Lafter Hall, y el Sr. Stapleton, el naturalista, no hay otros hombres educados en un radio de muchas millas. Sir Charles era un hombre reservado, pero su enfermedad sirvió para acercarnos, y un interés compartido por la ciencia alimentaba nuestra relación. Había traído consigo mucha información científica de Sudáfrica y hemos pasado juntos muchas tardes deliciosas discutiendo la anatomía comparada del bosquimano y del hotentote[4].





























