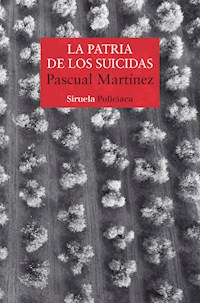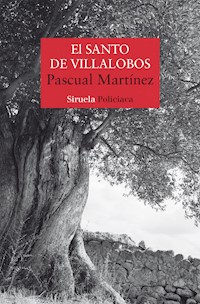
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Pascual Martínez ofrece al lector una muestra de su tremendo potencial como autor del policiaco más negro y le arranca una promesa, la de permanecer atento a su próximo título para lanzarse inmediatamente sobre él».Marina Sanmartín, ABC Cultural Pese a llevar cerca de medio año al mando del cuartel de Iznájar y haber resuelto un crimen que le ha encumbrado dentro del cuerpo, Ernesto Pitana, sargento de la Guardia Civil, no logra adaptarse a su nuevo destino. Y para complicar aún más su existencia, en la madrugada del día de Reyes, aparece en la playa de Valdearenas el cuerpo sin vida de Martín Urquijo, un curandero más conocido como el santo de Villalobos —en referencia a la aldea de Alcalá la Real donde residía—, heredero de una legendaria estirpe que ha obrado milagros en la zona desde el siglo XIX.En una áspera tierra de olivos, un mundo ancestral en el que nada ni nadie es lo que parece, el sargento Pitana —junto a la cabo Montero y su peculiar y heterogéneo equipo— se hará cargo de la investigación y tendrá que lidiar, desde el comienzo, con la apremiante sed de justicia de los fieles del santo y con la singular idiosincrasia, a caballo entre la tradición, la desconfianza y la devoción religiosa, de los habitantes de la comarca.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: abril de 2023
En cubierta: fotografía © FredFroese / iStock / Getty Images
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Pascual Martínez Pérez, 2023
© Ediciones Siruela, S. A., 2023
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19744-14-2
Conversión a formato digital: María Belloso
1
Los fantasmas siempre aparecen por la noche. Y vienen cubiertos con sábanas blancas por una razón: distinguirlos en la oscuridad. Ernesto Pitana se había acostumbrado a su presencia: desde hacía tres años se disponían alrededor de su cama en tropel. Y los cabritos hallaban sus aposentos como si se orientaran con una brújula. Porque allí estaban también: en la casa que había alquilado en la calle Caganchuelo a finales de octubre, tras residir durante tres meses en la fonda de Jacinta.
El sonido lo sobresaltó. Palpó la mesilla y el móvil cayó al suelo. Maldiciendo, lo cogió y contestó:
—¿Qué pasa, Montero?
—Han encontrado un cadáver en la playa de Valdearenas.
Pitana se estremeció con la sola mención de aquel lugar.
—¿Dónde estás?
—En la playa. Lebrija y yo acabamos de llegar. Martínez va a buscarlo.
—¿Dónde está la víctima? —El sargento Pitana ni saludó siquiera.
Lebrija le indicó la zona donde flotaba el cuerpo.
Un sol abúlico despuntaba en el horizonte y un brochazo de luz sobrevolaba un otero preñado de olivos.
—Ya he avisado al juez de guardia. El forense me acaba de confirmar que está de camino —dijo la cabo Montero, solícita—. Y los bomberos de Lucena también están avisados.
—Lebrija, Martínez, acordonad la zona. ¿Quién ha descubierto el cadáver? —preguntó Pitana.
Lebrija alzó el brazo y señaló a un hombre fibroso, vestido con ropa deportiva y zapatillas fluorescentes.
—Buenos días. Sargento Pitana.
Se estrecharon las manos.
—Mario Márquez.
—¿Cómo se ha dado cuenta?
—Salgo todas las mañanas a correr. He visto el cuerpo en el agua. Al principio creía que era una boya, no sé…, lo último que te imaginas es que sea una persona. Pero al fijarme con más detenimiento… Entonces he llamado al 112.
—Sale usted muy pronto a correr…
—¿Está prohibido?
Pitana recibió la respuesta con ganas de arrancarle la cabeza de cuajo. Se controló.
—Está bien. No se marche. Tendremos que hacerle más preguntas y tomarle declaración.
—¡Me voy a quedar helado!
—Martínez, déjele su abrigo.
—Pero, sargento…
—¡Que se lo deje, joder!
Martínez, resignado, se quitó el abrigo y se lo entregó al corredor, que se alejó unos metros.
—Por cierto, está de guardia la jueza Arjona. No le ha hecho mucha gracia la noticia —dijo Montero.
—¿Y qué querías? ¿Que bailara la Macarena?
Mientras los bomberos preparaban el equipo de salvamento acuático y los trajes de buceo, llegó la jueza Arjona. Venía acompañada del secretario judicial y un guardia civil. Este aparcó junto a dos ambulancias, un todoterreno de Protección Civil y un furgón de los servicios funerarios. Enfilaron el pasillo acordonado por el que se accedía a la escena del crimen.
—Buenos días, sargento. ¿Qué tenemos?
La jueza Arjona era una cuarentona escuálida y despierta, con el pelo corto y gafas enormes.
—Un regalito de Reyes, señoría. Un cuerpo en el agua.
—Procedan.
Los bomberos se adentraron en el pantano en una balsa neumática. Desde la distancia, los congregados observaban las maniobras. Cuando regresaron, dos de los cuatro componentes del destacamento se bajaron de un salto y encallaron la zódiac en la orilla. Los otros dos bomberos agarraron el cuerpo y lo depositaron en la arena. A la víctima, un septuagenario delgado y de cabellos canos, le habían embridado las manos en la espalda.
—Yo conozco a ese hombre. —Los presentes se giraron y miraron confundidos al corredor, que se había acercado a echar un vistazo—. Es el santo de Villalobos.
Ismael Tarancón, el médico forense —nariz griega, cuerpo fornido y notable chepa que le obligaba a caminar un tanto encorvado—, se puso a la labor sin olvidar su habitual gracejo: una manera de distender el ambiente en circunstancias tan macabras. Pitana no acababa de acostumbrarse a la actitud de Tarancón. Le parecía incoherente, desatinada. Bailar flamenco en un velatorio.
—Le han descerrajado un tiro de escopeta —dijo el forense, en presencia del sargento y la jueza. Y señaló un boquete en medio del pecho de la víctima.
La jueza apartó la vista.
Agentes de la científica, enfundados en sus buzos y escarpines blancos, rastreaban la zona en busca de pruebas, mientras uno de ellos tomaba fotografías. Un miembro de la Policía Judicial recogía la vaina de un cartucho y la introducía en una bolsita de plástico.
—¿Qué puede adelantarnos? —Pitana se acuclilló a la derecha del forense.
—Creo que le dispararon en la orilla, cayó al agua y flotó hasta donde lo localizaron. Diría que el óbito se produjo entre las nueve de la noche y las dos de la madrugada.
—Quiero los resultados de la autopsia lo antes posible.
—Ya me he enterado.
Pitana no esperaba la llamada tan pronto. El hombre que había al otro lado del hilo telefónico era Bernabé Galarza, director general de la Guardia Civil y excuñado de Pitana. Desde que se había visto obligado a desterrarlo a tierras cordobesas se sentía en deuda con él y siempre que podía lo telefoneaba para ver cómo estaba. Más en las circunstancias actuales.
—¿Quieres que te mande a alguien de la Unidad Central?
—Me las apañaré.
Bernabé se calló un instante, resignado: no le haría cambiar de opinión.
—Han emitido la noticia en todos los informativos. No sabía que ese hombre era tan popular.
—Yo tampoco.
—Y encima con ese nombre tan rimbombante: el santo de Villalobos.
—Por lo poco que me he informado, ese tío era una celebridad por estas tierras…
—Una celebridad también puede ser un estafador…
—Eso tendré que averiguarlo.
A Pitana le dolía la cabeza y necesitaba un cigarrillo con urgencia.
—Bernabé, me están llamando al móvil —mintió—. Te mantendré informado.
—De acuerdo. Conchi te manda recuerdos.
—Devuélveselos de mi parte.
—¿Cómo lo lleva? —le preguntó la cabo Montero a Pitana.
—Detesto escribir el informe preliminar para el juzgado. —Buscaba las letras con la mirada fija y apretaba las teclas con un dedo—. Nunca me acostumbraré a estos cacharros.
—A esa velocidad, va a acabar el informe en primavera. ¿Por qué no se apunta a un curso de mecanografía? Yo hice uno cuando era joven y me vino de perlas.
—Bastante tengo ya como para apuntarme a esas chorradas. Además, ya estoy mayor para determinadas cosas.
—Nunca se es mayor para aprender.
Pitana volvió a fijar la vista en el teclado en busca de la letra extraviada. Su dedo parecía la garra de un halcón. Desanimado, maldijo entre dientes y se dio por vencido.
—Dile a Palomeque que venga.
—Le va a endosar el marrón, ¿eh?
—Montero, no te pases.
—Ahora mismo le aviso.
La cabo se marchó. Al minuto, Palomeque entró en el despacho tras pedir consentimiento.
La tarde transcurrió en el cuartel como si hubiera un enjambre de abejas hasta arriba de cocaína en cada esquina. Pitana había ordenado a su equipo trabajar a destajo: quería resultados inmediatos. A la mañana siguiente vería si sus subalternos se habían puesto las pilas.
El sargento apenas cenó y se acostó con la sensación de que aquella noche había más fantasmas de los habituales pululando por la habitación. Cerró los ojos. Las imágenes de lo ocurrido en la playa de Valdearenas se proyectaban en su cerebro como filminas en una pantalla. Se levantó, se puso un abrigo sobre el pijama y salió a la terraza. Se frotó los hombros para calentarse, encendió un cigarrillo, apoyó las manos en la barandilla y oteó el pantano.
Un pensamiento lo atormentaba.
«Me toca investigar quién ha matado a un santo».
2
Palomeque llamó a la puerta y asomó el torso.
—A sus órdenes, mi sargento.
—¿Qué tripa se le ha roto?
Palomeque se rascó la frente. Tras varios segundos de meditación, dijo:
—Ha llegado la agente Sesma.
Con todo el jaleo del día anterior, a Pitana se le había olvidado que hoy se incorporaba la sustituta de Mena.
—Hágala pasar.
Palomeque cerró de un portazo. Pitana dio un respingo en la silla.
«Lo mataré, juro que antes de irme de Iznájar, lo mataré».
Paz Sesma tenía las orejas de elfo, el mentón retraído, el pelo negro recogido en una coleta tirante y unos ojos verdes que resplandecían como aceitunas bañadas en aceite. Treintañera, bajita y delgada.
—Bienvenida a Iznájar.
—Gracias, mi sargento.
Pitana cavilaba, como hacía con todos sus subordinados, en qué profesión encajaría Sesma si no diese su vida por el Cuerpo de la Guardia Civil. «Una esteticista», concluyó al observar sus dedos finos y sus manos bien cuidadas.
—Ya he visto en su expediente que es navarra.
—Sí, mi sargento. De Cintruénigo.
—Nunca he estado, pero seguro que es un pueblo precioso.
—No se crea…
Pitana se quedó cortado.
—¿Cuál ha sido su último destino?
—Algeciras.
—¿Y puedo preguntarle por qué aceptó la vacante de Iznájar?
—Motivos personales.
«La leche».
—Muy bien. Reitero lo dicho: bienvenida. Busque a Palomeque. Él le indicará su puesto de trabajo y le pondrá al día.
—A sus órdenes, mi sargento.
Pitana la vio salir del despacho.
«Los navarros tienen fama de tenerlos bien puestos. Parece que las navarras no les van a la zaga».
El sargento se sentó a la mesa de la sala de reuniones. Espínola miraba a Sesma, expectante ante la llegada de una nueva hembra que cubrir. Lebrija compartía confidencias con Martínez, que se reía entre dientes mientras se tocaba su perilla quijotesca. Tavares hojeaba unos papeles. Y Montero, a la vera de Pitana, tamborileaba con los dedos de la mano derecha sobre la mesa.
—Antes de empezar, quisiera presentarles a la agente Sesma. Desde hoy se incorpora a la unidad.
Paz Sesma saludó al respetable alzando la cabeza, con la alegría de un ruso sin vodka.
—Espero que hayan aprovechado el tiempo. —Pitana observó, uno a uno, a sus agentes—. ¿Qué tenemos?
Montero tomó la palabra:
—El finado se llamaba Martín Urquijo Lamata. Setenta años. Vivía en Villalobos, pedanía de Alcalá la Real, Jaén. De ahí su apodo: el santo de Villalobos.
—O sea, que tenemos que buscar a un ateo…
—Le descerrajaron un tiro de escopeta en el tórax —continuó Montero, obviando el comentario fuera de lugar de Espínola—. Habrá que esperar la autopsia y el informe de balística, pero todo parece indicar que lo trasladaron a la playa de Valdearenas y allí lo asesinaron. Se han encontrado huellas de pisadas y rodadas de un vehículo todoterreno en las inmediaciones. Las están examinando.
—El tema de los sanadores se remonta al siglo XIX.
Rafael Lebrija, cultivado en las más variopintas materias, recibió la mirada desconcertada de sus compañeros. Pitana se alegraba de la erudición de Lebrija: nunca está de más tener una enciclopedia a mano.
—Por esta zona siempre ha habido personas a las que se les atribuyen dotes sanadoras: santeros, taumaturgos, santones… Llamadlos como queráis.
—¿Por qué lo matarían en Iznájar si vivía en esa pedanía de Alcalá la Real? —preguntó Martínez.
Nadie supo contestar.
—¿A cuántos kilómetros está Alcalá la Real de Iznájar? —Espínola, tras interrogar a Montero, le guiñó un ojo a Sesma. Esta lo observó con el asco del que descubre una rata muerta al abrir un cajón.
—Unos sesenta.
—Tavares, ¿algún familiar?
La mención del sargento pilló a la canaria en el séptimo cielo. Pitana se fijó en un detalle: ni las ojeras que enmarcaban sus ojos azules aquella mañana lograban minimizar la belleza de su rostro.
—Soltero y sin hijos. El único pariente es una sobrina… Tengo por aquí el nombre. —Tavares cogió un folio de la mesa—. Lucía Urquijo. Vive en La Pedriza, otra pedanía de Alcalá la Real. Ayer por la tarde fue al Anatómico de Córdoba a identificar el cadáver. La acompañó el sargento Ortega, del cuartel de la Guardia Civil de Alcalá la Real.
—En principio nosotros llevaremos el caso —dijo Pitana—, ya que el cadáver ha aparecido en nuestra jurisdicción, pero hablaré con el sargento Ortega para que no haya problemas. Localiza a la sobrina, Tavares. Quiero interrogarla. Y ya he tramitado una orden a la jueza Arjona para registrar la casa de Martín.
—Tratándose de un santo estará llena de cruces y de imágenes de vírgenes…
—Mira por dónde, Espínola se ha levantado graciosillo… —Pitana golpeó la mesa con las palmas de las manos, ante el susto del respetable—. Como vuelva a soltar otra sandez, va a estar comiéndose tronchas hasta que se jubile. Lebrija, busque información sobre esos supuestos milagreros o como coño los llamen. Sesma y Espínola, vayan a la playa a inspeccionarla de nuevo. Tavares y Martínez, pregunten por el pueblo a ver qué se comenta. ¡Venga, a mover el culo!
—Sargento, ¿no podría acompañar al agente Espínola otro compañero? Preferiría quedarme e instalarme en mi puesto.
Pitana concitó la atención de los presentes: esperaban otro ataque de furia.
—Ya lo hará más tarde —cortó de raíz el sargento.
Espínola obsequió a Sesma con otro guiño.
La navarra suspiró. «Me ha tocado el imbécil».
—Aquí estarás bien. El sargento es un gruñón pero buena gente, y los compañeros también son majos.
Cruzaron el puente, giraron a la izquierda y tras un kilómetro y medio, poco antes de arribar al Centro de Interpretación del Embalse de Iznájar, se adentraron en un camino de tierra y dejaron a la derecha la escuela náutica y a la izquierda el camping.
Sesma asistía al soliloquio de su compañero con el entusiasmo de un heavy en un concierto de órgano.
—¿Siempre eres tan habladora?
—¿Y tú tan gilipollas?
—Vale, vale, ¡tampoco hay que ponerse así!
Espínola detuvo el vehículo frente a una plataforma metálica, en la orilla del pantano, y, una vez se hubieron apeado del todoterreno, pasaron por debajo de la cinta del cordón policial.
—¿Por dónde empezamos?
—Por donde quieras, guapa.
Sesma comenzó a caminar.
Espínola ponderó el culo de la navarra.
—Mira que mandar a la nueva con Espínola…
—Que se acostumbre. Solo me faltaba que una recién llegada se me subiera a las barbas el primer día.
Montero negó con la cabeza conforme se mordía el labio inferior. No tiene remedio, decía su expresión. Contempló el rictus de preocupación del sargento y guardó silencio, segura de que en cualquier momento Pitana iba a quitarle la anilla a la granada de mano.
—Podían haber matado al santo ese en su pueblo… ¡La madre que me parió!
La detonación. Pitana se revolvió en el asiento y buscó un paquete de cigarrillos en los bolsillos del pantalón.
Montero esperó paciente. Sabía que hasta que el sargento no encendiera un pitillo y diera una calada, no se tranquilizaría. Por fin halló una cajetilla. Tras la maniobra de sanación, siguió su discurso:
—Aunque el asesino tendrá sus motivos…
—¡Menuda conclusión! Espero que se estruje un poco más las neuronas.
—Montero…
—¿Qué?
—No me toques los cojones.
La cabo sonrió. Hacía un tiempo que el sargento se dignaba a tutearla. La bula papal solo recaía en sus espaldas, y cuando estaban a solas, porque al resto de los agentes los seguía tratando con un usted seco y desabrido.
—Aguardaremos los resultados de la autopsia para saber más —dijo la cabo.
Pitana, malhumorado, sintió cómo el café que acababa de tomar le regurgitaba en la laringe.
Montero esquivó el enésimo bache del camino de tierra.
—¿Cuánto queda? —Pitana se aferró al agarradero para no golpearse en el techo.
—Ya llegamos.
Tavares había contactado con Lucía, la sobrina de Martín Urquijo, la tarde anterior, y esta se había mostrado deseosa de colaborar en la investigación de la muerte de su tío.
Hacía diez minutos que habían circunvalado Alcalá la Real, y La Pedriza ya se vislumbraba en el horizonte. Atravesaron la calle principal, giraron a la derecha y aparcaron frente a una casona de aspecto descuidado y dos alturas. Los esperaba una mujer de unos cuarenta años, rostro cetrino y cuerpo magro. Se protegía del viento con una rebeca negra que se apretaba contra el pecho.
—Soy Lucía.
—Sargento Pitana; ella es la cabo Montero. Sentimos la pérdida de su tío.
—Gracias. Pasen, por favor.
Siguieron a Lucía por un pasillo que desembocaba en un merendero. De pie, junto a una chimenea, dándoles la espalda, aguardaba un tipo alto, esquelético y desgarbado.
—Jabir, mi marido.
El hombre se giró, sin decir nada. Rostro ennegrecido y pelo negro rizado. Magrebí.
El sargento cogió un portarretratos de una consola y reconoció a Martín Urquijo. Vestía una camisa de cuadros, un pantalón de pana y unas zapatillas deportivas blancas. En la mano derecha asía una azada, apoyada en el hombro. Tenía el pelo cano abundante y ondulado y las arrugas surcaban su rostro. Al sargento le llamó la atención la paz que trasmitían sus ojos grises.
—Es de hace un par de años —indicó Lucía—. No le gustaban las fotografías, pero ese día estaba de buen humor.
Se sentaron a una mesa de bancos corridos, los visitantes enfrente de la pareja, como si se dispusiesen a jugar una partida de mus en la que se enfrentasen hombres contra mujeres.
Pitana preguntó:
—¿Cuándo fue la última vez que vio a su tío?
—El sábado.
—¿Con qué frecuencia lo visitaba?
—Todas las semanas. Se las arreglaba bien, y Herminia le limpiaba y le cocinaba.
—¿Quién es Herminia?
—Su asistenta.
—¿Lo notó extraño?
—Para nada.
—¿Tenía enemigos?
Lucía se irguió como si le hubieran infligido un latigazo en las lumbares.
—¿Enemigos? Mi tío solo ayudaba a la gente.
—No me ha contestado.
—No, que yo sepa.
Montero metió baza.
—Un hombre como su tío podía generar envidias. Quizás alguien consideraba que se aprovechaba de las desgracias ajenas…
—Mi tío jamás cobró un duro a nadie, así que no veo por qué querrían matarlo —dijo, indignada.
«Pues el tiro no se lo pegó él», caviló Pitana.
—¿Cuándo adquirió los poderes?
—Desde que vio a la Virgen de Fátima en la playa de Valdearenas, en Iznájar.
Los guardias civiles intercambiaron miradas.
«Por eso lo mataron allí», pensaron al unísono.
—¿Cuánto tiempo hace de esa circunstancia?
—Unos veinte años, poco después de morir el santo Manuel.
—¿El santo Manuel…?
—Sí, el sucesor del santo Custodio y el santo Luisico.
La cabo Montero había oído hablar de esos tres hombres legendarios. Se les atribuían numerosos prodigios, aunque nunca había profundizado al respecto. Pitana, novato en estas lides, escuchaba la exposición de Lucía con una mezcla de perplejidad y fastidio, como si temiera que alguno de los santeros fuera a personarse en el merendero.
—¿Así que su tío era el continuador de una saga de iluminados?
Aunque intentó evitarlo, el tono de Pitana sonó irónico.
—No se lo tome a broma, sargento.
Pitana rehusó la advertencia y se lanzó a la yugular de Lucía.
—Entonces, habrá asistido a alguno de esos milagros…
El marido de Lucía no había abierto la boca. Permanecía inhiesto, los brazos paralelos al tronco, ocultando las manos. Montero observó su semblante: mostraba el gesto de quien se sabe un arcano vedado al resto de los mortales. A la cabo, la puso de los nervios esa actitud condescendiente.
—Sargento, usted no lleva mucho por estas tierras, ¿o me equivoco? —El magrebí esbozó una sonrisa aviesa.
—Lo suficiente para que no me tomen el pelo.
El comentario de Pitana crispó al árabe. Su mujer tomó la palabra.
—Yo también era escéptica, sargento, y sé que es difícil de entender, pero esos hombres poseían un don. Hay cientos de testimonios al respecto. —Lucía escrutó a su marido, quien asintió—. Acompáñenme.
Jabir se quedó sentado. Montero palpó su arma. Por si las moscas.
Salieron a un patio. Un niño lanzaba una pelota de tenis contra un murete y un perro lanudo la cogía al vuelo con la boca y corría para depositarla en la mano del crío.
—Todos los médicos me diagnosticaban lo mismo: nunca podría tener hijos. Yo estaba desesperada. Y se lo comenté a mi tío. Al día siguiente fui a su casa. Me entregó una botella con agua bendecida y me ordenó que me tomara un vasito tras cada comida.
La historia había concitado la atención de Pitana y Montero.
—¿Y qué pasó? —preguntó la cabo.
—A los quince días me quedé embarazada.
El ocaso del sol ensangrentaba el cielo plomizo.
La aldea de Villalobos distaba apenas seis kilómetros de Alcalá la Real. Era una pedanía de casas dispersas a la que se accedía por una carretera estrecha y mal asfaltada tras cruzar un puente sobre el río Palancares.
—Ahí es —dijo Pitana.
En la puerta principal de un caserón de fachada blanca y roja los aguardaba Herminia —unos sesenta años, rodete en lo alto de la cabeza y delantal negro—, la asistenta de Martín Urquijo.
Pitana se subió los cuellos del abrigo y se frotó las manos antes de saludarla.
—Les estaba esperando. —Herminia, sin más rodeos, abrió el portón de chapa tras propinarle varios empujones.
Un perro empezó a ladrar. Herminia cogió un leño y se lo lanzó. El perro lo esquivó y salió por patas.
En el recinto de suelo empedrado había un sinfín de cachivaches. Una fila de troncos, encajados como un tetris, ocupaba gran parte de la pared derecha. A la izquierda, sacos de pienso y cajas con patatas, cebollas, alubias…; y enfrente, una estantería con material de construcción y aperos de labranza. De una cuerda, cerca del techo, entre dos pilares, colgaban varias tiras viscosas repletas de moscas. Ascendieron por una escalera adosada a la pared y se sentaron alrededor de una mesa redonda, en la cocina.
—¿Cuándo vio por última vez a Martín?
—El sábado. Vine por la mañana a limpiar la casa y a traerle comida.
—¿Lo notó extraño?
—No.
—¿Algo que le llamara la atención…? ¿Dijo si le había visitado alguien…?
—No. Estaba normal.
—¿Hasta qué hora estuvo usted aquí?
—Vine sobre las diez… Hasta las dos…
—¿Y qué hizo Martín en ese tiempo?
—Estuvo cortando leña. Los inviernos son duros por aquí, ¿sabe…? Y luego dio un paseo. Volvió sobre la una y estuvimos hablando un rato.
—¿Sobre qué?
—Nada especial: el tiempo, política, su sobrina…
—Echaremos un vistazo.
Los guardias civiles recorrieron la casa: cocina, dos habitaciones, un baño y un cuarto de estar por el que se accedía a una balconada. Austera pero limpia.
—¿Qué hay arriba? —Montero había apartado una cortina.
—Un desván —dijo Herminia.
Subieron.
En un rincón, había un somier de madera carcomida y encima tres colchones desvencijados; al lado, en una alacena de puertas acristaladas, se distinguían latas de conservas y paquetes de periódicos antiguos atados con cuerdas de cáñamo, y, de un madero cilíndrico, pendían ristras de chorizos y morcillas. Un tendedero recorría el espacio de lado a lado. Pitana esquivó varias prendas para no quedarse enredado. En una chimenea apagada y colmada de cenizas descansaban varias sartenes y ollas de cobre.
Y el altar.
Un mantel blanco cubría una mesa alargada. En la pared había tres fotografías en blanco y negro.
—Son los santos Custodio, Manuel y Luisico. —Las palabras de Herminia parecían un eco, como si se pronunciasen desde el fondo de un pozo—. Martín hablaba con ellos.
El sargento escrutó el altar, desasosegado: santos, milagros, difuntos parlanchines…
—¿Qué contienen esas botellas? —Pitana se refería a varias botellas de cristal de unos veinte centilitros que había en una repisa.
—Agua bendecida. El que se la tomaba sanaba.
—¿De qué sanaban?
—Cojeras, artritis, cegueras… Una muchacha tuerta recuperó la vista en apenas dos días.
Montero tragó saliva. Aquel lugar le daba escalofríos.
—¿Usted la ha probado? —preguntó Pitana, cáustico.
—Yo nunca enfermo.
El sargento cogió una de las estampitas diseminadas sobre el mantel.
—Es la Virgen de Fátima, la patrona del pueblo. A Martín se le apareció en la playa de Valdearenas, en Iznájar. De ahí le venían los poderes.
Siguieron inspeccionando el desván. Montero abrió un arcón en el que se amontonaban trozos de carne; luego se acercó a una lavadora y palpó una pila de ropa desparramada en un reclinatorio de paja.
Pitana se percató entonces de que, entre dos de los colchones de la cama, había una concavidad. Curioso, sacó unos guantes de látex de un bolsillo del pantalón, se los puso, metió una mano en el hueco y extrajo una escopeta.
—¿Martín era cazador?
—No, que yo sepa.
—Nos llevaremos la escopeta y una botella.
Herminia encogió los hombros sin importarle un bledo qué se llevaran o no.
Pitana percibió la inquietud de Montero: había llegado la hora de largarse.
—No la molestamos más. Le dejo mi tarjeta.
Herminia la cogió con desgana.
—¿Tiene usted un teléfono donde podamos localizarla?
—No tengo móvil.
—¿Y un fijo?
—Apunte.
La cabo Montero anotó el número. Los guardias civiles bajaron los dos pisos, Herminia tras ellos.
—Una última pregunta. —El sargento se giró en redondo—. ¿Coincidió el sábado con Lucía?
—No.
El perro comenzó un nuevo recital. Pitana no estaba para ladridos: la escopeta le quemaba como un brasero.
Apenas cruzaron palabra durante el viaje de vuelta. Pitana, desde el asiento del copiloto, se preguntaba qué le ocurriría a Montero. El mutismo de la cabo, de natural parlanchina, solo podía atribuirse a una afonía repentina o a una preocupación acuciante.
La cabo Montero se había convertido en el mejor aliado de Pitana desde el día en el que pisó suelo cordobés y se había entablado entre ellos un vínculo especial. El sargento confiaba en aquella mujerona a pies juntillas, a pesar de que en no pocas ocasiones sus pullas y su altanería le crisparan los nervios.
La cabo seguía circunspecta.
Ya habría tiempo de que el río se desbordara.
Justo cuando entraba en casa, Pitana recibió la llamada de Ismael Tarancón, el forense.
—Lo que le adelanté: le dispararon con un arma larga, seguramente una escopeta de caza, a unos tres metros de distancia. Luego empujaron el cuerpo y el agua lo arrastró.
Aquello no ofrecía nada que no supieran, se dijo Pitana, esperando un mendrugo que llevarse a la boca.
—El golpe en el parietal le provocó una contusión craneal fuerte —prosiguió el forense—, pero no lo suficiente como para ocasionar lesiones internas.
—Querían dejarlo fuera de combate…
—Exacto. Lo golpearon con un objeto romo, puede que con la culata de la escopeta. El disparo perforó el ventrículo izquierdo del corazón. En el examen del contenido gástrico había restos alimenticios sin digerir, por lo que la muerte se produjo poco después de cenar.
—O sea, que lo mataron sobre la medianoche.
—Teniendo en cuenta el enfriamiento y la rigidez del cuerpo, la maceración de los dedos y los fenómenos cadavéricos, no se alejará demasiado de esa hora. Y no hay mucho más que añadir: solo esperar los análisis toxicológicos y de balística. Mañana o pasado le envío el informe definitivo de la autopsia. Con tantas prisas aún no lo he podido terminar. Se lo mando en un PDF a su e-mail. ¿Le parece bien?
—Si no queda otro remedio… —A Pitana las palabras PDF y e-mail le sonaban a robots de La guerra de las galaxias.
—Se tiene que actualizar, sargento. ¡Que no vivimos en la época de las cavernas!
«En la época de las cavernas ya te hubiera lanzado por un precipicio».
Pitana cortó la llamada.
3
Una duermevela había acompañado a Pitana durante la noche. En su cabeza danzaban extraños personajes: corredores mañaneros que desafiaban el frío y encontraban cadáveres en los pantanos; sobrinas que afirmaban haberse quedado embarazadas por ciencia infusa; santos que curaban enfermedades con agua bendecida; asistentas con la empatía y verborrea de un berberecho…