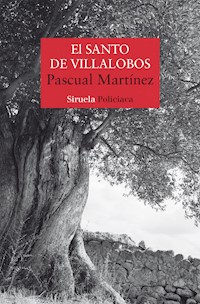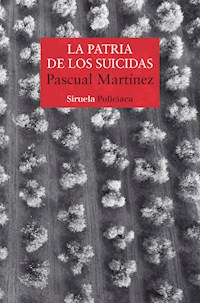
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
LA NOVELA NEGRA QUE ESTABAS ESPERANDO LEER. Calor, olivos, ahorcados..., una adictiva ópera prima a la altura de los grandes nombres del género. «Diálogos vivos y un variopinto grupo de investigadores en una novela que conjuga perfectamente la tensión con los toques de humor». Jónatan Rubio, Librería La Sombra «Personajes de carne y hueso en un paisaje singular. Un gran debut». Domingo Villar En Iznájar, Córdoba, parece que el calor fuera a asfixiarte, que los olivos se extendieran hasta el infinito en ordenadas hileras y que a los lugareños les cobraran por cada palabra que pronuncian. De eso se da cuenta Ernesto Pitana nada más llegar a su nuevo destino como sargento de la Guardia Civil. Pero lo que aún no sabe es que en la comarca se triplica la tasa de suicidios del resto de España, ni que en el pueblo hay ya esperándole un nuevo caso de ahorcamiento. Tampoco imagina hasta qué punto se complicarán las cosas cuando la viuda encuentre entre los papeles del difunto una misteriosa instantánea en la que aparecen cinco adolescentes, entre ellos su marido. El sargento Pitana, acompañado por la impetuosa cabo Montero y en colaboración con la psicóloga Lara Campos, intentará desentrañar qué se esconde tras la fotografía, hecha a partes iguales de silencio y de secretos, en ese paisaje centenario, reseco y magnético, en esa patria de los suicidas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: abril de 2021
En cubierta: fotografía de © Lisa-Blue/iStock.com
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Pascual Martínez, 2021
© Ediciones Siruela, S. A., 2021
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-18708-32-9
Conversión a formato digital: María Belloso
Para papá, mamá, José y Carmelo, por ser y estar
Preámbulo
Antes de entrar, Ernesto Pitana se compuso el nudo de la corbata y tragó saliva, el ánimo como el de un condenado a galeras, consciente de que su futuro dependía de aquella conversación.
Golpeó la puerta con los nudillos y esperó el pertinente consentimiento para acceder al despacho.
—Adelante.
—Señor —dijo, al tiempo que saludaba con la mano en la frente.
—No me jodas, Ernesto. ¿Ahora me vas a venir con formalidades?
A Bernabé Galarza, director general de la Guardia Civil, un hombretón con cuello de toro y ojos de hurón, se le veía a la legua que le incomodaba la reunión.
—He hecho todo lo posible... Lo siento.
Ernesto sabía que lo decía de corazón. No obstante, la amistad que mantenían desde hacía más de dos décadas no iba a librarle de un castigo ejemplar.
—¿Qué ha decidido la comisión?
Bernabé Galarza se levantó en el asiento, colocó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos.
—Lo más conveniente es que te alejes una temporada de Madrid —explicó, y se detuvo para comprobar el efecto de sus palabras en su amigo. Al ver que no replicaba, continuó—: Te han adjudicado un nuevo destino..., luego veremos qué hacemos contigo.
Ernesto seguía impertérrito, aunque en su interior le carcomía la curiosidad.
—¿Y dónde voy a purgar mis pecados? —preguntó con cierta sorna.
—Hace unos meses inauguraron un cuartel en Iznájar. ¿Te suena el nombre?
—Ni por lo más remoto.
—Es un pueblo de Córdoba. El anterior sargento se jubiló la semana pasada y necesitan un jefe.
—¿Un pueblo de Córdoba? ¿Y qué voy a hacer yo allí?
—Lo que deberías haber hecho hace mucho tiempo: tranquilizarte. Relájate, disfruta del paisaje y dentro de unos meses ya hablaremos. Seguro que nadie se acuerda de lo ocurrido y puedo interceder por ti.
—¿Cuándo me incorporo?
—El próximo lunes.
Ernesto y Bernabé cruzaron las miradas. No hay más que hablar, decía la del jefazo.
Hay ocasiones en que no se puede cambiar el rumbo de los acontecimientos y la riada te arrastra sin que puedas evitarlo.
Y solo te queda rezar para no acabar sepultado entre lodo y escombros.
1
Olivos, olivos y más olivos, era el monocromático paisaje que Ernesto Pitana contemplaba en el horizonte desde que había franqueado Despeñaperros y se había adentrado en la provincia de Jaén hacía unas dos horas.
El GPS le marcó que había llegado a su destino. Eran las cinco de la tarde.
Justo a la altura del cartel que daba la bienvenida al término municipal de Iznájar, en el margen izquierdo de la calzada vio el cuartel de la Benemérita, un edificio de dos plantas y fachada rosada.
Pitana, apesadumbrado, determinó tomarse una cerveza antes de enfrentarse a la cruda realidad. Sin detenerse, giró a la derecha y se incorporó a una calle estrecha y empinada flanqueada por casas blancas. Viró a la izquierda hasta que vislumbró un bar.
Aparcó justo enfrente, apagó el motor y se apeó del coche.
Un calor de fragua le abofeteó el rostro.
Ni un alma en la calle.
Con paso vacilante, Pitana entró en el local tras librarse de una cortina de macarrones que casi le corta la cara. Lo recibieron las miradas curiosas de dos ancianos que interrumpieron su partida de dominó. Sin nada que reseñar, volvieron a concentrarse en las fichas. Pitana se acercó a la barra —un listón corrido sobre varias cubas de vino— y requirió la presencia del camarero, un hombre entrado en carnes que leía un periódico con la concentración de un exégeta que desentrañara los misterios de las Sagradas Escrituras.
—Perdone.
El exégeta miró al visitante con desdén.
—¿Desea algo?
No, he venido a verte la jeta.
—Una caña —demandó Pitana. Y añadió—: ¡Menudo calor! Aquí deben de caerse los pájaros de los árboles.
—Hay días peores —contestó el camarero, y dejó la cerveza sobre el listón—. Usted no es de por aquí, ¿me equivoco?
—No. —Y decidió hacerse notar a las primeras de cambio—. Soy el nuevo sargento de la Guardia Civil.
Los jugadores de dominó miraron al forastero con renovada curiosidad.
—Espero que esté a gusto entre nosotros.
A Pitana le sonó irónico el tono del exégeta, más si cabe al comprobar que el comentario era recibido por los dos vejetes con una sonrisa sardónica. Desubicado, se acabó la caña.
—¿Cuánto es?
—Invita la casa.
Ernesto se detuvo delante de la puerta y compuso un gesto de hastío. Al cabo, entró en el edificio. El sol pegaba de pleno en los cristales de la puerta principal y la cristalera de la recepción, ubicada a la derecha. Anduvo unos metros y vio a dos guardias civiles que conversaban dándole la espalda en una zona donde había una máquina de café.
—Buenas tardes.
Uno de los sujetos pegó un respingo y se derramó la bebida sobre la camisa verde.
—¡Joder, me he quemado! —exclamó, conforme se sacaba los faldones de la camisa del pantalón y se la apartaba del torso.
—¿Qué desea? —preguntó el otro agente, y soltó una risotada ante los aspavientos de su compañero.
—Soy el sargento Ernesto Pitana.
El agente que había derramado el café era bajito, tripudo y patizambo. Azorado, dejó de restregarse la mancha y se puso más firme que un ciprés, mientras al otro se le helaba la sonrisa en la boca.
—A sus órdenes, mi sargento. Soy el agente Palomeque. Lo esperábamos esta mañana.
—Bienvenido, mi sargento. Agente Cortés.
—Quisiera ver mi despacho —dijo desabrido Pitana.
—Por supuesto, mi sargento —manifestó el tal Palomeque, sin relajar su pose enhiesta.
El trío enfiló un pasillo.
—Es este, mi sargento. —El agente Palomeque abrió la puerta.
En ese preciso instante, al agente Cortés le sonó el intercomunicador que le colgaba del cinto.
—Dime.
—Tenemos un aviso —se oyó entre interferencias—. Ahorcamiento en la zona de La Hoz. Repito, ahorcamiento en la zona de La Hoz.
—Recibido. Vamos para allá.
—¡Mena, hay que irse! —gritó Cortés, y el agente Mena, un hombre de mediana altura y algo de sobrepeso, se presentó de inmediato.
—¿Qué pasa?
—Un ahorcamiento.
—Mena, te presento al sargento Pitana.
—A sus órdenes, mi sargento.
—Los acompaño —confirmó Pitana.
Completaron los ocho kilómetros en escasos diez minutos, después de circular por la A-331, girar a la derecha y, justo antes de llegar a la aldea de La Hoz, tomar un camino sin asfaltar que desembocaba en una era.
Pitana, desde el asiento trasero del coche patrulla, despotricaba entre dientes. No esperaba un recibimiento con confeti y serpentinas, pero tampoco enfrentarse a un ahorcado nada más aterrizar en tierras cordobesas.
Aparcaron a la sombra de un muro blanco, la única pared que se mantenía en pie de lo que debió de ser un antiguo cortijo. Al bajar del vehículo, una ráfaga de un viento abrasador les acarició el rostro.
—Es allí —indicó Cortés, al que le habían comunicado por radio, durante el trayecto, el lugar exacto del suceso.
Subieron un montículo y otearon el panorama. Acto seguido, se les acercaron dos agentes.
—Montero, Lebrija, os presento al sargento Pitana. Hoy empieza a trabajar con nosotros.
—Encantada —dijo Montero—. Aunque, como puede ver, no es el mejor momento para presentaciones...
Un hombre pendía de la rama de un olivo. Tenía el rostro blanco, los ojos desorbitados y la lengua azulada le colgaba de la boca.
—Otro suicidio —comentó Montero con resignación.
—¿Otro? ¿Son habituales los suicidios por aquí? —indagó Pitana, extrañado por el comentario de la guardia civil.
Montero lo miró con la conmiseración que se muestra ante un niño corto de entendederas.
—Algún caso se da.
Mena y Lebrija se habían alejado unos metros e inspeccionaban el cadáver.
Cortés permanecía al margen de la conversación, absorto en la contemplación del ahorcado. Al fin preguntó:
—¿Quién lo ha encontrado?
—Él. —Montero señaló a un anciano con un buzo azul que estaba sentado sobre una piedra.
—Pues el día no está para paseos...
—Estamos acostumbrados a estas temperaturas —dijo Montero—. Si nos acobardásemos por el calor, no saldríamos de casa.
—¿Has avisado al juez de guardia? —preguntó Cortés.
—Sí. Me acaba de confirmar que el forense está en camino —ratificó Montero—. Y la ambulancia también está avisada.
—¿Lo conocían? —Pitana no paraba de sudar y le costaba respirar. Extrajo un pañuelo de tela de un bolsillo del pantalón y se lo pasó por la frente.
—De vista —dijo Cortés—. Estaba casado y tenía dos niñas. A la pequeña la bautizaron hace dos domingos.
Un estremecimiento gélido recorrió a Pitana.
¿Quién se suicidaría poco después de bautizar a una hija?, se preguntó con el pasmo reflejado en la cara.
Pitana se sentía exhausto. Permanecieron hasta la una de la madrugada en la era junto a los Servicios de Urgencias, Protección Civil, algunos de sus nuevos agentes y el médico forense, que había ordenado el levantamiento del cadáver pasada la medianoche.
El finado se llamaba Rafael Luque, vecino y natural de Iznájar. Treinta y ocho años.
Javier Patrón, el forense, un tipo achaparrado, de pelo ralo y ojos inexpresivos, se había puesto a la entera disposición de Pitana en lo que necesitase, y le había dado la bienvenida.
A Pitana se le habían quitado las ganas de cenar, y solo quería descansar. No había podido buscar un lugar donde dormir y resolvió —a pesar de los ruegos de Montero para que pasara la noche en su casa— instalarse en el diminuto catre que había en una estancia del cuartel.
Se quedó en calzoncillos, se tumbó bocarriba sin abrir la cama y entrelazó las manos detrás de la nuca.
¿Cómo demonios he terminado en este pueblo?
Empapado en sudor, abrió la ventana. La brisa era un espíritu ausente. Se acercó al termostato del aire acondicionado. Al verificar que no funcionaba, se dejó vencer por el desánimo y maldijo en voz alta.
2
Menuda banda.
El malestar por apenas haber dormido y por la ingesta del deslavazado café de la máquina del cuartel alcanzó su culmen cuando Pitana comprobó el personal que le había tocado en suerte.
Los seis componentes del contingente —en realidad eran siete, pero una de las agentes estaba de vacaciones— aguardaban de pie, silenciosos, a que Pitana, apoltronado en la silla de su despacho, les dirigiera la palabra.
—Buenos días. Soy el sargento Ernesto Pitana y a partir de hoy comandaré este cuartel. Al sargento Robles le hubiera gustado estar aquí para darme el relevo y presentarme ante ustedes, pero ya saben que su estado de salud es muy delicado y volvió a Sevilla la semana pasada.
—Si me permite —interrumpió Palomeque, un tipo con aspecto desgreñado, pelo electrificado y ojos saltones, al que le quedaba el traje de guardia civil como a un cristo dos pistolas. Lucía una mosca bajo el labio inferior que se tocaba con insistencia. Pitana ya había comprobado el día anterior, tras el percance del café, que no era una lumbrera—. Agente Palomeque, para servirle. Quisiera darle la bienvenida y comunicarle que estamos a su entera disposición para lo que se tercie.
Pitana acostumbraba a endilgarle a cada agente una profesión que él consideraba adecuada a su aspecto. Palomeque le recordó a uno de esos científicos medio grillados que se pasan la vida tratando de hacer un descubrimiento que les otorgue la gloria eterna.
—Muchas gracias, se lo agradezco...
—Yo me encargo de recibir las llamadas y hacer los recados —continuó Palomeque, sin que nadie se lo pidiera—. Soy una especie de administrativo, dedicado en cuerpo y alma a la honrosa labor de servir a nuestra gloriosa España —aseveró, con aire de satisfacción.
La madre que lo parió.
—Palomeque, te puedes callar. —La que acababa de poner en su sitio al parlanchín Palomeque era la cabo Montero, una mujerona alta y robusta, de melena rizada y pelirroja, ojos azules, piel blanca y pecas hasta en el velo del paladar, la agente que, junto a Lebrija, aguardaba en el escenario del ahorcamiento cuando Pitana, Cortés y Mena llegaron. Pitana se la imaginó sin problemas en la maternidad de una clínica de Dublín, trayendo al mundo a los descendientes del dios celta Lug—. Perdónele, sargento: Palomeque no se calla ni debajo del agua.
—Está bien, ya es suficiente —terció Pitana al ver que los dos púgiles cruzaban miradas desafiantes—. Lo último que quiero es inmiscuirme en sus labores, pero lo haré si no hay más remedio. Por lo demás, soy un tipo comprensivo. Si necesitan mi ayuda, pídanmela. Fumo, bebo y no esquivo una buena juerga. Lo único que me saca de mis casillas es que intenten quedarse conmigo. Eso no lo soporto. No pongan a prueba mi paciencia porque saldrán trasquilados.
El sargento se dirigió entonces a un tipo con cara de bonachón y gafas de montura metálica con pinta de no haber roto un plato en su vida. No le costó ubicarlo en un banco. Uno de esos trabajadores que, con la paciencia del santo Job, reciben con una sonrisa a los ancianos que pasan por ventanilla para conseguir dinero en efectivo ya que no se fían de los cajeros automáticos.
—Lebrija, ¿tiene algo que decir?
—No, mi sargento.
—Mi sargento, ¿puedo hacerle yo una pregunta? —le interpeló el agente Mena. Tenía los ojos de besugo y el pelo lleno de trasquilones, como si lo cortara él mismo. Se lo imaginó con un gran mandil, cuchillo en ristre, quitándoles las espinas a los pescados tras un mostrador de acero inoxidable.
—Por supuesto, Mena.
—Quisiera saber si su intención es permanecer una buena temporada entre nosotros o largarse en cuanto tenga ocasión.
—No creo que sea una pregunta apropiada... —dijo Cortés, conciliador.
Cortés medía uno ochenta, fibroso, ojos marrones, pelo moreno cortado al rape y barba profusa. Una cicatriz le recorría el pómulo derecho. Tenía las facciones duras de un jugador de rugby y el rostro atezado de un pastor. Un marine, sin duda, sentenció Pitana.
—No se preocupe, Cortés. Mi futuro no es de su incumbencia, pero le garantizo que realizaré mi trabajo con la mayor diligencia mientras esté destinado en Iznájar.
El silencio se apoderó de la estancia, y el sargento escrutó al único agente que no había dicho esta boca es mía.
—Y usted se llama...
—Martínez, mi sargento.
El susodicho frisaba en los treinta y era alto, desgarbado y enjuto. Destacaba, en su rostro chupado, una perilla puntiaguda, los pómulos hundidos y la mirada triste.
—¿De dónde es usted?
—De Consuegra, mi sargento, un pueblo de Toledo famoso por los molinos de viento.
Pitana contuvo una sonrisa ante la apostilla. Llevaba un rato cavilando a quién le recordaba el toledano, y sí: era clavado a don Quijote. Lo evocó por tierras manchegas, a lomos de un jamelgo desnutrido.
Un caballero andante.
—Si no hay más preguntas vuelvan a sus puestos.
Abandonaron la sala sin rechistar. El sargento necesitaba un pitillo. Rebuscó en los bolsillos y encontró un paquete arrugado. Prendió un cigarrillo e inhaló una bocanada.
Después de presentarse a su equipo, Pitana valoró dónde alojarse. En el cuartel había cuatro viviendas, pero para su desgracia ya estaban ocupadas por sus agentes —solo Lebrija, Palomeque y Montero vivían fuera del cuartel—.
Se acercó al Ayuntamiento y en un tablón de anuncios encontró varios teléfonos donde se alquilaban pisos. Llamó a dos de ellos, pero no le contestaron, así que dejó para más adelante el tema de su alojamiento y decidió dar un paseo.
Iznájar se asentaba sobre la falda de una colina a la vera del río Genil, con el embalse más grande de Andalucía lamiendo sus cimientos. Rodeado de olivos, el pueblo se había desprendido, como si se tratase de un enorme diente de león, de algunas de sus viviendas blancas, que se diseminaban en diversas pedanías en varios kilómetros a la redonda.
A Pitana le pareció el típico pueblo andaluz de casas encaladas y patios con tiestos colgados en las paredes. Un enclave coqueto con dos inconvenientes: las cuestas y el insufrible calor. Le encandiló el castillo, una fortaleza de origen árabe que, junto a la iglesia de Santiago Apóstol —una edificación de estilo renacentista y manierista cimentada sobre los vestigios de un antiguo templo mudéjar— y una descomunal muralla, se erigía en lo alto de un promontorio, espiando las idas y venidas de los iznajeños.
Tras la caminata, pensó de nuevo en el alojamiento. Se negaba a dormir en el catre del cuartel una noche más.
Al entrar en el cuartel, no supo distinguir si hacía más calor fuera o dentro.
—A sus órdenes, mi sargento.
—Hola, Palomeque. ¿Alguna novedad?
—¿Dónde?
Pitana miró al agente con cara de estupefacción.
—¡Dónde coño va a ser! ¡Aquí, Palomeque, aquí! ¿Algún aviso? ¿Alguna llamada urgente?
Palomeque recibió el grito de su superior sin entender la causa del cabreo.
—No, mi sargento. —Y se guareció en la recepción.
—Por cierto, ¿hay en el pueblo algún sitio decente donde hospedarse unos días?
Palomeque asomó la cabeza por la ventanilla.
—Le aconsejo la fonda de la Jacinta. Es un sitio limpio y se come de maravilla. Y además, Jacinta es mi prima. Su hija Amparo trabaja de enfermera en el ambulatorio y la ayuda en la fonda.
Entablar relación con los familiares de Palomeque no era una de las prioridades de Pitana para sobrevivir en Iznájar. Aun así, preguntó:
—¿Y dónde está?
—Cruce la plaza Nueva, en el centro del pueblo, y coja la calleja de la derecha. No tiene pérdida. Si quiere, le puedo acompañar cuando acabe el turno.
—Gracias, Palomeque, me las arreglaré solo.
Sin más, Pitana se encaminó a su despacho.
Encendió un cigarro, abrió la ventana y se sentó ante el escritorio. Debía ponerse en marcha y, aunque no le apetecía lo más mínimo, ordenaría los expedientes que colmaban su mesa. Sería un buen punto de partida. Ni siquiera se había molestado en indagar sobre su nuevo destino. Hacía apenas veinticuatro horas se hallaba en Madrid, su ciudad de nacimiento, y ahora se moría de calor en aquel horno de panadero.
Se había creído por encima del bien y el mal y, al fin, la suerte le había sido esquiva. «La gota que ha colmado el vaso», le había censurado un compañero, harto de que Pitana se pasara el reglamento de la Benemérita por el forro de la entrepierna.
Tocaba expiar pecados y meter en vereda al hatajo de borregos —así había catalogado a la cuadrilla que le habían encasquetado— sin desmoralizarse a las primeras de cambio. Cogió un expediente, lo abrió y lo ojeó. Suspiró, cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa. No paraba de sudar. Se puso en pie y se apresuró a cerrar la ventana.
¡Dios, esto no hay quien lo aguante!
Pitana tomó una decisión inaplazable.
Tras hacerse con el botín, un ventilador de pie, en un bazar chino —sí, en Iznájar también los había—, se acercó hasta la fonda que le había recomendado Palomeque. Para su sorpresa, las indicaciones del «profesor chiflado» habían sido precisas al ciento por ciento.
En el cartel de la entrada se leía «FONDA JACIN».
Accedió al local, el ventilador bajo el brazo, y se detuvo ante la recepción. Al ver que no se presentaba nadie, pulsó varias veces un timbre dorado. Al cabo, una mujer de unos treinta y cinco años, feúcha, de rasgos andinos y cara de dormida se materializó en el vestíbulo.
—¿Qué desea?
—Quisiera saber si alquilan habitaciones.
—¿Para cuánto tiempo la querría?
—Por unos días, quizá un par de semanas. Me acabo de trasladar al pueblo y la necesito hasta que encuentre un piso en alquiler.
—¿Es usted el sargento Pitana?
La pregunta lo pilló por sorpresa.
—Sí, ¿cómo lo sabe?
—Palomeque me ha hablado de usted. —La mujer se ruborizó.
—Y usted es...
—Amparo, para servirle. Soy prima segunda de Antonio. —Y como si quisiera disculparse por su pariente, puntualizó—: Es un poco simple, pero es buena persona. Con él no tendrá problemas. Se lo aseguro.
Pitana escrutó a la muchacha sin apreciar parecido alguno con Palomeque.
—Estoy convencido de que así será... Estábamos con lo de la habitación...
—Perdone. Cobramos quince euros por noche e incluye el desayuno. También puede comer y cenar a buen precio. Por estar alojado tiene un descuento. ¿Quiere que le enseñe ahora la habitación?
—Detrás de usted.
Subieron unas escaleras y llegaron al primer piso, luego enfilaron un pasillo flanqueado por tres puertas a cada lado, las seis habitaciones de la fonda. Amparo extrajo un manojo de llaves de un bolsillo del delantal.
—Mi madre y yo vivimos arriba. Pase.
La estancia, amplia y luminosa, olía a flores frescas. Las paredes estaban pintadas de azul claro, y del techo blanco marfil pendía una lámpara de latón con tres tulipas. Un cuadro de tema marítimo destacaba sobre un escritorio de madera barnizada ubicado enfrente de una cama de matrimonio; por un gran ventanal, se observaba un patio interior en el que sobresalía una fuente circular de piedra. Nada más entrar en el cuarto, a la izquierda, el baño, sin grandes lujos, pero limpio.
A Pitana le agradó.
—¿Le gusta?
—Me la quedo. Hoy mismo traeré mis cosas.
—Si quiere, podemos hacer el registro y así le entrego las llaves para que se instale.
—De acuerdo.
—¿Necesita ayuda con sus enseres?
Pitana sonrió ante el comentario de Amparo: su equipaje consistía en una maleta con poca ropa y muchos recuerdos.
—Gracias. No hará falta.
Cuando volvió al cuartel, Palomeque se abalanzó sobre él.
—Mi sargento, ¿ha estado en la fonda?
—Sí, ya está arreglado.
—Me alegro. —De repente reparó en el bulto que llevaba el sargento bajo el brazo—. He llamado a los del aire acondicionado y se pasarán en cuanto puedan.
—Pues a ver si es verdad, aunque yo ya he tomado medidas. Por cierto, ¿dónde están todos?
—Cortés y Montero han ido a patrullar; Mena y Martínez vienen más tarde; Lebrija ha ido al médico con uno de sus hijos y Tavares está de vacaciones hasta el viernes.
—Voy a ver si monto esto.
Entró en el despacho y desembaló el paquete; después, extrajo el ventilador y el tubo donde sujetarlo, los ensambló, lo colocó a la derecha de su sillón, lo enchufó a máxima potencia, se encendió un cigarro y se sentó complacido.
No le apetecía lo más mínimo leerse la pila de informes atrasados, pero cuanto antes empezara antes acabaría. Para su sorpresa, Palomeque había clasificado los expedientes por fecha, y no le costó encontrar lo que buscaba: los expedientes de suicidios de 2007. Tras tres horas enfrascado en la lectura —solo había descansado para comer un sándwich que había cogido en la máquina expendedora del cuartel—, un detalle le llamó la atención: desde principios de año, se habían producido en Iznájar y alrededores cinco suicidios, seis, con el del día anterior. A saber: el día de Reyes apareció ahogada en el pantano Matilde Martos, cincuenta años y madre de una adolescente. Había enviudado dos años antes, vivía de alquiler y la exigua paga de viudedad no le permitía dispendios. El 7 de febrero, en la pedanía de Ventorros de Balerma, fue hallado sin vida el cuerpo de Lucas Sánchez, de cuarenta y un años. Se había ahorcado en la casa que compartía con su mujer. No tenían hijos. En apariencia, llevaba una vida acomodada y no se le conocían problemas psicológicos de ningún tipo. El tercero: Pablo Manrique, un chaval de diecisiete años. Se ahogó en el pantano, a la altura de la playa de Valdearenas, en la madrugada del 18 de marzo. Dejó una nota de despedida. Buen estudiante. Su padre era profesor de secundaria en el instituto Mirador del Genil de Iznájar y su madre, ama de casa. Tenía una hermana de quince años. El cuarto se ahorcó en un quejigo en Arroyo de Priego el 25 de mayo. Se llamaba Manuel Ceballos, treinta y siete años. Vivía con sus padres y los ayudaba en el bar que regentaban en el pueblo. El quinto y penúltimo, Carlos Marañón, sesenta años, se ahorcó el 13 de junio en Fuente del Conde. Estaba soltero y trabajaba en una almazara.
¿Qué coño pasa en este pueblo? Ahondaría en el tema más adelante.
En ese instante, Palomeque irrumpió en el despacho.
—¡Podía llamar antes de entrar! —dijo Pitana, al tiempo que apagaba un cigarro en un cenicero dispuesto en el cajón superior del escritorio.
—Lo siento, mi sargento. Estos son los últimos, corresponden al mes pasado.
Palomeque los puso sobre la mesa con aire triunfal.
—Ha hecho un gran trabajo. Puede retirarse.
Palomeque se hinchó como un palomo cortejando a una linda palomita y abandonó la estancia tras saludar con gesto marcial.
Pitana no pudo por menos que reírse.
Este tío es la hostia.
La genética es una putada, sostuvo Pitana al ver a Jacinta, la dueña de la fonda, quien no podía ser más diferente a Amparo. Al contrario que su hija, Jacinta era una mujer que mantenía una belleza apreciable a pesar de andar cerca de los sesenta. Morena, ojos verdes, labios apetecibles, moño en lo alto de la cabeza y complexión robusta, aún se vislumbraban en ella los rescoldos de una hoguera que en su juventud debió de romper corazones por doquier. Lo recibió en el comedor con una sonrisa sincera, de esas que te reconfortan de inmediato. Pitana la siguió hasta una mesa y, una vez que hubo tomado asiento, Jacinta le enumeró los platos que había para cenar. Mientras Pitana decidía la comanda, Jacinta se marchó a atender a unos comensales sexagenarios que acogieron su llegada como si contemplasen a Cleopatra recién salida de un baño de leche de burra.
—¿Se ha decidido ya, sargento?
Pitana miró a Jacinta, que esperaba con la sonrisa puesta.
—Aquí es difícil guardar un secreto. Ya veo que usted también conoce mi profesión.
—Mi hija me lo ha comentado.
Jacinta extrajo una libreta y un bolígrafo de un bolsillo del mandil para apuntar el pedido.
—Tomaré un salmorejo de naranja y unas pechugas de pollo con pimientos.
—¿Y de beber?
—Tinto, por favor.
—Marchando.
Jacinta se esfumó y Pitana verificó que no tenía llamadas perdidas. El sargento detestaba las nuevas tecnologías y se negaba en redondo a lidiar con los mensajes de texto. Estaba seguro de que aquella aplicación la había diseñado una mente diabólica.
—El salmorejo, señor —dijo un camarero de aspecto desaliñado, ligero de carnes.
Nunca había probado un salmorejo de naranja, así que, intrigado, cogió la cuchara y lo cató. Excelente. Lo devoró y pidió repetir. Tras jalarse las pechugas, un par de bolas de helado y media botella de vino, se sintió renacido. A Pitana le animaba sobremanera una buena comida, y, por lo que había podido comprobar, el hostal ofrecía unos manjares exquisitos.
Cuando Jacinta dejó sobre la mesa una botella de aguardiente de Rute —un licor típico de la zona— y un vaso de chupito, le habría estampado en la boca un beso de puro gozo.
3
Hacía tiempo que Pitana no dormía tan bien.
En el baño, se miró al espejo con cierta inquietud: su incipiente barriga no le daba tregua, y las entradas de su pelo cano eran cada día más profundas. Acababa de cumplir los cincuenta y cinco y, aunque no se conservaba mal del todo, las patas de gallo se habían enraizado en las comisuras de sus ojos negros y su cuerpo achaparrado había envejecido a marchas forzadas en los tres últimos años, tras el suceso que había puesto su vida del revés. Se duchó, se afeitó y se vistió con un pantalón vaquero y una camisa azul, antes de abandonar la habitación y emprender la jornada.
Al pasar por el vestíbulo, se cruzó con Jacinta, que se disponía a echar una mano en la barra del bar. Estaba resplandeciente, y Pitana se preguntó qué narices haría para lucir tal rostro a pesar de ser las ocho de la mañana.
—¿Ha descansado?
—La verdad es que sí, Jacinta.
—Me alegro. —Y al ver que se dirigía a la salida, le preguntó—: ¿No va a desayunar?
—No suelo desayunar. Tomaré un café camino del cuartel.
—Mala costumbre: el cuerpo necesita gasolina para funcionar en condiciones.
—Tiene razón. Intentaré cambiar ese hábito.
—Y una mierda. Los hombres nunca cambian. Mire a esos tipos. —Jacinta volvió la cabeza hacia la barra del bar, donde charlaban varios lugareños—. ¿Ve al hombre de la camisa de cuadros? Siempre ha sido un mujeriego. Una incauta de Lucena se enamoró de él y creyó que podría meterlo en vereda. Se casaron, y no había transcurrido ni medio año cuando ya se tiraba a otra.
—Vamos, lo que viene a decir es que la cabra tira al monte.
—Exacto.
Quizá Jacinta tuviera razón.
—¡Vaya! ¡Vaya! —le instó Jacinta, al comprobar que su perorata se perdía en el aire.
Llegó al cuartel media hora después, tras una parada en una tasca donde se tomó un café solo y leyó la prensa para enterarse de las últimas noticias.
Palomeque lo saludó con su amabilidad habitual.
—A sus órdenes, mi sargento. —Palomeque se llevó la mano a la sien.
—Palomeque, por favor, no se cuadre cada vez que me vea.
—Lo intentaré, pero no le prometo nada.
—¿Alguna novedad?
—Ninguna.
—¿Quién anda por ahí?
—Mena y Lebrija.
—Dígales que pasen por mi despacho.
Mena y Lebrija entraron y se quedaron de pie. Pitana, sentado a su mesa, ordenaba unos papeles.
—¿Qué se le ofrece, mi sargento? —dijo Mena.
—Vayan a patrullar por el pueblo a ver qué se dice de la muerte de Rafael Luque.
—Perdone, mi sargento —intercedió Lebrija—, pero no hay nadie más en el cuartel, y no solemos dejar solo a Palomeque.
—No se preocupen y vayan sin miedo. Ya me quedo yo. Si hay cualquier urgencia, los haré llamar.
Confundidos, Mena y Lebrija se marcharon, mientras el sargento buscaba un mechero en los cajones del escritorio.
Un camino en descenso flanqueado por unos parterres frondosos desembocaba en la entrada del cementerio.
Pitana se paró ante la puerta de forja y observó el enorme ciprés que había a la derecha y el arco de medio punto construido con ladrillos. Una cruz latina de color blanco descollaba sobre un tejadillo asentado sobre dos peanas. La inscripción que se leía en un cartel en el vano del arco rezaba: «CEMENTERIO MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD».
Accedió al camposanto y deambuló por los estrechos pasillos hasta que vio la comitiva del sepelio. Se mantuvo en un segundo plano y oteó el paisaje. Consideró casi grotesco que un cementerio se encontrara en un paraje tan bello. El embalse de Iznájar lamía la falda de la ladera en la que se ubicaba el camposanto, y los olivos se desparramaban en lontananza, bañados por una luz sin mácula. A las espaldas, las siluetas de las almenas del castillo y de la espadaña de la iglesia de Santiago Apóstol se recortaban en el cielo límpido como vigías etéreos. Tras admirar la postal, Pitana clavó la mirada en la multitud congregada alrededor del féretro de Rafael Luque.
A quién se le ocurre poner un entierro a las cinco de la tarde en pleno agosto.
Escrutó a la viuda. A duras penas se mantenía en pie. Iba de negro de pies a cabeza, y dos mujeres la sostenían de los brazos.
Pitana tuvo una impresión desconcertante: los presentes, más que aflicción, mostraban la resignación del padre que después de mover cielo y tierra para que su hijo se desenganche de las drogas comprende que nunca logrará su objetivo.
El cura —guapo y alto, valoró Pitana— acabó el responso y, con un asentimiento de cabeza, ordenó que introdujeran el féretro en el nicho.
La viuda empezó a gritar y se abalanzó sobre el ataúd.
—¡Rafael, qué te han hecho!
Las chicas que la auxiliaban no podían sujetarla y una tercera se avino a ayudarlas.
La cabo Montero.
La viuda seguía aferrada al ataúd y pataleaba sin descanso. Al fin, se serenó, abrazó a Montero y lloró en su hombro, las fuerzas consumidas.
El sargento pasó el resto del día con una punzada de desazón recorriéndole el cuerpo, sin que se le disipara de la cabeza un pensamiento recurrente: Iznájar era un pueblo complejo, singular. Solo llevaba dos días allí, pero su olfato de sabueso le advertía que su estancia no iba a resultar un remanso de paz.
Sobre las ocho, le comunicó a Palomeque que se marchaba y que contactara con él si había cualquier novedad.
Evocó la cara desencajada de la viuda de Rafael Luque y volvió a formularse la pregunta que le obsesionaba: ¿quién se ahorcaría días después de bautizar a una hija?
4
Pitana prendió el primer pitillo del día.
—Perdone, mi sargento, está aquí la viuda de Rafael Luque. Quiere hablar con usted.
Al carajo la paz.
—¿Cuántas veces le he dicho que llame a la puerta antes de entrar?
—Lo siento, mi sargento.
Pitana apagó el cigarrillo y miró a Palomeque con ganas de estrujarle las pelotas.
—Hágala pasar.
Esperanza Contreras era un cadáver andante. Arrastraba un pie detrás de otro con desgana. Pitana hubiese jurado por lo más sagrado que había adelgazado diez kilos desde la tarde anterior. En su rostro apergaminado destacaba la tristeza de unos ojos acuosos. Llevaba un vestido negro de manga larga sin escote.
Pitana experimentó una pena infinita por Esperanza, y pensó en lo paradójico del nombre en aquellas circunstancias.
—Gracias por recibirme.
Un incómodo silencio se instaló en el despacho. Esperanza había posado la vista en un lugar indeterminado de la pared, justo encima del sargento.
—¿En qué puedo ayudarla?
—Quisiera saber cómo va la investigación del asesinato de mi marido.
Pitana se retrepó en el sillón.
—Señora, debe empezar a asimilar que su marido se suicidó.
—Mi marido jamás habría abandonado a sus hijas. Las quería con locura. Ya sé que en esta maldita comarca los suicidios son el pan nuestro de cada día, pero él no... —Se calló, se tapó la cara con las manos y se echó a llorar sin consuelo.
Pitana se puso en pie, cogió una cajita de pañuelos de papel que había sobre un fichero y se la ofreció a Esperanza.
—Tenga.
La viuda cogió varios pañuelos, se enjugó las lágrimas y se sonó la nariz. Temblaba.
—Solo le pido que no trate la muerte de mi Rafael como un suicidio más.
—Haré todo lo que esté en mi mano.
—No es mi intención decirle cómo debe realizar su trabajo, pero me resulta tan incomprensible lo ocurrido... —Se calló un instante antes de proseguir—: ¿Sabe que bautizamos a mi niña pequeña hace dos domingos? ¿Qué clase de persona se colgaría una semana más tarde?
Alguien desesperado, pensó Pitana.
—Vamos a ser pacientes. Los ingenieros del SECRIM están analizando el ordenador de la almazara, el de casa y el teléfono móvil de su marido. Si descubrimos algo extraño, la informaré enseguida. Es lo único que puedo prometerle.
—Gracias, sargento. No le molesto más.
Ambos se pusieron en pie. Pitana abrió la puerta y, acto seguido, Esperanza salió de la estancia. Se quedó inmóvil, la mano agarrada al picaporte, viendo a la viuda alejarse.