
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades
- Sprache: Spanisch
Con desbordante imaginación y sentido del humor, Kivirähk nos lleva en esta historia de vuelta al universo de ensueños y sorpresas de la infancia. Aunque en apariencia la familia Olmos lleve una vida rutinaria y con pocas novedades, la verdad es muy distinta: todos sus integrantes tienen un mundo secreto al que acuden para vivir su sueño en silencio. El hijo pequeño, Efrén, se desliza por debajo de la mesa para llegar a un reino lleno de animales donde es un poderoso mago al que todos admiran; Belén, su hermana mayor, sube en el ascensor hasta Nubelandia, para jugar con sus amigas bailarinas. La madre, mientras tanto, se escabulle a un palacio real a través de una puerta oculta; ahí convive con personajes de lo más variopinto y también enfrenta temibles peligros. Y el padre, que nunca mueve un dedo y se pasa el día frente al televisor, sale por la puerta trasera de su coche, que da a un polideportivo donde es el más hábil y admirado de todos los atletas. En el mismo edificio viven también un excéntrico conserje, que tiene su propio mundo secreto; una niña que no deja de decir mentiras y un escritor amargado que ha olvidado cuál era su sueño. Así, con el paso de los días y sin advertirlo, los personajes irán tejiendo una historia que se complicará cada vez más, porque ¿qué otra cosa puede ocurrir cuando resulta que los sueños son más importantes que la realidad?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: febrero de 2024
Este libro ha recibido ayuda del Programa Traducta de la Fundación Cultural de Estonia.
Título original: Sirli, Siim ja saladused
© Andrus Kivirähk, 2024
© De las ilustraciones, Ilmar Trull
© De la traducción, Consuelo Rubio
© Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Ediciones Siruela, S. A., 2024
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10183-05-6
Conversión a formato digital: María Belloso
1
Ya se había acabado el verano; faltaban pocos días para que empezara la escuela, pero el padre de Efrén todavía no lo había llevado a pescar. A Efrén aquello no le hacía ninguna gracia, así que se acercó a su padre con un tenedor en la mano y empezó a pincharle el muslo.
—¡Ay! —dijo el padre—. Vaya cosas tan raras se te ocurren, ¿a qué viene pincharme con un tenedor? ¿Es que tengo pinta de salchicha o qué?
—No, qué va, nada de salchicha —respondió Efrén, disgustado—. Pero oye, eres mi padre y tienes que llevarme a pescar contigo.
—¡Ay, hijo, claro! Iremos, iremos, tranquilo —dijo el padre, solo que Efrén ya había oído muchísimas promesas por el estilo y por eso contestó, con bastante rencor en la voz:
—¡Siempre la misma historia! ¡Y cuándo será eso, a ver! ¡Pasado mañana empieza el cole!
—¿Tiene que ser entre semana? Iremos, sí, pero un sábado —replicó el padre—. ¡Y qué manía te ha entrado de pronto con el pescado, mecachis! ¡Si tú no lo comes!
Efrén no estaba dispuesto a que su padre lo engatusara con las mismas tretas de siempre. Continuó dándole la tabarra hasta que obtuvo una promesa solemne: el sábado siguiente se subirían al tren e irían de pesca. Solo después de conseguir su objetivo, volvió con el tenedor a la cocina y siguió comiéndose las patatas.
El gusanillo de la expedición de pesca se lo había metido en el cuerpo a Efrén un compañero de preescolar, el ruso Estiopa. Estiopa iba mucho a pescar con su padre y en una ocasión hasta llevó a clase un cubo de metal pintado con flores en el que nadaba un pescadito muy chico. Según Estiopa, lo había pescado él mismo. Aunque al final, mirándolo con más detenimiento, resultó que el pez estaba muerto, así que los niños lo enterraron en el arenero. Pero bueno, ¡qué más daba eso! El caso es que Efrén le tenía mucha envidia a Estiopa. Desde la fiesta de primavera que organizaron las educadoras de su grupo para cerrar el curso, él no había parado de pedirle a su padre que lo llevase a pescar. Y el padre siempre conseguía escaquearse de una manera u otra.
El quid de la cuestión era que el padre no había ido nunca a pescar, pero le daba vergüenza reconocerlo delante de su hijo. Vamos, que no entendía ni jota de pesca. En algún sitio había oído que hacía falta una caña y que en el extremo se colocaba un anzuelo, y encima de este una lombriz de tierra. Y pare usted de contar. Por esta razón estaba muy preocupado y esperaba con pánico que llegase el sábado.
2
Belén estaba comiendo con su madre en la cocina. Era seis años mayor que Efrén y le faltaban pocos días para empezar cuarto de primaria. Llevaba coleta y en uno de los dedos de la mano lucía un anillo, el regalo sorpresa que le había salido en un huevo de chocolate. Era azul y tenía un corazón de cristal.
—¿Por qué comes con el anillo puesto? —le preguntó Efrén desde el otro lado de la mesa, a la vez que se encaramaba a su silla—. Va contra las normas.
—¿Cómo que contra las normas? No sé de qué estás hablando —le replicó Belén.
—Va contra las normas. Cuando se come, las manos tienen que estar limpias. No se puede sentar uno a la mesa con las manos llenas de porquería.
—Un anillo no es porquería —se defendió Belén, ofendida—. ¡Un anillo es todo lo contrario, un adorno!
—Yo también llevo un anillo, mírame este dedo —terció la madre, para defender a su hija.
Efrén echó un vistazo a la mano que le mostraba su madre. ¡Ciertamente, así era! También ella se había sentado a la mesa con una sortijita.
—¡Pues si mi maestra os viera, apañadas estabais! —dijo Efrén con mucha guasa. Verdaderamente, su madre y Belén habían tenido una suerte bárbara de que fuese él, Efrén, quien las llamaba al orden. La maestra habría sido mucho más severa. Al fin y al cabo, eran personas de la familia de Efrén y él las quería mucho, no iba a ponerse a castigarlas ahora, por mucho que se sentasen a comer con las manos sucias.
—Repito que tengo las manos limpias —recalcó la madre, muy digna.
—Bah, no entiendes nada de estas cosas —añadió Belén con un puntito de superioridad. A Efrén le entraron ganas de lanzarle a su hermana otro dardo envenenado, pero la madre se le adelantó:
—¿Qué está haciendo vuestro padre ahí fuera, que no viene a comer?
—Mirando la tele. Hay unos hombres corriendo.
—Se llama atletismo —dijo Belén.
—Uf. Pues le llevo la comida a la salita —razonó la madre—. Si no, se le enfriará.
Empezó a cargar platos en una bandeja mientras Belén y Efrén acababan de comerse las patatas.
—Voy a salir un rato —dijo Belén.
—Yo me voy a mi habitación —dijo Efrén.
—Oye, ¿cómo vas con el asunto de la pesca? —le preguntó Belén a su hermano—. ¿Al final te camelaste a papá?
Efrén le sostuvo la mirada, muy serio.
—Iremos en tren, el sábado.
—No pillaréis ni un pez —opinó Belén.
—Pillaremos un montón de peces —aseguró Efrén.
—¡Ja, ja!
—¡Eres idiota, Belén! —dijo Efrén, aunque le salió un tono de compasión al insultarla—. Son cosas nuestras y tú no entiendes nada.
—No os peleéis —los regañó la madre—. Y basta ya de llamaros idiota el uno al otro.
Cuando le llevó la comida al padre a la salita, le preguntó:
—¿Así que iréis a pescar el sábado?
El padre la miró con ojos tristones y ella sintió mucha pena por su marido. Pero ya no había remedio. Si le había prometido a su hijo que harían esa excursión, no tenía escapatoria.
—No pasa nada —le susurró la madre en voz bajita—. Yo también me monté una vez con Belén en un tiovivo. Me mareé tanto que quería vomitar y al final me tuve que agarrar a un poste. Vosotros igual hasta os traéis unos pocos peces, ¿no te parece?
—O un cocodrilo, ya puestos —farfulló el padre, meneando la cabeza.
3
Efrén se marchó a su cuarto y se acurrucó debajo de la mesa. Le gustaba sentarse allí a pensar.
Cuando aún era bastante pequeño, había empezado a soñar con ser mago y hacer hechizos. ¡Ah, qué fácil sería todo de pronto! Pongamos por caso el tema de la pesca. No haría ninguna falta darle la tabarra a su padre porque una fórmula mágica sería suficiente: «¡Deseo estar pescando en este mismo instante!». Ipso facto se trasladarían los dos a la orilla del río. Y su padre no tendría ni el menor resquicio para escabullirse: el poder del conjuro lo arrastraría en la dirección correcta, como un pedazo de leña a la deriva. Lo de la pesca es solo un ejemplo. Podría emplear hechizos distintos, que valdrían para sí mismo y para otras personas.
Efrén llevaba mucho tiempo soñando con todo aquello. Siempre se escondía en el mismo sitio, debajo de la mesa de su cuarto. Un día se percató de que, oculta bajo la moqueta, había una trampilla que antes no había visto. Al principio, claro, le dio un poco de miedo. Y con todo, reunió el valor necesario, se encogió bien encogido y se coló dentro. Recorrió un túnel corto que lo llevó hasta un bosque inundado de sol. Efrén entendió a la primera que era uno de esos bosques donde todos los niños son magos y saben echar conjuros. Por eso no se extrañó en absoluto cuando descubrió, colgados de un abeto, una preciosa capa azul celeste y un sombrero con forma de cucurucho decorado con muchas estrellas. Eran exactamente las mismas prendas que llevaba el mago de un libro de cuentos maravillosos y Efrén no dudó en ponérselas. La capa era justo de su talla.
Sin tardanza, se puso a hacer hechizos para comprobar su eficacia.
—¡Quiero que este abeto se transforme en pino! —Y su petición se hizo realidad enseguida. Aquel abeto se transformó en pino.
En adelante, Efrén acudió a menudo a su reino mágico. Se encogía, avanzaba por el túnel y… ¡zas!, allí estaba. En cada ocasión, se encontraba el atuendo de mago en el mismo lugar: bien limpio, suspendido de una percha que él mismo había hecho aparecer por medio de un hechizo. Se encasquetaba la capa y el gorro y ¡hala!, listo para emprender el camino y visitar a los habitantes de su reino mágico.
La mayor parte de estos habitantes eran animales, pero, como es habitual en los reinos maravillosos, sabían hablar perfectamente. Una vez se le acercó un gato con los bigotes mustios, colgando para abajo.
—Hola, gato —dijo Efrén—. ¿Qué te pasa?
—Tengo hambre y sed —respondió el gato—. Estoy agotado, ni siquiera tengo fuerzas para andar como toca, y el rabo se me ha quedado tan flaco que podría enhebrar una aguja con él.
Como aquella miseria horrorosa afectaba a todos los animales del reino mágico en general, Efrén se propuso ayudarlos a partir de ese mismo día. Todos le estaban tremendamente agradecidos. Bastaba con que Efrén murmurase dos o tres palabritas mágicas para que, abracadabra, cayese del cielo un camión atiborrado de salchichones y chorizos.
—¡Mi eterno agradecimiento, bienamado mago! —lo alabó el gato antes de dar cuenta de los salchichones. La mejoría no se hizo esperar. Al instante, el rabo se le puso tan gordo otra vez que el propio gato se horrorizó y le rogó a Efrén que lo volviera a ayudar. Un rabo así de pesado le impedía moverse con la mínima agilidad.
Efrén redujo de nuevo el tamaño del rabo. Luego, para divertirse, transformó al gato en borrego. Al animal, por supuesto, no le agradó demasiado el cambio, pero Efrén disfrutaba echando encantamientos de ese estilo de vez en cuando. Le resultaba de lo más divertido. Los habitantes del reino mágico, que sabían de su capricho, no le ponían pegas.
Efrén prosiguió su camino y al final llegó a las orillas de un lago. Allí estaban sentados Estiopa y el padre de Efrén, compitiendo por ver quién atrapaba más peces. A Estiopa, que no tenía ni una raspita escuchimizada en su cubo, se le veía con muy mala cara y resoplando por el esfuerzo. Al padre de Efrén, por el contrario, no paraban de picarle peces en la caña. Estaba medio enterrado en una montaña de capturas y silbaba entusiasmado.
—¡Toma nota, Estiopa! ¡Así pesca un campeón! —dijo el mago Efrén, fanfarroneando a grito pelado antes de seguir su ruta.
Efrén solía tropezarse con su padre, con su madre y con Belén en el reino mágico. Él mismo los había hecho aparecer allí por medio del conjuro correspondiente: si andaban cerca, él se sentía mejor, como en casa. Aunque, en realidad, ninguno de ellos era habitante permanente del territorio fantástico. Es más, ninguno tenía ni la más remota idea de la existencia de aquel reino suyo; todos creían que Efrén seguía agachado debajo del escritorio de la habitación. Y eso es lo que debían seguir creyendo, porque el reino mágico era un secreto de Efrén, y los secretos están para guardarlos.
Efrén pensó que había llegado el momento de ir a luchar contra un monstruo (en el reino mágico los había a pares, todos espantosamente malvados, solo que Efrén no les tenía miedo: repetía una sencilla fórmula y los convertía en moscas), pero justo entonces entró la madre en su dormitorio y le dijo que se marchaba al súper.
—¿Otra vez ahí debajo? —le preguntó. Y al mismo tiempo levantó el hule que cubría la superficie de la mesa.
A duras penas, Efrén logró colarse por la boca del túnel y salvar a toda prisa la distancia que lo separaba de su habitación.
—Sí, sí —contestó—. ¿Qué vas a comprar?
—Se nos ha acabado la leche —dijo la madre, y salió del cuarto.
Efrén sopesó si valía la pena regresar al reino mágico y echar un conjuro para poner en el cielo un nubarrón de leche. En ese caso, su madre-en-el-reino-mágico podría utilizar un barril para recogerla directamente cuando se desatara la tormenta. Pero no le apeteció. Hacía un día muy bonito y prefirió salir a buscar a Belén, que ya estaba fuera.
4
Belén estaba sentada en un banco que había al lado del arenero, charlando con una niña. Se llamaba Mónica y era un par de años menor que ella. Belén y Efrén la conocían desde hacía siglos porque Mónica vivía en el mismo edificio, pero en otra escalera.
—Efrén, Mónica dice que se ha encontrado un reloj de oro dentro de una caca de perro —le dijo Belén a su hermano—. ¿Tú te lo crees?
—No —respondió Efrén—. ¿Cómo va a llegar un reloj hasta ahí?
—El perro se había tragado el reloj de su dueña —aseguró Mónica.
—Imposible, un reloj es demasiado grande —objetó Belén—. A un perro no le cabría por la garganta.
—Sí que le cabe, solo tiene que abrir la boca bien grande.
—Pero, vamos a ver, ¿cómo se puede ser tan boba? —dijo Belén irritada—. ¿De qué sirve que abra tanto la boca? Estamos hablando de la garganta, que no tiene nada que ver con la boca. ¡La garganta está más abajo, donde el cuello! Nos lo enseñaron en el cole.
Efrén y Mónica hicieron la prueba: ambos abrieron la boca de par en par y chocaron los dientes. ¡Era verdad! Lo que sonaba era la boca, mientras que la garganta no hacía ningún ruido. Todo aclarado.
Sin embargo, a Efrén le seguía interesando otro asunto.
—¿Cómo te diste cuenta de que había un reloj dentro de la caca?
—Lo vi —respondió Mónica—. Vi el brillo del oro.
—¿Y cómo sacaste el reloj de ahí dentro? —la interrogó Belén—. ¿Con la mano o qué? ¡Puaj!
Mónica frunció el entrecejo y miró con rabia a Efrén y a Belén.
—Si os parece, con los dedos de los pies.
Belén soltó una carcajada y le preguntó dónde estaba el reloj en ese momento, pero Mónica no se lo dijo.
—Qué le vamos a hacer, sois tontos —argumentó, y se puso a hacer un hoyo en el arenero con una expresión desolada en la cara. Mónica tenía unos deditos pequeños pero fuertes, no le hacía falta la pala para excavar.
—¿No estarás buscando otro reloj? —quiso saber Belén—. Porque debajo de esta arena no creo que haya ninguna caca.
—Aunque los gatos sí vienen aquí a hacer pis. Un día lo vi con mis propios ojos —terció Efrén—. ¡Busca, busca, que igual algún gato ha meado limonada! ¡Ji, ji, ji!
Mónica ignoró todos aquellos comentarios y siguió haciendo su agujero en la arena.
Al cabo de un rato, Efrén y Belén se aburrieron de mirar y se marcharon.
Su lugar al lado del arenero lo ocupó el pequeño Aaro, que había llegado acompañado de su abuela. Mónica le contó también a Aaro la historia del reloj de oro, solo que él se lo tragó todo, palabra por palabra. Dejó sus moldes tirados de cualquier manera y se marchó a toda prisa a una zona del parque donde los perros iban a hacer sus necesidades debajo de los árboles.
—¿Qué estás haciendo ahí, Aaro? —le preguntó la abuela—. ¿Es que has encontrado algo? ¿Qué llevas en la mano? ¿Una piña… o…?
Mónica no tardó en volver a casa, con cara de estar contentísima.
5
La madre estaba regresando a casa desde el supermercado. Para ir allí, había dos caminos. Uno estaba asfaltado y bordeaba cuatro caserones de piedra. Ese era el camino más rápido, pero también el más aburrido. El otro pasaba cerca de esas casas, las dejaba atrás y discurría por una aliseda. Ese camino no estaba asfaltado y en la temporada de lluvias se convertía en un barrizal. Ahora llevaba semanas sin llover, la tierra estaba totalmente seca y se oía el hermoso canto de unos pájaros en las copas de los alisos. Aunque la madre había ido al súper por el camino más rápido, para volver a casa eligió el sendero flanqueado por árboles.
Aparte de todo esto, en la aliseda se ocultaba otro elemento misterioso. Era una puerta. Solo que aquella puerta no estaba en absoluto a la vista, uno tenía que conocer su ubicación y plantarse ahí para entrar. La madre conocía el funcionamiento perfectamente. Ya de muy pequeña, detrás del cobertizo donde guardaban la leña en la casa donde vivía entonces, había descubierto una puerta parecida y la utilizaba a menudo. A partir de ese momento de su niñez, empezó a localizar puertas de ese estilo por todas partes: daba igual adónde se mudara, siempre se tropezaba con alguna. En su domicilio actual llevaba viviendo ocho años: justo el mismo tiempo que llevaba colándose por la puerta de la aliseda. Es cierto que ahora la madre no usaba la puerta tan a menudo como cuando era niña. Se pasaba mucho tiempo sin hacerlo, pero siempre acababa por usarla. Ese día se le habían despertado las ganas de nuevo. Por eso acudió al lugar donde estaba la puerta invisible y entró.
De inmediato, se vio transportada a un espléndido palacio real. No era un palacio cualquiera, sino uno que a la madre le sonaba mucho, como si lo conociera desde hacía siglos. Porque en cierta época, muchos años atrás, ella misma lo había habitado. Entonces era una princesa menudita vestida con un traje rosa y que tenía una habitación gigantesca llena de juguetes preciosísimos. Un centenar de reposteros se dedicaban las veinticuatro horas a prepararle dulces, ensaimadas rellenas de cabello de ángel y mazapanes. En la actualidad, la madre ya no era princesa, claro, sino reina. También había un rey, que era el padre, aunque en su casa no tenían ni el menor rastro de aquel palacio, excepto un retrato con marco dorado encima de la chimenea. Llevaba ahí colgado desde la boda de los padres.
Un criado enfundado en una librea suntuosa corrió presuroso hasta la madre y le hizo una profunda reverencia.
—¡Dichosos los ojos, su majestad! —dijo—. ¡Permítame, si es tan amable!
Y agarró la bolsa de la compra que la madre llevaba en la mano. No cuadraba en absoluto que ella arrastrase aquel peso, vestida como iba de repente con unos ropajes divinos que habían surgido sin más, mientras se deslizaba por la puerta. ¡Con un vestido de gala semejante, llevar una bolsa del súper no pega ni con cola!
—¿Cómo se encuentran sus altezas reales el príncipe y la princesa? —preguntó el criado, siempre cortés y respetuoso.
—Muy bien —le respondió la madre, al mismo tiempo que se recogía el cabello con la diadema de oro, en la que resplandecían varias gemas de gran valor—. Belén ya va a cuarto de primaria y Efrén está a punto de empezar su último año de educación infantil.
En distintos puntos de los muros del castillo, había colgados retratos de Belén y de Efrén, pero a ellos no se los veía por ningún lado. Aquel castillo pertenecía a la madre en exclusiva.
El criado la condujo por unos pasillos muy largos en cuyas paredes había encendidos unos cirios blancos también muy largos. Después de recorrer un buen trecho, aparecieron en el corredor unas puertas de oro que conducían a los aposentos de la madre. En una de las alcobas solo había una cama enorme, cubierta de almohadas de plumón y de sábanas de seda, mientras que, en la de al lado, unos cocineros se afanaban construyendo una tarta de muchos pisos que llegaba hasta el techo. En aquel preciso instante, estaban derramando sobre ella una salsa de chocolate caliente. La madre siguió caminando sin aminorar la marcha ni detenerse. Al final llegó a una puerta, la abrió con desenfado y se metió sin miramientos en el cuarto, que estaba lleno a rebosar de juguetes antiguos.
—Un día me pasaré a revisarlos uno a uno —afirmó la madre, a lo que el criado asintió con una sacudida de cabeza.
—La estaremos esperando con alborozo.
Continuaron recorriendo los pasillos y llegaron al salón de baile. Nada más entrar la madre, la orquesta se puso a interpretar una pieza musical y el criado depositó la bolsa del súper sobre una silla para poder sacar a bailar a su reina.
Se pasaron un buen rato bailando juntos. No tardaron en rodearlos cientos de damas y caballeros de la corte. Todos danzaban felices, contentísimos de que la madre no se hubiera olvidado de ellos.
6
Belén y Efrén estaban sentados frente a la puerta de entrada de su bloque de viviendas, en un banco que necesitaba una buena mano de pintura. Miraban muy atentos a unas palomas y unos gorriones que buscaban comida en torno al contenedor de basura. El contenedor estaba hasta arriba de desperdicios de todo tipo que amenazaban con desbordarlo. Por la acera, había unas peladuras de plátano y una hamburguesa, desperdigadas y cubiertas de papeles arrugados, y una hoja de col pegada encima, solitaria y pocha. Las palomas y los gorriones estaban picoteándolo todo. Algunos revoloteaban alrededor del contenedor y bajaban en ocasiones hasta golpetearlo con filo de las alas. Así conseguían que algún que otro envoltorio de helado o un paquete de cigarros sobresaliera de vez en cuando. Los paquetes de tabaco a los pájaros no les interesaban en absoluto, pero los envoltorios de helado los picoteaban muy entusiasmados.
—Belén, ¿los gorriones también tienen lengua? —preguntó Efrén.
A Belén le gustaba que su hermano le consultara cuestiones así. Al fin y al cabo, era la hermana mayor y tenía más conocimientos.
—Mira, te lo voy a explicar en un periquete —dijo, muy servicial—. Presta atención. Las aves tienen su propia lengua, cómo no, solo que nosotros no la entendemos. ¡Esos gorjeos y trinos son su idioma!
—¡¿Cuándo te he preguntado yo por los gorjeos?! —exclamó Efrén, indignadísimo—. ¡Lo que te he preguntado es si tienen lengua! ¡Esa cosa rosada que está aquí dentro! —continuó, abriendo la boca de par en par para que su hermana, tan corta de entendederas, comprendiera de una vez de qué iba el asunto—. ¡Por esto te preguntaba, a ver si te enteras!
—Pues lengua de ese tipo no tienen, desde luego —contestó Belén, malhumorada. Le había sentado muy mal no captar a la primera de qué le hablaba Efrén—. No les cabría en la boca, fíjate en lo pequeños que son sus picos.
—Por eso no pueden dar lametones —razonó Efrén—. Qué pena. Con lo chulo que sería que las palomas pudieran venir y darnos lametones.
—¿Qué tendría eso de chulo?
—Huy, no sé. Acuérdate del perro del abuelo cuando viene a lamernos. ¡Está genial! Esas cosquillas que hace dan gusto.
—Los lametones de perro dan gusto, pero el lametón de una paloma no —argumentó Belén—. ¡Perro del abuelo solo hay uno, pero mira cuántas palomas hay! ¡Imagínate que todas vinieran a la vez a lamernos! ¡Puaj, sería asqueroso!
—No lo sé… —dijo Efrén, poco convencido, y en seguida se le ocurrió una idea nueva—. Las palomas podrían dar lametones incluso en pleno vuelo. Revolotearían un rato en torno a nuestras cabezas con la lengua colgándoles fuera, hasta que de repente, zas, ¡nos la restregarían por toda la cocorota!
Belén arrugó la nariz. Ya estaba a punto de decir que ojalá ninguna paloma hiciera jamás nada ni remotamente parecido, cuando salió por la puerta del edificio uno de los vecinos, el señor Cordero, un hombre mayor y ceñudo que vivía solo. Según los padres de Efrén y Belén, debía de ser escritor.
—¡Otra vez igual, todo lleno de cochambre! —dijo muy encrespado—. ¡Habría que despedir ya mismo al conserje! ¡Y descontarle antes el precio de la multa de su sueldo de este mes! ¡El contenedor está abarrotado y a él le importa un rábano! ¿Qué andará haciendo ese tipo todo el santo día, cómo ocupará las horas?
El señor Cordero ahuyentó a las palomas y se agachó a recoger los envoltorios de helado para volver a meterlos en el contenedor.
—¡Vete a saber, lo mismo hay personas que quieren lamer esos papeles viejos! ¡Las personas sí tienen lengua! —murmuró Efrén para sí mientras observaba pensativo los movimientos del señor Cordero.
El hombre, a su vez, le lanzó una mirada de pocos amigos.
—¡Tú, niño, cierra el pico! —dijo—. Ayer por la noche te oí montando una escandalera. ¡Porque soy yo quien se traga todo vuestro ruido, cada grito! Con todo el trabajo que tengo por hacer. ¡Hay que fastidiarse!
Efrén y Belén no chistaron. En el fondo le tenían un poco de miedo al señor Cordero porque siempre que hablaban con él estaba de un humor de perros.
—¡Ese conserje se va a enterar! ¡Le voy a decir cuatro cosas sin cortarme ni un pelo! —sentenció el señor Cordero, antes de dar su discurso por terminado y alejarse muy digno.
El hueco frente a la entrada del bloque que había dejado libre el vecino vino a ocuparlo la madre. Estaba sonrojada, se la veía satisfecha y con una lucecita pícara en los ojos.
—Tú eres más guapa que el señor Cordero —la piropeó Efrén.
—Gracias por decírmelo, hijo —respondió la madre, halagada.
Y así entraron de nuevo en casa los tres, la madre y sus dos niños.
7
—Será posible, otra vez se me han hecho las tantas! —dijo el padre, espantado—. ¡Me tengo que ir a la oficina ya!
Y apagó el televisor de mala gana.
—¡Qué manía! ¡Siempre dejan lo más emocionante para el final, nunca me da tiempo a ver cómo acaban! —renegó.
El padre era un apasionado del deporte. Más concretamente, le encantaba ver a otros hacer deporte, aunque él mismo no lo había practicado jamás: no tenía esquíes ni patines, ni bicicleta ni pesas. Tampoco sabía nadar. Cuando iban a la playa, en lugar de meterse en el agua, solía tumbarse sobre la arena a tomar el sol y a escuchar programas deportivos en la radio.
—¿Qué tiene de raro? —decía, conversando consigo mismo—. También me encanta ver documentales sobre la fauna salvaje, ¿no? Y nadie espera por eso que me ponga a trotar por el bosque fingiendo ser un animal.
Lo que nadie sabía era que el padre llevaba toda la vida soñando con convertirse en deportista profesional. Ya de muy niño, se sentaba junto al alféizar de la ventana y miraba a sus compañeros de clase correr detrás del balón de fútbol, murmurando para sí:
—¡Ay, si me uniera yo a algún equipo! ¡Le pegaría un chute tan fuerte a esa pelota que el portero saldría volando por los aires!
Pero como el portero era muy amigo suyo, al final nunca se sumaba a ningún equipo. En lugar de eso, se llevaba el bol de sopa junto a la ventana para seguir el partido mientras comía.
No obstante, el deseo de realizar grandes hazañas deportivas nunca lo había abandonado del todo, y en consecuencia… En fin, resumiendo mucho: en este mismo instante acababa de aparcar el coche delante de la oficina y no pudo resistir la tentación. En lugar de salir del coche por la puerta delantera, la que tenía más a mano, trepó por encima de la palanca de cambios para alcanzar el asiento trasero. Hacer aquella acrobacia no fue nada fácil porque el coche era pequeño y el padre tirando a gordo, aunque al final logró salir por una de las puertas de atrás.
De pronto, ya no estaba plantado delante de la oficina. La mirada del padre abarcaba ahora la extensión de un colosal estadio. Vio a dos o tres hombres que avanzaban hacia él corriendo como rayos, increpándolo. Eran sus entrenadores.
—¡La carrera ya está empezada! —lo abroncaron—. ¡Todos están en la pista y en sus puestos!
—¿Y eso es tan grave? —les replicó el padre—. Venga, vosotros traedme las zapatillas de clavos. ¡Ante todo mucha calma, vamos sobrados de tiempo!
Y se sentó tan pancho sobre el césped del estadio para colocarse las zapatillas de atletismo. En torno a diez hombres corrían ya despavoridos por la pista, pero al padre no parecía inquietarle en absoluto que sus rivales le llevasen una ventaja de varios cientos de metros.
Se irguió y se encaminó hacia la línea de salida.
—¡Ojo, la americana! —le advirtieron los entrenadores, chillando nuevamente—. ¿Ni siquiera vas a quitarte la americana?

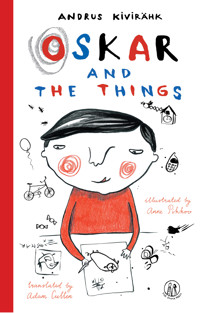
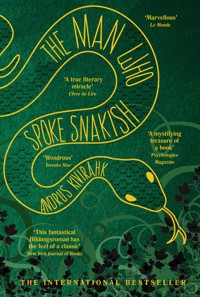
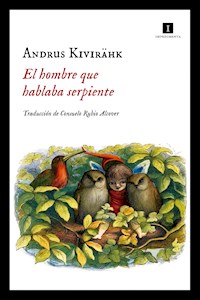














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










