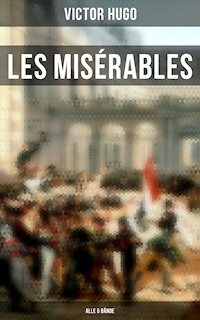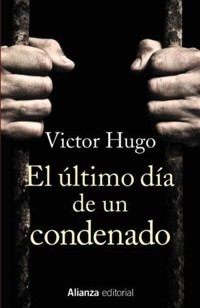
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
«¡Condenado a muerte! Hace cinco semanas que vivo con este pensamiento, siempre a solas con él, siempre con su helada presencia...» Estas son las palabras que dan inicio a "El último día de un condenado", novela en la que Victor Hugo consigue trasladar al lector hasta límites insospechados toda la soledad, el horror y la angustia del anónimo hombre que espera su fin a manos del verdugo una vez sentenciado por la justicia. En este alegato contra la pena de muerte, el autor de "Los miserables" consigue dejar patente que en determinados casos la ficción tiene más fuerza que la realidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Victor Hugo
El último día de un condenado
Prólogo de Victor Hugo
Índice
Prólogo
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Veinticuatro
Veinticinco
Veintiséis
Veintisiete
Veintiocho
Veintinueve
Treinta
Treinta y uno
Treinta y dos
Treinta y tres
Treinta y cuatro
Treinta y cinco
Treinta y seis
Treinta y siete
Treinta y ocho
Treinta y nueve
Cuarenta
Cuarenta y uno
Cuarenta y dos
Cuarenta y tres
Cuarenta y cuatro
Cuarenta y cinco
Cuarenta y seis
Cuarenta y siete
Cuarenta y ocho
Cuarenta y nueve
Créditos
Prólogo
Al comienzo de la edición de esta obra, publicada sin el nombre del autor, solo había estas pocas líneas que pasamos a leer:
Hay dos maneras de darse cuenta de la existencia de este libro. O bien hubo un fajo de papeles amarillentos y de tamaño desigual sobre el que se hallaron, registrados uno a uno, los últimos pensamientos de un miserable; o bien existió un hombre, un soñador dedicado a observar la naturaleza en provecho del arte, un filósofo, un poeta, qué sé yo, fantaseando sobre esta idea, que le atrapó o más bien por la que se dejó atrapar, y solo pudo quitársela de encima volcándola en un libro.
De estas dos explicaciones, elija el lector la que prefiera.
Como puede verse, en la época en que este libro fue publicado el autor no estimó oportuno expresar todo su pensamiento. Prefirió esperar a que fuera comprendido y comprobar si lo sería. Lo ha sido. Hoy el autor puede desenmascarar la idea política, la idea social que quiso popularizar bajo esta inocente y cándida forma literaria. Declara o más bien confiesa en voz alta que El último día de un condenado solo es un alegato, directo o indirecto, según se prefiera, a favor de la abolición de la pena de muerte. Lo que pretendió hacer, lo que desearía que la posteridad viese en su obra, si alguna vez se ocupa de algo tan nimio, no es la defensa especial, siempre fácil y siempre transitoria, de optar por tal o cual criminal, por tal o cual acusado concreto. Es el alegato general y permanente por todos los acusados presentes y futuros, el derecho esencial de la humanidad manifestado y declarado como un clamor ante la sociedad, que es el Tribunal Supremo. Es la denegación máxima, abhorrescere a sanguine, alzada para siempre como prólogo a todos los procesos criminales. Es la sombría y fatal cuestión que palpita oscuramente en el fondo de todas las causas capitales bajo el triple espesor del pathos con que se envuelve la retórica sangrienta de la gente del rey. Es la cuestión de vida y muerte, insisto, despojada, desnudada de los retorcimientos sonoros del Ministerio fiscal, brutalmente alumbrada, situada donde puedan verla, donde debe estar, donde está en realidad, en su auténtico medio, en su medio horrible, no en el tribunal, sino en el cadalso, no en el juez, sino en el verdugo.
Es lo que quiso hacer. Si un día el porvenir le otorgara la gloria de haberlo hecho, cosa que no osa esperar, no querría otra corona.
Lo declara y lo repite, lo defiende en nombre de todos los acusados posibles, inocentes o culpables, ante tribunales, audiencias, jurados, justicias. Este libro va dirigido a todo el que juzga. Y para que el alegato sea tan vasto como la causa, ha debido –razón por la que El último día de un condenado fue concebido así– podar todo lo contingente, lo accidental, lo particular, lo especial, lo relativo, lo modificable, el episodio, la anécdota, el acontecimiento, el nombre propio, y limitarse (si a eso se le puede llamar limitarse) al alegato en pro de la causa de un condenado cualquiera, ejecutado un día cualquiera y por un quítame allá ese crimen. ¡Afortunado si, con la única herramienta de su pensamiento, ha hurgado lo suficiente para que sangre un corazón bajo el aes triplex1del magistrado! ¡Afortunado si ha hecho compasivos a los que se creen justos! ¡Afortunado si, a base de horadar en el juez, ha logrado a veces reencontrar a un hombre!
Hace tres años, cuando apareció este libro, algunos imaginaron que valía la pena discutir la idea al autor. Unos pensaron que se trataba de un libro inglés, otros, de un libro americano. ¡Singular manía de buscar a mil leguas el origen de las cosas y de creer que el arroyo que lava la calle nace en las fuentes del Nilo! ¡Lo siento! Ni libro inglés, ni libro americano, ni libro chino. La idea de El último día de un condenado la obtuvo el autor no de un libro –no acostumbra a buscar sus ideas tan lejos–, sino de donde todos podemos sacarla, de donde quizá usted podía haberla sacado (¿quién no ha tenido en su mente o soñado Elúltimo día de un condenado?), sencillamente de la plaza pública, de la plaza de Grève2. Un día, al pasar por allí, pescó esa idea fatal que yacía en un charco de sangre bajo los rojos muñones de la guillotina.
Desde entonces, y según la voluntad de los fúnebres jueves del Tribunal Supremo, cada vez que llegaba uno de esos días en que el grito de una sentencia de muerte acontece en París, cada vez que el autor oía pasar bajo sus ventanas los aullidos enronquecidos que como una jauría conducen a los espectadores hacia la Grève, en esos instantes retornaba la dolorosa idea, se apoderaba de él, le llenaba la cabeza de gendarmes, de verdugos y multitudes, le explicaba hora a hora los últimos sufrimientos del miserable agonizante –en este momento lo están confesando, en este otro le cortan el pelo, le atan las manos–, le conminaba, a un pobre poeta como él, a contárselo todo a la sociedad, que va a lo suyo, mientras se cumple esa cosa monstruosa, le acuciaba, le empujaba, le sacudía, le arrancaba los versos de su espíritu y los mataba apenas esbozados, obstaculizaba todos sus trabajos, lo interceptaba todo, lo bloqueaba, lo obsesionaba, lo asediaba. Era un suplicio, un suplicio que comenzaba al clarear el día y que, al igual que el del miserable al que torturaban en ese mismo momento, duraba hasta las cuatro. Solo entonces, una vez que el ponens caput expiravit3con el grito siniestro del reloj, el autor respiraba y recuperaba un poco la libertad del espíritu. Por fin, un día –a su parecer, el siguiente a la ejecución de Ulbach– se puso a escribir este libro. A partir de entonces, se sintió aliviado. Cuando se comete uno de esos crímenes públicos que llaman ejecuciones judiciales, su conciencia le ha dicho que ya no era solidario; tampoco ha sentido en su frente la gota de sangre que salpica de la Grève sobre la cabeza de todos los miembros de la comunidad social.
Sin embargo, no es suficiente. Está bien lavarse las manos, pero sería mejor impedir que corriera la sangre.
Por ello, no conoce objetivo más elevado, más santo, más augusto que este: colaborar en la abolición de la pena de muerte. Por ello, y desde el fondo de su corazón, se adhiere a los votos y a los esfuerzos de los hombres generosos de todas las naciones que, desde hace varios años, trabajan para derribar el árbol patibulario, el único árbol que las revoluciones no desarraigan. Con alegría y a pesar de lo enclenque que es, le ha llegado el turno de dar su hachazo y ensanchar en lo posible el tajo que Beccaria, hace sesenta y seis años, le dio al viejo patíbulo erigido desde hace tantos siglos sobre la cristiandad4.
Acabamos de decir que el cadalso es el único edificio no demolido por las revoluciones. En efecto, es raro que las revoluciones sean parcas en sangre humana. Llegan con el objetivo de podar, de desramar, de descabezar la sociedad y, sin embargo, la pena de muerte es una de las podaderas que más les cuesta quitarse de encima.
Confesaremos no obstante que si alguna revolución nos pareció digna y capaz de abolir la pena de muerte fue la revolución de Julio5. En efecto, da la impresión de que correspondía al movimiento popular más clemente de los Tiempos modernos borrar la penalidad bárbara de Luis XI, de Richelieu y de Robespierre, e inscribir en el frontispicio de la ley la inviolabilidad de la vida humana. 1830 merecía romper la cuchilla de 1793.
Por un momento así lo creímos. En agosto de 1830, hubo tanta generosidad y piedad en el aire, tal espíritu de tranquilidad y de civilización flotando en la masa, sentimos el corazón tan henchido ante la proximidad de un hermoso futuro, que nos pareció que la pena de muerte quedaba abolida por derecho, de golpe, por consentimiento tácito y unánime, como el resto de todo lo malo que nos había perjudicado. El pueblo acababa de hacer una fogata con los andrajos del Antiguo Régimen. Aquel era el andrajo sangriento. Creímos que estaba en aquel montón. Creímos que había sido quemado como los demás. Durante algunas semanas, confiados y crédulos, tuvimos fe en el futuro de la inviolabilidad de la vida y en la inviolabilidad de la libertad.
Apenas habían transcurrido dos meses cuando se intentó convertir en realidad legal la sublime utopía de César Bonesana.
Por desgracia, fue un intento torpe, tosco, casi hipócrita, hecho con un interés que no era el interés general.
Como se recordará, en el mes de octubre de 1830, días después de haber desaparecido del orden del día la propuesta de enterrar a Napoleón bajo la columna6, toda la Cámara lloró y bramó. Se puso sobre el tapete la cuestión de la pena de muerte (ya diremos más adelante con ocasión de qué) y pareció entonces que todas esas entrañas de legisladores se vieron acometidas por una súbita y maravillosa misericordia. Todos hablaban, gemían, alzaban las manos al cielo. La pena de muerte, ¡Dios mío!, ¡qué horror! Un viejo fiscal general, blanqueado en su rojo ropaje, alimentado toda su vida por el pan empapado en la sangre de las acusaciones, adoptó de repente un aire piadoso y puso a los dioses por testigo de la indignidad de la guillotina. Durante dos días, la tribuna se llenó de sermoneadores plañideros. Fue un lamento, un infinito llanto, un concierto de lúgubres salmos, un Super flumina Babylonis, un Stabat mater dolorosa, una gran sinfonía en do, coral e interpretada por toda esa orquesta de oradores que adorna los primeros bancos de la Cámara y produce los hermosos sonidos de los grandes días. Uno con voz de bajo, otro con su falsete. No faltó de nada. La cosa fue de lo más patética y lastimosa. Sobre todo, la sesión nocturna fue tierna, paternal y desgarradora como un quinto acto de Lachaussée7. El buen público, que no comprendía nada, tenía lágrimas en los ojos8.
¿De qué se trataba? ¿De abolir la pena de muerte?
Sí y no.
Veamos los hechos:
Cuatro hombres importantes, cuatro hombres como es debido, hombres que uno puede encontrar en un salón y con quienes quizá intercambia algunas palabras, habían intentado, en las altas regiones políticas, uno de esos golpes atrevidos que Bacon llama crímenes y que Maquiavelo denomina empresas9. Crimen o empresa, la ley, brutal para todos, los castiga con la muerte. Ahí estaban los cuatro desgraciados, prisioneros, cautivos de la ley, custodiados por trescientas escarapelas tricolores bajo las bellas ojivas de Vincennes. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Como comprenderéis, es imposible entrar en la Grève en una carreta, innoblemente maniatados con gruesas cuerdas, espalda contra espalda con ese funcionario innombrable, cuatro hombres como usted y como yo, hombres de mundo. ¡Si al menos hubiera una guillotina de caoba!
¡Bien! ¡Lo que hay que hacer es abolir la pena de muerte!
Dicho y hecho, la Cámara se pone manos a la obra.
Observen, señores, que ayer mismo trataban esta abolición de utópica, de teoría, de sueño, de locura, de poesía. Observen que no es la primera vez que intentan llamar su atención sobre la carreta, sobre las gruesas cuerdas y sobre la horrible máquina escarlata, y que es extraño que de repente les salte a la vista ese espantoso artefacto.
¡Así que se trata de esto! No es por vosotros, pueblo, por lo que abolimos la pena de muerte, sino por nosotros, diputados que podemos ser ministros. No queremos que la mecánica de Guillotin muerda a las altas clases. La rompemos. Estupendo si le conviene a todo el mundo, pero solo hemos pensado en nosotros. Ucalegon arde10. Apaguemos el fuego. Rápido, suprimamos al verdugo, borremos el código.
Es así como una mezcla de egoísmo altera y desnaturaliza las más hermosas combinaciones sociales. Es la veta negra en el mármol blanco; circula por todas partes y en todo momento aparece de improviso bajo el cincel. Hay que rehacer la estatua.
No es necesario, por supuesto, que declaremos aquí que no somos de los que reclamaban las cabezas de los cuatro ministros. Una vez detenidos esos infortunados, la cólera indignada que había inspirado su atentado se ha transformado, para nosotros y para todo el mundo, en una profunda piedad. Hemos pensado en los prejuicios de educación de algunos de ellos, en el cerebro poco desarrollado de su jefe, relapso fanático y obstinado de las conspiraciones de 1804, encanecido antes de tiempo a la sombra húmeda de las prisiones del Estado, en las necesidades fatales de su posición común, en la imposibilidad de frenar la rápida caída en la que la propia monarquía se había lanzado a rienda suelta el 8 de agosto de 1829, en la influencia de la persona real que hasta entonces nosotros habíamos calculado tan mal, sobre todo en la dignidad que uno de ellos extendió como un manto de púrpura sobre su infortunio. Somos de los que con sinceridad deseábamos que salvaran la vida y de los que estaban dispuestos a consagrarse a ese fin. Por imposible que resultara, si su cadalso se hubiese levantado un día en la plaza de Grève, no dudamos –si es una ilusión, queremos conservarla–, no dudamos de que hubiese habido una sublevación para derribarlo y el que escribe estas líneas hubiera formado parte de esa sublevación. Porque, todo hay que decirlo, en las crisis sociales, de todos los cadalsos, el cadalso político es el más abominable, el más funesto, el más venenoso, el que más necesita ser extirpado. Esa especie de guillotina se enraíza en el pavimento y en poco tiempo nuevos esquejes brotan por todo el suelo.
En tiempos de revolución, atención a la primera cabeza que cae. Le abre el apetito al pueblo.
Personalmente, estábamos de acuerdo con los que querían salvar a los cuatro ministros, de acuerdo por razones sentimentales y por razones políticas. Sencillamente, hubiésemos preferido mejor ocasión para proponer la abolición de la pena de muerte.
Si hubiesen propuesto esta deseable abolición no respecto a los cuatro ministros descabalgados desde las Tullerías a Vincennes, sino a propósito de cualquier asaltador de caminos, a propósito de uno de esos miserables que apenas miráis cuando pasan a vuestro lado por la calle, a los que no habláis, cuyo trato polvoriento evitáis instintivamente; desgraciados cuya infancia harapienta ha corrido con los pies descalzos por el barro de los caminos, temblando en invierno sobre las aceras de las avenidas, calentándose junto al tragaluz de las cocinas del señor Véfour11 donde estáis cenando, desenterrando aquí y allá una corteza de pan en un montón de basura y limpiándola antes de comerla, rastrillando todo el día el arroyo con un clavo para encontrar unos céntimos y teniendo como única diversión el espectáculo gratis de la fiesta del rey y las ejecuciones en Grève, el otro espectáculo gratis; pobres diablos, empujados por el hambre al robo y por el robo a todo lo demás; niños desheredados de una sociedad madrastra, que la cárcel acoge a los doce años, el presidio a los dieciocho, el cadalso a los cuarenta; infortunados que con una escuela y un taller hubieseis podido transformar en buenos, morales, útiles, y con los que no sabéis qué hacer, entregándolos, como un fardo inútil, unas veces al rojo hormiguero de Tulón, otras al mudo recinto de Clamart12, recortándoles la vida tras haberles robado la libertad; si hubieseis propuesto la abolición de la pena de muerte a propósito de uno de estos hombres, ¡oh!, entonces sí que vuestra sesión hubiera sido realmente digna, grande, santa, majestuosa, venerable. Desde los augustos padres de Trento, que invitaban a los herejes al concilio en nombre de las entrañas de Dios, per viscera Dei, porque esperan su conversión, quoniam sancta synodus sperat hoereticorum conversionem, ninguna asamblea humana hubiese presentado al mundo espectáculo más sublime, más ilustre y más misericordioso. Siempre ha sido propio de los realmente fuertes y realmente grandes preocuparse por el débil y el pequeño. Sería hermoso un consejo de brahmanes apoyando la causa del paria. La causa del paria era aquí la del pueblo. Al abolir la pena de muerte, por su causa y sin esperar a que fueseis parte interesada en la cuestión, hacíais más que una obra política, hacíais una obra social.
Sin embargo, ni siquiera habéis hecho una obra política al intentar abolirla no para abolirla, ¡sino para salvar a cuatro desgraciados ministros cogidos con la mano en la masa de los golpes de Estado!
¿Qué ocurrió? Al no haber sido sinceros, hemos desconfiado. Cuando el pueblo ha visto que querían darle el pego, se enfadó contra toda la cuestión en general y ¡cosa extraordinaria! defendió esa pena de muerte cuyo peso soporta en su totalidad. Vuestra torpeza lo llevó hasta ahí. Al abordar la cuestión dando un rodeo y sin franqueza, la habéis puesto en peligro para mucho tiempo. Interpretabais una comedia. La han silbado.
Sin embargo, algunas mentes tuvieron la bondad de tomarse en serio esta farsa. De inmediato, tras la famosa sesión, un ministro de Justicia honrado ordenó a los fiscales suspender toda ejecución capital. Un gran paso, en apariencia. Los adversarios de la pena de muerte respiraron. Su ilusión duró poco.
Acabó el proceso a los ministros. No sé qué sentencia fue dictada. Se ahorraron cuatro vidas. Se eligió el castillo de Ham como justo medio entre la muerte y la libertad. Una vez que se hicieron esos diversos arreglos, se desvaneció todo el miedo en la mente de los dirigentes del Estado y con ese miedo también se fue la humanidad. Ya no se volvió a hablar de abolir el suplicio capital. Una vez que ya no la necesitaron, la utopía volvió a ser utopía, la teoría, teoría, la poesía, poesía.
Sin embargo, seguía habiendo en las prisiones algunos desgraciados, vulgares condenados que se paseaban por los patios desde hacía cinco o seis meses, respirando el aire, tranquilos ya, seguros de vivir, convencidos de que su prórroga era una gracia. Sin embargo...
A decir verdad, el verdugo había pasado mucho miedo. Se sintió perdido el día en que oyó a los hacedores de la ley hablar de humanidad, filantropía, progreso. El miserable se había escondido, acurrucado bajo su guillotina, incómodo al sol de julio como un pájaro nocturno a plena luz del día, intentando que lo olvidaran, tapándose las orejas y no atreviéndose a respirar. Hacía seis meses que no se le veía. No daba señales de vida. No obstante, poco a poco se fue tranquilizando en sus tinieblas. Había escuchado a las Cámaras y no había oído pronunciar su nombre. Tampoco esas grandes palabras sonoras que tanto le habían asustado. No más comentarios declamatorios del Tratado de los delitos y las penas. Se ocupaban de algo muy diferente, de algún grave interés social, de un camino vecinal, de una subvención para el Teatro de la Ópera Cómica, o de una sangría de cien mil francos en un presupuesto apoplético de mil quinientos millones. Ya nadie pensaba en el cortacabezas. Visto lo visto, el hombre se tranquiliza, saca la cabeza de su agujero y mira para todos lados; da un paso, luego dos, como no sé qué ratón de La Fontaine, se atreve a salir de debajo de su andamiaje, salta encima, lo repara, lo restaura, lo acicala, lo acaricia, lo hace funcionar y abrillantar, vuelve a engrasar el viejo mecanismo herrumbroso, estropeado por la ociosidad. De repente, se da la vuelta, coge por los pelos en cualquier prisión a uno de esos infortunados que estaban seguros de su vida, lo arrastra hacia él, le quita la ropa, lo ata, lo encadena y, ya está, las ejecuciones vuelven a empezar.
Todo esto es espantoso, pero es historia.
Sí, hubo una prórroga de seis meses concedida a los desgraciados cautivos, cuya pena fue agravada gratuitamente al haberles hecho recuperar el gusto por la vida. Luego, sin razón, sin necesidad, sin saber muy bien por qué, por placer,