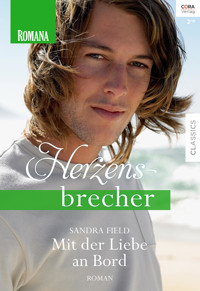2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Julie Renshaw se quedó de piedra cuando Travis Strathern le hizo su indignante proposición: ¡quería casarse! Quizá tuviera todo lo que una mujer podía desear de un hombre: inteligencia, atractivo y dinero. Pero, ¿estaba ella preparada para aceptar un matrimonio de conveniencia? Travis se había pasado la vida eludiendo los compromisos... hasta que conoció a Julie. Ella era la primera mujer con la que consideraba la posibilidad de casarse... aunque Julie no parecía muy dispuesta a cooperar. A menos que el matrimonio estuviera basado en el amor, además de en la pasión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2003 Sandra Field
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El verdadero amor, n.º 1485 - agosto 2018
Título original: The Millionaire’s Marriage Demand
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9188-641-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
ELLA vivía sola. Lo que más echaba de menos eran las rocas y el mar salpicándolas, la costa en la que había crecido. La marea llegaba al embarcadero. Se quitó las sandalias y se sentó en el muelle, dejando que las piernas colgaran por el borde. El agua le llegaba a los pies. Estaba helada. ¿Y qué esperaba? Después de todo aquello era Maine, y aún era junio. La luz dorada del atardecer se reflejaba en el mar espumoso. Estaba en casa de nuevo. Sólo temporalmente, por supuesto, y no por la mejor de las razones, pero estaba en casa.
El embarcadero estaba al final de una estrecha carretera. Podía oír el viento soplar entre los pinos y el murmullo regular del mar golpeando la costa de la isla más cercana, su destino. Iba a pasar el fin de semana en la isla de Manatuck, propiedad de Charles Strathern, cuyo hijo, Brent, la había invitado al sesenta cumpleaños de su padre que se celebraría al día siguiente.
Aquella tarde se había retrasado en el trabajo. Había vuelto a su apartamento en Portland y desde allí había conducido hasta aquella solitaria costa. Pero había perdido el último transbordador que debía llevarla junto a los otros invitados a la isla. Por eso el transbordador debía volver a recogerla.
Hubiera debido sentirse culpable, pero no era así. Esperaba que Charles Strathern tuviera una piscina en Castlereigh, la mansión de Manatuck. Brent había dejado bien clara una cosa: su padre era muy rico. Y de ello se deducía que el hijo vivía más que holgadamente.
Julie suspiró. Brent era guapo, encantador y mujeriego. Y eso significaba, sin ningún género de duda, que antes o después tendría que quitárselo de encima. Porque el espíritu de aventura que la había llevado a vivir lejos de casa durante años, en sitios inseguros e incómodos, no se extendía a otros aspectos de su vida, como por ejemplo el sexo. O el matrimonio. Sin embargo, aquel fin de semana estaría a salvo, rodeada de la familia de Brent.
De pronto giró la cabeza y aguzó el oído. ¿Qué era lo que oía?, ¿un vehículo acercándose por la carretera? No deseaba tener compañía. No en ese momento. Oliver, el capitán del transbordador, le había asegurado que sería la única invitada a última hora del viernes. Pero el ruido de grava crujiendo bajo los neumáticos de un coche se hacía más fuerte por momentos. Ojalá se detuviera en alguno de los chalets a escasa distancia del muelle. Ojalá parara en cualquier parte, excepto en el embarcadero. Ojalá la dejara sola.
Travis levantó el pie del acelerador al derrapar el Porsche negro en la grava. Conducía demasiado deprisa. En parte porque llegaba más tarde de lo que esperaba, por supuesto. Iba bien de tiempo hasta que se produjo la emergencia en Cuidados Intensivos. Había salvado al paciente, pero eso lo había retrasado.
Aunque no era ésa la única razón, el verdadero motivo era su ansiedad. Aquella preciosa tarde de junio podría haber salido a navegar o a la ópera, y en cambio se dirigía al único lugar del mundo en el que no sería bien recibido.
Medio kilómetro más y estaría en el embarcadero. Allí utilizaría el teléfono para ponerse en contacto con Oliver y pedirle que lo recogiera con el transbordador. Y una vez en la isla no lo echarían. O, si lo intentaban, lucharía.
Travis respiró hondo e hinchó los pulmones de fragancia marina. Por un instante volvió a ser el niño que recorría la costa y los riscos de la isla de Manatuck. El niño feliz, confiado, inconsciente por completo de lo que lo esperaba. No sólo volvía al seno de la familia. Volvía también a la isla. Y no sabía cuál de las dos cosas era peor. Probablemente la isla, la locura.
Travis tomó la última curva y observó por fin el golfo con sus islas de terciopelo verde, brillantes y rodeadas de espuma blanca en medio del azul del mar. Y sintió un nudo en el estómago. Una de las razones por las que había trabajado tanto durante los últimos años era para ahogar el anhelo y el vacío que la gente solía llamar nostalgia. Nostalgia del hogar.
Apretó el freno a fondo. Había alguien sentado en el muelle. Travis frunció el ceño. ¿Una adolescente? No quería compañía. Si en algún momento de su vida había deseado estar solo, era entonces. Pero no se trataba de una adolescente, sino de una mujer. Y debía de ser la dueña del coche aparcado junto al muelle.
Travis paró al lado del sedán azul. Era de alquiler, lo sabía por la matrícula. Salió del coche y se dirigió al embarcadero. La mujer se puso en pie. Se libraría de ella y llamaría a Oliver.
Ella estaba de espaldas al sol, bañada en luz. Travis caminó lentamente. ¿Cómo había podido confundirla con una niña? Llevaba un vestido estampado de falda larga y pegado al torso, los hombros y los brazos al descubierto. Y tenía los pies mojados. Su cabello era corto, una melenita castaña que enfatizaba sus rasgos. Y era exquisita, increíblemente bella. Aunque parecía tan molesta de verlo como él.
–Hola, ¿te has perdido? –preguntó ella con frialdad, tomando la iniciativa y observándolo de arriba abajo–. La carretera termina aquí. ¿Buscas Bartlett Cove? Te has pasado la desviación, está a medio kilómetro de aquí.
–No –contestó Travis con brusquedad–, no me he perdido. Eres tú quien se ha colado en una propiedad privada. Este embarcadero no es público, pertenece al dueño de Manatuck Island.
–Allí es adonde voy.
–¿Sí? La fiesta es mañana, ¿te has equivocado de día?
–No, no me he equivocado de día –respondió ella ofendida.
Las miradas de ambos se encontraron. Los ojos de ella eran verdes. Pero en realidad no podían ser de ese color, pensó Travis. Era raro encontrar a alguien con un color de ojos de ese verde tan profundo, tan parecido al de las esmeraldas. La comparación resultaba inevitable. Ella sostenía su mirada sin parpadear, con la dureza de la piedra preciosa. Era más baja que él. ¿Por qué se sentía atraído hacia aquella morenita altiva, cuando siempre había preferido a las rubias altas?
La luz del atardecer se reflejaba en sus mejillas. Deseaba acariciarlas. Le costaba mantener las manos quietas. Y se esforzaba por no mirar por debajo de su escote. ¿Qué diablos le ocurría? Debía reaccionar, recuperar su sentido común.
–Deja que adivine –comentó Travis–. Llegas un día antes porque eres la chica de Brent.
–¿Cómo lo sabes?
–Brent siempre ha sentido debilidad por las mujeres esbeltas y bonitas.
–¿Por qué me siento como si me hubieras insultado, a pesar de los halagos? –continuó preguntando ella.
El viento sopló de pronto sobre su falda, pegándosela a las piernas para desnudarlas después por un segundo. Ella tiró de la falda para abajo.
–Esos ojos… llevas lentillas de color, ¿no?
Travis no pretendía hacerle una pregunta tan personal. A pesar de ello se enfadó cuando ella no contestó, preguntando en cambio:
–¿Vas también tú a Manatuck?
–Sí.
–¿Y a quién acompañas?
–He venido solo –contestó Travis con frialdad–. No pertenezco a nadie, va contra mis principios.
–Casualmente yo también comparto ese principio.
–Lo dudo, siendo la chica de Brent.
–No soy precisamente su… –comenzó a defenderse ella, interrumpiéndose.
¿Por qué tenía que defender su virtud ante un extraño?
–Me alegro de que no hayas terminado la frase. Brent tiene una reputación que lo precede.
–Entonces yo no te preguntaré si eres su amigo, porque es evidente que no.
–En eso tienes razón –respondió él con cierta amargura que la sorprendió.
De pronto ella se dio cuenta de que él estaba tenso. Era como si estuviera a punto de estallar. Y por primera vez deseó que el embarcadero no fuera un lugar tan solitario. No solía asustarse, por lo general. Se había enfrentado sola a muchas situaciones difíciles y, al fin y al cabo, aquello era Maine. No Lima o Calcuta.
Julie lo había observado bajar del coche y caminar con la gracia de un tigre de Bengala como los que había tenido la suerte de contemplar. Los tigres siempre se movían con elegancia. Pero eran peligrosos, tenían dientes afilados. Pero, ¿y qué si él era de esos hombres capaces de hacer disfrutar de verdad a una mujer?
–Me llamo Julie Renshaw.
–Travis Strathern –contestó él estrechando su mano brevemente.
–¿Eres primo de Brent?
–No –respondió él con una brevedad impertinente.
–Voy a serte sincera. Disfrutaba a solas del paisaje cuando has llegado, y es evidente que tú tampoco deseas compañía. Pero los dos tenemos que esperar a que llegue el transbordador y navegar juntos a la isla. ¿No podríamos charlar acerca del tiempo? Tienes que admitir que es espléndido.
–Si te gusta la puesta de sol espera a ver el amanecer en el océano… –comentó él con la mirada perdida.
–Es evidente que has estado antes aquí, pero no comprendo por qué no te esperan si te apellidas Strathern. Oliver dijo que sería la única invitada a estas horas.
Nadie sabía que Travis iba de visita a la isla. Sencillamente porque él no se lo había dicho a nadie.
–Ha debido de ser una confusión –contestó él con una evasiva.
No sabía mentir, pensó Julie. ¿Pero por qué molestarse en mentirle a una extraña? Decidida a averiguar más cosas acerca de él, Julie continuó preguntando:
–¿Visitas Manatuck a menudo?
–No, hacía años que no venía. ¿Cómo conociste a Brent?
–A través de unos amigos. Sólo hemos salido juntos un par de veces, pero estaba ansiosa por ver la isla, por eso aproveché la oportunidad.
–Entonces, ¿no eres la amante de Brent? –inquirió Travis, sorprendiéndose y horrorizándose a sí mismo por cometer semejante indiscreción.
–No tenías intención de preguntármelo, ¿verdad?
–Cierto, no he debido preguntarlo –confirmó Travis–. Debería haberte preguntado si tus ojos son de verdad de ese verde.
Si sus ojos eran verdes, los de él eran de un azul sorprendente. Y, no obstante, impenetrables. Imposible adivinar qué se escondía tras ellos.
–¿Y qué te importa a ti el color de mis ojos? –preguntó Julie.
–Mera curiosidad.
–Eso no encaja con tu personalidad. Si no eres primo de Brent, ¿quién eres?
–¿Qué te parecería que te dijera que soy su hermano mayor?
–Jamás mencionó que tuviera ningún hermano.
–Seguro. ¿Y si me dijeras de qué color son realmente tus ojos? –insistió Travis.
Julie lo miró pensativa. Sabía que sus ojos eran el mejor de sus rasgos. Su piel pálida y cremosa resultaba excesivamente delicada al sol, y su figura la había metido ya en demasiados problemas. En cuanto al cabello, se lo había cortado hacía años. En parte porque África y la India eran lugares calurosos, y en parte para evitar la lujuria de los hombres. De pronto contestó entre risas:
–No llevo lentillas, ni verdes ni de ningún otro color. Veo perfectamente. ¿Deseas saber algo más? Mi madre dice siempre que soy muy testaruda, pero comparada contigo no soy más que una aficionada.
Travis sonrió débilmente, y eso transformó por completo su rostro. La nariz recta, los labios esculpidos en granito y la fuerte mandíbula seguían siendo los mismos, igual que su cabello revuelto, tan oscuro que parecía casi negro. Sin embargo la sonrisa daba vida a sus rasgos. Resultaba tremendamente masculino y sexy. Pura energía viril, pensó Julie. Ése era su poder. Era un hombre vital, carismático. Y su fuerza la envolvía.
–He conocido a muchos hombres en los últimos años. Algunos de ellos eran muy atractivos, pero tengo que decir que tú te llevas la palma –aseguró Julie.
–Estupendo, entonces, ¿vas a pedirme mi número de teléfono? A Brent no va a gustarle.
–No me digas que no tienes que quitarte de encima a las mujeres, porque no te creeré.
–Sí, tengo que quitármelas de encima. Pero ya te lo he dicho, no pertenezco a nadie.
–Ni yo –respondió ella–. Y eso incluye a Brent.
Una sutil expresión de ira borró la sonrisa del rostro de Travis al oír el nombre de su hermano. A menos que estuviera equivocado, había sido Brent quien había sellado su exilio de Manatuck y su alejamiento de su padre años atrás. ¿Era ésa la razón por la que no podía soportar la idea de que Julie Renshaw fuera su amante? Sin embargo acababa de conocerla. ¿Por qué tenía que importarle lo que ella hiciera o con quién?
–Permíteme que te dé un consejo –contestó Travis escuetamente–: Manténte alejada de Brent este fin de semana. Te lo digo por tu bien.
–Lo detestas, ¿verdad? –preguntó ella.
–¡No!, pero no quisiera verte en dificultades.
Demasiado tarde, pensó Julie. Diez minutos en compañía de Travis habían bastado para ponerla en serias dificultades.
–Voy a… ¡mira, ahí llega el transbordador! –exclamó Julie.
Un pequeño barco acababa de salir de detrás de la isla más cercana. Travis giró la cabeza tenso. Julie lo observó. Estaba convencida de que él había olvidado incluso su presencia. Parecía como si el motivo que lo había llevado a la isla aquel día requiriera de todo su coraje y energía. Y era mucha la que poseía, Julie lo intuía. Travis apretó los puños. Julie bajó la vista y puso una mano en su hombro compasiva, diciendo:
–Ocurre algo terrible, ¿verdad? ¿No vas a contármelo? Quizá pueda ayudarte.
–¿Por qué no te ocupas de tus propios asuntos?
–De acuerdo, olvídalo –respondió ella retirando la mano.
Julie se alejó corriendo de él mientras la falda se le arremolinaba en las piernas. Se acercó a su vehículo y sacó su bolsa de viaje.
Travis apretó los dientes. No necesitaba su ayuda. No necesitaba la ayuda de nadie. Se las había arreglado siempre solo, desde que fue expulsado de la isla a la edad de seis años. Y ninguna mujer, por bella que fuera, iba a cambiar eso.
Capítulo 2
TRAVIS contempló el océano. El sol poniente se reflejaba en la cubierta del barco. Se llamaba Manatuck, igual que la isla, por supuesto. A pesar de haberse casado dos veces, Charles Strathern era incapaz de valorar a una mujer lo suficiente como para ponerle su nombre a una embarcación. Y menos aún era capaz de valorar a su hijo primogénito. O a su única hija. Sin duda Jenessa no asistiría a la fiesta de cumpleaños de su padre.
La embarcación se acercaba, abriendo el mar con la proa y formando dos ondas de espuma a la espalda. Podía observar la figura erguida de Oliver frente al timón. Travis se alejó del muelle. Tenía que pasar por delante del coche de Julie para llegar al suyo.
–Hora de embarcar.
Julie asintió y bajó la colina en dirección al embarcadero meneando las caderas con gracia. Sus estrechos hombros lo llenaban de deseo. ¿Pero deseo de qué?, ¿de saborear los restos que dejara Brent?
Hacía dieciocho años que no veía a Brent. Al principio había hecho un esfuerzo por verlo y hablar con él. Varias veces. Pero Brent había cancelado dos citas en el último momento, de modo que Travis finalmente se dio por vencido. A veces oía hablar de él a sus amigos, por eso conocía su reputación de mujeriego. Y Julie Renshaw era su última conquista.
Travis maldijo entre dientes y sacó su bolsa de viaje del asiento trasero del coche. La soltó al llegar al embarcadero y se detuvo junto a los neumáticos colgados del muelle para proteger la cubierta del Manatuck. Oliver paró el motor y arrojó un cabo para sujetar la embarcación a puerto. Alzó la vista y preguntó:
–Señorito Travis, ¿es usted?
Aquella forma de llamarlo lo conmovió.
–Oliver… ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Pero no me llames así, llámame Travis.
–No me avisaron que venía usted –continuó Oliver–. ¡Vaya sorpresa! ¡Cuánto me alegro de verlo!
–Es que no se lo dije a nadie… se supone que es una sorpresa. ¿No es ésa la misma camisa que llevabas el día que me marché?
–Imposible, a estas alturas estaría destrozada.
–El Manatuck tiene buen aspecto –comentó Travis con afecto.
–Sí, envejece mejor que yo. Suba a bordo, será como en los viejos tiempos.
–Esta es Julie Renshaw, la chica de Brent.
–Ah, sí –confirmó Oliver–. Páseme el maletín de la señorita, señorito Travis. La marea subirá pronto, será mejor que volvamos a la isla cuanto antes.
–Yo lo llevaré –objetó Julie recogiendo su bolsa de viaje y pasándosela a Oliver antes de embarcar–. Hola, Oliver… encantada de conocerte.
–El señorito Brent llegó ayer, señorita. Es usted muy bella.
–Gracias –contestó Julie ruborizándose.
Travis subió a la cubierta, que se balanceó a sus pies. Oliver soltó el cabo. Travis dio impulso a la embarcación empujando el muelle, y el Manatuck echó a navegar. Julie permaneció de pie junto a la barandilla, observando su destino y manteniéndose alejada de ambos hombres. Si Oliver sentía afecto por Travis, entonces Travis no podía ser tan malo, pensó Julie. Sin embargo su vuelta a la isla estaba sumida en el misterio: su familia no estaba advertida, y Brent había negado que tuviera hermanos.
Según parecía, aquel fin de semana sería más interesante de lo esperado. Demasiado interesante, quizá. El viento soplaba sobre los espesos cabellos de Travis. Su figura, de hombros anchos y caderas estrechas, la atraía. Técnicamente Brent era más guapo. Y desde luego mucho más amable. Y sin embargo no causaba en ella el mismo efecto. Pero no importaba, Julie no deseaba un amante. Y menos aún un marido.
Las aguas del golfo estaban revueltas. Julie se preguntó cuál de aquellas islas sería su destino. Quince minutos después lo descubrió. Sobre la más abrupta de las islas se levantaban cuatro torres de piedra: Castlereigh. Sólo el embarcadero, también de piedra, era el doble de grande que la casa de los padres de Julie. De él salía una larga lengua de roca. Había también una playa de arena y vastas extensiones de césped bien cuidado.
Oliver dirigió la embarcación al muelle. Travis saltó a tierra y ató los cabos, y luego le tendió un brazo a Julie. Su rostro era inescrutable, no la miró a los ojos. Oliver le pasó las bolsas y se despidió:
–Hasta mañana, señorito Travis. Me alegro de que haya vuelto a casa.
–Gracias, Oliver. Vamos –contestó él, dirigiéndose luego a Julie.
Travis subió las largas escaleras de madera como si se lo llevara el diablo. Julie corrió tras él. Pasaron por delante de un macizo de rododendros y azaleas seguido de un enorme grupo de rosas fuera de lugar en una isla como aquella. Después rodearon un grupo de árboles, y Julie se detuvo para contemplar la vista.
–¡Vaya! –exclamó ella.
–Es increíble, ¿verdad?
El castillo tenía almenas, arcos, contrafuertes y patios, y estaba coronado por las cuatro torres que habían visto a lo lejos. Tenía incluso un foso medio derruido.
–Resulta imponente, sin duda.
–No es más que un monumento al dinero y al egocentrismo. Carece de gusto –sentenció Travis–. Y eso que sólo lo has visto por fuera.
–¿Quieres decir que hay más?
–Todo lo que el dinero puede comprar.
–¿Es que no hay puerta principal? –preguntó Julie–. ¿No debería llegar montada en un corcel blanco?
–Sí, no sería mala idea vestir una armadura –contestó Travis–. Sígueme.
Una enorme campana colgaba delante de una doble puerta de madera adornada con remaches de hierro. Travis la hizo sonar e inmediatamente abrió una de las hojas. Un mayordomo se dirigía en su dirección.
–¡Señorito Travis…! ¡Cuánto me alegro de verlo! ¡Hace tanto tiempo!
–Hola, Bertram –respondió Travis estrechando su mano–. Se me ocurrió darle una sorpresa a la familia. A propósito, ¿qué tal la tuya?
–Muy bien. Peg se alegrará mucho de saber que está usted aquí. Los señores están tomando una copa en el salón. ¿Quiere que los anuncie?
–Sí, por favor. Ésta es la señorita Julie Renshaw, la novia de Brent.
Bertram bajó la cabeza asintiendo cortés. Los tres atravesaron el vestíbulo, decorado con una colección de armas medievales, y siguieron por un corredor impresionante lleno de retratos.
–La señorita Julie Renshaw y el señorito Travis Strathern –anunció el mayordomo.
En aquel enorme salón de sofás de piel había tres personas cómodamente sentadas. Lo primero que Julie observó fueron los mármoles, el terciopelo, y las alfombras de enormes proporciones. Y lo segundo la reacción de aquellas tres personas ante la presencia de Travis.
Brent se puso en pie y giró la cabeza en dirección a la puerta. Su rostro expresaba un odio mal disimulado, crudo e implacable. Era una expresión tan brutal, que Julie sintió que se le ponían los pelos de punta. El otro hombre, más mayor, debía de ser Charles Strathern. Parecía aterrado. La mujer, en cambio, impecablemente vestida y enjoyada, esbozaba una disimulada expresión de disgusto y azoramiento. Debía de ser la madrastra de Brent, pensó Julie.
En cuestión de segundos la cortesía reemplazó todas aquellas reacciones iniciales. Brent se acercó a Julie con una sonrisa que ella habría calificado de sincera en otras circunstancias.