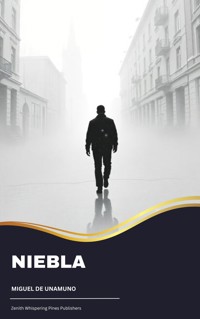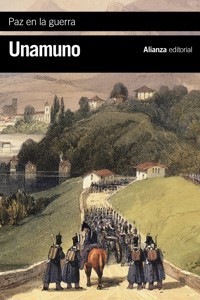Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Biblioteca Nueva
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Autor
- Sprache: Spanisch
Esta nueva recopilación de los escritos de viajes de Unamuno es una invitación al lector para recorrer los parajes que marcaron su itinerario vital e intelectual. En estos viajes se manifiestan ante todo ciertos aspectos de su filosofía: su rabioso individualismo, su tendencia a la imaginación y al sentimiento frente a la razón, su pensamiento trágico, su sentido de la Naturaleza… Su genio no buscaba la España legendaria y pintoresca de los viajeros románticos, sino la tierra intrahistórica, oculta en pueblos y ciudades olvidados, en ruinas y remotos paisajes. Estamos ante el "Unamuno contemplativo", el viajero que persigue hacer "repuesto de paisaje" para serenar su ánimo y regresar luego a la infatigable contienda contra esto y aquello, contra unos y otros, contra sí mismo; ante todo contra sí mismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL VIAJE INTERIOR
Colección de Autor
Cubierta: Malpaso Holdings, S.L.U.
© Introducción y selección de Miguel Ángel Rivero Gómez
© Biblioteca Nueva S.L., Madrid 2021
© Malpaso Holdings, S.L.
C/ Diputació, 327, principal 1.ª
08009 Barcelona
www.malpasoycia.com
ISBN: 978-84-18546-17-4
Primera edición: septiembre de 2021
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendo las fotocopias y la difusión a través de internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.
A mi hermano Mario, eterno viajero
ÍNDICE
INTRODUCCIÓNUnamuno, «viajero incansable de los campos del espíritu»
1. Unamuno y su filosofía del conflicto
2. Paisaje y literatura: de la Ilustración a la Generación de fin de siglo
3. El Unamuno viajero
La vocación viajera de don Miguel
Unamuno y su teoría del viaje
Teoría unamuniana del paisaje literario
Libros de viajes
4. Los paisajes de Unamuno
Las montañas vascas
Castilla
Ciudades de provincia
El mar del destierro
5. Del sentimiento de la Naturaleza en Miguel de Unamuno
Del sentimiento estético de la Naturaleza
Del sentimiento religioso-místico de la Naturaleza
Bibliografía
Criterios de selección y edición
Índice de procedencia de los textos
ANTOLOGÍA
Pompeya –Divagaciones– (1892)
En Pagazarri (1893)
La Flecha (1898)
Puesta de sol (1899)
Mi bochito (1900)
La pesca de Espinho (1908)
Un pueblo suicida (1908)
Guarda (1908)
Guadalupe (1908)
Yuste (1908)
Ávila de los caballeros (1909)
De Oñate a Aitzgorri (1909)
El sentimiento de la fortaleza (1909)
De vuelta de la cumbre (1911)
El silencio de la cima (1911)
Ciudad, campos, paisajes y recuerdos (1911)
Santiago de Compostela (1912)
León (1913)
Coimbra (1914)
Recuerdos entre montañas (1915)
Junto a la cerca del paraíso (1916)
En la isla dorada (1916)
Paisajes del alma (1918)
Al pie del Maladeta (1919)
Paisaje teresiano (1922)
El campo es una metáfora
Una civilización rústica (1923)
El «ciliebro» de la tierra (1923)
La aulaga majorera (1924)
La Atlántida (1924)
El Père-Lachaise (1924)
La Plaza de los Vosgos (1924)
En la Iglesia de Biriatu (1926)
En el «Grand Café» (1926)
Viajar por Europa (1926).
Entre encinas castellanas (1931)
Soñando el peñón de Ifac (1932)
En San Juan de la Peña (1932)
Emigraciones (1936)
INTRODUCCIÓN
UNAMUNO, «VIAJERO INCANSABLE DE LOS CAMPOS DEL ESPÍRITU»
Homme libre, toujours tu chériras la mer!La mer est ton miroir; tu contemples ton âmedans le déroulement infini de sa lame,et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.
CHARLES BAUDELAIRE
Miguel de Unamuno –Bilbao 1864; Salamanca 1936– ocupa un lugar excepcional en la literatura de viajes cultivada en España entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Publicó en vida cuatro libros dentro de dicho género: Paisajes (1902), De mi país (1903), Por tierras de Portugal y de España (1911), y Andanzas y visiones españolas (1922). A ello hemos de sumar más de un centenar de artículos dispersos en diarios y revistas, y el manuscrito de juventud Apuntes de un viaje por Francia, Italia y Suiza (1889), recientemente publicado. No fue por tanto un género menor en su producción literaria, ni en lo cuantitativo, ni en lo cualitativo. Sin embargo, estos escritos de viajes han quedado en la sombra respecto a su producción novelística, poética o filosófica, en la que se han volcado de manera dominante tanto lectores como investigadores. Algo similar ha ocurrido con sus cuentos y obras teatrales, de gran altura, pero igualmente olvidados. Esta nueva recopilación de los escritos de viajes de Unamuno aspira a torcer esa tendencia, a reivindicar su valor poniéndolos de nuevo en circulación. Es una invitación al lector para recorrer de la mano de don Miguel aquellos pueblos, ciudades y parajes naturales que marcaron su itinerario vital e intelectual. Y es una invitación también para conocer la biografía del pensador vasco desde otro perfil, a partir de su vocación viajera y de su hondo «sentimiento de la Naturaleza».
En esta literatura de viajes es quizás donde mejor se percibe en qué medida fue Unamuno un heredero tardío del romanticismo. Esa huella se hace visible en su devoción por la poesía de los musings, como Coleridge, Shelley, Wordsworth, Tennyson, Browning... Pero se manifiesta ante todo en ciertos aspectos de su filosofía: su rabioso individualismo, su invocación a la imaginación y al sentimiento frente a la razón, su pensamiento trágico, su sentimiento de la Naturaleza… También en su vocación viajera, si bien don Miguel no persiguió en sus andanzas aquella España legendaria y pintoresca de los viajeros románticos, sino la España intrahistórica, oculta en apartados pueblos, ciudades de provincia olvidadas, templos en ruinas y remotos paisajes. Estamos en definitiva ante el «Unamuno contemplativo», aquel que aprovechaba toda ocasión para emprender un viaje y hacer «repuesto de paisaje», con vistas a serenar su ánimo para regresar luego a la infatigable contienda contra esto y aquello, contra unos y otros, contra sí mismo, ante todo, contra sí mismo.
1. UNAMUNO Y SU FILOSOFÍA DEL CONFLICTO
Unamuno es sin lugar a dudas una de las figuras más relevantes de la literatura y la filosofía europeas de su tiempo. Digo europea y no solo española porque su alcance intelectual, ya en vida, traspasó notablemente nuestras fronteras, como prueban las inmediatas y múltiples traducciones de sus obras desde comienzos del siglo XX. También porque es en un contexto cultural amplio, como el europeo, donde podemos situar su obra de manera más precisa. Y es que Unamuno edificó su pensamiento como respuesta a la «crisis de fin de siglo» y a la arrolladora vivencia del nihilismo, manifestaciones inequívocas de la quiebra del proyecto de la modernidad y su modelo hegemónico. Por este motivo, resulta pertinente inscribir al pensador vasco, junto a algunos de sus coetáneos, en la categoría historiográfica de «generación de fin de siglo», y no en la obsoleta y aislante noción de «generación del 98», como han acertado a señalar Ricardo Gullón (1969) y Francisco José Martín (2001). Dentro de ese grupo generacional, donde también hemos de incluir a Pío Baroja, Azorín, Valle-Inclán, Antonio Machado, Ángel Ganivet y Ramiro de Maeztu, entre otros, probablemente es Unamuno quien mejor encarne la figura del «intelectual», entendiendo por este a aquella persona que interviene de manera decisiva en la vida pública y en los acontecimientos históricos de su tiempo a través de una toma de posición mediante la escritura y la palabra. Su vida misma fue una travesía agónica contra la muerte y logró sobrevivir desde su «existir en la palabra». Además de profesor en la Universidad de Salamanca y de ciertos escarceos políticos, don Miguel fue novelista, ensayista, poeta, dramaturgo, articulista de prensa, incansable conferenciante… Todas esas vías fueron explotadas por él hasta la extenuación, especialmente la prensa, que no en vano fue la plataforma central de los intelectuales del siglo XX para llegar al gran público. Desde ahí desplegó Unamuno algunos de sus principales propósitos como intelectual de su tiempo: despertar a España del «marasmo» en que había quedado sumida tras la decadencia imperial; hostigar a los regímenes políticos, desde la Restauración monárquica hasta la II República; y recogiendo una herencia del romanticismo y de las revoluciones liberales del XIX, crear una conciencia colectiva nacional. Precisamente en torno a esos propósitos se inscribe la emergencia del «intelectual moderno» en España, según sostiene Stephen Roberts, quien no duda en señalar a Unamuno como «el intelectual español más consistentemente influyente de su época» (2007, 37).
En cuanto al terreno filosófico, el pensamiento de Unamuno puede definirse como una filosofía del conflicto. Así lo percibió María Zambrano al afirmar que «lo que él vive y significa es un conflicto, todo en Unamuno lo es». (2003, 82) En efecto, ni en su temprana adhesión al idealismo y al positivismo, ni en su frustrado conato de 1897 por volver a la fe católica, ni tampoco en su madurez intelectual se vio don Miguel libre del conflicto íntimo entre la razón y el sentimiento, la lógica y la cardíaca. De hecho, su filosofía alcanza su madurez en el momento en que decide aceptar el carácter contradictorio y dramático de la existencia, e instalarse en el conflicto como posicionamiento filosófico y como actitud vital. Se trata por tanto de una filosofía trágica, en cuanto la tragedia surge del conocimiento de uno mismo como ser caduco abocado a la muerte, destinado a volver a la Nada de la que surgió. Pero se trata también de una filosofía vital, que resiste a la muerte-Nada desde el insobornable anhelo de inmortalidad y desde su pertinaz «existir en la palabra». Razón y fe, entendimiento y sentimiento, lógica y cardíaca no cesan en su combate, y Unamuno logra hacer de esa lucha, de esa «agonía» su condición vital, como revela en Del sentimiento trágico de la vida: «La paz entre estas dos potencias se hace imposible, y hay que vivir de su guerra. Y hacer de esta, de la guerra misma, condición de nuestra vida espiritual». (1966-71, VII, 172) De este modo, acabó fiándolo todo al «abrazo trágico» entre la desesperación sentimental y el escepticismo racional, e instalándose en el conflicto mismo: «Y hemos llegado al fondo del abismo, al irreconciliable conflicto entre la razón y el sentimiento vital. Y llegados aquí, os he dicho que hay que aceptar el conflicto como tal y vivir de él». (1966-71, VII, 183) Conflicto además sin mediación posible, ni síntesis dialéctica al modo hegeliano, pero que no cae en un pesimismo desolado sino que, permaneciendo en la contradicción, extrae de ahí su resorte moral y su fuente de acción.
La otra cara del conflicto unamuniano, más desconocida y que estalló con su crisis espiritual de 1897, radica en la contienda entre su yo interno y su yo externo. Es el denominado problema de la personalidad o, como don Miguel prefería llamarlo, «misterio de la personalidad». Es decir, el conflicto entre el yo íntimo y el yo público en la conformación de la propia identidad. Se trata, en palabras de Paolo Tanganelli, del «drama de la insanable escisión del sujeto moderno» (2003, 38). Ante la incapacidad del individuo a la hora de establecer una relación armónica entre sus dos yos, queda postergado a una dramática dualidad. Ese drama es el que padece Unamuno en el escenario de su crisis de 1897, incapaz de poner en comunión su «auténtico ser», que sitúa en su yo interno, con el rol público que desempeñaba desde su yo externo. En esta encrucijada se debate entonces, de un lado, obsesionado por alcanzar la popularidad precisa para que sus escritos tuviesen mayor eco y quedase así su «nombre» en la historia, y al mismo tiempo, temeroso de que en ese camino su yo externo acabase ahogando a su yo interno, a su yo «auténtico». Pedro Cerezo ha situado a este respecto la disyuntiva de Unamuno en el plano del conflicto entre «persona y personaje»:
Aquí está, sin duda, el punto crítico de su tarea de escribir y, análogamente, de existir. También la persona […] ha de exponerse fuera y realizarse histórica y culturalmente en un personaje, que no reabsorbe la infinitud y profundidad del yo. Unamuno sufrió este conflicto entre la palabra constituyente y palabra constituida, o bien, en el plano existencial, entre persona y personaje, como una cruz. (1996, 34)
Este desencuentro va a ser crucial para que su filosofía se defina como una filosofía trágica, que irá tomando cuerpo en la búsqueda y la forja de su propia identidad. Pues no es otro su propósito, no es otro «el fin de la vida» sino «hacerse un alma», como el mismo Unamuno señala en La agonía del cristianismo (1966-71, VII, 309). Aquí nos asalta una tercera cara del drama unamuniano, el conflicto ante la escritura, pues dicho propósito de «hacerse un alma» lo fio don Miguel a la palabra, al «existir en la palabra». Asistimos así a la agonía del escritor ante la insuficiencia del lenguaje, a la lucha desesperada por la expresión certera, que Unamuno padeció llevándola al extremo, hasta convertirla en «una lucha agónica por ser», según interpreta Luis Álvarez Castro (2005, 144). Tras esa lucha late el conflicto propio de la «conciencia trágica moderna», dicotomizada entre la estética y la lógica, la intuición y el concepto. Frente a tal contienda, Unamuno acabó tomando partido por la poiesis, por el «espíritu de creación» y su filosofía fue así definiéndose, según la denominación de Cirilo Flórez, como una «filosofía poética» o «filosofía de la expresión» (1994, 38). Una filosofía que vierte no solo en sus ensayos sino también en sus novelas, cuentos, poemas, dramas teatrales, artículos de prensa y, cómo no, en su literatura de viajes. Todas esas formas de expresión le resultan válidas a la hora de dar forma a sus problemas trágicos y existenciales, inabordables con éxito en cambio desde una filosofía sistemática. En esta lucha por la expresión, hay que tener en cuenta además que Unamuno parte de que la esencia de la razón es el logos, el lenguaje, y de que la palabra es la clave secreta de la realidad del hombre, la misteriosa razón de nuestro ser. Por ello, lo que busca es la transformación del logos en palabra, pues solo a través de la palabra puede producirse el desvelamiento de lo real, de ese lado oculto de la realidad que permanece vedado a la razón lógica y donde está el meollo de todo. Así, la filosofía trágica de Unamuno desemboca en una suerte de «filosofía poética», que exigía buscar sin descanso la expresión certera y combatir hasta el desmayo la insuficiencia del lenguaje.
Por otra parte, también debemos tener en cuenta que su amplia figura no puede reducirse al pensador trágico y en conflicto permanente. Menos aun cuando de lo que nos ocupamos aquí es de su literatura de viajes, ya que fue precisamente en este género, especialmente en sus escritos de paisaje y sobre el «sentimiento de la Naturaleza», donde con mayor prodigalidad salió a escena otra cara del pensador vasco, más serena y menos presta a la contienda permanente. Esta otra cara fue bautizada por Blanco Aguinaga como el «Unamuno contemplativo», contrapunto del «Unamuno agónico» al que hasta ahora nos hemos referido. Es el Unamuno que busca la comunión espiritual con el Todo a través del refugio silente en la naturaleza, el que encuentra la paz en la contemplación de ciertos paisajes panteísticos, el que pone en suspenso su agonía interior y se libera por unos instantes de la tragedia temporal de la historia y de los fantasmas de la muerte y la Nada. Si el «Unamuno agónico» se define en torno a términos como temporalidad, angustia, conciencia, conflicto o historia, el «Unamuno contemplativo» lo hace desde términos como eternidad, serenidad, inconciencia, paz o naturaleza. En palabras de Blanco Aguinaga: «el Unamuno contemplativo es el que se deja llevar al enajenamiento atraído por el rumor de las aguas eternas de lo inconsciente; un hombre que, así como el agonista busca y necesita la limitación temporal, tiende a la quietud de lo ilimitado eterno». (1975, 363) He estimado conveniente rescatar esta hipótesis interpretativa porque puede ser una útil herramienta a la hora de enfrentarnos a muchos de los textos seleccionados en la presente antología, donde el «Unamuno contemplativo» predomina sobre el «Unamuno agónico», como veremos.
2. PAISAJE Y LITERATURA DE VIAJES: DE LA ILUSTRACIÓN A LA GENERACIÓN DE FIN DE SIGLO
Antes de adentrarnos en los pormenores de la condición viajera de Unamuno, he considerado pertinente realizar una contextualización del género de la literatura de viajes en la España de aquel tiempo. Ello posibilitará visibilizar con mayor amplitud sus aportaciones al mismo y situarlo entre las diferentes corrientes que influyeron en su literatura de viajes, desde la Ilustración y el Romanticismo hasta la Geografía moderna, la Institución Libre de Enseñanza y la pintura de paisaje, sin olvidar a sus mismos compañeros de la generación de fin de siglo.
Si hablamos del viaje como un componente estético y humanístico de la modernidad, se nos vienen a la cabeza en primer lugar el romanticismo y el mito del viajero romántico. Sin embargo, fue con la Ilustración del siglo XVIII cuando esta tendencia viajera empezó a cobrar vuelo, a partir del impulso que dieron al conocimiento y de su revisión de la tradición, emprendida con el fin de renovar integralmente la sociedad y de liberar al pueblo del «cepo de la ignorancia». Así ocurrió en las principales naciones europeas en el llamado «siglo de las Luces» y así ocurrió también en España, según han probado investigadores como Edith F. Helman (1953), Gaspar Gómez de la Serna (1974) o Antonio Morales Moya (1988). A partir de sus trabajos, sabemos que fue en aquel siglo XVIII cuando los españoles empezaron a viajar de manera creciente por su propio país, guiados por un ilustrado impulso de conocimiento que les llevó a hacer acopio de todo tipo de documentos en bibliotecas y archivos, a catalogar el patrimonio arquitectónico-artístico nacional, a trazar la geografía en su peregrinaje por campos, pueblos y ciudades, a observar y anotar las costumbres de sus habitantes… Tales viajes se inscribían dentro del plan de reforma general del país, pertrechado bajo los reinados de Fernando VI y Carlos III, y que exigía un conocimiento de primera mano de la realidad de España, según el dictado de la empresa filosófica ilustrada. Es a estos viajeros, además, a quienes correspondía la comunicación del caudal de conocimiento adquirido y, por tanto, la creación de una opinión pública. El viaje ilustrado fue así, en palabras de Gaspar Gómez de la Serna, «una de las más significativas muestras literarias del ingente esfuerzo hecho por nuestro siglo XVIII para reconstruir, reordenar y airear con viento renovador la vida española, tratando de convertir los restos de la triste herencia recibida en el patrimonio activo de una nación en marcha». (1974, 100) Los viajeros de la Ilustración española se dedicaron, pues, a catalogar y a rescatar del olvido el patrimonio secular de la vieja España, sin dejar de dar testimonio a su vez del estado de miseria, despoblación, pésimas comunicaciones y atraso cultural que padecía el país. El fruto de aquella vasta labor, además de en sus informes, quedó registrado en sus escritos de viajes. De modo que podemos afirmar que fueron aquellos hombres del siglo XVIII, desde Antonio Ponz a Jovellanos, quienes inauguraron la literatura de viajes en España, operando desde un plan de reforma general del país inspirado por los ideales de la Ilustración.
Pero si hubo un movimiento cultural que consolidó y logró expandir de manera extraordinaria la tendencia viajera y, a su vez, el género de la literatura de viajes, este fue sin duda el romanticismo. Como sabemos, el romanticismo nació desde una reacción al proyecto ilustrado y sus excesos racionalistas, frente al cual invocaba los derechos de la imaginación, la sensibilidad, la intuición… Asimismo, perseguían legitimar aquellos aspectos de la tradición y la cultura que habían sido denostados por la Ilustración en cuanto signos de ignorancia, atraso y superstición, como era el caso de la Edad Media, las civilizaciones del lejano Oriente o la cultura popular. Si vamos al fondo de la cuestión, lo que buscaba el romanticismo eran vías alternativas al modelo ilustrado para alcanzar la emancipación del sujeto, aquella «autodeterminación del Yo» que había trazado Fichte, uno de los referentes de la filosofía romántica. No se trataba ya de conocer y seguir la estructura formal de la naturaleza como «ley de necesidad», sino de transformar la naturaleza en libertad a partir del sujeto y de la libre espontaneidad creadora del Yo. Desde ahí emprenderán los románticos su proyecto de «poetización del mundo» y enarbolarán la bandera del irracionalismo frente al racionalismo ilustrado.
No todo fue ruptura, sin embargo, entre sendos movimientos. Un ejemplo de ello es la tendencia viajera y la concepción del viaje como medio de conocimiento, iniciada por los ilustrados y que en los románticos continuó y se avivó de manera fulgurante. En correspondencia con su filosofía, fundada en el idealismo subjetivo y en una concepción panteísta de la naturaleza, el romanticismo inauguró una nueva sensibilidad hacia la naturaleza misma y hacia el paisaje, que sus viajeros pusieron en ejercicio. Tales viajeros, que en buen número eran pintores y escritores, veían en la naturaleza un medio para la liberación del sujeto y para la expansión de su espíritu, encontrando en ella un símbolo de la infinitud, tan deseada como inalcanzable. Eso es lo que alimenta la concepción del viaje de los románticos, como subraya Rafael Argullol: «El viaje romántico es siempre búsqueda del Yo. […] El romántico viaja hacia afuera para viajar hacia dentro y, al final de la larga travesía, encontrarse a sí mismo». (2006, 85) Buscaban con ello, además, una suerte de reconciliación con la naturaleza, de compenetración y hasta de fusión con el paisaje, para hacer de este una proyección de su subjetividad, un «estado del alma», según la clásica definición de Frédéric Amiel: «cualquier paisaje es un estado del alma, y quien lea en ambos quedará maravillado al encontrar semejanzas en todos los pormenores». (1976, 40) Solo desde esa fusión se podrían fracturar los límites entre lo exterior y lo interior, el paisaje y el hombre, la naturaleza y el espíritu. Obviamente, tamaña tarea rebasaba las capacidades de la sola razón y requería la participación de la sensibilidad y la poderosa imaginación, lo cual explica que la literatura de viajes de los románticos esté cargada de metáforas y de simbolismo, pues solo desde ese lenguaje se podía acceder a relatar lo inefable. Asimismo, esto explica su asidua recurrencia al mundo de los sueños, hábitat del inconsciente donde no llega el poder de la razón y donde a su vez se despliega el lado ignoto de la subjetividad. Las diferencias con el viaje ilustrado, amparado en el racionalismo, no pueden ser más evidentes.
Otra diferencia respecto a los ilustrados radica en que los viajeros románticos orientaron sus destinos hacia lejanos e inexplorados territorios, en los que buscaban destellos de todo aquello que había rechazado la Ilustración y, a su vez, una vía de evasión frente a la prosaica realidad de su tiempo. A este respecto, subraya Argullol que el viajero romántico «necesita recorrer amplios espacios […] para liberar a su espíritu del asfixiante aire de la limitación. […] Necesita calmar en geografías inhóspitas la herida que le produce el talante cobarde y acomodaticio de un tiempo y una sociedad marcados por la antiépica burguesa». (2006, 85)
Eso fue precisamente lo que movió a tantos viajeros románticos ingleses, franceses y alemanes hacia España, la búsqueda de lo exótico y lo pintoresco, de lo que había permanecido impermeable a la arrolladora modernidad en la naciente era industrial. En este sentido, al preguntarse Lleó Cañal qué buscaban los viajeros románticos en España, escribe lo siguiente:
El hombre romántico no mira ya al mundo desde una posición ética, como el ilustrado, sino desde una visión estética. El mundo va a ser juzgado, no ya en la medida en que siga los principios de la Razón, sino en la medida en que conmueva al alma. Y para el alma europea, la propia «diferencia» de España, es decir, todo aquello que nos había mantenido marginados durante el siglo XVIII, va a convertirse en fuente de exquisitas y atroces emociones. (1984, 46)
Esto explica asimismo que España sustituyese entonces a Italia y Grecia como destino predilecto de los viajeros europeos. Si en el siglo XVIII, la resurrección del clasicismo impulsó a los viajeros a conocer en vivo los vestigios de la antigua cultura grecolatina, con el romanticismo, la búsqueda del exotismo y la atracción por la cultura oriental y medieval hicieron de la «España musulmana» el destino más deseado. Como señala Díaz Larios: «Quienes visitan la Península encuentran en sus monumentos, costumbres, tipos y paisajes un mundo exótico, reminiscencia del pasado medieval y oriental, con la sugestiva atracción de lo que queda muy ajeno a su cómoda vida burguesa en las grandes urbes de donde suelen proceder». (2002, 88) Un factor diferencial a tener en cuenta, respecto al viajero ilustrado, es que el romántico no busca un diagnóstico real de los lugares que visita, sino una confirmación de los ideales de exotismo, libertad, autenticidad, pureza virginal…, que perseguía al partir. Esto explica que en sus viajes a España predominen ciudades como Toledo, Granada, Córdoba, Ronda o Sevilla, que los paisajes sean siempre abruptos y fragosos, y que los tipos se reduzcan fundamentalmente a toreros, majas, flamencos, bandoleros, clérigos, venteros, mendigos… Así podemos apreciarlo, por mencionar algunos casos célebres, en las pinturas y dibujos de Eugène Delacroix, Gustave Doré o David Roberts, y en libros como The Bible in Spain (1842) de George Borrow, Voyage en Espagne (1943) de Théophile Gautier, A Hand-book for Travellers in Spain (1844) y Gathering from Spain (1846) de Richard Ford, o Voyage pittoresque en Espagne et en Portugal (1852) de Émil Beguin. Casi podemos hablar indistintamente de escritores y artistas plásticos en los viajeros románticos, pues muy a menudo los primeros iban acompañados de dibujantes para completar el discurso literario con un discurso gráfico. En cuanto al estilo, en ambos casos va a dominar lo descriptivo, especialmente en los escritores, coincidiendo sobre este punto los viajeros ilustrados y los románticos. Al fin y al cabo, la literatura de viajes es eminentemente descriptiva y con mucha dificultad podría renunciar a ese componente. Ahora bien, en el romanticismo, ese elemento descriptivo se completa con una fuerte descarga de efusiones líricas y de simbolismo, ajenos al canon estético de la Ilustración, más racionalista y objetivo.
En definitiva, la España del siglo XIX fue para los románticos una mezcla de historia y exotismo, de cultura popular y salvajismo, del seductor mundo árabe y del casticismo ibérico, todo bañado por el aire melancólico que transpiraban el estado ruinoso de su patrimonio arquitectónico, su intacto trazado urbanístico y lo arcaico de sus costumbres. Es importante subrayar este aspecto del viajero romántico, pues desde ahí se generará el mito de la «España pintoresca», que será dominante en la literatura de viajes del siglo XIX. Claro que, al ceñirse a lo castizo, lo exótico y lo pintoresco, y al inclinarse de manera predominante hacia Andalucía, se creó desde ese mito una imagen sesgada e idílica del país, que en poco se correspondía con la realidad.
El siguiente paso en este recorrido por la literatura de viajes nos lleva a la geografía moderna, que surgió en Alemania pocas décadas después del estallido romántico y en estrecha relación con este. Sus pioneros fueron Alexander von Humboldt y Karl Ritter, cuyas indagaciones sentaron las bases de los estudios geográficos modernos a partir de las nuevas metodologías de investigación abiertas por otros campos científicos, de la expansión del conocimiento alentada por la Ilustración y del espíritu filosófico del romanticismo. Precisamente de este último heredan una concepción panteísta de la naturaleza, que asumirían para concebir desde ahí el mundo como un «Todo» armónico, ordenado según desconocidas correspondencias aún por desvelar. Ritter guarda una más estrecha relación con el espíritu de la literatura de viajes, ya que Humboldt se centró en la clasificación sistemática y en la descripción comparativa de las características geográficas que observaba sobre el terreno en sus expediciones, prestando menos atención al factor humano. Ritter, en cambio, puso un mayor acento en la dimensión histórica y sociológica de la geografía, estableciendo una relación más directa entre el medio físico y el hombre a partir de la metodología de la «geografía comparada». La geografía moderna fue, pues, quien inauguró esta propensión a vincular al ser humano, tanto a nivel individual como colectivo, con el paisaje que habita en una relación de influencia directa; tesis que poco después acogería el positivismo, si bien en un sentido más acusadamente determinista. En todo caso, lo que nos interesa destacar aquí es cómo la geografía moderna y el positivismo influyeron en la literatura de viajes de la segunda mitad del XIX. Por un lado, desde el acercamiento directo a la naturaleza como medio para tomar conciencia de la participación del ser humano en la armonía del «Todo» universal. Y por otro lado, viendo en el paisaje físico de un pueblo la explicación a buena parte de sus caracteres como colectivo.
En España, la geografía moderna demoraría unas décadas su llegada desde su aparición, encontrando su más sólida recepción en la Institución Libre de Enseñanza. En este caso, fue fundamental el papel de Giner de los Ríos, como señala Ortega Cantero: «Giner incorporó y desarrolló, con notable perspicacia, los rasgos característicos del modo moderno de entender el paisaje, debido en gran medida, sin negar su raigambre romántica, a la aportación, iniciada con Humboldt, de los geógrafos decimonónicos». (2001, 10) Precisamente en esta toma de conciencia sobre el paisaje de España radica la importancia aquí de la Institución Libre de Enseñanza, pues será, andando el tiempo, una influencia decisiva en el cultivo de la literatura de viajes por parte de la generación de fin de siglo y en la pintura española de paisaje de finales del XIX y comienzos del XX.
La Institución Libre de Enseñanza fue fundada en 1876 por Francisco Giner de los Ríos, en respuesta a la expulsión de las universidades españoles, decretada por el gobierno de Cánovas, de un amplio grupo de profesores de tendencia liberal y krausista, entre los que se encontraba el mismo Giner. Desde allí, emprendió una profunda renovación del sistema pedagógico, inspirándose en la filosofía krausista y orientándolo hacia la reforma interior del individuo. Dicha reforma debía desplegarse desde la educación como piedra angular y, a juicio de Giner, era la única solución posible a los males que acuciaban a España. Su innovador modelo educativo se fundamentaba: en una formación integral de la inteligencia, la sensibilidad y el resto de facultades humanas; en el estímulo de la capacidad crítica y creadora del alumno; en la puesta en marcha del «método intuitivo», que sustituía la enseñanza memorística basada en el libro y la cátedra por el aprendizaje directo desde la naturaleza y la sociedad; en la forja una sólida conciencia moral, que había de tener su reflejo en la conducta; en la gimnasia y la higiene del cuerpo, y en el amor a la naturaleza. Este último aspecto es lo que nos interesa destacar aquí, ya que Giner incorporó como una parte central en su renovación pedagógica las excursiones al campo, que desarrollarían sobre todo en el entorno de la sierra de Guadarrama. Con aquellas excursiones, desde la Institución Libre de Enseñanza perseguían, por un lado, desarrollar en los alumnos un aprendizaje directo desde el «método intuitivo» en relación a la biología, la botánica, la geología..., y por otro lado, fomentar la comunión con la naturaleza y la compenetración con el paisaje, estimulando con ello a su vez el amor espiritual a la patria, a España. En este sentido, ha subrayado Ortega Cantero que tras las excursiones de la Institución Libre de Enseñanza latía «una clara intención de afirmación nacional, de búsqueda de las notas distintivas, propias, de la identidad nacional española». (2001, 13) En efecto, la visión gineriana del paisaje entroncaba con una suerte de búsqueda y toma de conciencia de una «identidad nacional», que prosperó en España a partir de las revoluciones liberales de la segunda mitad del XIX, al igual que habían ocurrido en otros países europeos tras la emergencia del romanticismo. Fue además desde este impulso institucionista que se empezó a identificar a España con Castilla, tanto con su pasado histórico como con su paisaje; testigo que recogería la generación de fin de siglo en su búsqueda del «alma de España», como veremos más adelante. Las excursiones al campo y a la sierra se convirtieron así en uno de los baluartes de la Institución Libre de Enseñanza, según reconoce Manuel Bartolomé Cossío en un sugerente texto de 1908:
Las excursiones escolares, elemento esencial del proceso intuitivo, forman una de las características de la Institución, desde su origen. […] Lo que en ellas aprende en conocimiento concreto es poca cosa si se compara con la amplitud de horizonte espiritual que nace de la varia contemplación de hombres y pueblos; con la elevación y delicadeza del sentir que en el rico espectáculo de la naturaleza y del arte se engendran; con el amor patrio a la tierra y a la raza, que solo echa raíces en el alma a fuerza de intimidad y de abrazarse a ellos; con la serenidad de espíritu, la libertad de maneras, la riqueza de recursos, el dominio de sí mismo, el vigor físico y moral, que brotan del esfuerzo realizado, del obstáculo vencido, de la contrariedad sufrida, del lance y de la aventura inesperados;… (1929, 22-23)
Como podemos apreciar aquí, un cierto sesgo espiritual tiñe esta modalidad pedagógica, una suerte de religiosidad filosófica que tiene no poco que ver con la filosofía krausista y con el espíritu del romanticismo. No en vano, Giner concebía que en la naturaleza se manifestaba la «idea divina», es decir, la unidad armónica del mundo, eje del krausismo. Por ese motivo insistía tanto en la búsqueda de la comunión espiritual con la naturaleza y en la necesidad de abismarse en el paisaje hasta fundirse con él, pues se trataba de una forma de penetrar el orden divino universal. Quienes acompañaron a Giner en aquellos paseos y excursiones dan fe de ello, como muestra el testimonio de Adolfo Posada: «Don Francisco sentía en lo más hondo el paisaje austero y grandioso de los místicos lugares y, como nadie, sabía comunicar la emoción de su alma serena y vibrante a quienes le acompañaban, jóvenes casi siempre. Aquellos paseos –¡inolvidables paseos!– eran verdaderos ejercicios espirituales». (1981, 92) El mismo Giner de los Ríos expresa ese sentido espiritual de sus excursiones en su maravilloso artículo «Paisaje» (1886), donde escribe a propósito de una puesta de sol en la sierra de Guadarrama: «No recuerdo haber sentido nunca una impresión de recogimiento más profunda, más grande, más solemne, más verdaderamente religiosa». (1916, 58) La experiencia excursionista y viajera de la Institución Libre de Enseñanza se cargó así de sentido religioso y espiritual en su proyecto de reforma interior del individuo. Y esa huella calará hondo en los escritores españoles de la generación de fin de siglo, especialmente en Unamuno.
Antes de llegar ahí, sin embargo, es conveniente hacer un nuevo alto en el camino, en este caso, sobre la pintura de paisaje y sobre su ejercicio en España desde la segunda mitad del XIX. No solo por la estrecha relación que muchos de aquellos pintores mantuvieron con los institucionistas y los escritores de la generación de fin de siglo, sino también por la influencia que ejercieron sobre la literatura de viajes y sobre la concepción misma del paisaje. Además, fue desde la pintura que se puso en pie el mito de la «España Negra», que vendría a sustituir al mito romántico de la «España pintoresca», como veremos más adelante.
En primer lugar, hemos de remontarnos al momento en que el género de la pintura de paisaje empezó a cobrar relieve y a adquirir cierta autonomía, desde el renacimiento italiano y el arte flamenco del siglo XV. Se pasa entonces de una dimensión estática a una concepción dinámica del paisaje. Ya en Giotto y Cimabue vemos un abandono de los esquemas medievales en la representación del paisaje y el anticipo de una nueva relación del hombre con la naturaleza. Tanto ellos como la mayoría de los pintores de aquel tiempo seguían empleando a la naturaleza como fondo de retratos o de escenas religiosas y mitológicas, pero se dieron pasos importantes por cuanto el paisaje pasa a enmarcar una nueva visión del hombre que magnifica su creciente poder. Para encontrar paisajes puros habría que esperar a Ruysdael, Poussin, Claudio Lorena, Velázquez o José Ribera, que cederán en algunos de sus lienzos todo el protagonismo a la representación de la naturaleza. Sin embargo, hasta el romanticismo no se convirtió la pintura de paisaje en un género autónomo y con entidad propia. Ello fue gracias a la renovación iconográfica que iniciaron frente al canon neoclasicista en boga en el siglo XVIII, haciendo de la pintura de paisaje su gran apuesta. Sus avances alcanzaron oficialidad con la creación en 1817 del «Gran Premio de Paisaje Histórico» por parte de la Academia de Bellas Artes de Francia, pues suponía su reconocimiento como género y favoreció en gran medida la expansión de su cultivo. Por otra parte, esta renovación iconográfica estaba estrechamente vinculada con la filosofía romántica y su apuesta por la emancipación del sujeto. De hecho, el paisaje se concibe en el romanticismo como una proyección del sujeto, del yo individual del artista, que halla en la representación de la naturaleza un medio para expresar su mundo interno y su anhelo de infinitud, haciendo del paisaje un «estado del alma», según la ya citada definición de Amiel. Hay que tener en cuenta, a propósito de esta concepción romántica del paisaje, que en el transcurso de la modernidad desde el siglo XVIII se había ido produciendo una paulatina separación entre el hombre y su medio natural, tanto por la razón de dominio sobre la naturaleza que impuso el paradigma ilustrado, como por las masivas emigraciones del mundo rural a las ciudades que propició la revolución industrial. Todo ello fue generando en el individuo una creciente sensación de angustia, de soledad, de abandono, a la que trata precisamente de responder la pintura romántica de paisaje, como sugiere Rafael Argullol: «el paisaje en la pintura romántica deviene un escenario en el que se confrontan Naturaleza y hombre, y en el que éste advierte la dramática nostalgia que le invade al constatar su ostracismo con respecto a aquélla». (2006, 68) Esta tónica podemos apreciarla en los paisajes del pintor alemán Caspar David Friedrich, donde una naturaleza desmesurada e infinita entra en contraste con el yo caduco del hombre. Sucede así, además, tanto si se trata de paisajes donde aparece la figura humana, caso de Monje en la orilla del mar (1810) o El caminante sobre el mar de niebla (1818), como en paisajes desnudos de presencia humana, caso de Paisaje de Riesengebirge (1810) o El árbol de los cuervos (1822). Unos y otros paisajes son igualmente expresión de la angustia en el alma romántica, triplemente trágica por su escisión respecto a la naturaleza, por su finitud que lo aboca a la muerte y por su irrenunciable deseo de infinitud. Se trata de una tendencia que se replica además en otros pintores románticos, como Karl Friedrich Schinkel o Karl Gustav Carus, cuyos paisajes encarnan un infinito abismal en que la subjetividad se fractura. Ambos delatan con sus obras cómo en el artista romántico existe una conciencia de la escisión entre la naturaleza y el hombre, y a la vez una irrefrenable atracción hacia aquella en cuanto símbolo de infinitud. La obra En la puerta de la roca (1818) de Schinkel es un claro ejemplo de esa separación, que es a su vez atracción del abismo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que lo que los románticos buscaban con estas representaciones metafóricas sobre la escisión entre la naturaleza y el hombre a través de su pintura de paisaje era precisamente acabar con esa separación y proyectar el alma humana hacia el infinito, hacia la anhelada trascendencia.
Otro aspecto llamativo de la pintura romántica de paisaje consiste en que el sujeto no siempre se reduce a una dimensión individual. Fruto del componente nacionalista inherente al romanticismo, el paisaje también pasa a ser expresión de un sujeto colectivo, de una suerte de conciencia nacional. Esta tendencia fue la que con más fuerza cuajó en España, donde el romanticismo llegó de manera tardía a todos los efectos, también en la pintura de paisaje, que más que expresión de un individuo trágico y escindido fue aquí expresión de un yo colectivo en busca de su identidad nacional. Esta recepción tardía implicó a su vez una suerte de amalgama en esa pintura española de paisaje entre elementos del romanticismo y del realismo, que pasó a ser la corriente dominante en la pintura europea desde mediados del XIX.
La figura decisiva en relación al florecimiento de la pintura de paisaje en España durante la segunda mitad del siglo XIX fue Carlos de Haes, que se hizo cargo en 1857 de la Cátedra de Paisaje de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Dicha Cátedra había sido creada en 1844, si bien no logró activarse hasta la llegada del pintor de origen belga. En su labor formativa, Carlos de Haes se basó en los cánones estéticos del realismo, aunque sin renunciar a ciertos matices del paisaje romántico, como la carga subjetiva de la obra o el ejercicio de la pintura al aire libre. Esto último fue quizás su principal aportación, pues la pintura al aire libre apenas se había practicado hasta entonces en suelo español; circunstancia que cambió Carlos de Haes saliendo a pintar con sus alumnos por el entorno de la escuela e incluso realizando excursiones por la sierra de Guadarrama a la captura de paisajes. Asimismo, en esta proliferación del género de la pintura de paisaje, jugaron un importante papel artistas como: Martín Rico, incansable viajero y pionero en España la pintura al aire libre, fruto de la cual dejó una imponente obra paisajística; Antonio Muñoz Degrain, cuyo paisajismo deambula entre el romanticismo y el impresionismo; y Emilio Sánchez-Perrier o Joaquín Vayreda, fundadores respectivamente de las escuelas paisajistas de Alcalá de Guadaira y de Olot. La obra misma de Carlos de Haes fue una notable contribución al género, tanto desde sus primeros acercamientos a los verdes paisajes del norte del país, como desde su posterior tanteo con los paisajes más áridos de Castilla o Andalucía. No obstante, si el pintor belga resultó ser decisivo a la hora de poner fin a la hegemonía en España de la pintura de historia y de abrir paso a la pintura de paisaje, fue sobre todo a través de la sensibilidad paisajista que inyectó a algunos de sus discípulos, como Agustín Lhardy, Jaime Morera, Casimiro Sainz o Aureliano de Beruete. A ellos corresponde el mérito de que, entre finales del XIX y comienzos del siglo XX, la pintura de paisaje se convirtiese en el género más abundante de la pintura española, y de que el foco de las miradas se orientase fundamentalmente hacia Castilla. La explicación a esto último, sin embargo, va más allá de la pintura y nos lleva a esa búsqueda de la «identidad de España» en la que se volcaron buena parte de los intelectuales, escritores y pintores de aquella época, erigiendo en Castilla el símbolo de la identidad nacional. En todo ello resultó decisiva la labor de Giner de los Ríos, que había fijado en Castilla la «espina dorsal de España» y el núcleo de la regeneración del país. Para la captar la esencia de lo español, según Giner, era fundamental aprehender los rasgos más característicos del paisaje castellano. De ahí derivaban sus constantes invitaciones a adentrarse en Castilla y a conocerla en profundidad, que encontraron prolongación en la literatura de viajes de la generación de fin de siglo y en su coetánea pintura de paisaje. Dentro de esta última, ocupa un lugar central el pintor madrileño Aureliano de Beruete, que cultivó durante toda su carrera el paisaje puro, sin presencia humana, y representó en sus obras la amplia llanura castellana desde horizontes infinitos y cielos inacabables. Su pintura presenta además, especialmente en su última etapa, una carga romántica que adhiere un halo de espiritualidad al paisaje, haciendo de este un «estado del alma», tal y como proclamaron los románticos y harían asimismo los escritores españoles de fin de siglo. El mismo Beruete se refirió en sus textos a la «comunión íntima con el paisaje» y a la importancia de «la impresión sentida por el artista ante el natural», en plena consonancia con las tesis de Giner. No resulta extraño, pues, que con sus paisajes castellanos se ganase el crédito de Azorín, quien en más de una ocasión confesó su admiración por la obra paisajista de Aureliano de Beruete, destacando la belleza «espiritual» que emanaban sus obras y su «expresión panteísta de la naturaleza»: «Beruete fue un maravilloso paisajista. Las tierras de Toledo, de Segovia, de Cuenca, muestran su espíritu, el alma del paisaje en sus lienzos […], la limpidez del cielo en Madrid, la diafanidad de estos horizontes de la altiplanicie manchega nadie la ha trasladado al lienzo después de Velázquez y de Goya, como Aureliano de Beruete». (1947-54, VIII, 243-244)
Esta pintura de paisaje iba a constituir así una influencia crucial en el cambio que experimentó en España la literatura de viajes entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Por un lado, porque se generó una mayor sensibilidad hacia el paisaje español, hasta entonces carente de prestigio estético. Por otro lado, porque Andalucía, que había sido el principal destino de los viajeros románticos del XIX, cedió su lugar a Castilla como nuevo punto de referencia de viajeros, escritores y artistas. Tanto desde la literatura de viajes como desde la pintura de paisaje, se reivindica la denostada belleza de Castilla, de sus amplios campos y sus rocosas montañas, pero también de sus olvidados pueblos y sus vetustas ciudades. En unos casos, fruto de la observación directa, se representa el lado más hosco y sombrío de las tierras castellanas y sus gentes, acostumbradas a una vida pobre y a un paisaje duro y seco, poblado de ruinas. En otros casos, aparece una Castilla mistificada e idealizada, más imaginada y sentida que vista con los ojos, y con activos residuos de romanticismo. Es la construcción de Castilla como símbolo de un «ideal perdido» y como evocación de un esperanzado porvenir. En ambas direcciones confluyeron escritores y pintores, literatura de viajes y pintura de paisaje, según ha acertado a señalar Mari Carmen Pena:
Pintura y literatura habrían de coincidir en la búsqueda o la invención de un ideal perdido, que en ocasiones se tornaba amargo y descarnado al poner de relieve una tierra seca y unos habitantes pobres ligados a los ancestros más oscuros, mientras que en otras ocasiones se cargaba de un lirismo evasivo penetrado todo él de un claro neorromanticismo: en este sentimiento se formaría gran parte del paisaje del 98, con sus modelos descriptivos cargados de melancolía, de sobriedad, intentando expresar a su través la nueva conciencia de España, el alma española renovada; toda una estética cargada de «literatismo», teñida de literatura la pintura y vice-versa… (1998, 54-55)
Como podemos apreciar aquí, en este caminar por tierras castellanas a la busca de su Castilla idealizada, los pintores paisajistas y los escritores de fin de siglo experimentaron el choque con la realidad que encontraron a su paso: la tierra seca, la pobreza de las gentes, las ruinosas ciudades, las arcaicas costumbres… De este modo, comenzó a abrirse paso el mito de la «España Negra», destinado a defenestrar el mito romántico de la «España pintoresca» desde la imagen una España grotesca, heredera del tenebrismo barroco y de las pinturas negras de Goya. El pintor aragonés es sin duda el principal antecedente de este mito, sobre todo, por su serie Desastres de la guerra y por sus pinturas negras, ambientadas en paisajes agrestes y desnudos, con gran fuerza expresiva. Este mito de la «España Negra» fue así recuperado por buena parte de la pintura y la literatura española de la segunda mitad del XIX y comienzos del siglo XX para ilustrar su propio tiempo, ofreciendo una imagen de España como un desfile de mujeres enlutadas, violentos matarifes, clérigos sombríos, pícaros decrépitos, viejos y niños famélicos, macabros ritos… Una España tragicómica donde convivían el culto a la fiesta y a la muerte.
En la reactivación de este mito fue fundamental un libro precisamente titulado España Negra, obra del poeta belga Émile Verhaeren y del pintor español Darío de Regoyos, que se convirtió en un referente en la literatura de viajes de la época. Dicha obra fue fruto de un viaje de ambos por España en 1888, a lo largo del cual, el escritor belga abrió los ojos al pintor sobre aquella España fúnebre y resignada, donde la religión, lo negro y la muerte llenaban toda la atmósfera. Se trata de una obra, además, que muestra claros indicios de su voluntad de ruptura con el mito romántico de la España pintoresca, pues arranca diciendo: «Buscábamos algo nuevo y distinto de lo que ambicionan los ingleses, que en sus viajes no buscan más que el confort, comodidades, […] Ellos y los ferrocarriles han vulgarizado la pasión de los viajes». (1999, 31) Toda una declaración de intenciones de la que parte su peregrinaje por cementerios, iglesias de pueblo, procesiones, funerales, corridas de toros, cafés cantantes... Ven así palpitante ese mito de la España Negra, que rinde culto a la muerte y tiene su mejor expresión en Castilla: «Si se quiere pensar en la muerte –escribe Regoyos–, nada más a propósito que estos pueblos castellanos». (1999, 102) Por otra parte, en la pintura de Regoyos de esos mismos años ya se perciben anticipos de esa España Negra, especialmente en ciertas escenas fúnebres y religiosas que él mismo definió como propias de una etapa «neurasténica». Pero fue a partir del viaje con Verhaeren cuando esa apuesta cobró mayor vigor, siendo su obra más representativa en esa línea Víctimas de la fiesta (1895). Este tipo de escenas cruentas, junto con sus obras de temática religiosa, como Mes de María en Bruselas (1894), fueron las que dieron a Regoyos su éxito. No le falta razón, pues, a Javier Tusell cuando se refiere a él como el «definidor, primero y esencial, de la estética de la España Negra». (1997, 31) A partir del cambio de siglo, sin embargo, Regoyos dio un viraje a su pintura, convirtiéndose en un paisajista de corte impresionista, mucho más luminoso y colorista. Se ganó entonces la admiración de Baroja, Azorín y Unamuno, sobre todo de este último, que se refirió a Regoyos como «el gran paisajista franciscano». De hecho, en su pintura de paisaje encontró don Miguel una confirmación de su tesis relativa al «paisaje como estado de conciencia»: «Regoyos había digerido sus visiones, se había adentrado el mundo visible, había convertido los paisajes en propios estados de conciencia y había, a la vez, hecho de sus estados de conciencia verdaderos paisajes, exteriorizándolos, naturalizándolos. Regoyos, que era un hombre natural, en la más fuerte acepción de este vocablo, llegó, merced a eso, a humanizar a la naturaleza». (1966-71, VII, 750) En esta misma línea, sostiene Baroja en su prólogo a España Negra que «Regoyos era un panteísta, un admirador ingenuo de la Naturaleza», añadiendo que en su pintura «se veía la espiritualidad por encima de la técnica, como se ve en los pintores impresionistas buenos». (Verhaeren y Regoyos, 1997, 21) La pintura de paisaje acabó así siendo central en Darío de Regoyos, y no solo en relación al paisaje del norte, donde se concentró la mayor parte de su obra, sino también al de Castilla, de donde surgieron importantes lienzos. Eso sí, esta última etapa no lo sitúa en el entorno del mito de la España Negra, sino de una concepción espiritual del paisaje que será la que abracen los escritores la generación de fin de siglo, como acabamos de ver anticipado desde Unamuno y Baroja.
Este itinerario desde la España Negra a la pintura de paisaje se replica en otra figura central del arte español de la época, Ignacio Zuloaga. A diferencia de Regoyos, el pintor vasco sí obtuvo un éxito temprano, especialmente en países como Francia o Bélgica, donde ofreció a través de sus cuadros la imagen de una España exótica por lo bárbaro y lo brutal, que era lo que aquel público demandaba. De este modo, alimentó e hizo crecer el mito de la España Negra, sobre todo, a través de los tipos representados en sus primeras obras. Sin embargo, fue tras instalarse a comienzos del siglo XX en Segovia y al centrarse en una temática castellana cuando la pintura de Zuloaga mejor se alineó con el mito de la España Negra, de esa España trágica que emanan obras como Gregorio en Sepúlveda (1908), con su sombrío paisaje de fondo, su dramático cielo y la inquietante figura del tipo castellano. Finalmente, como le ocurrió a Regoyos, también Zuloaga acabó siendo conquistado por el paisaje castellano, al que logró imprimir el dramatismo propio de su pintura, como podemos apreciar en Paisaje de Pancorbo (1917). El pintor vasco siguió insistiendo además en esta línea temática, que se radicalizó hasta el punto de generar la denominada «cuestión Zuloaga», en la que Ramiro de Maeztu, Azorín y Ortega discutieron si las obras del pintor vasco realmente representaban una España real o una imagen falsa en la que se acentuaban deliberadamente los aspectos más tétricos del país. Unamuno, por su parte, entendía que la pintura de Zuloaga logró captar como nadie la verdadera esencia de lo español, que él mismo había perseguido en sus andanzas por España:
De mí se decir que la visión de los lienzos de Zuloaga me ha servido para fermentar las visiones que de mi España he cobrado en mis muchas correrías por ella y que contemplando esos lienzos he ahondado en mi sentimiento y mi concepto de la noble tragedia de nuestro pueblo, de su austera y fundamental gravedad, del poso intrahistórico de su alma. […]
No es sólo que en los cuadros de Zuloaga, como en los de Velázquez, el hombre lo sea todo; es que el paisaje mismo es una prolongación del hombre. Aquellos austeros paisajes, aquellos campos y aquellos lugares y pueblos, son humanos. Y no hechos por el hombre, no obra de las manos del hombre, sino concebidos, soñados por el hombre. Diríais que aquellos hombres crean el paisaje al contemplarlo. (1966-71, VII, 766)
La clausura de esta revivificación del mito de la España Negra corresponde al pintor José Gutiérrez Solana, que en 1920 publicó un libro también titulado España Negra, donde dio rienda suelta a sus dotes como escritor. Muestra aquí una España sórdida, ambientada en los arrabales y bajos fondos de las ciudades, y en la esperpéntica rutina del mundo rural. Se trata de una obra literaria en nítida correspondencia con la propia pintura de Gutiérrez Solana, que desde primera hora manifestó una fuerte influencia de Zuloaga. No en vano, sus temas predilectos fueron escenas de tauromaquia, procesiones, burdeles, carnavales…, elementos genuinos de la cultura popular española y de su proclividad a la barbarie, que el pintor madrileño tiñe de desgarro con su corrosiva expresividad. De este modo, tanto desde la escritura como desde la pintura, Gutiérrez Solana llevó a su radicalización el mito de la España Negra, trasladándolo a los extremos de lo sórdido y lo macabro. Su éxito no hizo sino confirmar que dicho mito se había instalado ya en el imaginario colectivo del país, desterrando el mito romántico de la España pintoresca y conviviendo con la idealización de Castilla que paralelamente fueron pertrechando otros pintores y escritores.
Una vez aquí, nos centraremos en los escritores españoles de la generación de fin de siglo, a los que podemos situar a caballo entre el mito de la España Negra, con la escenificación de su cara más lóbrega y oscura, y la idealización de Castilla desde una concepción espiritual del paisaje. Empezaremos por aludir a la estrecha relación que mantuvieron con la pintura, tanto con la tradición representada por El Greco, Velázquez y Goya, a los que dedicaron textos esclarecedores, como con sus contemporáneos. A este último respecto, ya hemos mencionado la relación de Azorín con Aureliano de Beruete, y de Unamuno y Baroja con Darío de Regoyos. Fue precisamente Unamuno quien desarrolló un vínculo más estrecho, en especial, con los pintores vascos de su tiempo, con los que mantuvo una intensa relación epistolar. A propósito de esta, señala Tellechea Idígoras: «se produce una corriente mutua de irradiación y simpatía, y en doble dirección: la pintura literaria unamuniana despierta a los pintores y agudiza su sensibilidad; el paisajismo de los pintores descubre a Unamuno nuevas vetas del paisaje». (1995, 10) De nuevo el paisaje como nexo de unión entre esta generación de pintores y escritores. Se trataba, pues, de una relación de influencia recíproca en tanto que, de un lado, los escritores de fin de siglo alimentaron con sus textos la inclinación de los pintores hacia el paisaje castellano, y del otro, sus escritos se cargaron de términos plásticos y de un cierto sentido pictórico que iba más allá de lo meramente descriptivo.
Esta renovadora concepción del paisaje sobre la que operan los escritores de la generación de fin de siglo marca además un importante distanciamiento respecto a la generación anterior, la del llamado «realismo español», que también cultivó el género del paisaje, pero incorporándolo a sus novelas desde un estilo costumbrista. Así, Pereda desarrolla la descripción literaria de Cantabria, Clarín la de Asturias, Pardo Bazán la de Galicia, Alarcón y Valera la de Andalucía… No solo recogen ampliamente el paisaje, sino también los tipos de las diferentes regiones peninsulares. Pero todo desde una escritura descriptiva, sin ese sentido reflexivo y espiritual que incorporarán los escritores de la generación de fin de siglo. Precisamente en esa aportación radica una de las claves de su renovación en la concepción del paisaje, trazando un doble proceso de subjetivación y objetivación; subjetivización del paisaje al concebirlo como estado del alma y objetivización del alma del escritor en el paisaje mismo.
La otra clave diferencial de la generación de fin de siglo respecto a la generación literaria anterior consiste en el papel central que en su concepción del paisaje juega la búsqueda del «alma de España», como ha señalado Manuel Alvar: «Era necesario abrir el alma al campo soleado que rodea nuestras ciudades para buscar en él la conciencia recóndita de la patria. Porque el sentido de la naturaleza nos ha faltado y de su falta nació el desvío de nuestros mejores paisajes». (1966, 17) Ahora bien, este grupo de escritores no redujo su indagación sobre el «alma de España» al desvelamiento de ese paisaje desconocido, sino que procuró completarla con el redescubrimiento de su literatura y de su historia, o mejor dicho, de su «intrahistoria». Lejos del historicismo de Menéndez Pelayo y la anterior generación, para alcanzar lo profundo del «alma» de España, los escritores españoles de fin de siglo tenían claro que había que redescubrir el país con ojos renovados, con una mirada poética, capaz de llegar a sus soterraños espirituales, a su intrahistoria, a los resortes íntimos de su lenguaje, su paisaje y su paisanaje. Se trataba, en definitiva, de conocer España para poder amarla, como había prescrito Giner de los Ríos y como proclamará especialmente Unamuno. En ese sentido, escribe Manuel Alvar: «El amor nacido del conocimiento, creó una realidad metafísica de España más allá de la historia y de la geografía. País de ensueño que, convertido en trasunto celeste, conservó su imagen terrena para conformar una nueva patria en el Paraíso». (1966, 22-23) Como vimos unas páginas atrás, el eje en esta construcción de una España mistificada e idealizada será Castilla, y la renovada concepción del paisaje jugará ahí un papel decisivo.
Haciendo un breve repaso por estos escritores de la generación de fin de siglo centrado en su relación con el paisaje y en el ejercicio de la literatura de viajes, en primer lugar, podemos observar cómo Unamuno dio un impulso renovador a dicho género a través de la espiritualización de su concepción del paisaje, como ya en su tiempo anotó Azorín: «El paisaje en Unamuno se halla impregnado de espiritualidad. Casi no son paisajes, casi no vemos lo que pretende pintar el autor. Vemos el corolario moral, místico muchas veces, que el autor hace, apoyándose en las ciudades, en los bosques, en las montañas». (1956, 153) A eso mismo se referirá Díaz Larios a la hora de subrayar la renovación del género de la literatura de viajes que abanderó en España el escritor vasco: «Con sus andanzas y paisajes Unamuno renueva la convencional estructura descriptiva del viaje pintoresco convirtiéndolo en un auténtico viaje poemático hacia el interior del alma». (1999, 287) En efecto, lejos de ceñirse a la dimensión física del paisaje, Unamuno se centró en su dimensión simbólica y espiritual, orientando su escritura a proyectar su alma a través del paisaje y a hacer de este un estado subjetivo, al modo de los poetas románticos. Pero sobre esto veremos con amplitud más adelante.
En una línea próxima se sitúa Azorín, que desde la plasticidad impresionista de su escritura era capaz de concentrar en un detalle la totalidad y la esencia de un paisaje. Su estilo difiere del de Unamuno en esos matices impresionistas y al ser más descriptivo, pero al igual que este tuvo una fuerte propensión a la espiritualización del paisaje y a la subjetivación del sentimiento de la Naturaleza, como podemos apreciar cuando escribe: «el paisaje somos nosotros; el paisaje es nuestro espíritu, sus melancolías, sus palideces, sus anhelos, sus tártagos…». (1940, 36) A este respecto, ha matizado Laín Entralgo que Azorín «ve a la naturaleza con ojos de naturalista, y la siente luego con espíritu de poeta romántico». (1967, 202) Esa huella naturalista, visible en lo descriptivo, la conjuga el de Monóvar con su inclinación a la subjetivación del paisaje, como él mismo deja ver en La voluntad (1902): «Lo que da la medida de un artista es su sentimiento de la naturaleza, del paisaje… Un escritor será tanto más artista cuanto mejor sepa interpretar la emoción del paisaje…». (2001, 74) No le falta razón, pues, a Laín Entralgo cuando precisa que: «Por exactas y minuciosas que sean las descripciones de Azorín, esas descripciones no son fotográficas, sino subjetivas, y expresan la personal vibración de su autor ante la tierra de España». (1967, 200) Por otra parte, un aspecto que van a compartir Azorín y Unamuno es su apuesta por viajar a lugares inexplorados y su aversión al turista y a las rutas turísticas. En esta línea, podemos destacar como elemento renovador en la literatura de viajes de Azorín, sobre todo respecto a los viajeros románticos extranjeros, su inclinación hacia el mundo rural, ante el cual no se limita a la descripción objetiva del paisaje, la arquitectura, las costumbres…, sino que se adentra también en problemáticas sociales, como las luchas campesinas de Andalucía o la pobreza de La Mancha.
Junto a Azorín y Unamuno, el otro protagonista de la generación de fin de siglo en relación al paisaje fue Antonio Machado. Más que en un sentido de espiritualización, su concepción del paisaje se define en un sentido de subjetivación y de elevación a nivel simbólico, como se aprecia nítidamente en Campos de Castilla (1912). Inyecta aquí Machado a los paisajes castellanos, a través de su sensibilidad lírica, un fuerte subjetivismo y un revelador simbolismo. Así lo percibió Ortega y Gasset, que destaca en Campos de Castilla