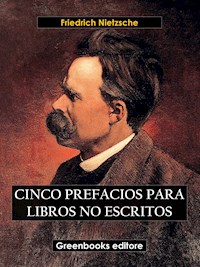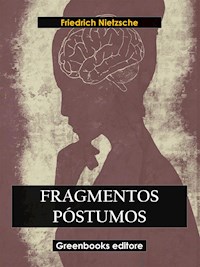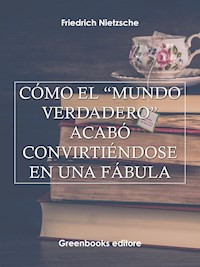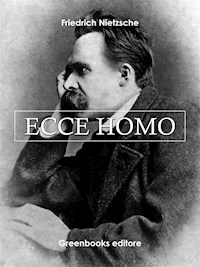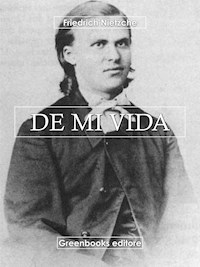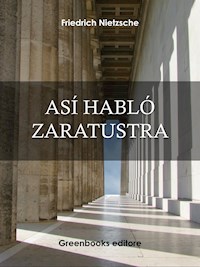0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«El viajero y su sombra», también conocida como «El caminante y su sombra», fue escrita por el filósofo de origen alemán en 1880 como una secuela de la obra «Humano, demasiado humano».
El hombre que camina dialoga con su sombra, la sombra acompaña al caminante, el caminante acompaña la sombra, de inicio a fin de la obra los diálogos muestran la presencia de la alteridad y del doble en uno, un otro aspecto de uno mismo que está indicando la multiplicidad del sujeto, y la presencia de la otra edad en la mismidad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
EL VIAJERO Y SU SOMBRA
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 979-12-5971-009-3
Greenbooks editore
Edición digital
Enero 2021
www.greenbooks-editore.com
Indice
EL VIAJERO Y SU SOMBRA
EL VIAJERO Y SU SOMBRA
INTRODUCCIÓN
La sombra.—Hace mucho tiempo que no te oigo hablar; quiero ofrecerte la oportunidad de que lo hagas.
El caminante.—¿Quién es? ¿Dónde hablan? Me parece que me oigo hablar, aunque con una voz más débil que la mía.
La sombra.—(Tras una pausa) ¿No te agrada tener la oportunidad de hablar?
El caminante.—¡Por Dios y por el resto de cosas en las que no creo! ¡Es mi sombra la que habla!: la estoy oyendo, pero no me lo creo.
La sombra.—Supongamos que así es. No pienses más en eso. Dentro de una hora habrá acabado todo.
El caminante.—En eso precisamente estaba yo pensando, cuando en un bosque de los alrededores de Pisa vi unos camellos, primero dos y luego cinco.
La sombra.—Bueno será que tanto tú como yo seamos igualmente pacientes con nosotros mismos, una vez que nuestra razón guarda silencio; de este modo, no usaremos palabras agrias en nuestra conversación, ni nos pondremos reticentes el uno con el otro si no nos entendemos. Si no se sabe dar una respuesta completa, basta con decir algo; es la condición que pongo para charlar con alguien. En toda conversación un tanto larga, el más sabio dice por lo menos una locura y tres estupideces.
El caminante.—Lo poco que exiges no es muy halagador para el que te escucha.
La sombra.—¿Es que tengo que adularte?
El caminante.—Yo creía que la sombra del hombre era su vanidad y que, en tal caso, no preguntaría si había de adular.
La sombra.—Por lo que yo sé, la vanidad del hombre no pregunta, como he hecho yo dos veces, si puede hablar: habla siempre.
El caminante.—Observo que he sido muy descortés contigo, querida sombra, aún no te he dicho cuánto «me agrada» oírte, y no sólo verte. Tú ya sabes que me gusta la sombra tanto, como la luz. Para que un rostro sea bello, una palabra clara y un carácter bondadoso y firme, se necesita tanto la sombra como la luz. No sólo no son enemigas, sino que se dan amistosamente la mano, y cuando desaparece la luz, la sombra se marcha detrás de ella.
La sombra.—Pues yo aborrezco la noche tanto como tú; me gustan los hombres porque son discípulos de la luz, y me alegra la claridad que ilumina sus ojos cuando esos incansables conocedores y descubridores conocen y descubren. Yo soy la sombra que proyectan los objetos cuando incide en ellos el rayo solar de la ciencia.
El caminante.—Creo que te comprendo, aunque te expreses como lo hacen las sombras. Pero tienes razón: a veces los amigos, como signo de inteligencia, intercambian una palabra oscura, que para los demás es un enigma. Y nosotros somos buenos amigos.
De modo que basta de preámbulos. Centenares de preguntas pesan sobre mi alma y quizá disponga de un menor tiempo para contestarlas. Veamos rápida y tranquilamente de qué vamos a hablar.
La sombra.—Pero las sombras son más tímidas que los hombres: supongo que no le dirás a nadie cómo se ha desarrollado nuestra conversación.
El caminante.—¿El modo como se ha desarrollado nuestra conversación? ¡Líbreme el cielo de los diálogos escritos de largo aliento! Si a Platón le hubiera gustado menos escribir en diálogos, a sus lectores les habría complacido más leerle. Una conversación que en la realidad nos agrada, escrita y leída se convierte en un cuadro en el que todas las perspectivas son falsas: todo es demasiado largo o demasiado corto. Sin embargo, quizá publique algo en lo que estemos de acuerdo.
La sombra.—Eso me basta, nadie verá en ello nada más que tus opiniones; nadie pensará en la sombra.
El caminante.—Puede que te equivoques, amiga. Hasta ahora, en mis opiniones, se ha creído ver más a mi sombra que a mí mismo.
La sombra.—¿Más la sombra que la luz? ¿Es posible?
El caminante.—Ponte seria, atolondrada, pues mi primera cuestión exige seriedad.
1
Sobre el árbol de la ciencia.—Verosimilitud, pero no verdad; apariencia de libertad, pero no libertad, Gracias a estos dos frutos, el árbol de la ciencia no corre el peligro de que le confundan con el árbol de la vida.
2
La razón del mundo.—El mundo no es el substrato de una razón eterna, lo que puede probarse irrefutablemente por el hecho de que esa parte del mundo que conocemos —me refiero a la razón humana— no es muy razonable. Y si ella no es siempre y plenamente sabia y racional, no lo va a ser más el resto del mundo. El razonamiento de menor a mayor y de la parte al todo puede aplicarse aquí con una fuerza decisiva.
3
» Al principio era….—Exaltar los orígenes es una especie de retoño metafísico que renace constantemente en la concepción de la historia y que nos hace estar totalmente convencidos de que en el conocimiento de todas las cosas se encuentra lo que hay en ellas de más valioso y esencial.
4
Medida del valor de la verdad.—¿No nos da una medida de la altura de una montaña el cansancio que se experimenta al escalarla? ¿No sucederá lo mismo con la ciencia?, nos dicen algunos que pretenden pasar por iniciados. ¿No determina el valor de una verdad el trabajo que cuesta alcanzarla? Esta moral absurda parte de la idea de que las «verdades» no son más que aparatos de gimnasia, en los que debemos ejercitarnos incansablemente. Se trata de una moral para atletas del espíritu.
5
Lenguaje y realidad.—Hay un desprecio hipócrita de todas las cosas que los hombres consideran realmente importantes, de todas las cosas próximas. Se dice, por ejemplo, que
«sólo se come para vivir», lo que constituye una mentira tan execrable como hablar de engendrar hijos en términos de la consecuencia propia de toda voluptuosidad. Al contrario, la gran estimación de las «cosas importantes» casi nunca es totalmente verdadera; aunque los sacerdotes y los metafísicos nos hayan habituado en estas cuestiones a un lenguaje hipócritamente exagerado, no han conseguido cambiar el sentimiento que no concede a estas cosas importantes tanto valor como a esas cosas próximas que se desprecian. De esta doble hipocresía se desprende una molesta consecuencia: que las cosas más inmediatas, como la alimentación, la vivienda, el vestido, las relaciones sociales, no pasan a ser materia de reflexión y de reforma constante, libre de prejuicios y general, sino que, por ser consideradas inferiores, se excluye de ellas toda seriedad intelectual y artística: hasta el punto de que, por una parte, el hábito y la frivolidad se imponen en el terreno no considerado, como le sucede a la juventud sin
experiencia, por ejemplo: mientras que, por otra parte, nuestras constantes transgresiones de las leyes más simples del cuerpo y del espíritu nos conducen a todos, jóvenes y viejos, a una esclavitud y a una dependencia vergonzosas; me refiero a esa dependencia, en el fondo superflua, de médicos, maestros y curanderos de almas, que ejercen siempre su presión, incluso hoy, sobre toda la sociedad.
6
La imperfección terrestre y su causa principal.—Al mirar a nuestro alrededor, siempre vemos hombres que han comido huevos toda su vida sin percatarse de que los más alargados son los más sabrosos, sin darse cuenta de que una tempestad es saludable para el vientre, que los perfumes son más olorosos en un aire frío y claro, que nuestro sentido del gusto no es igual en todas las partes de la boca, que toda comida en la que se dicen o escuchan cosas interesantes perjudica al estómago. Haremos bien en no contentarnos con estos ejemplos, que demuestran la falta de espíritu de observación; en cualquier caso hemos de reconocer que las cosas más inmediatas están mal vistas y son mal estudiadas por la mayoría de la gente. ¿Es esto indiferente? Consideramos, por último, que de esta falta proceden casi todos los vicios corporales y morales de los individuos; no saber lo que nos perjudica en el terreno de la vida, de la división de la jornada, del tiempo a dedicar a las relaciones sociales y de la elección de éstas, de nuestro trabajo y de nuestro ocio, del mando y la obediencia, de las sensaciones ante la naturaleza y la obra de arte, de la comida, el sueño y la reflexión; ser ignorante en las cosas más mezquinas y corrientes es lo que hace que la tierra sea para tantas personas un «campo de perdición». No se diga que se trata aquí, como siempre, de falta de cordura en los seres humanos; por el contrario, hay cordura suficiente y más que suficiente, pero está dirigida en un sentido falso y artificialmente desviado de esas cosas mezquinas y próximas. Los sacerdotes, los maestros y la sublime ambición de los idealistas de toda especie, sutil y tosca, persuaden ya al niño de que se trata de otra cosa: de la salvación del alma, del servicio del Estado, del progreso de la ciencia, o bien de consideración y de propiedad como un medio de prestar servicios a toda la humanidad, mientras que, por el contrario, dicen que las necesidades grandes y pequeñas del individuo, durante las veinticuatro horas del día, son algo desdeñable o indiferente. Ya Sócrates se puso en guardia con toda su energía contra ese orgulloso descuido de lo humano en beneficio del hombre y se complacía en recordar, citando a Homero, los auténticos límites y el verdadero objeto de todo cuidado y de toda reflexión: «Existe y sólo existe lo bueno y lo malo que me sucede».
7
Dos formas de consolarse.—Epicuro, el hombre que sosegó las almas de la antigüedad agonizante, tuvo la visión admirable —hoy tan rara— de que, para el descanso de la conciencia, no es del todo necesaria la solución de los problemas teóricos últimos y extremos. Le bastaba decir a las gentes atormentadas por «la inquietud de lo divino» que
«si existen los dioses, no se ocupan de nosotros», en lugar de discutir inútilmente y desde lejos el problema último de saber si, en suma, existen o no los dioses. Esta posición es
mucho más favorable y más fuerte: se cede unos pasos ante el adversario y así se le dispone mejor a escuchar y reflexionar. Pero desde el momento en que se acepta el deber de demostrar lo contrario —es decir, que los dioses se ocupan de nosotros—, ¡en qué laberintos y en qué malezas se pierde el desdichado, por su culpa y no por la sagacidad de su contrario, a quien le basta con ocultar, por humanidad y delicadeza, la compasión que le inspira este espectáculo! Al final, al otro llega a aburrirle su propia opinión, lo que constituye el argumento más fuerte contra toda proposición; se enfría y se marcha en la misma disposición de ánimo que el puro ateo: «¿Qué me importan a mí los dioses? ¡Que el diablo se los lleve!». En otros casos, especialmente cuando una hipótesis medio física y medio moral había obnubilado la conciencia, no refutaba esa hipótesis lo más mínimo, sino que admitía la posibilidad de que hubiese una segunda hipótesis para explicar el mismo fenómeno, que tal vez las cosas pudieran suceder también de otro modo. La pluralidad de las hipótesis basta también en nuestro tiempo, por ejemplo, respecto al origen de los escrúpulos de conciencia, para extirpar del alma esa sombra que surge tan fácilmente, de los refinamientos a partir de una hipótesis única, exclusiva, visible y por lo tanto, muy respetada. Por consiguiente, quien desee consolar a los infelices, a los criminales, a los hipocondríacos, a los agonizantes, no tiene más que acordarse de los dos artificios calmantes de Epicuro, que pueden aplicarse a muchos problemas. En su forma más simple, podrían expresarse aproximadamente en esos términos: primero, si es así, no nos importa: segundo, puede ser así, pero también puede ser de otra manera.
8
Por la noche.—Desde que anochece, se transforma la visión que tenemos de los objetos familiares. Por un lado, parece que el viento atraviesa caminos prohibidos murmurando como si buscase algo y se enfadase al no encontrarlo. Por otro lado, el resplandor de las lámparas, con sus confusos rayos rojizos, su tenue claridad, lucha pesadamente con la noche, esclava impaciente del hombre que vela. La respiración del que duerme, su ritmo inquietante, sobre el que una inquietud siempre renaciente parece entonar una melodía. Nosotros no la oímos, pero cuando se eleva el pecho del que duerme, sentimos el corazón oprimido, y cuando la respiración disminuye, casi expirando en su silencio de muerte, pensamos: «¡Descansa un poco, pobre espíritu atormentado!». Deseamos a todo viviente, por el hecho de vivir en esa opresión, un descanso eterno; la noche invita a la muerte. Si los hombres prescindieran del sol y libraran el combate contra la noche a la luz de la luna o a la de una lámpara de aceite, ¡qué filosofía les envolvería con su manto! Bastante sabemos ya de lo sombría que ha vuelto la vida esa mezcla de tinieblas y de falta de sol que es la actividad intelectual y moral del hombre.
9
Origen de la teoría del libre albedrío.—En uno, la necesidad reviste la forma de sus pasiones; en otro, es la costumbre de escuchar y obedecer; en un tercero, se da mediante la conciencia lógica, y en un cuarto, se muestra en el capricho y el placer extravagante de leer saltándose páginas. Pero todos ellos buscan el libre albedrío precisamente allí donde
están más encadenados. Es como si el gusano de seda hiciera consistir su libre albedrío en su acción de hilar. ¿A qué se debe esto? Evidentemente a que cada cual se considera libre allí donde es más fuerte su sentimiento de vivir, y, en consecuencia, como he dicho, unos los hacen en la pasión, otros en el deber, otros en la investigación científica, otros en la fantasía. Involuntariamente el individuo cree que el elemento de su libertad radica en aquello que le hace fuerte, en lo que anima su vida. Vincula dependencia con torpeza e independencia con sentimiento de vivir, como parejas inseparables. En este caso, una experiencia que el hombre ha adquirido en el terreno político y social la traspasa indebidamente al campo de la metafísica trascendental; aquí el hombre fuerte es también el hombre libre; el vigoroso sentimiento de alegría y de dolor, la elevación de las esperanzas, la audacia de los deseos y el poder del odio son patrimonio del soberano e independiente, mientras que el súbdito y el esclavo viven en un estado de opresión y de necedad. La teoría del libre albedrío es un invento de las clases dirigentes.
10
No sentir ya el peso de nuevas cadenas.—Mientras no nos sentimos dependientes de algo nos creemos independientes, conclusión equivocada que demuestra hasta qué extremo llega el orgullo y el ansia de dominio del hombre; pues está admitiendo que en toda circunstancia ha de advertir y reconocer su dependencia, en cuanto la experimenta, en virtud de la idea preconcebida de que corrientemente vive en la independencia, y que si excepcionalmente la pierde, siente de inmediato una impresión de contraste. Pero ¿y si la verdad fuese lo contrario, es decir, si viviera siempre en una dependencia múltiple y se considerase libre porque la fuerza, de la costumbre le hubiese hecho no sentir el peso de las cadenas? Sólo nuevas cadenas le vuelven a hacer sufrir. La expresión «libre albedrío» no quiere decir realmente otra cosa que el hecho de no sentir nuevas cadenas.
11
El libre albedrío y el aislamiento de los hechos.—La observación inexacta a la que estamos habituados considera como una unidad a un grupo de fenómenos y le da el nombre de «hecho», creyendo que entre un hecho y otro se da un espacio vacío, es decir, aísla unos hechos de otros. Sin embargo, el conjunto de nuestra actividad y de nuestro conocimiento no es realmente una serie de hechos y de espacios intermedios vacíos, sino una corriente continua. Ahora bien, la creencia en el libre albedrío resulta precisamente incompatible con la concepción de una corriente continua, homogénea e indivisible, pues supone que todo acto particular es un acto aislado e indivisible; se trata de una atomística en el terreno del querer y del saber. Del mismo modo que comprendemos con inexactitud los caracteres, nos sucede con los hechos. Hablamos de caracteres idénticos y de hechos idénticos, y no existe ni lo uno ni lo otro. Ahora bien, en último término, sólo elogiamos o censuramos en virtud de la falsa idea de que hay hechos idénticos, que existe un orden gradual de géneros de hechos, que responde a un orden gradual de valor. De este modo, no sólo aislamos el hecho particular, sino también los grupos de hechos supuestamente idénticos (actos de bondad, de maldad, de compasión, de envidia, etc.), unos y otros por
error, La palabra y el concepto son la causa más visible que nos induce a creer en este aislamiento de grupos de acciones: no nos servimos de ellos únicamente para designar las cosas, sino que creemos originariamente que por ellos conocemos su esencia. Las palabras y los conceptos nos llevan incluso hoy a representamos continuamente las cosas como más simples de lo que son, separadas unas de otras, indivisibles, teniendo, cada una, una existencia en sí y para sí. En el lenguaje se oculta una mitología filosófica, que reaparece a cada instante, por muchas precauciones que se adopten La creencia en el libre albedrío, esto es, la creencia en los hechos idénticos y en los hechos aislados tiene en el lenguaje un apóstol y un representante perpetuo.
12
Los errores fundamentales.—Para que el hombre experimente un placer o un desagrado moral cualesquiera, es preciso que esté dominado por una de estas dos ilusiones: o bien que crea en la identidad de ciertos hechos, de ciertos sentimientos y sienta entonces, al comparar estados actuales con estados anteriores y al identificar o diferenciar dichos estados (como sucede en todo recuerdo), un placer o un desagrado morales, o bien que crea en el libre albedrío, por ejemplo, cuando piensa que «no debiera haber hecho una cosa» o que algo «podía haber sucedido de otra manera», sintiendo entonces también placer o desagrado. Sin los errores que determinan todo placer o desagrado morales, nunca hubiera surgido una humanidad cuyo sentir fundamental es y seguirá siendo que el hombre es el ser libre en el mundo de la necesidad, el eterno realizador de milagros, haga el bien o el mal, la admirable excepción, el superanimal, el casi Dios, el sentido de la creación, lo que no se puede eliminar con el pensamiento, la clave del enigma del cosmos, el gran dominador de la naturaleza y su gran despreciador, el ser que llama historia universal a su historia. ¡El hombre es «vanidad de vanidades»!
13
Decir dos veces las cosas.—Es bueno decir algo dos veces, una detrás de otra, y darle un pie derecho y un pie izquierdo. Aunque es cierto que la verdad puede sostenerse con un solo pie, con dos andará y hará su camino.
14
El hombre, comediante del mundo.—Habría que ser más perspicaz de lo que es el hombre sólo para disfrutar a fondo de la humorada que supone el hecho de que el hombre se considere el fin de todo el universo y de que la humanidad declare seriamente que no se contenta con menos que con la perspectiva de una misión universal. Si un Dios ha creado el mundo, ha creado al hombre para ser el mono de Dios, como un motivo permanente de diversión en esa eternidad suya tan excesivamente larga. La armonía de las esferas alrededor de la tierra podría ser entonces la carcajada del resto de las criaturas que rodean al hombre. El dolor sirve a ese ser inmortal que se aburre para hacer cosquillas a su animal favorito, para disfrutar con sus actitudes orgullosamente trágicas y con las interpretaciones que da a sus sufrimientos, y sobre todo para la invención intelectual de la más vana de las
criaturas, por ser el inventor de ese invento. Pues el que inventó al hombre para reírse de él, tenía más ingenio que él, y también le producía más placer su ingeniosidad. Incluso hoy, cuando nuestra vanidad quiere al fin humillarse voluntariamente, la vanidad nos juega una mala pasada, al hacemos creer que los hombres seríamos, al menos en lo que a esa vanidad se refiere, algo incomparablemente milagroso. ¡Nosotros, únicos en el mundo! ¡Qué cosa tan inverosímil! Los astrónomos, que a veces ven realmente un horizonte alejado de la tierra, dan a entender que la gota que supone la vida en el mundo carece de importancia ante la totalidad del inmenso océano del devenir y del perecer; que hay astros, de los que nada sabemos, que presentan caracteres análogos a los de la Tierra para generar la vida, que son muy numerosos, aunque, en realidad, no pasen de ser un puñado pequeño en comparación con el infinito número de planetas en los que no se dio el primer impulso de la vida o que se han curado de él desde hace mucho tiempo; que la vida en cada uno de esos astros, comparada con la duración de su existencia, ha sido un instante, un relámpago seguido de larguísimos espacios de tiempo, y que, en consecuencia, la vida no es el objetivo ni el fin último de la existencia del universo. Quizás la hormiga en el bosque se figura también que es el objetivo y el fin del bosque, como hacemos nosotros cuando nuestra imaginación une casi involuntariamente la destrucción de la humanidad con la destrucción de la tierra. Y todavía somos modestos cuando no pasamos de aquí y no nos representamos un ocaso general del mundo y de los dioses para celebrar solemnemente los funerales del ultimo mortal. El astrónomo más libre de prejuicios no puede representarse la Tierra sin vida sino como el sepulcro iluminado y flotante de la humanidad.
15
Modestia del hombre.—¡Qué poco placer le basta a la mayoría de la gente para encontrar agradable la vida! ¡Qué modesto es ser hombre!
16
Donde es necesaria la indiferencia.—Nada sería más absurdo que tratar de esperar a que la ciencia establezca la conclusión definitiva sobre las cosas primeras y últimas, y mientras tanto pensar de la manera tradicional (¡y sobre todo creer así!), como suele aconsejarse a menudo. La tendencia a no querer tener sobre este tema más que certezas absolutas no es más que un atavismo religioso, una forma encubierta con la idea de que durante mucho tiempo aún y hasta entonces, el «creyente» no tiene derecho a despreocuparse totalmente de este orden de cosas. Pero el caso es que no tenemos una total necesidad de estas certezas para vivir una vida humana sólida y plena, como tampoco tiene necesidad de ellas la hormiga para ser una buena hormiga. Por el contrario, nos interesa más aclarar de dónde proviene realmente la importancia que de un modo fatal venimos atribuyendo a tales cosas desde tanto tiempo atrás, y para eso necesitamos la historia de los sentimientos morales y religiosos, ya que sólo mediante la influencia de tales sentimientos se han convertido estos problemas culminantes del conocimiento en algo tan grave y formidable. En los terrenos más exteriores, hacia los que se dirigen los