
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: A la Orilla del Viento
- Sprache: Spanisch
Benito y Valentín se complementan muy bien. Un día Valentín abre un libro y empieza a leer; Benito lo escucha mirándolo atentamente, sin pestañear apenas, como si en la cara de Valentín pudieran verse los seres más fascinantes y las aventuras más increíbles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 81
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PILAR MATEOS
ilustrado por MAURICIO GÓMEZ MORIN
Primera edición 1998 Segunda edición, 2017 Primera edición electrónica, 2017
D. R. © 1998, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios y sugerencias:[email protected] Tel. (55)5449-1871
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-5017-7 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
Índice
Capítulo 1Capítulo 2Capítulo 3Capítulo 4Capítulo 5Capítulo 6Capítulo 7Capítulo 8Capítulo 9EpílogoCapítulo 1
na noche, Valentín soñó que su abuelo le traía un gato; lo oyó maullar debajo de la cama y estaba a punto de acariciarlo cuando despertó.
—¿No dijiste que iba a venir el abuelo?
—le preguntó a su madre durante el desayuno.
Su madre se estaba preparando para marcharse a trabajar; con una mano recogía las tazas sucias y con la otra se abrochaba una blusa verde.
—Eso dije —le contestó—. Y hoy mismo voy a mandarle el billete del tren.
Desde que era pequeño, Valentín soñaba con tener un gato que se llamara Osiris. Y estaba seguro de que el abuelo se lo iba a traer.
—¿Y si no quiere venir? —se alarmó.
Su madre le tendió los libros del colegio que estaban sobre la mesa, apagó la luz de la cocina y se metió su chaqueta de lana azul.
—Pues tendría que arreglar yo misma el enchufe de la plancha —suspiró.
El abuelo Benito llegó con el invierno. Desde entonces se marcha todas las tardes a los pinares, que están en la otra punta de la ciudad, a buscar un tesoro o una cigüeña despistada. También se le puede ver en la plazuela, jugando a los bolos. Pero su diversión favorita es escuchar los cuentos de Valentín. Lo que no le gusta nada son las noticias de la televisión, perder en el juego y arreglar esas cosas que se rompen, las persianas y los enchufes de las planchas.
—Allá se las compongan —refunfuña—. Yo ya tengo bastante qué hacer.
Y se desentiende del asunto, esperando que las cosas se arreglen solas. Las cosas, naturalmente, las arreglan los demás; en cambio, él baja por la mañana temprano a comprar el pan y la leche. Se pasa un buen rato de charla con la panadera —a Benito le gusta la panadera que es redonda y tostada como una rosquilla—; se pasa otro buen rato discutiendo con Matías, el pescadero, porque ha subido el precio de la pescadilla, y a la vuelta se para a mirar los carteles de la entrada del cine. Los carteles dicen palabras misteriosas que él no puede entender. Se queda allí mirándolos intrigado, esforzándose inútilmente, con esa rabia que nos dan las tapias demasiado altas y los cajones atrancados. Y es que Benito no sabe leer.
Benito tiene muchos años: setenta y tres, un pelo blanco cortado al cepillo, una mirada curiosa y una dentadura postiza que se compró de segunda mano y que le está un poco grande; además tiene un reloj antiguo colgado de una cadena, en el que suele mirar la hora cuando está discutiendo con Matías.
—Más vale que me apresure —dice—, que luego llega Valentín y no tengo lista la comida.
A Benito la cae muy simpático Valentín.
Valentín sale de la escuela a las doce y media, pero, en vez de irse a casa derecho, lo que hace es pedirle a Pablo que le deje dar una vuelta en sus patines, a Ariel que le preste el balón y a Gabriela que le enseñe su colección de orugas. Valentín es un poco pedigüeño, es lo malo que tiene, y una pizca desagradecido. Está mirando una oruga recién nacida con la lupa de Gabriela y de pronto exclama:
—¡Ay!, Benito me está esperando.
Y se marcha a todo correr sin dar ni las gracias.
Valentín tiene nueve años, un pantalón vaquero con rodilleras y una goma de borrar.
A Valentín le cae muy simpático Benito.
Lo raro es que no sólo es Benito quien lo espera. Algunos días, mientras juega con sus amigos, Valentín se refiere a otras personas de nombres extraños.
—Tengo que irme a ver lo que pasa con Gulliver.
O dice que ha dejado a Búfalo Bill en una situación muy peligrosa o que esta vez Peter Pan no tiene escapatoria y quién sabe lo que estará planeando Guillermo.
Con tanta gente los amigos de Valentín se confunden.
—Deben ser muchos de familia —comenta Gabriela, admirada.
Sin embargo, a la hora de comer sólo son dos: Benito y Valentín.
Comen en la mesa de la cocina, sobre un mantel de plástico que tiene una guirnalda de flores, amarilla y verde, todo alrededor. Benito se come la miga del pan y Valentín, la corteza. Benito se bebe el vino y Valentín, el refresco. Valentín prefiere la pechuga del pollo y Benito dice que es mucho mejor el muslo, sin comparación; así que se complementan muy bien y no desperdician nada. Cuando terminan, Benito quita los platos y Valentín limpia el mantel con un trapo húmedo. Entonces, al aire tibio de la cocina y acompañados por una música de cazuelas y voces que alegran el patio, se disponen a disfrutar juntos del mejor rato del día.
Valentín abre el libro, pasa las hojas muy de prisa buscando la página donde se interrumpieron ayer y empieza a leer. Benito lo escucha mirándolo atentamente a la cara, sin pestañear apenas, como si en la cara de Valentín pudieran verse los seres más fascinantes, las más increíbles aventuras que hayan sucedido jamás.
Benito no sabe leer porque nadie le enseñó. A los siete años, en vez de mandarlo a la escuela lo mandaron a guardar las vacas por un caminito verde. A los once ya se iba más lejos, a llevar un rebaño de cabras a los pastos de la montaña. Y así siguió durante toda su vida, de pastor, aprendiendo por su cuenta cosas que no vienen en los libros. Y como allá, en su pequeña aldea, ni siquiera tenía ocasión de ver un periódico, Benito no sintió nunca la necesidad de aprender a leer. Mucho menos ahora que ya estaba viejo y se le había metido en los ojos como una niebla que no acababa de levantar.
—Ya no alcanzo a distinguir la cigüeña ni el cigoñino —se lamentaba.
Su única hija, Valentina, se había casado años atrás y se había ido a vivir a una tierra llana donde crecía el trigo y los pinares. Benito se había quedado solo y conforme con sus dos cabras. En las noches de invierno, para no sentir el frío, se las llevaba a dormir a su habitación; luego protestaba de que se hubieran comido los flecos de la colcha.
—Pues vaya destrozo que me han hecho.
Pasaba la jornada ocupado en numerosas tareas; sacar agua del pozo, cavar el huerto, cuajar la leche para obtener queso. A las doce de la noche todavía tenía quehacer.
—A ver si mañana temprano limpio el establo.
Benito estaba limpiando el establo cuando llegó el correo con la carta de Valentina. La leyó el cartero en voz alta y Benito se enteró del triste suceso. El marido de Valentina había muerto y ella esperaba que Benito acudiera a su lado para echarle una mano.
“Pues el mucho trabajo que tengo —decía la carta— no me deja tiempo para atender al niño como es debido, y considero que con nadie estaría mejor que con su abuelo. Por la presente le envío el billete del tren, a fin de que se ponga usted en viaje de hoy en ocho, el día catorce de este mes, en que Valentín y yo iremos a esperarlo a la estación.”
Benito se había quedado quieto, con la vista fija en un rollo de soga a sus pies. Luego, sin proponérselo, miró, por el hueco de la puerta, hacia la montaña donde él había estado guardando las cabras toda su vida. El cartero le alargó una cartulina rectangular que tenía el color de la paja.
—Ya está aquí el billete —dijo.
Precisamente al día siguiente ocurrió un hecho curioso. Dos forasteros llamaron de mañana a su puerta, cuando Benito estaba sacando una vieja maleta de cartón. Llevaban unos pantalones andrajosos y deshilachados y el pelo tan largo que Benito, entre la niebla de sus ojos y el poco dormir de aquella noche, no supo precisar, al instante, si eran hombres o mujeres.
—Nos hemos enterado de que se marcha usted —le dijeron.
Benito se dio cuenta de que llevaba la maleta en la mano y la depositó en el suelo.
—Pronto corrió la noticia.
—Nos lo dijo el cartero.
El uno era hombre y la otra, mujer. Venían de la capital y andaban buscando una casa donde instalarse. No querían vivir por más tiempo en las grandes ciudades sino en una aldea pequeña con dos cabras y un huerto.
—Pensamos que a lo mejor usted querría vendernos la casa.
—¿Y el huerto también?
—El huerto también.
Al primer impulso, Benito los hubiera mandado monte abajo de un empellón; no porque los chicos no le fueran simpáticos, sino porque le daba rabia y pena que unos extraños vinieran a quedarse con su habitación y con sus pimientos y con la cama de níquel donde había nacido Valentina; pero enseguida consideró lo tonto que era quedarse contemplando la cama donde había nacido Valentina pudiendo contemplar a Valentina en persona. Y mira por dónde la suerte había traído hasta su puerta a dos forasteros dispuestos a darle un dinerillo por su casa. Y eso siempre venía bien.
—¿Y qué hacemos con las cabras?
—Nos quedamos con ellas.
Benito había mirado con más detenimiento la cara del chico y la cara de la chica.
—Les gusta comer margaritas por primavera.
—Les daremos margaritas.
“Le llevaré la mochila al chico —se dijo Benito—. Y el cuchillo de monte. Y los zuecos.”

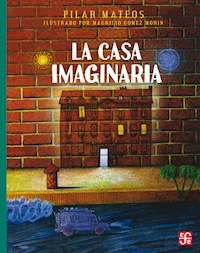
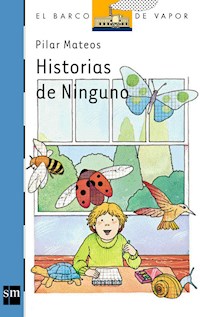










![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















