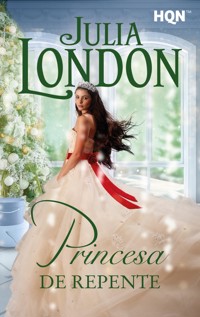5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Al lado del último diamante de la temporada social, Harriet (Hattie) Woodchurch se sentía una chica del montón. Pero eso carecía de importancia, porque su plan de futuro era ganar suficiente dinero para vivir muy muy lejos de su embarazosa familia. Y así fue hasta que Mateo Vincente, duque de Santiava y recién nombrado vizconde Abbott, llegó a Londres. Aunque el inglés hablado del tímido europeo era impecable, el escrito era menos fluido. La alta sociedad estaba ansiosa por conocer al guapo soltero, y llovían tantas invitaciones que Mateo necesitaba una secretaria para ocuparse de la correspondencia. Con su caligrafía perfecta y su don de palabras, Hattie fue recomendada para el puesto, y los dos crearon un vínculo a través de los libros y las señoritas casaderas de la alta sociedad. Pero cuando Flora, la amiga de Hattie, se quedó prendada del vizconde, las cosas se complicaron. Flora no sabía qué decir en su presencia. Para ayudarla, Hattie le daba información sobre los intereses de Mateo. Pronto las cosas dieron un giro y Flora parecía encaminada a convertirse en su duquesa. Sin embargo, Mateo no estaba convencido. La conversación con Flora no era tan chispeante como lo era con Hattie…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Portadilla
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2023, Dinah Dinwiddie
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
El vizconde que me conquistó, n.º 327 - noviembre 2025
Título original: The Viscount Who Vexed Me
Publicada originalmente por Canary Street Press
© De la traducción: Ester Mendía Picazo
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor, editor y colaboradores de esta publicación, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta publicación para entrenar tecnologías de inteligencia artificial (IA). HarperCollins ibérica S.A. puede ejercer sus derechos bajo el Artículo 4 (3) de la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital y prohíbe expresamente el uso de esta publicación para actividades de minería de textos y datos.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
ISBN: 9791370009601
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Cita
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Epílogo
Cita
«La vida no es justa. Solo es más justa que la muerte, eso es todo».
William Goldman, La princesa prometida
Capítulo 1
Londres, Inglaterra
1870
Se volvió necesario, la primavera en la que el duque santiavano llegó a Londres, que todas las mujeres, independientemente de su edad o posición social, tuvieran una amiga de fiar que les dijera lo que nadie más les diría.
Para la señorita Harriet Woodchurch, esa persona era la señorita Flora Raney, la hija del respetable vizconde Raney. No solo era la amiga del alma de Hattie, sino que era algo así como su jefa, ya que su padre pagaba a Hattie unos modestos honorarios para que acompañara a Flora mientras revoloteaba por la ciudad.
Flora le explicaría lo que Hattie no podía ver por sí misma. Algo terrible, algo que Hattie no podría ni perdonar ni olvidar… al menos al principio.
De hecho, sí que se lo sacó de la mente por completo en las semanas que siguieron. Pero aquel día en particular, olvidar parecía imposible, y es que la noticia no solo fue desgarradora, sino que coincidió con la aparición del soltero del que más se hablaba en Londres.
Hattie, Flora y Queenie, la amiga más antigua de Flora, estaban de compras. Las tres habían ido juntas a la Escuela Iddesleigh para Niñas Excepcionales. Flora y Queenie habían llegado al colegio como hijas de familias con títulos y riqueza, algo que automáticamente las separó del resto de niñas. Hattie había ido con una beca, lo que la diferenció de un modo por completo distinto y nada elogioso. Pero Flora y ella habían compartido dormitorio durante un trimestre y se habían hecho amigas.
Estaban en una sombrerería, de pie junto al gran escaparate, inspeccionando los guantes en venta. Mejor dicho, eran Flora y Queenie las que lo estaban haciendo. Hattie no tenía dinero para cosas como guantes, enaguas o sombreros.
—Pero ¿por qué no tienes dinero? —había preguntado Queenie antes—. Tu padre es dueño de la mayor empresa de transportes de todo Londres.
Y era cierto. El señor Hugh Woodchurch se enorgullecía de facilitar a las masas londinenses, las veinticuatro horas del día, carruajes Hansom, carruajes Clarence y ómnibus tirados por caballos. Era un negocio lucrativo. Sin embargo, él no era partidario de compartir esa fortuna con su hija. Decía que ella tenía en casa todo lo que necesitaba. Era innecesario gastar dinero en guantes, sombreros y ropa cuando una joven tenía dos prácticos vestidos de día, una bata y un vestido de noche. Daba igual que el vestido de noche hubiera sido de su madre y tuviera el estilo de una época distinta. El padre de Hattie decía que, si quería más, debería casarse.
A Hattie nada le gustaría más que casarse, y estaba deseando que llegara el día en que su prometido, el señor Rupert Masterson, y ella se instalaran en las dependencias situadas sobre la tienda de él. Pero, como el compromiso aún no era oficial (aunque él le había prometido que hablaría con su padre cualquier día de estos), Hattie había buscado trabajo para costearse las pocas cosas que le gustaría tener. Ahora tenía cuatro vestidos de día, uno de noche y dos batas. Gracias.
Flora y Queenie habían decidido que debían tener guantes de ocho botones hechos de seda y lino en caso de que, al llegar el verano, las invitaran a pasar un fin de semana en una casa de campo. Hattie tenía exactamente dos pares de guantes, también de su madre, y de solo tres botones. En su exiguo presupuesto no había espacio para unos nuevos, así que se limitó a doblar los guantes que Flora y Queenie iban dándole sin ningún miramiento cuando habían perdido el interés por ellos y pasaban al siguiente par.
De pronto, una mujer entró en la tienda de forma tan apresurada que dejó todas las campanitas de la puerta resonando.
—¡Señora Perkins!
La señora Perkins, la dependienta, salió disparada de detrás de las cortinas que cubrían la entrada a la trastienda como si pensara que el establecimiento estaba en llamas.
—¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido?
La mujer corrió hacia el escaparate, donde estaban Flora y Queenie, obligándolas a apartarse.
—¡Por Dios! —gritó Queenie.
—¡Está ahí!
—¿Quién está ahí? —preguntó Queenie. Nunca se había cohibido a la hora de buscar respuestas.
—¿Aquí? —murmuró la señora Perkins sin aliento al saltar como una gacela hacia el ventanal—. ¿Dónde?
La mujer señaló al otro lado de la calle y Queenie agarró a Flora del brazo.
—¡Mira!
—Me haces daño —dijo Flora.
—¿Por una vez podrías hacer lo que te pido? —exigió Queenie—. ¡Mira!
Hattie, confusa por lo que estaba pasando, veía a las cuatro mujeres en el escaparate, inclinándose hacia delante y asomándose sobre los mostradores de guantes.
—¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! —dijo Flora antes de indicarle a Hattie que se acercara, gesticulando como loca—. Ven aquí, ven aquí, ¡tienes que verlo!
No había espacio para las cinco y Hattie tuvo que ponerse de puntillas para mirar por encima del hombro de Flora.
—No veo nada —dijo Hattie.
Las demás la ignoraron.
—¿Dónde? —preguntó la señora Perkins con voz de pánico.
La amiga de la señora Perkins señaló. Hattie intentó hacerse más alta, pero lo único que alcanzó a ver fue una camisería al otro lado de la calle. Delante había tres caballeros, conversando.
—¿Es solo eso? —preguntó Hattie antes de volver a plantar los pies.
—Ellos no —dijo la mujer—. El vizconde.
En un día cualquiera, debía de haber al menos una docena de vizcondes en Regent Street.
—¿Cuál?
—¿Cuál? —repitió Flora volviendo la cabeza hacia Hattie con mirada de desaprobación—. El vizconde Abbott, por supuesto.
—Por supuesto —murmuró Hattie. Ella no sabía nada de ningún vizconde Abbott. Y tampoco sabía por qué esas mujeres tenían tanto interés por él.
—Que, además, es el duque de Santiava —añadió Queenie. Hattie parpadeó como si no entendiera nada. Queenie puso los ojos en blanco—. ¿Por qué nunca sabes estas cosas, Hattie? Es como si vivieras en una cueva.
Nunca sabía esas cosas porque no sabía nada. ¿Cómo iba a saberlo? No podía decirse que se moviera en los mismos círculos sociales que Flora y Queenie. Sabía lo que le contaban, y de ese vizconde no le habían contado nada.
Justo en ese momento, Flora la agarró de la mano con tanta fuerza que Hattie se estremeció. Queenie quitó de en medio un muestrario de guantes y las cuatro mujeres se echaron hacia delante a la vez que Flora tiraba de Hattie.
Un hombre salió de la tienda con el sombrero en la mano. Era alto y tenía la piel bañada por el sol. La ropa le sentaba a la perfección y era evidente que era delgado y de complexión atlética. Su cabello oscuro le rozaba el cuello de la camisa, y, cuando levantó la mirada ante algo que dijo otro de los caballeros, sonrió. Solo un poco, pero fue una sonrisa que atravesó a Hattie con su destello. Ese caballero era, con bastante probabilidad, el hombre más hermoso que había visto en su vida: elegante, fuerte y asombrosamente agradable en apariencia.
Durante un momento nadie dijo nada.
Un carruaje se detuvo entre las tiendas bloqueándoles la vista de la camisería. Cuando el coche se marchó, los caballeros ya no estaban ahí.
Las señoras volvieron a erguirse. Queenie suspiró y se apartó de la ventana dejando el muestrario de guantes volcado de lado. La mujer que había entrado corriendo para anunciar el avistamiento del vizconde se retiró a la trastienda con la señora Perkins. Hattie recogió el muestrario y lo colocó en el escaparate.
—Estarás la primera de esa lista, Flora —dijo Queenie con seguridad.
Queenie era baja y curvilínea, con unos suaves rizos dorados que le caían alrededor de los hombros. Tenía porte de reina y, en ocasiones, también actuaba como tal. Flora era alta y esbelta, y su cabello, castaño rojizo. Era preciosa la miraras por donde la miraras. Cuando Hattie estaba con las dos, solía sentirse como la prima simplona que había llegado a la ciudad desde el pueblo. Su pelo era marrón apagado y su figura, corriente.
Flora reaccionó al comentario de Queenie con una risa entrecortada y aguda que Hattie nunca le había oído.
—¡No seas boba!
—Y tú no seas tímida —dijo Queenie—. Sabes que estarás ahí.
—La lista es larguísima, estoy segura. ¿Y Hattie? Podría estar la primera.
—¿La primera de qué? —preguntó Hattie.
—¿En serio, Hattie? —dijo Queenie con enfado—. ¿Cómo puedes no estar al tanto de todas estas noticias que corren por la ciudad? De la lista de posibles esposas para el vizconde, obviamente.
Hattie se rio. Fuerte.
—Estoy de acuerdo, es poco probable —dijo Queenie—. No pretendo ofender, pero es el duque de Santiava y ahora es el vizconde Abbott, ya que es el único heredero varón vivo de su abuelo inglés. Se casará con alguien con una gran dote y familia noble. Alguien con los contactos apropiados.
¿Santiava? Hattie recordaba vagamente algo al respecto. Un ducado, creía, del mar Mediterráneo. Había sido colonia de Wesloria, si la memoria no le fallaba.
—Es el duque soberano, y bastante rico además —continuó Queenie—. Pero dicen que es un solitario. Y una siempre debe tener cuidado con los solitarios.
«¿Una siempre debe?». Hattie no había oído esa regla.
—Y soltero, obviamente —añadió Flora mientras las tres salían de la tienda.
—¿Y no elegirá una esposa de Santiava? —preguntó Hattie según caminaban hacia Hyde Park.
—¡No! —dijo Queenie con mofa, y Hattie se quedó una vez más preguntándose cómo su educación podía tener tantas carencias—. Ha venido aquí para reclamar su título y su fortuna y, como todo el mundo sabe, para proveerse de una esposa inglesa. Un ducado pequeño se vería beneficiado de tener una duquesa inglesa o wesloriana, ya sabes, por si necesitara el respaldo de un país más grande en tiempos de guerra o de apuros económicos. Esto prácticamente lo garantizaría.
Queenie hablaba con tanta autoridad de él que Hattie no pudo más que preguntarse si habría hablado del asunto con el hombre en cuestión. Dudaba que un matrimonio con Flora pudiera garantizar nada semejante, pero guardó silencio.
—Hattie, imagínate que fueras el vínculo con el poder de la Marina Real si ese condado la necesitara.
Lo único que podía imaginarse Hattie era a sí misma en un barco tambaleante y llenándose de agua.
—Yo no seré el vínculo con nada porque ya estoy prometida.
Sonrió.
Flora y Queenie se miraron.
—¿No se lo has dicho? —le preguntó Queenie a Flora.
—¿Decirme qué? —preguntó Hattie, confusa.
—Díselo. No puede ir por ahí sin saberlo —dijo Queenie.
A Hattie se le paró el corazón.
—¿Saber qué? ¿De qué estáis hablando?
—Ay, Hattie… El señor Masterson ha venido a visitarme —dijo Flora—. Iba a decírtelo. Estaba esperando al momento adecuado.
—Pues dudo mucho que este lo sea —dijo Queenie arrastrando las palabras, al parecer ajena al hecho de que acababa de instar a Flora a decírselo.
Pero ¿decirle qué exactamente? ¿Que Rupert había ido a visitar a Flora? Qué raro… No se conocían tanto.
—El señor Rupert Masterson ha ido a visitarte —repitió Hattie para asegurarse de que, en efecto, estaba hablando de «su» señor Masterson, el propietario de Masterson Dry Goods and Sundries Shop.
—Él… él vino a verme en confianza —dijo Flora, marcando el comentario con una mirada de compasión.
Las entrañas de Hattie empezaron a hacer unos remolinos extraños.
—¿Por qué?
—Dijo… que pensaba que lo mejor era que él y tú…
Se detuvo, como intentando encontrar las palabras.
¿Se fugaran para casarse? ¡Era eso! ¿Qué otro motivo podría tener para hablar con Flora en confianza? Debía de haber acudido a ella en busca de ayuda.
—¿Fugarnos para casarnos? —preguntó justo mientras Flora decía:
—No deberíais seguir adelante.
Durante un momento nadie dijo nada. Incluso Queenie mantuvo la boca cerrada.
—¿Qué? —preguntó Hattie, y dejó de caminar. Era incomprensible del todo. Se llevó un puño al abdomen para contener las repentinas náuseas—. ¿Qué… qué dijo… o qué… dijiste… tú?
—Ay, Hattie, queridísima mía.
Habían llegado a la entrada del parque y Flora la llevó hasta un banco y la sentó. Le agarró ambas manos.
—Lo lamento mucho, pero supongo que no hay otro modo de decirlo. Le gustaría que anules vuestro compromiso. Que le pongas fin. Ha llegado a la desafortunada conclusión de que ha de hacerse. Pero, dada la suma consideración que te tiene, quiere proteger tu reputación haciendo que seas tú quien le escribas a él y le pongas fin a la relación.
A Hattie eso no le parecía nada considerado en absoluto. Se sentía como si le hubieran pasado por encima cuatro caballos. Ni siquiera tenía suficiente aire en los pulmones para preguntar por qué. ¡Debía ser un error! Rupert y ella iban a lanzarse de cabeza a la dicha conyugal. ¿O no? Él había conocido a su familia hacía unos días y aquella misma noche le había prometido que visitaría a su padre formalmente a lo largo de la semana. ¿Y luego había ido a ver a Flora en lugar de ir a verla a ella? No, no podía ser.
Hattie se levantó.
—Creo que no lo has entendido bien, Flora.
—¡Ay, querida! —dijo Flora con tristeza.
—¡Has tenido que entenderlo mal! ¡No tiene sentido!
—Sí que tiene algo de sentido —dijo Queenie encogiéndose de hombros ligeramente.
—No, no lo tiene —corrió a decir Flora fulminando a Queenie con la mirada—. A lo mejor solo un poquito.
—¡Cenó en nuestra casa el domingo! —exclamó Hattie—. ¡Hoy es miércoles! ¿Qué podría haber pasado entre entonces y hoy?
—Mmm… —murmuró Queenie, y se alejó fingiendo que iba a mirar unas rosas.
—Creo —dijo Flora— que, si te pararas a pensar con atención en vuestra cena del domingo, podrías imaginar al menos una razón. Probablemente más de una. Probablemente muchas.
El corazón de Hattie quería salírsele del pecho. Un calor le subió por la nuca mientras recordaba la cena del domingo en la casa de su familia, en Blandford Street, cerca de la elegante Portman Square… o, como Flora había señalado en una ocasión, de la parte menos elegante de la plaza, donde nadie quería estar.
Pero Rupert había dicho que era una buena casa. Había llegado con una caja de bombones para su madre, y Hattie se había quedado encantada con el detalle.
—Pero a mí me pareció que la noche fue muy bien.
Flora le dio una palmadita en el brazo.
—A ver… Para empezar, le preocupaba un olor que había en tu casa y que cree que es característico de los gatos.
Hattie miró a Flora sorprendida. Sí, su madre sentía una excesiva simpatía por los gatos, pero eso ella ya se lo había explicado a él.
—¡Me dijo que le gustaban los gatos! Me dijo que no sabía qué haría en su tienda sin Bobo.
Flora volvió a lanzarle esa sonrisa compasiva.
—Pero creo que no es lo mismo tener un gato que… ¿Cuántos hay ahora?
Hattie tragó saliva.
—Ocho.
O tal vez… ¿diez? Francamente, había perdido la cuenta. Y Rupert sí que había parecido algo desconcertado cuando había entrado al vestíbulo y todos los gatos habían ido corriendo hacia él, esperando un regalo.
—Hay un poco más —dijo Flora.
Resultaba que a Rupert también le había parecido desagradable la colección de juegos de té de su madre. Y los relojes de pie. Y los maniquíes de costura. Cierto, habría probablemente más de cien juegos de té, que tal vez no habrían resultado tan notorios de no ser por los relojes y los maniquíes. De acuerdo, era verdad… Theodora Woodchurch era extremadamente entusiasta a la hora de coleccionar cosas, y una gran residencia como la casa Woodchurch podría resultar pequeña cuando estaba atestada de tantas colecciones.
Los hábitos de su madre eran fuente de constantes riñas entre sus padres porque, así como su madre era una despilfarradora, su padre era como un rey avaro.
Y, al parecer, aunque Hattie había agradecido mucho que su padre no le hubiera preguntado al señor Masterson cómo de pequeña podía ser la dote que estaría dispuesto a aceptar, ella no se había percatado del terrible gusto de su padre al preguntarle al señor Masterson cuánto ganaba al mes. Según Flora, el señor Masterson se había quedado consternado con la pregunta, ya que consideraba que, tal vez, semejantes conversaciones debían mantenerse entre hombres y en la intimidad de un despacho. No en la mesa del comedor.
En la familia de Hattie ningún tema se consideraba de mala educación en la mesa del comedor. Ninguno.
Su repentino dolor por el desengaño amoroso empezó a tornarse en una repentina furia. Rupert y ella nunca habían cruzado una mala palabra. Hattie no tenía ni idea de que para él fueran tan importantes esas cosas. Sí, sabía que tenía una familia poco común, pero se lo había explicado y él le había asegurado que la excentricidad en las familias hacía la vida más interesante.
Además, se sentía humillada por que hubiera compartido todas esas opiniones con Flora. ¡Flora era su amiga! Y lo que era peor, sin duda Flora le habría contado a Queenie lo que opinaba Rupert.
Hattie se puso derecha en un intento de reunir un poquito de dignidad.
—¿Hay más? ¿O es solo porque mi madre tiene demasiados gatos y demasiadas teteras…?
—También mencionó a tus hermanos —interpuso Flora.
«Ay, no».
—¿A cuáles?
Flora parpadeó.
—A todos —dijo, como si la pregunta sobrara.
A Hattie se le cayó el alma a los pies. Pues nada, ahí acababa todo.
—Dijo que los pequeños discutieron a voces en la mesa por un corte de carne en particular.
Flora enarcó las cejas, como si no pudiera creerse que eso fuera posible.
Y no solo era posible, sino que era algo habitual.
Los gemelos, Peter y Perry, tenían diez años menos que Hattie y eran unos… a falta de una palabra mejor… incivilizados. Para ellos no tenía importancia luchar en el salón principal o perseguirse con un bate de críquet. «Déjalos en paz», había dicho su madre cuando Hattie se había quejado de sus travesuras. «Todavía son niños». Pero tenían casi catorce años; desde luego, eran lo bastante mayores como para mostrar buenos modales. Desde luego, lo bastante mayores como para no discutir como dos guerreros medievales por una pata de pavo.
El calor le estaba llegando a las mejillas.
—Y luego tu hermano, el señor Daniel Woodchurch —dijo Flora mirando con inquietud hacia Queenie, que estaba de pie a un lado, bajo un árbol, esperando pacientemente. Corrió a susurrar—: No lo diría si no fueras mi mejor amiga en todo el mundo, sabes que no, pero ¡su libertina reputación lo precede! El señor Masterson me dijo que llegó tarde a la cena, tan tranquilo, y a saber dónde había estado, porque olía a perfume y a whisky. Y luego tu hermano empezó a decir que no podía imaginarse las horas que habría que invertir en la explotación de una mercería y que no entendía por qué alguien querría dedicarse a ello.
Hattie estaba sintiendo algo de náuseas. Sus hermanos eran unos ridículos, eso no lo negaría. Pero estaba empezando a preguntarse si Rupert no era más ridículo aún. No había tenido el valor de decirle esas cosas a la cara a ella.
Hattie mejor que nadie sabía que su familia era complicada de entender, pero había sido muy sincera con Rupert sobre ellos. Le había dicho que los gemelos eran unos salvajes y que Daniel era más salvaje todavía, aunque de otra forma. Le había dicho que su madre tenía el hábito de coleccionar cosas y que su padre era muy mirado para el dinero. Y, la verdad, ¿lo importante no era que ella no fuera ninguna de esas cosas?
—¿Estás bien? —preguntó Flora—. Te has puesto pálida y parece que se te haya revuelto el estómago.
—Así me siento —dijo Hattie con voz débil. No podía creerse que eso estuviera pasando. Ya había planificado su ajuar.
—Lo lamento mucho. No quería ser yo quien te lo dijera y le dije al señor Masterson que seguro que había un modo de que esto te lo trasladara él mismo, pero insistió en que no daría el más mínimo indicio de escándalo en lo que respectaba a ti, ya que te tiene en la más alta de las estimas.
Hattie se atragantó con un sollozo.
—Deberíamos irnos —dijo Queenie desde su ubicación, debajo del árbol.
Flora sonrió a Hattie con tristeza.
—Cuando hayas tenido un momento para pensar, verás que tampoco has perdido tanto. Sé que el señor Masterson ha sido muy atento contigo, pero es un comerciante, querida.
Hattie se atragantó con otro sollozo. No le importaba lo que fuera. Lo estimaba y no estaba en posición de exigir que un caballero tuviera una cierta ocupación. Ella no era bonita como Flora, ni rica como Queenie, ni refinada, ni estaba bien relacionada. Se consideraba afortunada de que Rupert se hubiera siquiera fijado en ella el día que había entrado en su tienda.
—Lo que quiero decir es que eres demasiado buena para un comerciante. ¡Deberías casarte con un duque!
—Flora…
—Vamos —dijo Flora un poco impaciente—. Escribirás tu carta anulando el compromiso y luego comprarás un vestido nuevo, o dos, para la temporada social.
¿Un vestido nuevo? Sin duda Flora se había fijado en que se ponía los mismos vestidos una y otra vez.
—¿No deberíamos seguir? —preguntó Queenie impacientada.
—Espabila, querida —le dijo Flora a Hattie, y sonrió—. Asistiremos a todas las fiestas de la temporada y le echaremos un vistazo al duque de Santiava. ¿No crees que eso te animará?
—No —dijo Hattie, consternada por la facilidad con la que Flora podía quitarle importancia al fin de su compromiso.
Además, ¿qué tenía ella que ver con un duque santiavano?
Capítulo 2
Había demasiadas personas en Londres.
Había demasiadas personas en su casa.
¿Y acaso era su casa? La verdad, Mateo Vincente no estaba del todo seguro. No quería parecer un tonto por no saberlo, pero aún no había repasado cuáles eran todas las propiedades y fondos del vizconde Abbott. Había mucho que aprender sobre el patrimonio que había pertenecido a su abuelo inglés, una amplia red de inversiones y copropiedades. Y él estaba del todo perplejo con el extraño asunto de la compra de unas ovejas que parecía estar estancada en una confusión que no acababa de resolverse entre la parte del vizconde y el pastor.
Mateo llevaba en Inglaterra poco más de quince días y solo sabía dos cosas con certeza: una, que esa casa enorme estaba en el centro de Londres, ubicada cerca del excelente Hyde Park, y que gozaba de un jardín diminuto pero magnífico en el que él estaba ahora intentando escapar del ruido de la casa.
Y dos, que cada día deseaba poder estar en su hogar, en el Ducado de Santiava, en el Castillo Estrella, el castillo en la montaña donde había vivido desde que se hubiera convertido en duque seis años atrás.
Los periódicos lo llamaban «ermitaño». Otros lo llamaban «loco». Cierto caballero, un prolífico colaborador de la prensa santiavana, decía que era un simplón y que su madre lo tenía escondido para poder gobernar ella.
Nada de eso era cierto. Aunque sí que era cierto que prefería su propia compañía a la compañía del mundo.
En Inglaterra se sentía un extranjero. Su madre era inglesa, pero Inglaterra siempre le había resultado un lugar lejano e intrascendente para la tranquila vida que llevaba en Santiava. Su abuelo había muerto sin un heredero varón, y su patrimonio y título habían pasado a Mateo a través de la madre de este, lo que significaba que ahora le pertenecían esa casa, supuestamente, el resto del patrimonio, supuestamente, y todo lo demás, supuestamente, reflejado en el libro de cuentas que le había proporcionado el muy servicial y corpulento señor Callum.
Vizconde Abbott. Un nombre y un título muy ingleses para un hombre que no era inglés ni por asomo.
Su madre, Elizabeth Abbott Vincente, «la duquesa viuda de Santiava», se había casado con el padre de Mateo a los diecisiete años, lo había tenido a él a los dieciocho y, poco después, a su hermano, Roberto, y a su hermana, Sofía. Había pasado gran parte de su vida de casada en Santiava. Aunque había vuelto periódicamente a Inglaterra para cuidar de sus padres, solo en alguna ocasión se había llevado a los niños con ella. Cuando Mateo tenía unos doce años, la reina Victoria le había otorgado a su abuela la Orden de la Jarretera. El recuerdo que le había quedado de aquella visita no era la augusta ceremonia, sino la terrible pelea que su madre había tenido con su abuelo, en inglés y a un ritmo tan aterrador que apenas había podido seguirlo. La duquesa y sus hijos se habían marchado de Inglaterra poco después.
Había visto a su abuelo solo una vez más después de aquello.
Su madre, que él supiera, nunca había arreglado la relación con su padre. De tal palo, tal astilla. La relación de Mateo con su padre también había estado cargada de malentendidos y rencores. Imaginaba que sabía un poco cómo se sentía su madre ahora que su abuelo había muerto. De todos modos, tampoco es que ella hablara del tema.
—El pasado está muerto y enterrado, Teo —solía decir.
Ojalá él sintiera lo mismo. Su padre había muerto hacía seis años, pero, por desgracia, esa parte de su pasado seguía viviendo dentro de él.
Su madre no le era de mucha ayuda. A sus cuarenta y seis años, su recuerdo de la finca Abbott era velado. Pero, incluso aunque hubiera recordado hasta el más mínimo detalle desde que habían llegado a Inglaterra, había estado demasiado ocupada recibiendo invitados y ejerciendo de invitada como para serle de ninguna ayuda. Bueno, sí que entraba en el despacho de vez en cuando para regañarlo por no haber comido en condiciones (lo había hecho) o por haber rechazado una invitación (unas cuantas). Básicamente, se pasaba el tiempo recibiendo a lo que parecían carretadas de damas con coloridos vestidos y sombreros caros y le dejaba a él ocupándose del patrimonio de su padre.
Incluso ahora oía voces saliendo por las ventanas del salón de su madre y llegando hasta donde estaba él, en el jardín. Voces alegres, parloteantes. «Dios, ayúdame».
El pequeño jardín era ejemplar. El camino desde la casa estaba bordeado por decenas de rosales. Los arbustos que separaban al resto de Londres de ese pedacito de paraíso habían sido moldeados meticulosamente. Y, si cruzabas un arco recortado entre esos arbustos, encontrarías un jardín más pequeño y privado y un banco cerca de una pequeña fuente, donde podrías leer o cerrar los ojos un momento.
O disfrutar de unos pasteles. Hoy se había llevado una bandeja.
Él mismo los había horneado. Otra pequeña parte de su pasado que aún vivía en él. Su padre había insistido en que ningún duque o vizconde inglés que se preciara jamás haría pasteles. Resultaba paradójico que el interés de Mateo por la repostería fuera obra de su padre: tenía que reconocerle al anciano el mérito por haberlos dejado solos a sus hermanos y a él tanto tiempo cuando eran pequeños.
En la práctica, Mateo había aprendido repostería de Rosa, formalmente conocida como «señora de León», que llevaba con la familia desde el nacimiento de él. Cuando sus padres de pronto se marchaban a Madrid, Sevilla o París, Rosa acogía a Mateo y sus hermanos como si fueran sus polluelos. Les había leído historias de los caballeros y las damas de Santiava, de piratas y de heroicos capitanes de barco. Los había animado a imaginar una vida más allá de los muros del palacio o del castillo.
En aquellos años, la imaginación de Mateo se había desbocado. Él había pescado en los arroyos de montaña y había cazado en los bosques. Junto a su hermano había construido un fuerte en lo más profundo del bosque al estilo del célebre Fuerte del Monte Parson, el fuerte en lo alto de un gran acantilado desde donde el pequeño ejército santiavano había contenido a la armada wesloriana durante la Guerra de Independencia.
A Mateo le gustaba la historia militar y llevaba años coleccionando libros sobre el tema. A su padre esa afición también le había parecido una pérdida de tiempo.
—Esos estudios podían haber servido en una época anterior, pero ahora son inútiles —solía decir—. Somos libres desde hace más de cincuenta años. Estudia Comercio, estudia Política. Lo que sea menos cuentos de viejas guerras.
Por el contrario, Mateo consideraba que sus estudios tenían más utilidad ahora que nunca; había algo que aprender de la historia de grandes batallas libradas y ganadas, y también de las perdidas. Un pequeño ducado como Santiava había requerido de una cierta cantidad de astucia para protegerse de amenazas de países mucho más grandes como España, Francia y Wesloria. ¿Quién sabía cuándo esos conocimientos podrían ser de utilidad?
A su padre le había enfadado por igual el interés de Mateo por la astronomía. Cuando un tío suyo le había regalado un telescopio a los nueve años, Mateo se había quedado tan embelesado que había creado sus propias cartas celestes y las había colgado en la pared.
—La cabeza en las nubes —decía su padre con desdén.
La prensa santiavana había podido sentir la decepción de un padre con su heredero, y eso se había sumado a la presión por ser perfecto. Escribían sobre el físico de Mateo. De niño había sido delgado y habían dicho que parecía débil. En las ocasiones en las que se había visto obligado a hacer comentarios públicos, había temido tanto la desaprobación de su padre que tartamudeaba sin poder remediarlo y los periódicos se preguntaban si era bobo. Por eso él había aprendido a decir lo menos posible en público.
Se había pasado la infancia buscando un modo de ser apto a ojos de su padre, y nunca lo había encontrado. Rosa era la única adulta de su vida que siempre había parecido aceptarlo tal como era.
Rosa y él ahora estaban perfeccionando el arte de elaborar miguelitos, que requerían decenas de finas capas de masa sin levadura con las que formar delicadas almohadas que poder rellenar con chocolate. Deliciosos.
Por supuesto, Mateo había insistido en que Rosa acompañara a Londres a la comitiva. No tenía ninguna intención de renunciar a su afición solo porque ahora fuera un vizconde inglés.
Agarró un pastelito del plato y lo mordió. Cerró los ojos mientras lo saboreaba. Las capas de mantecosa pasta filo, delgadas como una hoja, se le asentaron en la lengua de un modo de lo más agradable, y el chocolate se fundió. Era la mejor hornada hasta el momento. Mateo abrió los ojos para decidir cuál elegir para la siguiente cata cuando la voz de su madre le dio un susto de muerte y el plató se le cayó a los pies, sobre el césped. Aterrizó boca abajo. Él se quedó mirando semejante desastre antes de levantar la mirada hacia su madre, que se había presentado en su pedacito de paraíso sin previo aviso.
Ella miró el plato y luego lo miró a él.
—¿No estarás con «eso» otra vez?
—¿Necesitas algo?
—Te necesito a ti, querido. Te he estado buscando por todas partes. ¡Ni el señor Pacheco tenía idea de dónde estabas!
Parecía nerviosa por la actitud de su sirviente, pero Pacheco era un hombre sabio y solía alegar ignorancia cuando trataba con la duquesa.
—Estaba buscando un momento de paz y tranquilidad, mami —dijo Mateo, y se agachó para colocar los pasteles en el plato—. A veces resulta difícil pensar con todas las risas y cantos que salen de tu salón.
Dejó el plato a un lado, en el banco, y se giró hacia su madre, alzándose sobre ella.
—¿Va todo bien?
—Todo va bien, Teo, pero no tenemos mucho tiempo.
—¿Para?
—Sabes que la señora Martínez y yo pronto partiremos hacia París.
—Sí.
No solo lo sabía, sino que estaba contando los días.
—¡Y aquí estás tú, aún lidiando a duras penas con todo este asunto del patrimonio!
«Lidiando». Curiosa queja para algo tan tedioso como su trabajo. Mateo hablaba español, francés e inglés con fluidez, pero su aptitud a la hora de escribir y leer los tres idiomas no era la misma, y en inglés era donde más flojeaba. La escritura le resultaba terriblemente confusa con cosas como there y their, where y wear, y demás. Eso, sumado a la caligrafía de su abuelo, que era tan diminuta que requería del uso de una lupa, había ralentizado sus progresos de forma considerable. ¿Qué era lo que había estado leyendo esa mañana? «Considerar ciertas adiciones a la magna biblioteca y cuestiones correspondientes a la misma; que el caballero tenga a bien dejar copias de su causa en la mesa de su excelencia…». Había estado una hora rompiéndose la cabeza con la diminuta letra antes de descifrarla. Y no le encontraba ningún sentido.
—No estoy lidiando con nada. Tal vez lo hayas olvidado, pero el patrimonio Abbott es bastante considerable y enrevesado.
—Sí, sí…, pero si no terminas de revisarlo y tomas algunas decisiones, nos desplumarán, si es que no lo han hecho ya.
—¿Qué?
¿De qué estaba hablando su madre?
—¿Quién? ¿El señor Callum? —preguntó refiriéndose al administrador.
—Casi olvido para qué he venido a verte —dijo ella ignorando sigilosamente esa acusación infundada e imprecisa—. Voy a celebrar una cena.
No era ninguna novedad. Era como si su madre celebrara una cena un día sí otro no. Rara vez lo obligaba a asistir, y él por norma prefería cenar en sus dependencias sin tener que jugar a ser el último descubrimiento de la sociedad.
—¿Y eso qué tiene que ver con…?
—Quiero que conozcas a alguien.
Mateo gruñó. Con el debido recelo, miró a su madre. Ella tenía el pelo oscuro, unos ojos azules intensos y una esbelta figura. Tenía la costumbre de hacerle eso, de soltarle un montón de cosas a la vez. Cosas que no tenían relación entre sí. Cosas que lo harían vacilar para que así ella pudiera colar algo que no le haría ninguna gracia.
—Ya estás con esa mirada agria, Teo. Solo eslady Lila Aleksander de Dinamarca.
—Discúlpenme —resonó en español una voz masculina.
Mateo y su madre se giraron hacia el arco, donde estaba Borrero, el mayordomo de la familia. Hizo una reverencia.
—Sus invitados han llegado, señora.
—¿Cómo? ¿Ya? —dijo Mateo fulminado a su madre con la mirada.
—¡Ay, Mateo! —dijo ella con un suspiro cargado de decepción. Él tenía casi veintinueve años, era el cabeza del ducado y le sorprendía que su madre aún pudiera encontrar motivos para sentirse decepcionada con él—. Tienes que tener más seguridad en ti mismo.
¿De qué demonios hablaba? Su problema no era que no tuviera seguridad en sí mismo, sino…
—¿Elizabeth? ¿Dónde te habías metido?
Una mujer de mediana edad y un caballero cruzaron el arco con paso tranquilo y se quedaron ahí apretujados en la pequeña zona amurallada junto a Borrero.
—Gracias, Borrero —dijo su madre antes de dirigirse a sus invitados—: ¡Adelante, adelante! Nuestros jardines son pequeños pero agradables.
—Qué preciosidad —dijo la mujer. Debía de tener entre cincuenta y sesenta años. Era robusta y tenía el pelo oscuro y ligeramente veteado de gris. Sonreía con absoluta afabilidad, como si se hubiera encontrado con una prima a la que hacía tiempo que no veía. El caballero también era de mediana edad, con un bigote grueso como dictaba la moda del momento. Mateo se acordaba de él; había estado en una recepción que el primer ministro inglés, el señor Gladstone, había celebrado en su honor.
¿Qué tenían que ver con él esas dos personas? Suponía que su madre querría que concediera algún tipo de patrocinio.
—¡Su excelencia! —trinó la mujer dirigiéndose a él—. Qué absoluto placer conocerle. ¿O debería llamarle don Santiava? No sé qué es lo apropiado.
—Teo —dijo su madre poniéndole una mano en el brazo—, quiero presentarte a lady Lila Aleksander de Dinamarca.
A Mateo se le tensó el cuerpo. Eso empezaba a parecer una emboscada.
—Y el conde de Iddesleigh —continuó su madre.
—Beck —dijo el caballero avanzando hacia él con la mano extendida—. Todo el mundo me llama Beck. Supongo que no puede decirse que «Iddesleigh» sea fácil de pronunciar. Por favor, llámeme Beck —continuó, y sonrió—. Un placer volver a verle, milord.
Mateo, a regañadientes, dio un paso al frente y le estrechó la mano al hombre.
—Milord, si puedo darle mi opinión, creo que —continuó Beck mientras le estrechaba la mano—, ya que está usted en Inglaterra para asumir el título de vizconde, tal vez deberíamos llamarlo «milord». ¿Qué opina?
Lo que opinaba era que le daba igual cómo se dirigieran a él, y en aquel momento fue tan ingenuo de pensar que no volvería a verlos tras esa breve interacción.
—Perdonen, ¿podrían disculparnos un momento?
Agarró a su madre del codo y la apartó de los visitantes a una distancia desde la que no pudieran oírlos.
—Mami…
—Lady Aleksander ha venido a ayudarnos —susurró su madre antes de que Mateo pudiera hablar.
—Como si ha venido a lustrarme los zapatos…
—Teo, mi amor —dijo su madre posándole una mano sobre la mejilla—. Eres el duque soberano de Santiava y ahora eres vizconde.
—¿Y eso qué tiene…?
—Y, ya que pasarás en Londres varias semanas, o tal vez incluso más dada la lentitud a la que trabajas, ahora es el momento.
—¿El momento para qué? —preguntó pasándose al español sin pensarlo.
—¡Para encontrar esposa! Es el comienzo de la temporada social, el momento ideal.
Mateo se quedó atónito. Era imposible que su madre estuviera abordando el asunto de su soltería en su jardín. Miró atrás, hacia sus «invitados», que al parecer habían descubierto los miguelitos que se le habían caído al suelo y se habían servido ellos mismos. Volvió a mirar a su madre. Sentía la rabia en el pecho, la furia por que su madre lo estuviera presionando.
—No tienes derecho…
—Tengo todo el derecho. Soy tu madre. Teo, necesitas una esposa —dijo ella hablando deprisa y mirando a sus invitados—. Tiene que ser obvio incluso para ti que tu carencia de un heredero suplica tu atención.
La furia estalló.
—Soy consciente de mis responsabilidades —espetó.
—¿Lo eres? Porque no vas a conocer a tu futura esposa encerrado en tu despacho. Ahora lady Aleksander te ayudará a solucionarlo. Es una vieja amiga mía y se le dan muy bien estas cosas.
Sentía como si su cuerpo fuera una bomba de relojería. No haría falta ni la más mínima provocación para que explotara por todo ese jardín. Su madre siempre había sido una entrometida, pero esto ya era escandaloso.
—No…
De pronto, su madre se apartó de él.
—¡Lila! ¿Serías tan amable de explicarle a mi hijo el servicio que ofreces?
—¡Desde luego!
Lady Aleksander se sacudió las manos para limpiarse las migas del pastelito y caminó hacia ellos.
—Mi servicio consiste en unir a las personas. Hombres y mujeres, por así decirlo. Ayudo a un cliente muy específico a encontrar a su futuro cónyuge, y he de decir que he tenido mucho éxito, sobre todo entre las familias reales y aristocráticas de Europa. ¿No es así, Beck?
—Absolutamente —dijo él con la boca llena del pastelito. Tragó—. La reina de Wesloria, su hermana, la duquesa de Marley. Mi propia hermana está casada con un príncipe de Alucia. ¿Continúo?
Su madre le había tendido una emboscada. Si Mateo no estuviera tan furioso, hasta podría admirar que lo hubiera burlado y aventajado en ese tema candente que siempre había entre los dos. Por supuesto, no era la primera vez que ella había sacado el tema. Hablaba de ello constantemente. Pero Mateo había pensado que, antes de reanudar el ataque, su madre le permitiría hacer lo que tenía que hacer en Inglaterra.
Lo había pillado desprevenido. ¿Y qué recomendaban los estrategas militares cuando te tendían una emboscada? Replegarse.
Y se replegó sumiéndose en el silencio. Lo había aprendido de niño; era mejor quedarse callado que abrir la boca y ver que todas sus ideas resultaban equivocadas. Por entonces había aprendido que los pensamientos erróneos eran ridiculizados, sobre todo en público.
—No puedes negarme que ha llegado el momento —continuó su madre alegremente, sin el más mínimo indicio de vergüenza—. Y ahora, Teo…
Él levantó la mano para impedirle decir ni una palabra más.
Cada vez que habían tenido esa conversación, Mateo le había dicho que no necesitaba que ella le dijera que se ocupara del asunto de la procreación. Sabía muy bien que debía hacerlo y, sinceramente, no le importaría. A veces se sentía solo con su título y su casa. Pero, entre lo que en ocasiones podía ser una timidez debilitante y su incapacidad de resultar encantador, no había tenido mucha suerte. Era consciente de que no sabía desenvolverse con la gente. En las fiestas se sentía fuera de lugar cuando todo el mundo quería que se lo presentaran. Se le daban excepcionalmente mal las charlas triviales, prefería una noche tranquila a una reunión llena de ruido, y le encantaría conocer a su futura esposa bajo sus propios y malditos términos.
Por desgracia, a las mujeres jóvenes que había conocido hasta el momento, las que podían ser una pareja adecuada, no parecía gustarles mucho. Y a las mujeres a las que había conocido por intereses más básicos no parecía importarles si él hablaba o no.
Resumiendo, nunca había conocido a una mujer que pareciera saber qué hacer con él, incluida su madre.
Intentó pensar en un modo de acabar con esa deplorable conversación, pero su madre se le había adelantado y estaba ejecutando su plan.
—¿Entramos a tomar el té? —dijo ella, y lo tomó del brazo—. Lo discutiremos luego.
—Espero que tengan más de estos deliciosos pastelitos —dijo lady Aleksander.
Mateo podría haberles dicho que los había recogido del césped, pero estaba demasiado ocupado retorciéndose por dentro, empujando la furia que sentía por su madre hasta un profundo agujero y temiéndose una conversación en la que no sabría cómo desenvolverse.
Capítulo 3
Desde hacía tiempo, Hattie sospechaba que su padre llevaba toda su vida intentando volverla loca, y hoy era posible que lo lograra. Ahora mismo él estaba recorriendo la casa dando pisotones, apartando gatos a su paso y volcando maniquíes de costura mientras buscaba su bastón favorito.
—¡El de la cabeza de halcón tallada hecha de hueso de ballena! —le gritó a su esposa, que diligentemente buscaba entre las montañas de cosas esparcidas por todas partes.
Hattie miró el reloj que llevaba prendido al vestido.
—Vamos a llegar tarde —le advirtió. A ella le parecía un pecado imperdonable; no todos los días el conde de Iddesleigh la invitaba a una a tomar el té, y, si lo hacía, una desde luego no tenía la grosería de llegar tarde—. ¡A él le da igual tu bastón! —le gritó a su padre. Un gato se frotó contra su falda. Ella lo apartó.
—Ah, aquí está —dijo su padre al reaparecer con el bastón y mostrárselo a Hattie para que lo viera—. Al conde le gustará. Te aseguro que no ha visto nada tan magnífico.
Hattie se negó a mirar el bastón.
—¿Podemos irnos ya?
Estaba furiosa con su padre por insistir en acompañarla; su encuentro fortuito con lord Iddesleigh era lo mejor que le había pasado desde que hacía quince días le hubiera concedido la libertad a Rupert Masterson, y no quería que su padre lo estropeara.
Sin duda lo estropearía.
Cuando le había enviado a Rupert la carta que él le había pedido a Flora que acordara, él había respondido de inmediato asegurándole que era lo correcto y deseándole lo mejor. Fue todo lo que dijo. Nada sobre los meses que habían estado cortejándose ni las veces que Hattie lo había ayudado en su tienda. Ni una sola palabra sobre los planes que habían hecho o cómo había podido él renunciar a su compromiso con tanta facilidad. ¿Por qué era tan sencillo para él y tan duro para ella?
Ya se le había pasado el impacto inicial. Había días en los que el fin del compromiso le parecía un sueño, pero la mayoría estaba furiosa por que Rupert hubiera resultado ser tan cobarde y su propia familia se hubiera convertido en un problema tan manifiesto para ella.
En más de una ocasión se había visto al otro lado de la calle de la Masterson Dry Goods and Sundries Shop. Tenía un profundo deseo de plantarle cara y darle un puñetazo en la boca, como había visto hacer a los boxeadores en el gimnasio al que Daniel había insistido en llevarla. Pero sobre todo estaba bullendo por dentro.
Bullía por dentro.
Y bullía por dentro.
Lo que la tenía tan condenadamente furiosa con el mundo era que había hecho todo lo que se suponía que debía hacer para conseguir una buena oferta de matrimonio. Había mostrado recato y talento. Había sido servicial y nunca había discutido. Se había mordido la lengua en las escasas ocasiones en las que Rupert había dicho algo tan inconcebiblemente estúpido como para que le lloraran los ojos. ¡Lo había ayudado en su tienda! Que él la hubiera descartado la hacía sentirse como un perro viejo y le hacía desconfiar mucho mucho de los hombres en general.
Pero Hattie tenía una cosa clara: jamás volvería a amoldarse a un ideal social que dictaminara cómo debía comportarse. Ni a un ideal social que dictaminara cómo debía pensar. O qué decir. O quién ser. Si Rupert Masterson podía anular el compromiso con semejante facilidad, las perspectivas de matrimonio de Hattie no eran muy alentadoras, y no le veía sentido a no ser ella misma.
Resulta que había estado en la calle, frente a la tienda de Rupert, imaginándose cómo iba a sacar el brazo y golpearlo en toda la jeta cuando el conde Iddesleigh la salvó de cometer un terrible error. Hattie tenía un pie en la calzada, tras haber reunido valor para plantarle cara al cobarde, cuando oyó que decían su nombre. Se giró. Vio a lord Iddesleigh y a su hija mayor, lady Mathilda, caminando hacia ella. Y en ese momento el conde, como si nada, cambió el curso de su vida.
Por segunda vez.
Si creía en los ángeles de la guarda, entonces el conde de Iddesleigh era el suyo. La primera vez que la había salvado, Hattie tenía catorce años. Estaba tan furiosa por la irracional tacañería de su padre que había salido a buscar trabajo. Tenía en mente un empleo como contable o secretaria, algo respetable, pero que no tuviera que ver con niños. Había llamado a la puerta de la residencia londinense del duque de Marley porque había oído que era rico, y desde luego la casa de Mayfair lo atestiguaba. Suponía que era mejor suplicarle trabajo a un hombre rico que a uno pobre.
¡Qué ingenua había sido! No había trabajo para una chica de catorce años que no implicara orinales, fregar suelos o niños. Pero resultó que lady Marley y su amigo lord Iddesleigh estaban con el duque aquel día y ambos mostraron un profundo interés por Hattie. Lord Iddesleigh conocía a su padre y, como fuera, había convencido al tristemente famoso Hugh Woodchurch para que enviara a su hija a la Escuela Iddesleigh para Niñas Excepcionales, en Devonshire.
Con una beca, como ella había sabido más tarde. Financiada por lady Marley.
Aquella escuela había cambiado la vida de Hattie. Allí había aprendido sobre el mundo fuera de su sobrecargada casa. Había aprendido matemáticas, ciencias y arte. Y también competencias útiles que podían servirle para un empleo. Había aprendido a tener seguridad en sí misma y a defenderse. En una escuela hasta los topes de niñas, daba la sensación de que allí reinaba la ley del más fuerte. Hattie se había decidido a no perder su plaza en el colegio y no volver a casa hasta que no fuera absolutamente necesario.
Y se hizo necesario cuando se graduó y no tenía ningún otro sitio al que ir.
Hacía varios años que Hattie no veía a su excelencia, pero él se había mostrado verdaderamente encantado de verla y se había interesado por su vida y por su familia. Luego la había mirado con curiosidad y le había preguntado:
—¿Su caligrafía sigue siendo tan impecable como cuando estaba en la escuela?
Hattie se había reído.
—Qué curioso que lo recuerde. Pero sí, creo que sí.
—Conozco a alguien que necesita una caligrafía excelente.
—¿Alguien necesita caligrafía? —preguntó lady Mathilda—. ¿Cómo se puede necesitar caligrafía?
—Cuando la caligrafía de uno brilla por su ausencia, lo cual, amor mío, creo que puedes comprender.
Lady Mathilda gruñó y miró a otro lado.
Hattie tampoco había oído algo así nunca, pero, unos días más tarde, el conde le había enviado una nota invitándola a tomar el té. Decía que tenía una oportunidad que podría interesarle. La nota iba dirigida a ella únicamente, pero, en su entusiasmo, Hattie había cometido el error de decírselo a sus padres. ¿Es que no iba a aprender nunca?
Su padre, un hombre bajo, enjuto pero fibroso y con ojos de halcón, se había incorporado en su asiento de forma tan abrupta que había asustado a un par de gatos durmientes, que luego habían saltado del respaldo del sillón y habían tirado al suelo una montaña de prendas por zurcir.
—¡Té con un conde! —había gritado su madre—. ¡A saber qué diabluras habrás estado haciendo para obtener semejante invitación!
—¿Diabluras? —había repetido Hattie—. Es un té, mamá.
Su madre era rolliza y solía estar aletargada, sobre todo por las tardes, después de tomarse su jerez. Estaba tumbada en un diván con tres gatos acurrucados a su lado. Pero la noticia la avivó y, sin ningún miramiento, apartó a los gatos a un lado.
—No irás a tomar el té sin nadie que te acompañe, Harriet. No lo toleraré.
—Iré yo —había dicho su padre al instante—. Me gustaría ver la casa de Iddesleigh. Dicen que es un hombre rico, pero me gustaría ver si es verdad.
—Siempre dicen que los condes son ricos —dijo su madre con un ademán de la mano—. Pero he oído que, en realidad, la mayoría son pobres como las ratas.
—Esto no es… Eso no es…
Hattie se rindió. Por experiencia sabía que no había argumentos que pudiera dar para disuadir a su padre. Y, ahora que había aparecido el bastón, allá que partieron, a Upper Brook Street, y a pie a pesar de que su padre era dueño de la mayor parte del transporte público de Londres. «¿Por qué gastar un chelín cuando no es necesario?», preguntaba cada vez que Daniel o ella le pedían transporte para cruzar la ciudad. Sin embargo, ya que estaba lloviznando, a Hattie le parecía necesario el coche de caballos. Llegaron un cuarto de hora tarde y desaliñados.
El mayordomo, muy amablemente, los llevó a una pequeña sala donde esperaba el conde, que fue todo sonrisas… hasta que vio a su padre.
—Ah, señor Woodchurch… No le esperaba.
—Ya me imagino, mi buen hombre —soltó su padre—. Pero he venido de todos modos para mantener a salvo a mi hija.
—A salvo… ¿de qué? —preguntó su excelencia, que parecía confuso de verdad. Pero entonces sacudió la cabeza y les indicó que pasaran—. Ningún problema. Es usted más que bienvenido, señor —dijo cortésmente—. Señorita Woodchurch, siempre es un placer.
—Gracias —dijo Hattie con una reverencia. Estaba nerviosa mientras veía a su padre mirar a su alrededor, estrechando los ojos como si estuviera tasando cada pieza de mobiliario.
—¿Puedo ofrecerles un té?
El padre de Hattie respondió:
—¿Qué quiere con mi hija?
—Ay, papá… —empezó a decir Hattie, avergonzada por los modales de su padre.
—Valoro a quienes van directos al grano. Vivo con seis mujeres en esta casa y a veces encontrar el grano de la conversación en cuestión supera mi capacidad mental. La he invitado, señorita Woodchurch, porque, como le he dicho, creo que tengo una oportunidad que le encaja a la perfección. Por favor, tomen asiento.
—Conque una oportunidad, ¿eh? —dijo su padre con tono sarcástico mientras Hattie se sentaba en el sofá que le había indicado su excelencia.
Lord Iddesleigh lo ignoró y siguió sonriendo a Hattie.
—Creo que ya le mencioné que tengo un conocido en Londres que necesita ayuda con la correspondencia. Tiene que ser alguien con una caligrafía y una ortografía impecables. El trabajo sería entre tres y cuatro tardes a la semana y consistiría en tomar notas y convertirlas en cartas, responder invitaciones y ese tipo de cosas.
El padre de Hattie resopló.
—No será un caballero tan importante si no tiene secretario, ¿no?
La cálida sonrisa delord Iddesleigh se enfrió.
—El caballero está de visita en Londres procedente de otro país y, como tal, no tiene secretario a su disposición.
—De visita… —empezó a decir Hattie, pero su padre la interrumpió.
—Es un trabajo pagado, ¿verdad? ¿Cuánto?
—Ay, no —murmuró Hattie muriéndose de vergüenza mil veces más—. Papá, por favor.
LordIddesleigh se quedó casi acongojado con la pregunta.
—Efectivamente, el trabajo es remunerado, pero me gustaría asegurarme de que a la señorita Woodchurch le interesa el puesto antes de…
—Le interesa —dijo su padre con rotundidad.
—¡Padre! —contestó Hattie con dureza—. Por favor, permíteme responder a las preguntas de su excelencia.
Su padre apretó la mandíbula y, a regañadientes, hizo un gesto elegante con la mano indicándole a Hattie que continuara.
Hattie se giró hacia el conde.
—¿Puedo preguntarle si… el caballero está casado?
El conde parecía confundido por la pregunta.
—No, es… ¿Por qué lo pregunta?
—Creo que sería sumamente inapropiado para mí, una mujer soltera, ser la empleada de un soltero.
—¡No seas ridícula, niña! —dijo su padre con brusquedad—. ¿Cuánto es el sueldo? —volvió a preguntar.
De pronto, lordIddesleigh se dirigió a la puerta del despacho y la abrió.
—Ya que le estoy ofreciendo el puesto solo a la señorita Woodchurch y no a usted, señor, tal vez sería tan amable de permitirnos un poco de intimidad para que podamos hablar con libertad.
Su padre parecía tener ganas de discutir, y Hattie se apresuró a añadir:
—Será solo un momento. Gracias.
Con un suspiro de enfado, su padre le clavó una mirada feroz al conde.
—Muy bien —dijo secamente—. Que sea rápido.
Y con eso, abandonó la sala de mala gana y sin dejar de observar los muebles al pasar.
En cuanto salió, lord Iddesleigh se dirigió a Hattie.
—Lo siento mucho…
—Creo que no tenemos mucho tiempo —dijo él apresuradamente. Se sentó a su lado en el sofá—. Permítame que vaya directo al fondo del asunto. Esta es una oportunidad estupenda para usted, señorita Woodchurch. El caballero en cuestión es el duque de Santiava y ahora vizconde Abbott. Tal vez se haya enterado de que el título del vizconde ha pasado a un extranjero.
Hattie se quedó tan asombrada que se quedó en silencio. No era capaz de formar un pensamiento coherente, y le habría dado igual poder hacerlo, porque se le había atascado la lengua.
El conde siguió hablando, pero ella no oyó parte de lo que dijo. Él frunció el ceño.
—¿Señorita Woodchurch? ¿Sabe de quién estoy hablando?
Solo del soltero más cotizado de toda Londres. Solo del hombre más guapo que había visto en su vida.
—Sí, milord.
—Su inglés hablado es impecable —continuó el conde—. No sospecharía ni por un momento que falla algo. Por desgracia, su habilidad para escribir y leer en inglés no es tan impecable y necesita ayuda en ese sentido.