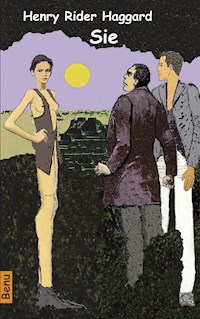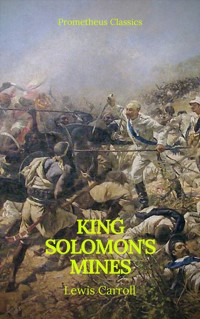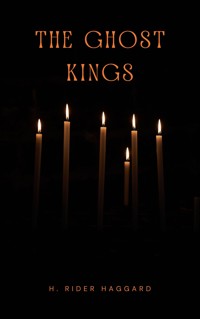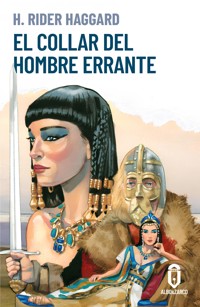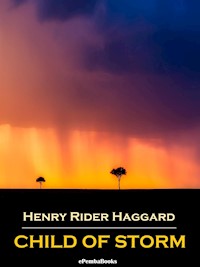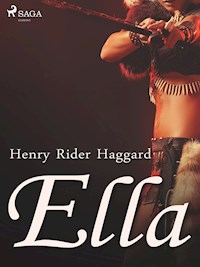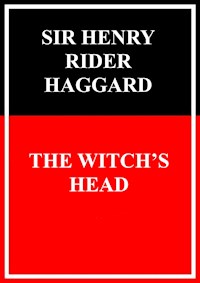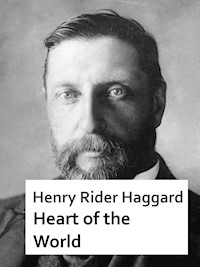0,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Henry Rider Haggard es el gran narrador de la literatura fantástica y de aventuras en el continente africano. A los diecinueve años de edad fue enviado por el gobierno británico a la colonia de El Cabo y participó en la sangrienta lucha con los bóers. Su experiencia aventurera en África le permitió escribir "Las minas del rey Salomón", que se convirtió inmediatamente en un éxito de ventas. Dos años después, en 1887, apareció "Ella", que también se convirtió de forma inmediata en un best-seller.
La novela nos ubica en las ficticias montañas africanas de Kor, donde habita la tribu Amahagger. Ella, la reina inmortal y despótica de esta estirpe, es Ayesha, La que debe ser obedecida.
Ayesha es una mujer inmortal que durante milenios ha sido adorada como diosa en los montes de África, y cuya existencia es descubierta por los viajeros que encabezan la novela.
Más allá de las similitudes con la Inglaterra colonialista, victoriana, y ni hablar de aquella reina eternizada en el trono, Henry Rider Haggard traza un extraordinario mundo perdido, plagado de circunstancias ominosas y aventuras imprevisibles. "Ella" fue traducido a cuarenta y cuatro idiomas, y lleva vendidos algo más de ochenta y ocho millones de copias desde su publicación; una muestra más de la dilatada existencia de Ayesha, quien sería protaginista de 4 novelas del autor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Henry Rider Haggard
Ella
Tabla de contenidos
ELLA
Prólogo
I
II
Entre capítulos 1
III
Entre capítulos 2
Entre capítulos 3
Entre capítulos 4
Entre capítulos 5
IV
Entre capítulos 6
V
VI
Entre capítulos 7
VII
Entre capítulos 8
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Entre capítulos 9
XIV
XV
Entre capítulos 10
XVI
XVII
Entre capítulos 11
XVIII
Entre capítulos 12
XIX
XX
Entre capítulos 13
XXI
Entre capítulos 14
XXII
XXIII
Entre capítulos 15
XXIV
Entre capítulos 16
XXV
XXVI
Entre capítulos 17
XXVII
Entre capítulos 18
XXVIII
Notas
ELLA
Henry Rider Haggard
Dedico esta historia a ANDREW LANG,
como muestra de mi afecto personal y mi admiración hacia su saber y sus obras.
Prólogo
Al entregar al mundo el testimonio de algo que, si tan sólo fuese visto como una aventura, probablemente sería una de las más extraordinarias y misteriosas experiencias jamás acaecidas a cualquier mortal, me siento obligado a explicar mi precisa vinculación con ello. Ante todo, debo decir que no soy el narrador de esta maravillosa historia, sino únicamente el editor, por lo cual debo relatar cómo llegó a mis manos.
Hace algunos años yo, el editor, estaba con un amigo, « vir doctissimus et amicus meus» [1], en cierta universidad —que para los fines de esta historia llamaremos Cambridge—, cuando un día llamó considerablemente mi atención el aspecto de dos personas que vi paseando cogidas del brazo a lo largo de la calle. Uno de estos caballeros era, sin comparación, el joven más guapo que haya visto en mi vida. Era muy alto, muy corpulento, y tenía un aire de gracia y vigor que parecía tan natural en él como en un ciervo salvaje. Por añadidura, su rostro era casi perfecto… tan bello como bondadoso. Y cuando se quitó el sombrero, para saludar a una dama que pasaba junto a él, vi que su cabeza estaba cubierta de pequeños rizos dorados, que crecían pegados a su cuero cabelludo.
—¡Válgame Dios! —dije a mi amigo, que caminaba a mi lado—. Ese tipo parece una estatua de Apolo [2] redivivo. ¡Qué hombre más espléndido!
—Sí —me contestó—. Es uno de los hombres más apuestos de la universidad. Y uno de los más simpáticos también. Lo llaman «el dios griego». Pero mira al otro. Es el guardián de Vincey (éste es el nombre del dios) y se supone que es un erudito. Lo llaman «Caronte» [3], bien porque ha conducido a su pupilo a través de las oscuras aguas de los exámenes, o a causa de su aspecto repulsivo. No sé cuál de las dos versiones es la verdadera.
Lo miré, y descubrí que el hombre mayor era tan interesante a su modo, como el glorioso espécimen de humanidad que se hallaba a su lado. Aparentaba unos cuarenta años de edad y creo que era tan feo como hermoso su compañero* Para comenzar, era de baja estatura, más bien estevado, con un pecho amplísimo y brazos desacostumbradamente largos. Tenía cabellos oscuros y ojos pequeños; el pelo le crecía avanzando mucho sobre la frente y sus barbas casi se unían al cabello, de modo que era excepcionalmente reducido el contenido de su rostro que quedaba a la vista. En conjunto, me recordaba irremisiblemente a un gorila; sin embargo había algo muy agradable y cordial que emanaba de su mirada. Recuerdo que expresé mi deseo de conocerlo.
—Muy bien —dijo mi amigo—, nada más fácil. Conozco a Vincey; te presentaré.
Así lo hizo, y durante algunos minutos permanecimos charlando acerca del pueblo Zulú, me parece, porque yo acababa de regresar de Ciudad del Cabo en aquella época. Luego, no obstante, llegó una corpulenta dama cuyo nombre no recuerdo, acompañada por una bonita muchacha de cabellos rubios. Entonces el señor Vincey, que evidentemente las conocía bien, se unió enseguida a ellas, alejándose en su compañía. Recuerdo que quedé bastante regocijado ante el cambio de expresión que sufrió el hombre más viejo (cuyo nombre, según descubrí, era Holly), cuando vio aproximarse a las damas. Súbitamente interrumpió su conversación, dirigió una mirada de reproche a su compañero, y, con una abrupta inclinación de cabeza hacia mí, se dio la vuelta y se marchó solo calle abajo. Más tarde oí decir que las mujeres le asustaban tanto como un perro rabioso, lo cual explica su presurosa retirada. No puedo decir, en cambio, que el joven Vincey demostrase en esta oportunidad mucha aversión hacia la compañía femenina. En realidad, recuerdo que me reí y señalé a mi amigo en ese momento que no era la clase de hombre que sería conveniente presentar a la dama que uno iba a desposar, porque era sumamente probable que el conocimiento llevase a una transferencia de afectos. De todos modos era demasiado guapo y, lo que es más, carecía de esa vanidad y conciencia de sí mismo que usualmente afecta a los hombres bien parecidos y que los hace merecidamente malquistos entre sus compañeros.
Aquella misma tarde concluyó mi visita, y ésa fue la última vez que vi a «Caronte» y al «dios griego», o que oí hablar de ellos durante mucho tiempo. En verdad, nunca volví a verlos desde aquella hora hasta ésta, y no pienso que sea probable que lo haga. Pero hace un mes recibí una carta y dos paquetes, uno de ellos de manuscritos, y al abrir el primero hallé que estaba firmado por «Horace Holly», un nombre que en ese momento no me resultaba familiar. Decía lo siguiente:
«Colegio Mayor…, Cambridge, 1 de mayo de 18…
Estimado señor:
Dada la naturaleza muy superficial de nuestra relación, quedará sorprendido al recibir una carta mía. En realidad, creo que será mejor que comience por recordarle que nos encontramos una vez, hace ya algunos años, cuando mi pupilo Leo Vincey y yo fuimos presentados a usted en la calle, en Cambridge. Para abreviar e ir al grano: he leído hace poco con mucho interés un libro suyo que describe una aventura en el África Central. Entiendo que este libro es en parte verdad y en parte un esfuerzo de la imaginación. Aunque así sea, me ha dado una idea. Sucede, como comprenderá al ver el manuscrito adjunto que le envío en mano junto con el Escarabajo, el «Real Hijo del Sol», y el fragmento de la vasija original, que mi pupilo, o más bien mi hijo adoptivo Leo Vincey y yo hemos tenido recientemente una aventura africana real, cuya naturaleza es tanto más maravillosa que la que usted describe, que a decir verdad me siento más bien avergonzado al enviársela, por temor a que no crea mi relato. Comprobará que en este manuscrito queda establecido que yo, o más bien nosotros, hemos decidido que esta historia no se haga pública durante la vida de ambos. No hubiéramos modificado nuestra determinación si no fuera por una circunstancia que ha surgido recientemente. Por razones que será capaz de adivinar después de haber examinado el manuscrito, partimos de nuevo esta vez al Asia Central, el lugar de la tierra en que puede hallarse la sabiduría, si es que existe un lugar así, y pensamos que nuestra estancia allí será muy prolongada. Posiblemente no retornaremos. Bajo estas nuevas circunstancias, es discutible que podamos justificar la ocultación del testimonio de un fenómeno que creemos es de un interés sin paralelo, simplemente porque nuestras vidas privadas estén involucradas o porque temamos el ridículo o la duda que puedan desatar nuestras informaciones. En relación con este asunto, Leo y yo tenemos puntos de vista diferentes. Finalmente, después de muchas discusiones, hemos llegado a un compromiso, a saber: enviar a usted este relato, dejándole absoluta libertad para publicarlo, si lo cree conveniente, con la única condición de que oculte nuestros nombres verdaderos y todo lo que concierna a nuestra identidad personal, en tanto ello sea compatible con la bona fides[4] de la narración.
¿Qué más puedo añadir? No lo sé, realmente, salvo repetir una vez más que todo lo que se describe en el manuscrito que se acompaña ha sucedido exactamente de esa forma. En cuanto a Ella, no tengo nada que agregar. Cada día tenemos más ocasiones de lamentar el no haber aprovechado nuestras oportunidades para obtener más información de esa mujer maravillosa. ¿Quién era ella? ¿Cómo llegó por primera vez a las Cavernas de Kôr y cuál era su verdadera religión? Nunca lo descubrimos y ahora, ¡ay!, nunca podremos saberlo, al menos por el momento. Ésta y muchas otras preguntas surgen en mi mente, pero ¿de qué vale preguntarse ahora sobre ello?
¿Querrá usted acometer la tarea? Le damos completa libertad, y como recompensa tendrá, pensamos, el crédito de haber presentado al mundo la historia más maravillosa que haya visto, y diferente de las novelas de amor. Lea el manuscrito (que he copiado cuidadosamente en su beneficio) y hágamelo saber.
Créame, su seguro servidor,
L. H ORACE H OLLY[5]
P. S. —Naturalmente, si algún beneficio resulta de la venta de estos escritos, en caso de que usted emprenda su publicación, puede disponer del mismo a su placer. Pero si hay alguna pérdida, he dejado instrucciones a mis abogados, los señores Geoffrey y Jordán, para que la sufraguen. Confiamos la vasija, el escarabajo y los pergaminos a su cuidado, hasta el momento en que se los pidamos de nuevo. —L. H. H.»
Esta carta, como es de imaginar, me dejó considerablemente sorprendido, pero cuando llegué a examinar el manuscrito, cosa que la urgencia de otros trabajos me impidió hacer durante una quincena, quedé aún más estupefacto, como supongo le sucederá al lector. De inmediato puse manos a la obra. Escribí a tal efecto al señor Holly, pero una semana después recibí una carta de sus abogados devolviéndome la mía e informándome que su cliente y el señor Leo Vincey habían abandonado el país con destino al Tíbet, y que en este momento desconocían su dirección.
Bien, esto es todo lo que tengo que decir. Acerca de la historia en sí, el lector deberá juzgar por sí mismo. La entrego exactamente como llegó hasta mí, con excepción de unas pocas alteraciones, hechas con objeto de disimular la identidad de los actores ante el público en general. Por mi parte, he resuelto abstenerme de comentarios. Al principio me inclinaba a creer que esta historia de una mujer revestida por la majestad de sus casi infinitos años y en la que yacía la eternidad misma como el ala oscura de la noche, era una especie de gigantesca alegoría cuyo sentido no podíamos alcanzar. Luego pensé que podría ser un atrevido intento de retratar los posibles resultados de una inmortalidad de hecho, que modela la sustancia de una mortal que sin embargo aspira su fuerza de la tierra, y en cuyo humano seno las pasiones aún brotan, golpean y caen, del mismo modo que los vientos y las mareas se elevan, caen y baten incesantemente en el mundo imperecedero a su alrededor. Pero a medida que proseguía abandoné también esa idea. Para mí la historia parece llevar en su faz el sello de la verdad. Su explicación la dejo a los demás, y con este breve prefacio, que las circunstancias hacen necesario, presento al mundo a Ayesha y las Cavernas de Kôr. —El Editor.
P. S. —Hay que considerar una circunstancia que, después de volver a examinar esta historia, me impresionó con tal vigor, que no resisto el llamar la atención del lector sobre ese punto. Este podrá observar que por todo lo que conocemos de Leo Vincey no parece haber nada en su persona que en la opinión de la mayoría de la gente pudiera ser capaz de atraer a un intelecto tan poderoso como el de Ayesha. Ni siquiera resulta, según mi opinión, particularmente interesante. En efecto, uno puede imaginar que el señor Holly podría, en circunstancias normales, haber obtenido con más facilidad el favor de Ella. ¿Puede suceder que los extremos se toquen, haciendo que el mismo exceso y esplendor de su espíritu la llevasen, a través de alguna extraña reacción física, a postrarse ante el altar de la materia? ¿Fue el antiguo Calícrates algo más que un espléndido animal, amado por su hereditaria belleza griega? ¿O bien la explicación verdadera es —y yo creo en ella— que Ayesha, viendo más lejos que nosotros, percibió el germen, la chispa aún sin llama de una grandeza que yacía escondida en el alma de su amante, y que sabía bien que bajo la influencia de su don de vida, bañado por su sabiduría y resplandeciendo bajo el sol de su presencia, se abriría como una flor y centellearía como una estrella, llenando al mundo con su luz y fragancia?
Tampoco en esto me considero capaz de responder, pero debo dejar que el lector se forme su propio juicio ante los hechos que se exponen ante él, tal como los detalla el señor Holly en las páginas siguientes.
I
Mi visitante
Existen algunos acontecimientos cuyas circunstancias y detalles anejos parecen grabarse en la memoria de tal manera que resulta imposible olvidarlos, tal como sucedió con la escena que voy a describir. Surge tan clara en mi mente en este momento como si hubiese ocurrido ayer.
Fue en este mismo mes, hace ya unos veinte años, cuando yo, Ludwig Horace Holly, me hallaba sentado una noche en mis habitaciones de Cambridge, rumiando algún trabajo de matemáticas que ya he olvidado. Debía obtener mi licenciatura una semana después y tanto mi tutor como mi Colegio esperaban que sería distinguido. Al fin, cansado, arrojé el libro y me acerqué a la repisa de la chimenea, cogí una pipa y comencé a llenarla. Había una bujía encendida sobre la chimenea y un estrecho y largo espejo detrás; mientras encendía mi pipa alcancé a ver mi propio semblante en su superficie. Entonces hice una pausa para reflexionar. La cerilla encendida ardió hasta chamuscarme los dedos, obligándome a arrojarla; pero aún permanecí observándome en el espejo y reflexionando.
—Y bien —dije en voz alta, por fin—, es de esperar que pueda ser capaz de hacer algo con el interior de mi cabeza, porque ciertamente nunca haré nada con la ayuda de su parte exterior.
Esta observación, sin duda, puede resultar algo oscura a quien la lea, pero es que yo estaba aludiendo, en realidad, a mis deficiencias físicas. La mayoría de los hombres de veintidós años están dotados, en alguna medida, de cierta gracia proporcionada por su juventud; pero a mí, aun eso me había sido negado. Bajo, rechoncho, con el torso abombado hasta la deformidad, con largos y musculosos brazos, facciones duras, ojos grises muy hundidos, frente baja medio cubierta por una greña de negros cabellos, como un terreno abandonado que la selva vuelve nuevamente a invadir; ésa era mi apariencia hace ya casi un cuarto de siglo y así sigue siendo, con pocas modificaciones, en la actualidad. Como Caín, estaba marcado a fuego… marcado por la naturaleza con el sello de una anormal fealdad, así como estaba dotado por la naturaleza de una fortaleza de hierro, también fuera de lo normal, y de considerables poderes intelectuales. Tan feo era, que los apuestos jóvenes de la universidad, pese a que estaban muy orgullosos de mis pruebas de resistencia y mis dotes físicas excepcionales, no deseaban siquiera que se los viera caminando en mi compañía. ¿Puede sorprender que fuera misántropo y hosco? ¿Puede extrañar que me criase y trabajase solo, y que no tuviese amigos… excepto uno? Había sido puesto aparte por la naturaleza para vivir solitario y hallar solaz en ella y sólo en ella. Las mujeres aborrecían mi aspecto. Apenas una semana antes, escuché a una de ellas llamarme «monstruo», cuando creía que estaba fuera del alcance de mis oídos, y decir también que la había convertido a la teoría del mono [6]. Una vez, es cierto, hubo una mujer que pretendió interesarse por mí y yo prodigué sobre ella todo el afecto reprimido de mi naturaleza. Entonces el dinero que debía recibir se disipó no sé dónde y ella me desechó. Le supliqué como nunca he suplicado a ningún ser viviente, antes o después, porque estaba prendado de su dulce rostro y la amaba; al fin, por vía de respuesta, me condujo ante el espejo, se paró a mi lado y miró su superficie.
—Y bien —dijo—, si yo soy la Belleza, ¿quién eres tú?
Esto sucedió cuando sólo tenía veinte años.
Así permanecía ahora, mirándome fijamente en el espejo, y sentí una especie de agria satisfacción ante el sentimiento de mi propia soledad; porque no tenía ni padre, ni madre, ni hermano. Y así me quedé hasta que oí un golpe en la puerta.
Escuché antes de ir a abrirla, porque era cerca de medianoche y no estaba de humor para recibir extraños. Sólo tenía un amigo en la universidad, o incluso, uno solo en el mundo… Tal vez era él.
En ese momento la persona que se hallaba tras la puerta tosió, y me apresuré a franqueársela, porque reconocí la tos.
Un hombre alto, de alrededor de treinta años, que conservaba los restos de una gran belleza personal, se apresuró a entrar, tambaleándose bajo el peso de una sólida caja de hierro que sostenía por un asa con su mano derecha. Colocó la caja sobre la mesa y luego se sumió en un espantoso acceso de tos. Tosía y tosía hasta que su rostro se tornó casi púrpura. Vertí un poco de whisky en un vaso y se lo di. Lo bebió y pareció sentirse mejor; pero esa mejoría, en verdad, era bastante escasa.
—¿Por qué me tuviste esperando afuera en el frío? —me preguntó lastimeramente—. Sabes que las corrientes de aire son mortales para mí.
—No sabía quién era —contesté—. Eres un visitante muy tardío.
—Sí; y verdaderamente creo que esta será mi última visita —respondió él, con un horrible intento de sonrisa—. Estoy desahuciado, Holly. Estoy desahuciado. ¡No creo que pueda ver el día de mañana!
—¡Eso es absurdo! —dije—. Permíteme que llame a un médico.
Me detuvo imperiosamente con la mano.
—Es un consejo sensato; pero no quiero médicos. He estudiado medicina y sé todo sobre esto. Ningún médico puede ayudarme. ¡Ha llegado mi última hora! Desde hace un año sólo vivo de milagro. Ahora escúchame como nunca has escuchado antes a alguien; porque no tendrás oportunidad de oírme repetir mis palabras. Hemos sido amigos durante dos años; ahora dime: ¿qué sabes acerca de mí?
—Sé que eres rico y que has tenido el capricho de ingresar en la universidad a una edad mucho mayor que la que tienen la mayoría al abandonarla. Sé que has estado casado y que tu esposa murió; y que has sido el mejor, o mejor dicho, quizá el único amigo que he tenido.
—¿Sabías que tengo un hijo?
—No.
—Así es, y tiene cinco años. Costó la vida a su madre y por eso nunca pude soportar el mirarlo a la cara. Holly, si aceptas el compromiso, voy a dejarte este muchacho para que seas su único tutor.
Casi salté de mi silla:
— ¡Yo! —exclamé.
—Sí, tú. No en vano te he estudiado durante dos años. Sabía desde hace algún tiempo que no duraría; cuando me di cuenta del hecho estuve buscando a alguien a quien confiar el niño y esto —y dio unos golpecitos sobre la caja de hierro—. Tú eres el hombre, Holly; porque, al igual que un árbol rugoso, eres fuerte y sano de corazón. Escucha: el muchacho será el único representante de una de las familias más antiguas del mundo, es decir, tan lejana como puede ser trazada una estirpe. Te reirás de mí cuando lo diga, pero algún día se te probará, sin lugar a dudas, que mi sexagésimo quinto o sexagésimo sexto antecesor en línea directa fue un sacerdote egipcio de Isis [7], a pesar de que él mismo era de origen griego y se llamaba Calícrates [8]. Su padre era uno de los mercenarios griegos reclutados por Hak-Hor, un faraón mendesiano [9] de la vigésimo novena dinastía, y su abuelo, o su bisabuelo, creo, fue el mismísimo Calícrates mencionado por Heródoto [10]. En el año 339 antes de Cristo, o alrededor de esa fecha, justo en los tiempos de la caída final de los faraones, este Calícrates (el sacerdote) rompió sus votos de celibato y huyó de Egipto con una princesa de sangre real que se había enamorado de él; al fin naufragaron en la costa de África, en algún lugar situado, creo, en las cercanías de lo que es ahora la bahía de Delagoa, o más bien al norte de ésta. El y su mujer se salvaron, y todo lo que quedaba de su séquito fue destruido, de una u otra manera. Allí sufrieron grandes penalidades, pero al fin fueron albergados por la poderosa reina de un pueblo salvaje, una mujer blanca de singular belleza y encanto, la cual (en circunstancias que no voy a explicar, pero que algún día conocerás, si vives, por el contenido del cofre) asesinó por último a mi antepasado Calícrates. Su mujer, empero, logró escapar a Atenas, no sé cómo, llevando a su hijo recién nacido, al cual llamó Tisístenes, o sea el Poderoso Vengador. Pasados más de quinientos años, la familia emigró a Roma en circunstancias que no han dejado huella alguna. Allí, probablemente con la intención de preservar la idea de venganza que hallamos expuesta en el nombre de Tisístenes, aparecen asumiendo con bastante regularidad el apellido de Vindex, o Vengador. En Roma permanecen otros cinco siglos o más, hasta cerca del 770 d. C., cuando Carlomagno invade Lombardía, donde estaban establecidos; por entonces, el jefe de la familia parece haberse unido al gran emperador y retornó con él a través de los Alpes. Por fin, fijó su residencia en Bretaña. Ocho generaciones más tarde, su descendiente en línea directa cruzó a Inglaterra durante el reinado de Eduardo el Confesor, y en tiempos de Guillermo el Conquistador obtuvo grandes honores y poder. Desde aquella época hasta nuestros días, puedo trazar mi ascendencia sin interrupción. No es que los Vincey (ésta fue la corrupción final del nombre después que sus poseedores fijaron sus raíces en el suelo inglés) se hayan distinguido particularmente… Nunca estuvieron en un plano muy prominente. A veces fueron soldados, y otras comerciantes; pero en conjunto conservaron un indudable nivel de respetabilidad, y un grado aún más indudable de mediocridad. Desde la época de Carlos II hasta el comienzo del presente siglo, fueron comerciantes. Hacia 1790, mi abuelo amasó una considerable fortuna elaborando cerveza y se retiró. Murió en 1821, sucediéndolo mi padre, que dilapidó la mayor parte del dinero. Hace diez años murió también, dejándome unos ingresos netos de alrededor de dos mil libras [11] al año. Fue entonces cuando emprendí una expedición relacionada con esto —mi amigo señaló el cofre de hierro—, que termino desastrosamente por cierto. En mi viaje de regreso atravesé el sur de Europa y finalmente llegué a Atenas. Allí conocí a mi amada esposa, que muy bien podría haber sido llamada «la Bella» como mi antiguo antepasado griego. Allí me casé con ella y allí, un año después, al nacer mi hijo, ella murió.
Hizo una pausa, apoyó la cabeza sobre su mano, y luego prosiguió:
—Mi boda me había apartado de un proyecto que no puedo emprender ahora. ¡No tengo tiempo, Holly…, no tengo tiempo! Un día, si aceptas mi encargo, lo sabrás todo. Tras la muerte de mi esposa, volví a pensar en este proyecto. Pero primero era necesario, o al menos yo imaginaba que era necesario, que adquiriese un conocimiento perfecto de los dialectos orientales, especialmente el árabe. Vine a la universidad para facilitar mis estudios. Sin embargo, muy pronto avanzó mi enfermedad y ahora todo va a terminar para mí.
Y como para añadir énfasis a sus palabras, estalló en otro terrible acceso de tos. Le di otro poco de whisky y después de descansar prosiguió:
—Nunca he vuelto a ver a mi chico Leo, desde que era un bebé. Nunca pude soportar el verlo, aunque me cuentan que es un niño vivaz y hermoso. En este sobre —sacó de su bolsillo una carta dirigida a mí— he anotado el método que quiero que sigas en la educación del muchacho. Es un tanto peculiar. De todos modos, no quiero confiarla a un extraño. Una vez más, ¿querrías comprometerte a ello?
—Primero debo saber a qué me comprometo —respondí.
—Debes comprometerte a tener al muchacho, Leo, y vivir con él hasta que cumpla los veinticinco años de edad… sin enviarlo a un colegio, recuerda. Al cumplir veinticinco años terminará tu tutela, y entonces, con las llaves que te entrego ahora (al decir esto las colocó sobre la mesa) abrirás el cofre de hierro y le permitirás ver y leer el contenido, tras lo cual deberá decir si desea emprender la búsqueda. No está obligado a hacerlo. Y ahora, en lo que respecta a las condiciones; mis ingresos actuales se elevan a dos mil doscientas libras al año. La mitad de esta renta está destinada a ti de forma vitalicia en mi testamento, a condición de que tomes a tu cargo el tutelaje…, es decir, mil libras al año de remuneración para ti, para que puedas dedicar tu vida al empeño, y cien más al año para pagar el pupilaje del muchacho. El resto deberá acumularse hasta que Leo tenga veinticinco años, de modo que pueda disponer de una suma de dinero si desea emprender la búsqueda de que he hablado.
—¿Y en el caso de que yo muera? —pregunté.
—Entonces el muchacho quedará bajo la tutela del Estado y deberá aceptar su suerte. Unicamente te ruego que no olvides legarle el cofre de hierro en tu testamento. Escucha, Holly, no te niegues a mi pedido. Créeme, será beneficioso para ti. No estás hecho para mezclarte con el mundo…, que sólo podría amargarte. Dentro de pocas semanas te convertirás en miembro de la junta de gobierno de tu colegio mayor, y la renta que obtendrás de ello, combinada con la que te he dejado, te permitirá llevar una vida de ocio erudito, alternado con los deportes, a los cuales eres tan aficionado y que tan bien te cuadran.
Hizo una pausa y me miró ansiosamente, pero yo todavía vacilaba. El encargo parecía sumamente extraño.
—Hazlo por mí, Holly. Hemos sido buenos amigos, y no tengo tiempo para hacer otros arreglos.
—Muy bien. Lo haré, con tal que no haya nada en este papel que me haga cambiar de idea —dije, tocando el sobre que había depositado sobre la mesa junto a las llaves.
—Gracias, Holly, gracias. Nada hay en él que pueda hacerte variar de opinión. Y ahora júrame por Dios que serás un padre para el muchacho, y que seguirás mis instrucciones al pie de la letra.
—Lo juro —contesté solemnemente.
—Muy bien. Recuerda que quizá algún día te exigiré el cumplimiento de tu promesa, porque aunque esté muerto y olvidado, aún seguiré vivo. La muerte no existe, Holly; sólo es un cambio. Y, como quizá podrás comprender en el futuro, creo que incluso ese cambio puede ser indefinidamente postergado, bajo determinadas circunstancias.
Otra vez prorrumpió en uno de sus espantosos accesos de tos.
—Bueno, tengo que irme —dijo—. Tienes el cofre, y mi testamento se halla entre mis papeles; bajo su mandato el niño deberá ser entregado a tu custodia. Serás bien pagado, Holly, y sé que eres honesto; pero, si traicionas mi confianza, por el Cielo que te perseguiré desde el más allá.
No dije nada, porque en verdad me hallaba demasiado aturdido para poder hablar.
Levantó la bujía y se miró en el espejo. Tenía un rostro hermoso, pero la enfermedad lo había devastado.
—Alimento para los gusanos —dijo—. Es curioso pensar que dentro de unas pocas horas estaré rígido y frío… Concluida la jornada, la pequeña partida ha terminado. ¡Ay de mí, Holly! La vida no vale la pena ser vivida, salvo cuando uno ama…; la mía, al menos, no mereció la pena; pero la de Leo, mi muchacho, puede valer, si tiene el coraje y la fe. ¡Adiós, amigo mío!
Con súbito movimiento de ternura, me rodeó con su brazo y me besó en la frente. Luego se volvió para irse.
—Espera, Vincey —dije—. Si estás tan enfermo como dices, será mejor que me dejes ir a buscar un médico.
—No, no —contestó seriamente—. Prométeme que no lo harás. Voy a morir y, como las ratas envenenadas, quiero morir solo.
—No puedo creer que vayas a hacer algo semejante —contesté.
Él sonrió y se fue, con la palabra «Recuerda» en sus labios. Por mi parte, me senté mientras restregaba mis ojos preguntándome si había soñado. Como esta suposición era inverosímil, la deseché y comencé a pensar que Vincey debía de estar bebido. Sabía que estaba y había estado muy enfermo, pero aún así parecía imposible que estuviese en condiciones de saber con certeza que no viviría más allá de esa noche. Si estuviese tan cerca de la muerte era seguramente poco probable que hubiese podido caminar cargado con una pesada caja de hierro. La historia, al reflexionar sobre ella, parecía completamente increíble, pues entonces no tenía edad suficiente como para saber que acaecen en el mundo muchas cosas que el sentido común del hombre medio da por sentado que son tan improbables hasta el punto de ser absolutamente imposibles. Éste es un hecho que sólo recientemente he conocido a fondo. ¿Era probable que un hombre tuviese un hijo de cinco años de edad al cual nunca había visto desde que era un bebé? No. ¿Era probable que pudiese predecir su propia muerte con tal exactitud? No. ¿Era probable que pudiese trazar su progenie hasta más de tres siglos antes de Cristo, o que pudiese confiar súbitamente la absoluta tutela de su hijo y dejar la mitad de su fortuna a un amigo y condiscípulo? Ciertamente no. Claro que Vincey debía de estar bebido o loco. Y, si esto era así, ¿qué significaba aquello? ¿Y qué había en el cofre de hierro sellado?
Todo el asunto me desconcertaba y dejaba perplejo hasta tal punto, que al final no pude soportarlo más tiempo y decidí consultarlo con la almohada. Entonces me levanté de un salto y, habiendo depositado las llaves y la carta que Vincey me había dejado en un cajón de mi escritorio, oculté el cofre de hierro en una espaciosa maleta. Luego me fui a la cama y rápidamente me quedé profundamente dormido.
Me parecía que había dormido sólo unos pocos minutos, cuando fui despertado por alguien que me llamaba. Me levanté restregándome los ojos; era completamente de día: las ocho, para ser exactos.
—¡Vaya! ¿Qué te pasa, John? —pregunté al criado que nos atendía, tanto a Vincey como a mí—. ¡Tienes aspecto de haber visto un fantasma!
—Sí, señor, eso es lo que he visto —contestó—. Al menos he visto un cadáver, que es peor. ¡Fui a llamar al señor Vincey, como de costumbre, y allí yacía, tieso y muerto!
II
Pasan los años
Como podía esperarse, la súbita muerte del pobre Vincey creó un gran alboroto en la universidad, pero como se sabía que estaba muy enfermo y que se extendería un certificado médico satisfactorio, no hubo investigación alguna. Esas indagaciones judiciales no eran muy del agrado de la gente en aquellos tiempos, al contrario de lo que sucede ahora; en realidad eran mal vistas generalmente, a causa del escándalo. En esas circunstancias, al no habérseme planteado preguntas, no me sentí llamado a proporcionar ninguna información voluntaria acerca de nuestra entrevista en la noche del deceso de Vincey, salvo mencionar que había venido a verme a mis habitaciones, como lo hacía a menudo. El día del funeral un abogado vino de Londres y acompañó los restos de mi pobre amigo hasta la tumba. Después regresó llevándose sus papeles y efectos, salvo, por supuesto, el cofre de hierro que había quedado bajo mi custodia. Hasta después de una semana no volví a oír nada sobre el asunto y, en realidad, mi atención estuvo ocupada ampliamente en otras direcciones, porque estaba preparando mi licenciatura, un hecho que me había impedido asistir al funeral o ver al abogado. Por fin, sin embargo, el examen concluyó y volví a mis habitaciones, donde me hundí en una poltrona con la feliz sensación de que lo había pasado favorablemente.
Muy pronto, empero, mis pensamientos volvieron —al estar descargados de la urgencia que los había presionado en una única dirección durante los últimos días— a los acontecimientos de la noche en que había muerto el pobre Vincey; otra vez me pregunté qué significaba todo aquello, y me pregunté si volvería a oír algo más sobre el asunto, y, si esto no era así, cuál sería mi obligación respecto a lo que debía hacer con el curioso cofre de hierro. Permanecí sentado pensando, pensando, y comencé a sentirme cada vez más desasosegado acerca de todo lo ocurrido durante la misteriosa visita nocturna, así como acerca de la profecía de la muerte tan prontamente cumplida y del solemne juramento que había hecho, del cual Vincey había prometido pedirme cuentas en otro mundo diferente a éste. ¿Había aquel hombre cometido un suicidio? Eso parecía. ¿Y cuál era la búsqueda de que había hablado? Las circunstancias eran pavorosas; tanto que, a pesar de que yo no soy nada nervioso o inclinado a alarmarme por nada, aquello parecía atravesar las fronteras de lo natural. Por ello empecé a sentir temor, hasta desear no haber tenido nada que ver con lo sucedido. ¡Cuánto más lo deseo ahora, cerca de veinte años después!
Mientras estaba sentado con mis pensamientos, dieron un golpe en la puerta y me fue entregada una carta, en un gran sobre azul. De una ojeada advertí que se trataba de la carta de un abogado, y un instinto me dijo que estaba relacionada con mi encargo. La carta, que todavía conservo, rezaba como sigue:
«Señor: Nuestro cliente, el fallecido M. L. Vincey, Esq. [12], que murió el 9 del corriente en el colegio mayor…, Cambridge, ha dejado un testamento, copia del cual tenemos el placer de adjuntarle, y del que somos albaceas. De acuerdo con esta última voluntad, usted percibirá una renta vitalicia equivalente a la mitad, aproximadamente, de las propiedades del señor Vincey, actualmente invertidas en acciones consolidadas. Este legado está sujeto a la aceptación de la tutela de su único hijo, Leo Vincey, que actualmente es un niño de cinco años de edad. De no haber redactado nosotros el documento, en obediencia a las claras y precisas instrucciones del señor Vincey, tanto verbales como escritas, y de no habernos él asegurado que tenía muy buenas razones para obrar de este modo, nos veríamos obligados a decirle a usted que las disposiciones del testamento nos parecen de una naturaleza tan insólita, que nos hubiéramos sentido obligados a recurrir al Tribunal del Estado para que éste diera los pasos que juzgara convenientes, ya sea recusando la capacidad del testador o, de otro modo, salvaguardando los intereses del niño. Pero, sabiendo que el testador era un caballero de la mayor capacidad e inteligencia y que no tenía ningún familiar en vida a quien confiar la custodia del niño, no creemos necesario seguir ese procedimiento.
A la espera de las instrucciones que tenga a bien enviarnos en lo que respecta a la entrega del niño y el pago de la porción de los dividendos que le corresponden a usted, quedamos, señor, a su disposición,
G EOFREY Y J ORDAN.
Horace L. Holly, Esq».
Puse a un lado la carta y posé la mirada en el testamento, que parecía, aparte de su absoluta ininteligibilidad, haber sido redactado según los más estrictos principios legales. Sin embargo, hasta donde alcanzaba a comprender, el testamento confirmaba exactamente lo que mi amigo Vincey me había dicho la noche de su muerte. Luego era verdad, después de todo. Debía recibir al muchacho. De pronto recordé la carta que Vincey había dejado junto con el cofre. Fui a buscarla y la abrí. Sólo contenía las instrucciones que ya me había dado, para abrir el cofre cuando Leo cumpliese los veinticinco años, y especificaba los planes para la educación del muchacho, que incluían el griego, las matemáticas superiores y el árabe. Al final había una posdata, según la cual, si el muchacho moría antes de alcanzar los veinticinco años —algo que no creía fuese el caso, por otra parte—, yo tenía que abrir el cofre y actuar (de acuerdo a la información que obtuviera) según lo considerase conveniente. Si no lo consideraba así, debía destruir todo el contenido. En ningún caso debía entregarlo a un extraño.
Como esta carta no añadía nada sustancial a mis conocimientos, y por cierto no suscitaba mayores objeciones en mi mente para emprender la tarea que había prometido emprender a mi amigo muerto, sólo quedaba un camino abierto para mí: escribir a los señores Geoffrey y Jordán comunicándoles que aceptaba esa misión, señalando que deseaba comenzar mi tutela sobre Leo dentro de diez días. Hecho esto, me dirigí a las autoridades de la universidad y, habiéndoles relatado lo que consideré oportuno (lo cual no era mucho), logré persuadirlos de que incumplieran ligeramente el reglamento, lo que conseguí tras grandes dificultades, y que en caso de obtener mi grado académico —lo cual era sumamente probable— me dejaran tener al niño conmigo. Su consentimiento fue otorgado con la condición de que abandonara mis habitaciones en el colegio y buscase otro alojamiento. Así lo hice, y tras alguna dificultad logré obtener unas habitaciones muy buenas cerca de las puertas de la universidad. El paso siguiente fue hallar una niñera. En este punto llegué a una decisión. No quería que una mujer se enseñoreara del niño y me quitase su afecto. El muchacho era ya lo suficientemente crecido para no necesitar la asistencia femenina, por lo cual me puse a buscar un apropiado servidor masculino. Con alguna dificultad logré contratar un joven respetable de cara redonda, que había sido ayudante en la cuadra de un coto de caza, pero que afirmaba tener diecisiete hermanos, y que por lo tanto estaba acostumbrado a los usos infantiles, manifestándose gustoso de tomar a su cargo al amo Leo cuando llegase. Entonces llevé el cofre de hierro a la ciudad y con mis propias manos lo deposité en mi banco. Luego compré algunos libros que trataban de la salud y la educación de los niños y los leí, primero para mí y luego en voz alta para Job (éste era el nombre del joven), tras lo cual sólo restaba esperar.
Finalmente el niño llegó, al cuidado de una anciana que lloraba amargamente al separarse de él; por cierto que era un hermoso muchacho. Verdaderamente, no creo que haya visto nunca un niño tan perfecto. Sus ojos eran grises, su frente amplia, y su rostro, aun a esa temprana edad, de un perfil tan puro como un camafeo, sin ser estrecho o delgado. Pero quizá su rasgo más atractivo era el cabello, del color del oro puro, en compactos rizos sobre su bien formada cabeza. Lloró un poco cuando su niñera se separó al fin, a regañadientes, y lo dejó con nosotros. Nunca olvidaré la escena. Estaba de pie, con el sol que entraba por la ventana sobre sus dorados rizos, con su puño apretado sobre un ojo, mientras nos observaba con el otro. Yo estaba sentado en una silla, y extendí mi mano hacia él para inducirlo a venir conmigo, mientras Job, en un rincón, hacía un ruido parecido a un cloqueo, el cual, de acuerdo con su previa experiencia, o por su analogía con el producido por las gallinas, juzgaba que producía un efecto tranquilizador e inspirador de confianza en la mente infantil. También hacía galopar a un caballo de madera particularmente horrible hacia atrás y hacia adelante, de una manera sumamente necia que se acercaba a la sandez. Esto duró algunos minutos, tras lo cual, repentinamente, el mocito abrió sus pequeños brazos y corrió hacia mí.
—Me gustas —dijo—. Eres feo pero bueno.
Diez minutos después estaba comiendo grandes rebanadas de pan con mantequilla, dando muestras de satisfacción; Job quería poner mermelada en su pan, pero le recordé severamente las excelentes obras que habíamos leído y se lo prohibí.
En un lapso muy breve (porque, como esperaba, obtuve mi licenciatura) el chico se convirtió en el favorito de la universidad —donde a pesar de todas las órdenes y reglamentaciones que lo impedían, seguía entrando y saliendo sin cesar—, una especie de libertino privilegiado, en cuyo favor todas las reglas se aflojaban. Los ofrecimientos ante su altar eran sencillamente innumerables, y tuve serias diferencias de opinión con un viejo cofrade residente, muerto hace ya mucho tiempo, generalmente considerado como el hombre de más mal genio de la universidad y que además aborrecía hasta la vista de un niño.
Entre capítulos 1
Entonces descubrí, cuando frecuentes enfermedades y recaídas del niño obligaron a Job a ejercer una estricta vigilancia sobre el niño, que este anciano, violando sus principios, tenía la costumbre de atraer a Leo a sus habitaciones y allí atiborrarlo con cantidades ilimitadas de golosinas, haciéndole prometer que no diría nada de ello. Job le dijo que debería sentirse avergonzado de sí mismo, «a su edad, por añadidura, cuando debería ser abuelo, si hubiese hecho lo que debía» —con lo cual Job quería dar a entender que debería haberse casado— y de allí en adelante creció la reyerta.
Pero no tengo tiempo para extenderme acerca de estos años deliciosos, en torno a los cuales la memoria aún se suspende con ternura. Uno a uno, los años fueron pasando, y a medida que pasaban ambos crecimos queriéndonos cada vez más. Pocos hijos han sido amados como yo amé a Leo, y pocos padres conocieron el afecto profundo y permanente que Leo experimentaba por mí.
El niño se transformó en muchacho, y el muchacho en joven, a medida que los años se deslizaban uno a uno inexorablemente; y mientras crecía y se desarrollaba, también hacían lo propio su belleza física y mental. Cuando contaba ya unos quince años, en todo el colegio lo llamaban la Beldad, y a mí me apodaron la Bestia [13]. La Beldad y la Bestia nos llamaban cuando salíamos a pasear juntos, cosa que acostumbrábamos hacer todos los días. Una vez Leo atacó a un hombre grande y rollizo, mozo de una carnicería, que era dos veces más grande que él, porque había canturreado ese mote, y le dio una zurra, una zurra cabal. Yo seguí caminando y pretendí que no veía nada, hasta que el combate se volvió demasiado excitante: entonces me di vuelta y aplaudí su victoria. Fue el comentario del colegio por ese tiempo, pero no pude evitarlo. Cuando fue un poco mayor, los estudiantes hallaron nuevos nombres para nosotros. Me llamaron Caronte, y a Leo, ¡el Dios Griego! Pasaré por alto mi propio apelativo señalando humildemente que nunca había sido guapo y que la cosa no mejoró a medida que me hice mayor; por lo que a Leo respecta, no había dudas sobre lo adecuado del mote. Leo, a los veintiún años, podría haber posado para una estatua del joven Apolo. Nunca vi a nadie que pudiera asemejársele en hermosura, o que se vanagloriara menos de ella. En cuanto a su inteligencia era brillante y su ingenio agudo, pero no era un erudito. Carecía de la insulsez necesaria para ello. Habíamos seguido las instrucciones de su padre respecto a su educación con total rigor y, en conjunto, los resultados —especialmente en las materias de griego y árabe— eran satisfactorios. Estudié esta última lengua para ayudarle en su aprendizaje, pero al cabo de cinco años sabía tanto como yo…, casi tanto como el profesor que nos enseñaba a ambos. Yo siempre había sido un gran deportista —era mi única pasión— y cada otoño nos marchábamos a algún lugar a cazar o pescar, a veces a Escocia, a veces a Noruega y una vez incluso a Rusia. Soy un buen tirador, pero incluso en esto Leo aprendió a superarme.
Cuando Leo cumplió dieciocho años, regresé a mis habitaciones de la universidad y lo hice entrar en mi propio colegio mayor. A los veintiuno se graduó. Un diploma respetable, pero no muy elevado. Fue entonces cuando por primera vez le conté algo de su propia historia, y del misterio que se le presentaba. Por supuesto sintió gran curiosidad; pero le expliqué que su curiosidad no podía ser satisfecha por el momento. Tras esto, para matar el tiempo, le sugerí que estudiase abogacía; así lo hizo, siguiendo sus clases en Cambridge y yendo solamente a Londres para cenar.
Sólo un problema había con él, y era que cada mujer joven que se cruzaba con Leo, o al menos la mayoría de ellas, insistía en enamorarse del muchacho. De ahí que surgieran dificultades que no necesito mencionar aquí, a pesar de que ocasionaron bastantes problemas en su momento. En conjunto, Leo se conducía extraordinariamente bien; no puedo decir lo contrario.
Y así llegó el momento en que por fin cumplió veinticinco años. En aquella fecha comenzó realmente esta extraña y, en algunos aspectos, terrible historia.
III
El ánfora de Amenartas
La víspera de la fecha en que Leo cumplía veinticinco años, ambos viajamos a Londres y retiramos el misterioso cofre del banco donde yo lo había depositado veinte años atrás. Lo trajo, recuerdo, el mismo empleado que lo había recibido. Recordaba perfectamente dónde lo había guardado. De no ser así, dijo, habría tenido dificultades para hallarlo, porque estaba completamente cubierto de telarañas.
Por la tarde regresamos con nuestra preciosa carga a Cambridge, y pienso que, si ambos hubiéramos regalado lo que dormimos aquella noche, no hubiéramos perdido nada. Al amanecer Leo pasó a mi cuarto en bata y sugirió que entrásemos en materia inmediatamente. Rechacé desdeñosamente la idea como una muestra de indigna curiosidad. El cofre había esperado veinte años, dije, y por tanto muy bien podía seguir esperando hasta después del desayuno. En efecto, desayunamos a las nueve…, a las nueve en punto, con inusual puntualidad. Tan ocupado estaba con mis pensamientos, que lamento constatar que puse una loncha de jamón en el té de Leo, en lugar de un terrón de azúcar. También Job, que por supuesto se había contagiado de la excitación, se las arregló para romper el asa de mi taza de té de porcelana de Sévres, que era idéntica, según creo, a la que Marat [14] estaba usando momentos antes de que lo apuñalaran en el baño.
Por fin, sin embargo, se retiró el servicio del desayuno, y Job, a petición mía, fue a buscar el cofre y lo colocó sobre la mesa de una manera más bien cautelosa, como si le tuviese desconfianza. Luego, se dispuso a abandonar la habitación.
—Espera un momento, Job —dije—. Si el señor Leo no se opone, yo preferiría tener un testimonio independiente en este asunto, alguien en quien se pudiera confiar que mantuviese la boca cerrada, a menos que se le pida que hable.
—Desde luego, tío Horace —respondió Leo; porque yo lo había acostumbrado a llamarme tío, aunque él solía variar los apelativos, a veces en forma poco respetuosa, llamándome «viejo compañero» y hasta «mi pariente avuncular» [15].
Job se llevó la mano a la frente, al no llevar sombrero.
—Cierra la puerta, Job —dije—, y tráeme mi caja de documentos.
Obedeció y yo extraje de la caja aquellas llaves que el pobre Vincey, el padre de Leo, me había dado la noche de su muerte. Había tres: la más grande era una llave comparativamente moderna; la segunda, sumamente antigua; y la tercera era enteramente distinta a cualquier objeto de esa clase que hubiésemos visto antes. Aparentemente estaba confeccionada con un lingote de plata maciza, con una barra cruzada a modo de asa, donde aparecían algunas muescas cortadas en el borde. Se parecía más a un modelo de llave de ferrocarril antediluviana que a cualquier otra cosa.
—Bien, ¿estáis listos los dos? —dije, como alguien que está a punto de hacer explotar una mina.
No hubo respuesta, por lo que tomé la llave grande, la lubriqué con un poco de aceite de ensalada en las guardas y, tras uno o dos intentos fallidos porque mis manos temblaban, conseguí ajustarla y hacer girar la cerradura. Leo se inclinó y cogió la maciza tapa con ambas manos, y de un tirón, porque los goznes estaban enmohecidos, la levantó. Su apertura reveló otra caja cubierta de polvo. Ésta se pudo extraer del cofre de hierro sin ninguna dificultad, y quitamos la suciedad acumulada durante años con un cepillo de ropa.
Era, o aparentaba ser, de ébano o de alguna otra madera negra de grano apretado, y estaba sujeta en todas direcciones con flejes de hierro. Su antigüedad debía de ser muy grande, porque la densa y pesada madera estaba ya parcialmente comenzando a desmenuzarse por su vejez.
—Ahora ésta —dije, introduciendo la segunda llave.
Job y Leo se inclinaron hacia adelante, en silenciosa expectación. La llave giró y, al echar atrás la tapa, proferimos una exclamación. No era de extrañar: dentro de la caja de ébano había una maravillosa arquilla de plata, de alrededor de doce pulgadas de ancho por ocho de altura. Parecía ser de elaboración egipcia, porque las cuatro patas estaban formadas por esfinges, y la tapa en forma de cúpula también estaba coronada por una esfinge. La arquilla, por supuesto, estaba muy manchada y abollada por su vejez, pero por lo demás se conservaba en perfecto estado.
Entre capítulos 2
Saqué la arquilla y la puse sobre la mesa; entonces, en medio del más perfecto silencio, introduje la extraña llave de plata y la moví a uno y otro lado, hasta que la cerradura cedió y la arquilla se abrió ante nosotros. Estaba llena hasta los bordes de un cierto material desmenuzado de color castaño, más parecido a una fibra vegetal que al papel, y cuya naturaleza nunca he podido descubrir. Lo removí cuidadosamente hasta una profundidad de unas tres pulgadas, hasta descubrir una carta encerrada en un sobre de aspecto moderno, cuya escritura era la de mi difunto amigo Vincey. Estaba así dirigida:
«A mi hijo Leo, si vive para abrir esta arquilla».
Tendí la carta a Leo, que echó una ojeada al sobre y luego lo puso sobre la mesa, mientras me sugería que siguiese vaciando la arquilla.
El siguiente objeto que encontré fue un pergamino cuidadosamente enrollado. Lo desenrollé, y al ver que también estaba escrito por Vincey y encabezado: «Traducción del manuscrito griego uncial [16] del fragmento de vasija», lo puse junto a la carta. Luego seguía otro antiguo rollo de pergamino, que se había puesto amarillo y arrugado por el paso de los años. También lo desenrollé. Parecía una traducción del mismo original griego, pero en latín y letras góticas, y que a primera vista me pareció que se remontaba a los comienzos del siglo XVI por su estilo y caracteres. Inmediatamente debajo de este rollo yacía algo duro y pesado, envuelto en un lienzo amarillo, que reposaba sobre otra capa de la materia fibrosa. Lenta y cuidadosamente desenvolvimos el lienzo, apareciendo a la vista un fragmento de una vasija o tiesto muy grande, indudablemente muy antigua, de un color amarillo sucio. El fragmento, a mi juicio, había formado parte de una ánfora ordinaria, de tamaño mediano. Por lo demás, medía diez pulgadas y media de largo por siete de anchura, con un cuarto de pulgada de espesor. El lado convexo, que yacía sobre el fondo de la caja, estaba densamente cubierto por una escritura en caracteres griegos unciales tardíos. Estaban borrados aquí y allá, pero en su mayor parte eran perfectamente legibles; la inscripción había sido ejecutada con el mayor cuidado, sin duda por medio de una pluma de caña, como la que solían usar los antiguos. No debo olvidar mencionar que, en alguna edad remota, este maravilloso fragmento se había roto en dos partes, y que había sido pegado por medio de cemento y ocho largos remaches. También había numerosas Inscripciones en el lado interior, pero éstas eran de carácter más errático, y evidentemente habían sido hechas por manos diferentes en diferentes épocas. De ellas y de lo escrito en el pergamino me propongo hablar luego.
—¿Hay algo más? —preguntó Leo, en una suerte de nervioso susurro.
Tanteé el interior y extraje algo duro, envuelto en un pequeño envoltorio de lienzo. Al abrirlo, hallamos primero una miniatura muy bella, hecha de marfil, y en segundo lugar un pequeño scarabaeus[17] de color chocolate, grabado así:
cuyos símbolos, como averiguamos después, significaban «Suten se Ra», que podría traducirse como «Real Hijo de Ra, o del Sol». La miniatura era un retrato de la madre griega de Leo… Una encantadora beldad de ojos oscuros. En su parte posterior se leía, con letra del pobre Vincey: «Mi amada esposa».
—Esto es todo —dije.
—Muy bien —contestó Leo, depositando sobre la mesa la miniatura, que había estado contemplando afectuosamente—; y ahora leamos la carta —y sin más rodeos rompió el sello, leyendo lo que sigue:
—«Leo, hijo mío: Cuando abras esta carta, si vives lo suficiente para hacerlo, habrás alcanzado la edad viril y yo estaré muerto desde hace mucho tiempo, absolutamente olvidado por casi todos los que me conocieron. Al leerla, recuerda que he existido y, por todo lo que se sabe, puede que aún exista; y que desde aquí, a través de esta unión de pluma y papel, estrecho tu mano a través del golfo de la muerte y mi voz te habla desde el silencio de la tumba. A pesar de que estoy muerto y tu mente no guarda memoria de mí, aun así estoy contigo en esta hora en que me estás leyendo. Desde tu nacimiento hasta este día, he visto pocas veces tu rostro. Perdóname esto. Tu vida suplantó la de una mujer que yo amaba más de lo que las mujeres suelen ser amadas, y la amargura de ese hecho aún perdura. De haber vivido más, habría dominado este disparatado sentimiento, pero no estoy destinado a vivir. Mis sufrimientos físicos y mentales son superiores a mí, y cuando se hayan completado algunas pequeñas disposiciones que he tomado para tu futuro, tengo la intención de ponerles término. Quiera Dios perdonarme si yerro. De todos modos sólo podría vivir un año más, en el mejor de los casos».
—Entonces se suicidó —exclamé—. Lo había pensado.
—«Y ahora —Leo siguió leyendo, sin replicar— ya basta de hablar de mí. Lo que haya que decir te pertenece a ti, que vives, y no a mí, que estoy muerto y casi tan olvidado como si nunca hubiese existido. Holly, mi amigo (a quien, si acepta la misión, es mi intención confiarle tu custodia), te debe de haber contado algo de la extraordinaria antigüedad de tu raza. En el contenido de esta arquilla hallarás suficientes pruebas. La extraña leyenda que hallarás inscrita en el ánfora por tus remotos antepasados me fue comunicada por mi padre en su lecho de muerte y cobró una fuerte influencia en mi imaginación. Cuando sólo tenía diecinueve años de edad, decidí (como para su infortunio hizo uno de nuestros antepasados en tiempos de la reina Isabel [18]) investigar su verosimilitud. No voy a extenderme ahora en todo lo que me sucedió. Pero esto lo vi con mis propios ojos. En la costa africana, en una región hasta ahora inexplorada, a cierta distancia al norte del lugar donde el Zambeze desemboca en el mar, hay un promontorio en cuyo extremo se alza un pico cuya forma se parece a la cabeza de un negro, similar a la que menciona el manuscrito. Desembarqué allí y supe de labios de un nativo errante (que había sido expulsado de su tribu a causa de algún crimen que había cometido) que muy lejos, en el interior, había grandes montañas en forma de taza y cavernas rodeadas por inconmensurables ciénagas. Supe también que el pueblo que allí vivía hablaba un dialecto árabe y estaba gobernado por una hermosa mujer blanca que rara vez era vista por ellos, pero de la cual se contaba que tenía poder sobre todas las cosas vivas y muertas. Dos días después averigüé que el hombre había muerto de fiebres contraídas al cruzar las ciénagas, mientras yo mismo me vi forzado, por falta de provisiones y por los síntomas de la enfermedad que más tarde me postró, a retornar nuevamente a mi dhow[19].