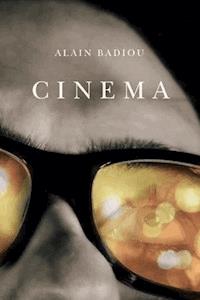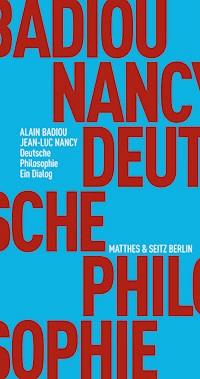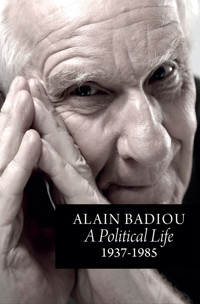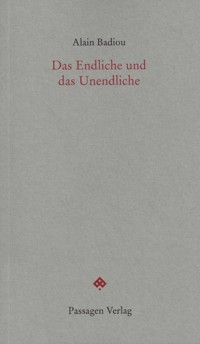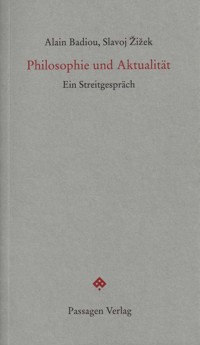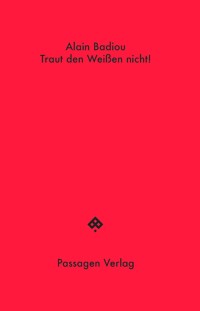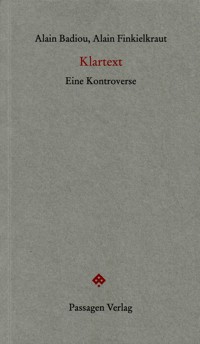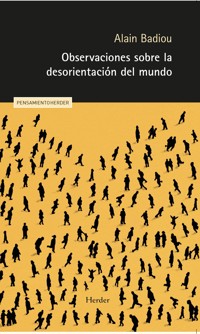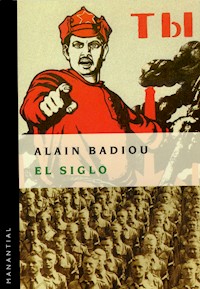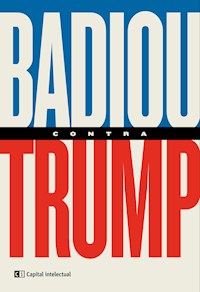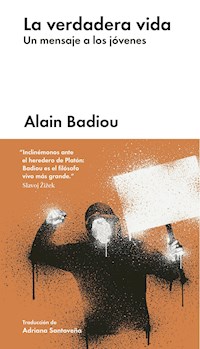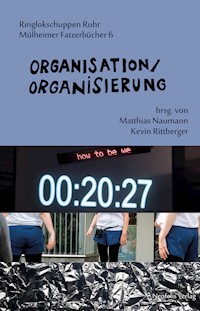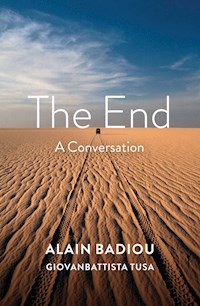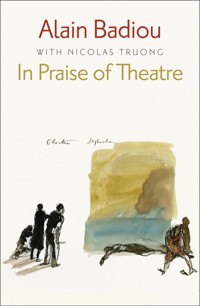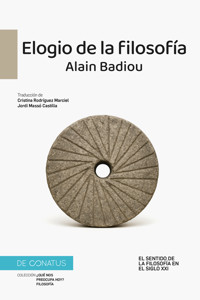
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: De conatus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: ¿ Qué nos preocupa hoy? Filosofía
- Sprache: Spanisch
En Elogio de la Filosofía, una docena de personas mantienen conversaciones en un viejo molino a orillas de un río durante siete días. Así recupera Badiou el método socrático para reflexionar, discutiendo, sobre las condiciones de posibilidad de la Filosofía. Entre los interlocutores se encuentran un chino, un italiano, un británico, un senegalés o un heideggeriano además de potentes voces femeninas. La discusión está liderada por Toscerás (anagrama de Sócrates). La lectura de este libro es en sí misma un proceso filosófico, un pensamiento sobre las condiciones que debemos mantener para que la Filosofía no sea una mera asignatura académica, sino que hable a la humanidad de la humanidad y abra un porvenir real: la libertad de expresión, el discurso democrático, el reconocimiento común de una ley lógica, un horizonte de universalidad compartible por cualquier sujeto, la capacidad de interactuar entre lenguajes desde el matemático hasta el poético y una transmisión más allá de los conceptos que incluya la presencia física y la palabra sonora del filósofo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elogio de la filosofía
novela-teatro-lecciones
Alain Badiou
Traducción Jordi Massó Castilla / Cristina Rodríguez Marciel
Colección ¿qué nosPREOCUPA hoy?FILOSOFía
Título:
Elogio de la filosofía. Novela-teatro-lecciones
De esta edición:
© De Conatus Publicaciones S.L.
Casado del Alisal, 10
28014 Madrid
www.deconatus.com
Copyright © Flammarion, 2023
Título original: Éloge de la philosophie
© De la traducción: Jordi Massó Castilla / Cristina Rodríguez Marciel
Primera edición digital: septiembre 2025
Diseño de colección y cubierta: Álvaro Reyero Pita
ISBN epub: 987-84-1018227-1
Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede reproducirse total ni parcialmente, ni almacenarse en sistema recuperable o transmitido, en ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico, mediante fotocopia, grabación ni otra manera sin previo permiso de los editores.
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:
Introducción
El diálogo que viene a continuación procede de unos escritos hallados en un cofre abandonado y que, en el momento del cierre de una estación ferroviaria de provincias, unos jóvenes amigos encontraron al final de un muro de la estación. Un cofre que nadie había reclamado jamás. Me facilitaron, con amigable ironía, una fotocopia de ese dosier, haciéndome creer que pensaban —en función de algunos indicios— que, quizás, se trataba de algún «intento fallido» que yo hubiera llevado a cabo.
El texto original estaba escrito en una lengua bastante rara, mezcla de inglés, griego antiguo, proverbios españoles, sentencias alemanas y una buena dosis de francés, en general bastante macarrónico. Algunas anotaciones, dispersas y fragmentarias, parecían indicar que esa especie de borrador estaba fechado en los años 90 del pasado siglo. Se trataba de la enésima tentativa en un género saturado desde hacía ya mucho tiempo: el falso diálogo platónico. Me parece evidente, por lo demás, que el cabecilla del diálogo, un tal profesor Toscerás, que se presenta como «un español del ejército derrotado», no es más que un anagrama de Sócrates, que ha cambiado la tilde esdrújula por una aguda.
Me ha parecido que una restauración textual, solo en lengua francesa, de ese simpático batiburrillo, sería, a fin de cuentas, una forma de rendir un legítimo homenaje a los esfuerzos llevados a cabo por el vencido Toscerás, justificando así una vocación inscrita inicialmente en su propio nombre.
Quiero resaltar aquí una observación importante: Isabelle Vodoz puede considerarse coautora (¿coautora ocoautriz?1) del presente libro. En primer lugar, me ha proporcionado el material inicial, traduciendo los numerosos pasajes escritos en alemán o en inglés, y me ha ayudado en mis esfuerzos con los que estaban escritos en griego antiguo. Después, Isabelle ha participado constantemente en el ordenamiento y la corrección del montaje que hizo factible el paso desde el inquietante desorden de los fragmentos iniciales a un libro legible en su continuidad narrativa. Finalmente, corrigió sin la más mínima compasión los descuidos o vaguedades que yo había dejado que permanecieran en la redacción final del texto.
Alain Badiou
1La discusión idiomática acerca del femenino del sustantivo «auteur», en Francia, trata de discriminar sobre si es adecuado formar el femenino «auteure» o «autrice». En español, la discusión no tiene lugar, puesto que el femenino de «autor» es «autora» y las formaciones como «actor/actriz» son raras en nuestra lengua [nota de los traductores].
El primer día
Bordeando una debilitada y límpida torrentera, el «profesor» Toscerás, que, antes de ser reclutado en la Institución Instituida como Instituyente (la célebre I.I.I.), no había «profesado» cosa alguna, se preguntaba melancólicamente por qué, en nuestro mundo, se habla inglés en todas partes; o, en cualquier caso, aproximaciones a esa hermosa lengua, que, sin embargo, él, orador profesional (en la I.I.I. se decía «orador», nunca «profesor»), jamás había logrado hablar. Toscerás pensaba o hablaba en voz alta, en medio del suave murmullo: «Evidentemente, podríamos decir que, en cierto sentido, no hay más que un único mundo, el del comercio internacional y su fundamento capitalista. Y si, realmente, no hay más que un mundo, no es de extrañar que, en ese mundo, no haya más que una lengua. Y, por razones de historia y de poderío imperial, esta lengua es el inglés, o un dialecto derivado de ella, como el americano…».
Pero Toscerás tenía la costumbre de contradecirse, sobre todo cuando caminaba solo a lo largo de la torrentera; y máxime en la medida en que era un fanático admirador de la frase de Sócrates: «Solo sé que no sé nada». En su «fuero interno», como decía el zapador Camembert 2, seguía, mientras pisaba entre urticantes ortigas, con su reflexión lingüística: «Es un problema, ¡un verdadero problema!, puesto que la filosofía supuestamente tiene que tomar en consideración todas las diferencias; y meditar, en particular, sobre la multiplicidad de pueblos y culturas. ¿Tenemos que hablar, entonces, esta única lengua, por la única razón de que estamos encerrados en la mundialización capitalista contemporánea? ¿No será eso una capitulación?».
Toscerás dio en ese momento un saltito de alegría: «Volvemos a encontrarnos con nuestro eterno problema: debemos hablar inglés, pero ¿por qué? ¡Eso es! La filosofía es preguntar siempre “por qué”. Y bien, en primer lugar, porque en la actualidad debemos dirigir la filosofía a los demás, a todos los demás; y, en resumidas cuentas, hoy “todo el mundo” habla inglés. Esto no vale, naturalmente, para la vida cotidiana, en la que hablamos francés, alemán, español, bámbara, persa o japonés o cualquier otra lengua de los cientos que existen, lenguas sobre las que podemos decir que todas, a ese respecto, y en lo que tiene que ver con la evolución de su existencia, tienen el mismo interés intrínseco que el inglés. Pero para dirigir la filosofía a aquellos que no hablan nuestra lengua, actualmente, es necesario hablar inglés, es preciso que se nos traduzca al inglés».
Estaba llegando cerca del viejo molino. Una exigua caída de agua hacía girar constantemente las ruinosas palas de una rueda encargada de proporcionar, a la ciudad de Foos-en-Sus3, una inestable electricidad. En ese molino se reunían los oyentes del orador (en la I.I.I. nunca se decía «alumno», ni siquiera «estudiante», sino siempre «oyente»). Y tratándose de hablar, el orador Toscerás estaba siempre preparado: continuaría, para su reducido grupo de oyentes, con su reflexión sobre la lengua inglesa. Como orador, ya había rumiado, a lo largo de la torrentera, el argumento principal de su parlamento, tal como pensaba esgrimirlo en su molino-oratorio.
Y lo abordó así:
—El problema de la hegemonía contemporánea del inglés es muy concreto, pero también enorme, pues concierne a la relación —hoy, en «nuestro» mundo— entre la filosofía y la universalidad. ¿Por qué? Y bien, porque es preciso que nos preguntemos, en primera instancia, si la universalidad de la filosofía se explica por su inscripción en el mundo real tal y como es; o bien si la filosofía es universal, precisamente, porque no se sitúa completamente en el interior del mundo tal y como es, sino que se situaría en un mundo que, en cierto modo, no existe; un mundo (según opiniones enfrentadas) o bien imaginario y vano, o bien más real que todos los mundos que podrían situarse en la realidad.
A esta entrada, uno de los oyentes, un italiano llamado Cléscali, muy conocido por su insolencia, respondió con un breve, pero duro contraataque, directamente conectado con la cuestión de la existencia:
—Muchísima gente dice que la filosofía no sirve para nada, puesto que, y lo has dicho tú mismo, el mundo de la filosofía es una abstracción que no existe.
Toscerás, impávido, conectó, también él, en la objeción misma, la corriente eléctrica de su pensamiento:
—No está mal visto, señor Cléscali. ¡Y me proporcionas un argumento adicional! Podría, en efecto, responderte diciendo que, muy al contrario, la filosofía es útil precisamente porque el mundo de la filosofía no es exactamente el mundo que conocemos: la voluntad filosófica y la lengua en que se expresa esa voluntad se sitúan en efecto entre el mundo tal y como es y el mundo tal y como desearíamos que fuera. Para mí, la filosofía circula entre dos enfoques. El primer enfoque afronta el mundo tal cual es, un mundo que debemos conocer, y acerca del cual debemos proporcionar una visión clara. El segundo, considera el mundo a partir de lo que podríamos llamar el deseo filosófico, y nos habla acerca de lo que el mundo podría ser.
En ese momento, una oyente, fiel entre las fieles, una griega llamada Amantha, considera que puede, no solo apoyar al orador, sino, al mismo tiempo, conducir su discurso hacia su punto de partida, concretamente, hacia la cuestión del inglés:
—A partir de ahí, podemos volver a la cuestión, realmente vital, planteada al inicio por el señor Toscerás, a saber: ¿en qué lengua se habla y se escribe la filosofía? No se trata solo de una cuestión gramatical y lógica, centrada en la estructura de las lenguas, sino que es una cuestión que versa, precisamente, sobre el problema de saber en qué lengua puede darse la filosofía, si puedo decirlo de ese modo, de una manera más eficaz. Podemos responder a eso diciendo que la filosofía se da hoy en la lengua dominante, que es la de la mundialización capitalista; y que, si la filosofía acepta estar en el interior del mundo tal y como es, está obligada a hablar actualmente esa lengua universal, es decir, esa especie de inglés espurio, una jerga internacional y comercial salida de la lengua inglesa.
Toscerás siempre se muestra encantado cuando la sutil y agradable Amantha corre en su auxilio; y no habría puesto objeción a que ella se adentrara más en esta vía; y que, por ejemplo, hubiera mostrado su «auxilio» con una «simpatía activa» más apasionada. Pero, también él, sabe ocultar sus emociones, salvo, en contadas ocasiones, a través de mínimos matices de las inflexiones de su voz. Esta vez, sin embargo, comienza su respuesta con una dosis de entusiasmo algo sospechosa:
—Eres fascinante, Amantha, como una pastora que sabe hacer regresar a sus ovejas extraviadas al rebaño. La expresión popular del francés, «revenons à nos moutons»4, indica contigo una auténtica disciplina del pensamiento. No obstante, pienso que no podemos darnos por satisfechos con esta obligación, por realista que parezca. No es, en efecto, una posibilidad realmente creadora. La verdadera lógica creadora a la que la filosofía debería someterse consideraría, por el contrario, inscribir lo real de la filosofía no en la lengua dominante, sino en la total multiplicidad de las lenguas. ¿Qué significa eso? En primer lugar, que la filosofía no puede reducirse a una sola lengua, pues si fuera el caso, si no se expresase más que en una lengua particular, no podría ciertamente ser universal…
En ese momento, Cléscali cree que puede parar el carro, cerrarle la boca al orador:
—Cada una y cada uno habla en su lengua, tampoco es tan complicado, y el filósofo hace igual. Después, si se quiere, se traduce…
—¡Venga ya, Cléscali! ¡No te hagas el tonto!, replica Toscerás. Supongo que conoces el ejemplo de Heidegger. ¡No se conformó con escribir en alemán! Se atrevió a declarar que el alemán era, después del griego antiguo, la verdadera lengua de la filosofía, y que bien podría decirse algo así como que «el ser habla alemán». Hay en ello una posición puramente nacionalista, en el sentido fascista del término. Para mí, Heidegger es un gran filósofo, pero esta posición específica en lo referente a la lengua de la filosofía está en total contradicción con la universalidad de la filosofía, con el hecho de reconocer que existe un Sujeto al que la filosofía se dirige, un Sujeto que es la humanidad como tal, y no la humanidad en una lengua, en una cultura específica, en el arrebato de un nacionalismo mental. La filosofía, en el sentido en que yo la entiendo —y, ese sentido es para mí una condición de su existencia—, es imposible si no se reconoce que existe algo como la humanidad como tal. Naturalmente, existe toda clase de culturas y de diferencias, pues la humanidad es una multiplicidad compleja, pero esta multiplicidad debe ser, en primer lugar, reconocida en su unidad fundamental, salvo que nos pongamos a distinguir subhumanos o subnaciones, o un «sexo débil», o «razas» malditas, lo que introduciría la infamia dentro de la filosofía. Para recuperar una palabra más técnica, hay algo así como una humanidad genérica, una humanidad que no puede reducirse, en cualquier caso no de modo inmediato, a sus diferencias inmanentes, ni a tal o cual de sus particularidades. Y, por tanto, sea cual fuere el dialecto en el que se exprese, la filosofía, que habla de la humanidad a la humanidad, atraviesa todas las lenguas que existen, incluyendo las que no existen todavía o las que ya han desaparecido.
Uno de los más fervientes discípulos, llamado Rémi Glauque, ferviente hasta el punto de creerse a veces más de acuerdo con el pensamiento del Maestro de lo que es capaz de estarlo el propio Maestro, se levantó para introducir, en su estilo habitual, que tiende a lo grandilocuente, un matiz determinante:
—Es obvio que, según tu propia visión, debemos conceder que el enunciado infinitamente equívoco: «la filosofía no habla más que una lengua, que en la actualidad es el inglés», puede entenderse evidentemente de dos maneras. En primer lugar, podemos decir que estamos obligados a hablar inglés, no porque el ser hable inglés (¡desdichado ser!) —tal y como ha podido decirse que hablaba alemán o griego antiguo o, por supuesto, también chino—, no por esa razón que, en cierto modo, derivaría, supuestamente, del ser-verdadero del ser, sino porque, en el mundo tal y como es, estamos obligados a ello. Es una necesidad actual, una constricción empírica, que no tiene ningún valor filosófico. Y, después, tú mantienes la otra posición, la de Heidegger, que es también la de Leibniz —y que, en consecuencia, es muy importante en la historia alemana—, a saber, que hoy tenemos que hablar inglés por razones ontológicas, porque hay algo fundamental en la relación historial entre el ser en cuanto ser y una época determinada, relación que se refleja en el discurso del pensamiento.
Toscerás comprende de inmediato, por un sordo murmullo aprobador que le parece que llega, como una humareda de silencio, del grupito de sus oyentes, que hay que mostrarse caballerosamente severo. Respira hondo, disponiéndose a correr una maratón argumental.
—A decir verdad, podríamos sostener, mi querido Glauque, que ninguna de las orientaciones —que no explicas al elegir precipitadamente la segunda— es buena para la filosofía. La primera, porque hay en efecto algo abstracto en el hecho de decir que la filosofía debe hablar en inglés a partir del momento en que el mundo contemporáneo obliga a ello. Comprendo, por supuesto, que haya una necesidad de hablar inglés en el mundo de los negocios, pero la ley de la filosofía no puede ser la ley de los negocios; después de todo, la filosofía no es un negocio cualquiera. El verdadero problema, verás, es saber si la filosofía es capaz de ser una excepción. Por lo demás, la idea de que debiéramos hablar únicamente nuestra propia lengua, que oponemos a veces a la idea abstracta de que todo el mundo debería hablar inglés, reviste en la actualidad la forma de una reacción nacionalista ante la mundialización. Esta contradicción entre la universalidad abstracta, que es en último recurso la universalidad del imperialismo, la universalidad de los negocios, del capitalismo, etcétera, cuya lengua es formalmente el inglés; y la reacción de las diferentes culturas contra esta universalidad, con el único pretexto de la sola afirmación de su particularidad, es sin duda la contradicción más importante del mundo contemporáneo. La fidelidad a la historia de la filosofía ha consistido siempre en superar esta suerte de encerrona, esta oposición entre la universalidad puramente abstracta, opresiva, que atenta contra la vida de los diferentes pueblos, y la particularidad puramente reactiva, que se afirma en cuanto tal en un combate contra esta universalidad abstracta. Podemos comprender este combate, pero a la filosofía le resulta imposible inscribirse en esa clase de oposición. No puede asumir ni la visión abstracta del mundo, la mundialización, el «apacible» mundo de los negocios, ni la posición, que yo llamaría oscurantista, de un Heidegger para quien el ser habla alemán, pero que no sería de ninguna manera mejor si afirmáramos que habla italiano, bretón o fula. En resumen, debemos rechazar a la vez el «es necesario hablar inglés porque el mundo de los negocios habla inglés» y el «soy un filósofo alemán y, por tanto, debo hablar alemán».
Cléscali ve, en un breve silencio con el que el Maestro recupera el aliento, una brecha por la que puede introducirse en la ciudadela de sus argumentos:
—Puede que tu argumento sea cierto, y que valga para la Gran Filosofía, si es que existe, pero es del todo falso para la política. En política hay que hablar la lengua de la gente con la que hablamos, en caso contrario, estamos aviados.
Pero el Maestro había previsto ese asalto y ya había preparado el argumento para contraatacar:
—¡Gracias, querido Cléscali, por permitirme proseguir contradiciéndote sin piedad! La contradicción lingüística de la que hablamos, lejos de ser únicamente filosófica o cultural, es igualmente una contradicción entre dos posiciones políticas. En lo que concierne a una de ellas, la mundialización, los negocios del capital y la jerga inglesa constituyen actualmente el único destino posible de la humanidad. La universalidad abstracta, paradigma de la historia de la humanidad en su conjunto, es, de hecho, en esta visión, la del mundo occidental, para el que la única posibilidad viable es la expansión del mercado mundial en su estado actual. Vivimos así en el interior de un mundo que asume como única posibilidad la continuación del mundo tal como es, mediante algunas pequeñas mejoras, por supuesto, un poco más de respeto al medio ambiente, por ejemplo, mejor esperanza de vida para las ranas y los saltamontes, y una aparente dosis de igualdad entre hombres y mujeres. Esta posición política es, de hecho, la verdadera posición conservadora, mientras que tenemos la costumbre de llamar «conservadora» a la más oscurantista, la que afirma que debemos regresar al mundo de antaño, al de la «familia», las viejas leyes (por ejemplo, las que conciernen a la libertad sexual), regresar a la ley de Dios y al viejo mundo con sus usos y costumbres. Esta nostalgia reaccionaria es, por supuesto, una posición siniestra y peligrosa que debemos combatir. Pero yo diría que nuestro enemigo principal es más bien la posición dominante en la actualidad, la que afirma que es preciso, simple y llanamente, continuar como estamos, nosotros, los occidentales «demócratas», que no hay ninguna otra posibilidad, pues el mundo tal como es garantiza, bajo nuestra dirección, la paz de los negocios, y esto es el primer deber de las civilizaciones.
Amantha se muestra perpleja:
—¡Así que vale más un nuevo tipo de universalidad, incluso sin escrúpulos o deficiente, un mínimo de defensa de principios comunes, una especie de arreglo armónico de las singularidades, que el regreso a los nacionalismos enfrentados, a las religiones locales y a las obligaciones familiares!
—Piensa en ello, querida Amantha, replica Toscerás. Esta postura, que podemos en efecto llamar la universalidad del mundo de los negocios, es la de prácticamente todos los gobiernos de los grandes países de Europa, de los Estados Unidos, pero también la de China o la de Corea… Como siempre, hay discrepancias, diferencias, entre esos Estados; pero lo que fundamentalmente tienen en común es que sostienen que ya nadie querría proponer visiones nuevas de nuestro mundo como alternativas reales, puesto que no son sino ficciones o utopías. Actualmente, la tendencia principal, dominante, consiste en afirmar que el mundo tal y como es no contiene en sí mismo ninguna otra verdadera posibilidad que no sea la de continuar en la vía de la paz democrática de los negocios. El precio que hay que pagar, a veces, es que hace falta imponer su continuidad a través de guerras locales feroces. En definitiva, esta es la definición filosófica que podemos dar de la posición conservadora contemporánea, cuyo nombre ritual es «democracia».
—¡Pero quienes tienen esta ideología son nuestros enemigos directos!, interviene en ese momento Rémi Glauque. La discrepancia principal la tenemos nosotros, a los que de manera general se nos puede llamar los socialistas, y ese mundo del individualismo que tiene como única regla el máximo beneficio arrebatado a los obreros. Al lado de esta posición conservadora ya no encontramos hoy sino una posición oscurantista. Por lo demás, en eso reside uno de los peligros más graves de nuestra situación. La posición oscurantista consiste no tanto en preconizar la continuación del mundo de la democracia «moderna» como en el retorno a un buen viejo mundo reaccionario, un mundo de antaño, lo que equivale a regresar a una mezcla entre reacción religiosa y nacionalismo agresivo. Es la posición de cierto islamismo, o la del presidente Trump en los Estados Unidos, o en algunos aspectos la de nuestro Sarkozy, como a buen seguro la de la hija de Le Pen, así como, en Italia, la de la Liga Norte; o también la de Bolsonaro en Brasil, las camarillas actualmente en el poder en India o Filipinas, sin olvidar al payaso de Zemmour. ¡Es bastante gente! ¿Qué hacemos contra todo eso? ¿Qué lugar le reservamos al antifascismo, entonces?
—En la visión que tengo del mundo político contemporáneo, responde Toscerás sonriendo, la pasión oscurantista aparece precisamente como lo aparentemente inverso de la posición liberal conservadora, pero esta se sitúa exactamente en el mismo terreno, a saber, el del odio dirigido hacia cualquier otra hipótesis estratégica, muy en particular a la hipótesis comunista. La posición conservadora dominante afirma la necesidad de continuar con el mundo tal como está, mientras que la posición oscurantista afirma que debemos desear un regreso al mundo del pasado. Como habéis constatado, en los dos casos, no hay un porvenir que pueda afirmarse como un cambio radical de los parámetros dominantes, a saber, la seguridad de los negocios. Todo lo que va en ese sentido se identifica enseguida con una utopía criminal. En cierta medida, el tiempo actual consiste en reducir el tiempo a un puro presente, a la continuación, a la transformación inmanente del presente, incluso a la resurrección del pasado de ese presente. De ahí es de donde viene el enunciado filosófico de moda, el enunciado que dictamina «el fin de la Historia». Es una idea que, en cierto sentido, es una vieja idea hegeliana: el mundo histórico ha llegado, precisamente con el engranaje del capitalismo con la democracia, a su forma suprema. La filosofía se reduce entonces a ser una constatación de ese fin, y a su justificación. Lo que equivale a decir que podemos prescindir de ella, puesto que ya no es más que una vana versión de la ideología dominante. Como dicen los espabilados ideólogos contemporáneos: «Es más fácil pensar el fin del mundo que pensar el fin del engranaje capitalismo/democracia». En estas condiciones, filosofar es simple charlatanería.
En ese momento, Cléscali está encantado con la coyuntura:
—¡Bien visto! ¿Qué filosofía no es una cháchara? La política es cólera y acción, pero la filosofía, ¿qué es? ¿Una charla tranquila?
Y Toscerás continúa, haciendo como que no lo ha oído:
—En resumen, si la filosofía puede ser realmente útil hoy es tratando de escapar del falso dilema entre la posición oscurantista y la posición conservadora «moderna». Un dilema distorsionado, puesto que los dos términos tienen una cosa en común, a saber, la ausencia de porvenir y la idea de que, entonces, no nos queda sino la continuación del presente, para la cual solo se requiere destreza sin reflexión. En efecto, si el mundo no tiene ninguna otra posibilidad más que sí mismo, entonces no hay porvenir. Y si el mundo no tiene otro deseo más que el regreso al pasado, sigue sin haber porvenir. Podemos pues definir uno de los desafíos de la filosofía, un axioma de su supervivencia, diciendo que, si la filosofía quiere ser algo distinto de un ejercicio académico, debe proponer la posibilidad de un porvenir real o, al menos, examinar las condiciones para que exista un porvenir real. Ese debe ser nuestro deber estratégico.
Esta conclusión, convenientemente militar, es seguida por un silencio que modula, afuera, el ruido del agua sobre las ruinosas palas de la rueda de molino.
Cléscali busca un resquicio para intervenir:
—¿Y nuestro deber táctico, entonces? ¿Aquí, en esta sala? ¿Cuál es el deber de un profesor de filosofía acerca de preguntas del tipo: ¿cómo hablar? o ¿cómo vivir?
Toscerás no se deja sorprender:
—Mi deber inmediato como profesor es formalmente muy simple: estar con vosotros durante tres horas al día y durante seis días seguidos. Después de todo, se trata de un deber profesional.
—¿Y los estudiantes, entonces? ¿No es una profesión ser estudiante? ¿Qué nos dices de nuestro deber como estudiantes? ¿Que no se hable más y punto?
—¡Pues, claro!, replicó Toscerás, es el mismo: estar aquí conmigo tres horas al día durante seis días consecutivos.
Amantha, en esta ocasión, se indigna:
—Señor Toscerás, no seas tramposo, te estás desviando, si me permites decírtelo. El deber de un estudiante…
—De un oyente, interrumpe Toscerás sonriendo.
—Sí, insiste Amantha, el deber de un oyente no es el mismo que el deber de un prof…, quiero decir, de un orador. Y, además, esta historia de los «deberes» no está muy clara. Estamos aquí en el marco de un curso de verano. No hemos venido a este molino para superar una oposición y convertirnos así en alguien con una buena situación y bien pagado, como ocurre en los negocios en el mundo tal y como es. Hemos venido libremente para escucharte. En consecuencia, nuestro deber como oyentes no es exactamente un deber profesional. Esa es la diferencia entre tú y nosotros, señor Toscerás: en nuestra elección de estar aquí hay algo así como una libertad. En el curso que impartes, se te haya pagado o no, algo que por lo demás no está claro, ronda necesariamente la idea de la transmisión de un deber, de una forma de transmisión impuesta por la Razón pura a nuestra libertad.
—¡Muy bien, querida Amantha! Sí, podemos, debemos hablar de algo así como de un deber filosófico, un deber que no queda reducido a los intereses del animal humano —participar en los negocios, tener dinero, consumir, gozar de una vida agradable— o, para decirlo como Kant, de «un deber que es un deber desinteresado». Ese es el motivo por el que mi tarea de orador tiene, más allá de un eventual valor profesional, un valor verdaderamente filosófico.
—En suma, dice Glauque, con el rostro sonriente, estamos encerrados en un molino para crear una comunidad alrededor de una obligación desinteresada.
—¡Bien dicho!, se alegró Toscerás. Daos cuenta de que no sería lo mismo si vosotros estuvierais aquí, por ejemplo, para estudiar matemáticas. Lo sé porque adoro sobremanera las matemáticas y porque a veces me transformo de orador en filosofía en profesor de matemáticas. Ahora bien, cuando eso ocurre, siento inmediatamente que la comunidad ya no es la misma, pues existe una disimetría en los conocimientos. La cuestión se transforma entonces en la siguiente: ¿por qué, de manera general, un curso, una lección, un…
—¿Un diálogo?, dice Glauque. ¿Como en Platón?
—Un diálogo, sí, acepta Toscerás, un diálogo de filosofía. ¿Por qué ese diálogo es diferente de un curso de geografía, o de matemáticas, o de lo que os parezca? Creo que se debe a la naturaleza dialéctica de la filosofía, que no ha variado desde Platón hasta hoy.
—¡Con eso no estás haciendo más que girar en la circularidad del círculo!, gritó Cléscali. Porque la jerga de la filosofía es «dialéctica» y, en definitiva, como casi todos los…, bueno, oradores, concluyes diciendo que la filosofía es la filosofía.
—Por mi parte, replicó Toscerás con una dureza inesperada, respondo que la filosofía es la creación de un deseo. Y sobre un deseo apenas podemos decir nada más que eso: ¡un deseo es un deseo!
La expresión dio en el clavo y se impuso en el molino una especie de alboroto que, por unos instantes, ocultó el gorgoteo del agua. El orador recupera su consabido tesoro, a saber, la palabra:
—La tarea de la filosofía es dialéctica porque no se trata simplemente de aportar respuestas convenientes a preguntas diversas. En ese sentido, el objetivo de la filosofía no es el mismo que el de las matemáticas: exponer un problema y su solución. Del mismo modo que tampoco consiste en responder a preguntas empíricas, ni en aprender algo nuevo que concierna a la geografía o la historia de tal o cual país, ni siquiera en conocer las leyes del mundo social, como pretende hacerlo, por ejemplo, la economía. Su objetivo es verdaderamente suscitar en todos y cada uno un deseo nuevo, lo que Platón llamaba el deseo de la Idea. La creación de este tipo de deseo es de naturaleza dialéctica por la razón siguiente: ciertamente, vosotros y yo no estamos en la misma posición de partida, hay precisamente un orador principal y oyentes subordinados. Pero el movimiento filosófico tiene como objetivo superar esta diferencia de posición, esta disimetría de conocimientos. Por supuesto, yo hablo y vosotros me escucháis, yo hablo y vosotros tomáis notas. Pero el interés propiamente filosófico no es continuar indefinidamente dentro de esta diferencia. El verdadero objetivo es producir algo común, igualitario, que es precisamente un deseo nuevo. Producir ese deseo común como resultado dialéctico y, finalmente, como abolición de la diferencia inicial de posición.
Amantha se levanta despacio, como si fuera un fantasma cansado; y como se queda en silencio, el ruido del molino parece imponerse como lo único real en ese momento. Cuando por fin comienza a hablar, de manera lenta y cadenciosa, es como si una vocalista murmurara una recitación en un ilusorio fondo de violonchelos acuáticos:
—Nos recuerdas, querido orador, que la cuestión de la filosofía no es la adquisición de un nuevo saber, sino la de un nuevo deseo. Eso es cierto desde Platón, ¡y no lo digo para burlarme de ti! Esa es precisamente la victoria colectiva de nuestra reunión, la que nos interesa de manera permanente, a ti y a mí, y a todos nosotros, a los que estamos en este viejo molino: la emergencia de algo como una nueva posibilidad en el pensamiento, una nueva visión.
—Perfectamente, enlaza Glauque en ese momento, pero no olvides nunca, Amantha, que una nueva posibilidad comienza obligatoriamente por una nueva posición subjetiva. En efecto, si seguimos estando subjetivamente prisioneros del mundo tal como es, es evidente que no podremos defender ninguna posibilidad objetiva verdaderamente nueva. Por ese motivo, un curso de filosofía tiene —pero igualmente la lectura solitaria de un libro de filosofía, si esa lectura es por sí misma filosófica—, me parece, como norma de su éxito algo de transformación subjetiva, que opera como una pequeña parte de la apertura de nuevas posibilidades del mundo, que se levanta, a veces de manera ínfima, tímida, pero muy real, contra el conservadurismo capital-democrático y su doblete oscurantista.
A Toscerás se le cae la baba:
—¡Magníficos los dos! En efecto, el misterio de la filosofía es que es, a la vez, puramente individual y por completo universal. Puramente individual porque no es la política —no estamos aquí creando una organización ni un partido filosófico—. En el nivel que le corresponde, la filosofía es, antes que nada, una cuestión individual. Después de todo, ese nuevo deseo que estamos creando aquí es, espero, en primera instancia, el deseo de cada uno de vosotros. Cuando me dirijo a vosotros, me dirijo personalmente a cada uno de vosotros. En ese nivel hay diferencias, disimetrías, avances y retrocesos. Pero si el objetivo de la filosofía es un nuevo deseo que concierne al mundo tal como es, una nueva posibilidad de vida, de existencia, y no solamente un nuevo saber, entonces ese tipo de deseo, en cuanto deseo de cada uno, es también el ingrediente personal de una transformación colectiva. De la naturaleza dialéctica de la filosofía resulta, por un lado, que la filosofía tiene como desafío real la relación entre el individuo, la humanidad y el mundo; y, por otro, que la filosofía aborda la transformación de esa relación a través de un deseo nuevo en el pensamiento, pues el pensamiento no es nada si el deseo está ausente en él.
En ese mismo instante, en el silencio que sigue a la exposición en cierto sentido definitiva del orador, nos damos cuenta de que ha entrado otro oyente. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Nadie lo sabe. Parece estar pegado a la puerta, cerrada a sus espaldas, desde siempre. ¿El deseo del pensamiento tiene algo de pegajoso? Que ese oyente sea de origen asiático resume, en todo caso, lo que los oyentes presentes en el molino adivinan sobre ese inesperado compañero.
No obstante, Toscerás lo acoge como si lo conociera desde siempre:
—Señor Xi La Pong, como puedes observar…
Ya no tiene tiempo de decir nada más. El nuevo oyente enlaza:
—Lo que observo es que tú estás respondiendo, a partir de consideraciones mundialistas sobre la hegemonía de la lengua inglesa, a la pregunta por la que empieza —en la medida en que conozco los ritos académicos occidentales— cualquier lección de filosofía, a saber, la pregunta por el pre-comienzo, el comienzo que permite comenzar verdaderamente, a saber, la pregunta: ¿Qué es la filosofía? Y entonces…
Cléscali, a quien no le gustan los chinos, puesto que los considera unos racistas totalitarios, decide interrumpir bruscamente:
—En Francia todos sabemos, es el abecé, que la filosofía debe comenzar por preguntarse sobre sí misma.
—Pero…, replica, sin elevar el tono, el así llamado Xi La Pong, ¿sabes por qué, en un curso de matemáticas elementales, nadie experimenta la necesidad de comenzar explicando qué son las matemáticas?
—¡Venga ya, no cambies tan rápido de tema!, dijo Cléscali, desprevenido. ¿Hacéis eso, en China, responder a una pregunta con otra?
—Pues bien, replica Xi La Pong, china o no, conviene reparar en que la pregunta: «¿Qué son las matemáticas?», no es una pregunta matemática. Si lo fuera, deberíamos poder responder mediante definiciones y teoremas formalizados, y sabemos muy bien que no se puede, que algo así no tiene ningún sentido. Del mismo modo que la pregunta: «¿Qué es la pintura?», no es una pregunta que se responda con un pincel. Por el contrario: «¿Qué es la filosofía?» es una pregunta filosófica. ¡Lo es aquí mismo, en este molino perdido, tanto como lo es en Shanghái, te lo aseguro!
—Querido oyente llegado de tan lejos, algo que te agradezco muchísimo, intervino Toscerás, instálate y sigamos.
Xi La Pong va a sentarse al lado del senegalés, B’adj Akil, como si ya empezara a formarse, en el molino, un grupito afroasiático separado de la mayoría europea. ¿Unos cimientos para una filosofía «tercermundista»? El gesto de Xi La Pong, por lo demás, probablemente involuntario en ese momento, no pareció integrar a la malaya Diane Thijud, ni a Delphine Isamuta, que pareció esbozar un gesto que habría podido interpretarse como el signo de cierto compromiso del Congo; aunque, en definitiva, tampoco se movió. La existencia de un «grupo femenino» se quedó en un limbo. Es preciso hacer notar que ni el inglés, John After, ni el francés, Rémi Glauque, que con el italiano Cléscali encarnaban a la vieja Europa del lado de los oyentes, parecían interesarse por los movimientos y las palabras de Xi La Pong.
Cuando todo el mundo estuvo sentado, Toscerás recuperó la autoridad académica:
—Lo que ha dicho nuestro nuevo compañero llegado de China está estrechamente relacionado con mi afirmación según la cual el objetivo de la filosofía es crear un deseo nuevo. Es imposible separar estas afirmaciones: si la filosofía no incluye la pregunta por la filosofía, consiguientemente no será más que un saber, un saber de algo exterior a sí misma. Mi deber sería entonces transmitiros este saber, como lo haría en matemáticas o en historia. Por el contrario, si la filosofía es precisamente algo cuyo objetivo es crear un nuevo deseo individual concerniente a las posibilidades del mundo, en ese caso, necesariamente, la filosofía es también la pregunta por la propia filosofía, y no el dominio cerrado de un saber. De hecho, la filosofía distingue el saber del pensamiento en que el pensamiento no puede ser pensado más que por sí mismo, mientras que el saber es siempre saber sobre un objeto. ¿Me seguís?
En ese momento preciso, John After, en quien la filosofía analítica había dejado numerosas huellas, interviene con su estilo implacablemente deductivo: