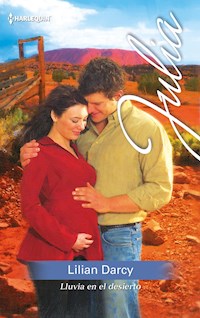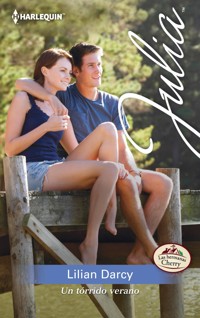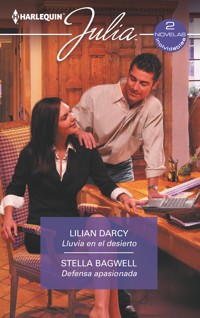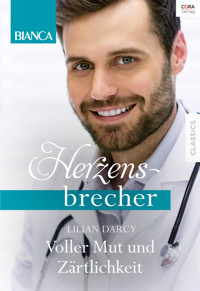2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Por servir a su país, el príncipe Stephen Serkin-Rimsky estaba dispuesto a casarse con una bella desconocida y así asegurar la descendencia al trono. Para lo que no estaba preparado era para la irrefrenable pasión que despertaban en él los inocentes besos de Suzanne Chaloner Brown. Sin embargo, su misión principal era proteger la seguridad de la legítima heredera al trono de su pequeño país, que era la sobrina de Suzanne... Y debía hacerlo a toda costa, aunque eso significara darle la espalda a los verdaderos deseos que le dictaba el corazón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Melissa Benyon
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
En busca de su príncipe, n.º 1301 - mayo 2015
Título original: Finding Her Prince
Publicada originalmente por Silhouette© Books.
Publicada en español en 2002
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6362-0
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Maldita sea, el Príncipe Azul tenía razón! —murmuró Suzanne Brown.
Apretó un trozo de lana rosa que tenía en la mano y trazó una línea sobre otro nombre de su agenda. Robert. En los dos últimos días, habían sido Mike, Duane, Les, Colin y Dan. No había pasado suficiente tiempo con ninguno como para saber su apellido.
Le dolía la tripa. Los pasos de Robert se perdieron en el suelo de la ajetreada cafetería del hospital. Se fue sin mirar atrás.
¡Otro!
¡Era el patuco rosa lo que daba con todo al traste! Había sido así todas las veces. Suzanne revolvía en el bolso en busca de un pañuelo y dejaba caer «accidentalmente» el patuco sobre la mesa. No fallaba la mirada asustada. Mike, Les, Colin y los demás.
—¿Es usted madre soltera? —le habían preguntado un par de ellos.
Llegados a ese punto, Suzanne tomaba el patuco y explicaba la situación, que Alice era hija de su hermanastra la doctora Jodie Rimsky, mucho mayor que ella, muerta de una aneurisma cerebral en el sexto mes de embarazo, que tuvieron que hacerle una cesárea de urgencia y que la niña nación bien aunque prematura, todo gracias a su compañero, el también médico Michael Feldman.
Alice seguía ingresada y que ella esperaba que le dieran la custodia cuanto antes. Alice no tenía padre que la reclamara puesto que había sido concebida de manera artificial en una clínica.
Al final, tras diez minutos de explicación y con el patuco en la mano, se echaba hacia atrás y observaba cómo desaparecía otra oportunidad para Alice de ser feliz. El desconocido ponía una excusa y se iba.
Hasta aquel momento, nunca le había gustado demasiado el cuento de La Cenicienta, no como su hermana Jill y su hermanastra Catrina. Ella no se sentía en absoluto identificada con el personaje. Tenía los pies muy grandes y no tenía ningún compromiso social, para empezar.
Pero de repente, sí, supo exactamente cómo se sintió el Príncipe Azul y estuvo completamente de acuerdo con su opinión sobre el asunto.
El zapato, en su caso el patuco, era el quid de la cuestión. Si no era de su talla, no había cita.
Suzanne había puesto un anuncio en una de las revistas más conocidas de Nueva York. No había dicho que le corría mucha prisa casarse y, sin embargo, todos los hombres que habían contestado habían dejado muy claro que los patuquitos rosas no entraban en sus planes.
Suzanne lo dejó sobre la mesa y lo miró fijamente.
«¿Me estaré pasando? ¿No debería quedar con ellos en algún café del centro? Tal vez, no debería hablar de Alice hasta que no hubiera salido con un hombre unas cuantas veces, para que nos diera tiempo a conectar. Claro que sería un engaño. ¡Además no tengo tiempo! ¡Necesito un marido ya! ¿Y si pongo otro anuncio?», pensó.
«Se busca desesperadamente marido y padre».
Muy bien.
«Si no estoy casada, el doctor Feldman va a recomendar que le den la custodia a mamá y su opinión pesa mucho porque Jodie lo nombró tutor en el testamento que hizo cuando se quedó embarazada».
En aquellos tiempos, Jodie no sabía ni que Suzanne existía.
«Y Alice no puede quedarse con mamá porque ese bebé necesita amor y mamá no sabe querer, por muy bien que finja. Solo se quiere a sí misma. Yo sí tengo el amor necesario. ¡Adoro a Alice! Me ha cambiado los planes de futuro por completo. ¿Dónde voy a encontrar un hombre al que le importe tanto como a mí?».
No tenía respuestas ni más hombres a los que entrevistar. Guardó el patuco en el bolso, se terminó el sexto o séptimo café y fue hacia el ascensor. De momento, encontrar al hombre al que le quedara bien el patuco, un príncipe con corazón de héroe, iba a tener que esperar porque lo que quería era volver a la sala de neonatos a ver a su niña.
—Alice tiene visita, Suzanne —la informó Terri McAllister, la enfermera jefe.
—Vaya, ¿ha venido mi madre? —dijo ella intentando simular alegría. No se llevaba bien con su madre y podría meterse en juicios con ella por la custodia de la niña, pero no quería que nadie lo supiera.
—No, no es tu madre —contestó Terri—. Ella vino por última vez hace unos diez días. Me dijo que le resultaba difícil venir con todas las obras de caridad que tiene en Filadelfia.
«Sí, a mamá se le da muy bien decir cosas así», pensó Suzanne.
—¿Y quién es?
—Un tal Stephen Serkin. Ha llegado con una carta de autorización del doctor Feldman. Lleva en el país solo un par de días…
—¿Qué demonios…?
Suzanne pasó junto a Terri y se dirigió hacia él. La unidad estaba perfectamente iluminada y lo veía claramente. Sin embargo, él estaba tan ensimismado con la niña que no se dio cuenta de su presencia. Stephen Serkin. El nombre no le decía nada. El doctor Feldman nunca le había hablado de él ni lo había visto antes.
Se acordaría de un hombre así.
Llevaba unos vaqueros azules, una camiseta blanca y su cazadora de cuero marrón estaba en el respaldo de la silla. Estaba desgastada y Suzanne pensó que debía de quedarle ajustada porque tenía unos hombros y un pecho muy anchos.
Parecía absorto en sus pensamientos aunque no dejaba de mirar a la niña. Tenía unos ojos muy azules y el ceño arrugado. Se inclinó un poco más hacia la niña y Suzanne se fijó en que tenía el pelo castaño, voluminoso y con algún reflejo rubio.
Suzanne también se acercó un poco y descubrió que tenía una cicatriz en la mejilla. Nada del otro mundo. Una fina línea blanca, que le daba un toque exótico. Siguió la cicatriz y se detuvo en la boca. Tenía el labio superior ligeramente más carnoso que el inferior.
¿Quién sería?
Suzanne suspiró al acercarse definitivamente y él, por fin, se dio cuenta de su presencia. Sus miradas se encontraron y Suzanne vio un brillo de interés en aquellas profundidades azules. Ninguno sonrió. Durante unos instantes, ninguno habló.
Suzanne sintió su mirada como una lámpara quirúrgica y se sonrojó. ¿En qué estaría pensando aquel hombre? Vio que su mirada se tornaba calculadora, como si fueran dos atletas a punto de competir en una carrera.
—Usted debe de ser Suzanne, la hermanastra de Josephine, ¿verdad? —dijo él por fin.
—Soy la hermanastra de Jodie, sí.
Utilizó el diminutivo aposta, para dejarle claro que, fuera quien fuera, era imposible que su relación con su hermana fuera más fuerte. Nadie llamaba nunca a Jodie Josephine. Incluso en la guía telefónica aparecía Jodie Rimsky.
—Sin embargo, no sé quién es usted —añadió. Aquel tipo tenía un buen inglés, pero con acento extranjero. ¿Francés?
—Soy su primo, el primo carnal de Jodie —contestó él enfatizando el diminutivo como diciendo que Suzanne había ganado aquel punto. El gesto burlón de sus labios sugería que era el último que iba a ganar—. Nuestros padres eran hermanos.
Sorprendida, Suzanne se dio cuenta de que quería que le contara su historia inmediatamente. El doctor Feldman había comentado de pasada que Jodie tenía parientes en Europa, pero no le había dado importancia. ¿Qué hacía aquel hombre sentado junto a la incubadora de Alice? Venía de muy lejos.
—Entonces, debería usted apellidarse Rimsky, y Terri me ha dicho que es Serkin.
—El apellido de verdad… históricamente… es Serkin-Rimsky —le explicó sin sonreír—. Nuestros padres decidieron simplificarlo cada uno a su manera. En mi pasaporte pone Serkin, pero, de ahora en adelante, pondré Serkin-Rimsky —añadió como si fuera una amenaza.
—¿Qué quiere? —preguntó Suzanne en tono duro.
Sintió que se estaba derritiendo por dentro. ¡No debería ser así! Lo más probable era que no quisiera nada. Sin embargo, estaba tan acostumbrada a clasificar a los demás según quisieran o no quisieran a Alice que le salió así.
Su madre y su nuevo marido, Perry, querían a Alice. Querían el dinero que Jodie le había dejado en su testamento. No querían los problemas de salud que, a veces, tenían los niños prematuros. Su interés por la niña se había despertado tras leer el testamento de Jodie y la mejoría de Alice.
El doctor Feldman, su tutor temporal, quería que la pequeña se fuera con un pariente cercano que le pudiera dar una familia biparental estable. No quería que se fuera con Suzanne.
Por desgracia, ella no estaba casada, solo era la medio tía de la niña y vivía en un pequeño apartamento tipo loft cuyo contrato de alquiler se renovaba cada cuatro meses. No había tenido tiempo de buscar algo mejor. Se pasaba el día en el hospital y o en la biblioteca, donde también trabajaba media jornada.
Por último, estaban todos aquellos hombres a los que había conocido y que no querían cargar con una niña prematura adoptada desde el principio de una relación. No habían querido un matrimonio por conveniencia que habría hecho que Suzanne tuviera marido de repente. No los culpaba por ello. Había sido una locura lo de poner el anuncio, pero estaba desesperada.
Suzanne estaba convencida de que era la única persona en el mundo que pensaba en Alice con amor y no con egoísmo. La había querido desde la primera vez que la había visto, a comienzos de julio. Entonces, pesaba menos de un kilo. Nadie sabía si iba a sobrevivir. Entonces, Suzanne no sabía que la niña había heredado ni que el doctor Feldman quería un hogar estable para ella.
—¿Qué quiero?
—Sí —dijo Suzanne mirándolo fijamente—. ¿Me va a decir que ha venido desde…?
—Aragovia, en Europa.
—Desde Europa —repitió pensando que nunca había oído hablar de Aragovia—. ¿Y ha venido a traerle un osito de peluche?
—No, un osito de peluche, no.
Sonrió por primera vez dejando al descubierto unos dientes blanquísimos. Se agachó y sacó algo de una bolsa.
—Le he traído una muñeca.
—Ah.
—¿Le parece bien? —le preguntó mostrándosela como si le importara su opinión. Suzanne la agarró sin saber qué hacer. Sus dedos se tocaron.
—Claro que sí —contestó.
Nada de aquello tenía sentido. ¡Aquel hombre no había venido a Estados Unidos solo para darle una muñeca a Alice! Suzanne sentía desconfianza, pero su gesto le parecía conmovedor a la vez.
No era una muñeca de plástico de esas que se venden en serie en cajas de plástico, de las que podría haber comprado en el aeropuerto. No, era de porcelana y la ropa que llevaba parecía el traje típico de ¿Aragovia?
Le pareció horrible saber tan poco sobre su hermanastra. Se llevaban diez años y Suzanne se había enterado de la existencia de Jodie la primavera pasada. Solo se habían visto dos veces. La segunda vez, ya sabía que el bebé iba a ser niña y le había dicho que quería llamarla Alice.
—Es una mezcla de los nombres de mis padres, Alex y Lisette, pero también es por mi muñeca preferida cuando era pequeña. Siempre dormía con ella, hasta que unas vacaciones me la dejé en el hotel en el que estábamos. ¡Cómo lloré! Me he dado cuenta de que ese tipo de recuerdos te asaltan con fuerza cuando estás embarazada.
Era una de las pocas cosas personales que sabía sobre ella.
—¿Puede tener juguetes?
—Si están limpios y nuevos, sí —contestó Suzanne—. Su sistema inmunitario está mucho mejor.
Distraída y con la muñeca en la mano, miró a la niña. Puso la muñeca donde ella pudiera verla.
—Se está despertando… —murmuró al verla estirarse.
—No, yo creo que está soñando —dijo él levantándose y colocándose a su lado. Ambos miraron a Alice—. ¡Está sonriendo! —añadió.
—¿Sonriendo? Dios mío —dijo Suzanne atónita—. Es la primera vez que lo hace.
—Pues está sonriendo dormida. ¡Mire! Es maravilloso, ¿verdad? —rio emocionado de verdad.
—No… no me lo puedo creer. ¿No serán imaginaciones nuestras?
—No es imposible —dijo Terri McAllister desde otra incubadora—. Los prematuros también sonríen.
Suzanne se acercó a la incubadora y Alice volvió a sonreír.
—¡Alice, estás sonriendo!
Efectivamente, la niña sonreía abiertamente dejando al descubierto su boquita sin dientes. Se le formaban unos hoyitos en las mejillas que dulcificaban su rostro. Todavía tenía los párpados casi transparentes.
—¿Con qué estará soñando para estar tan feliz? —se preguntó Suzanne en voz alta.
—Con usted —contestó Stephen rozándole la muñeca con el brazo.
—¿Conmigo? —repitió Suzanne intentando no darle importancia al roce accidental. Por el rabillo del ojo, vio que tenía brazos fuertes. Estaba claro que se cuidaba.
—Sí, usted —sonrió—. Por supuesto.
Suzanne observó que él sonreía tan abiertamente como Alice, que se le formaban arrugas alrededor de los ojos y se le iluminaba toda la cara. Sin poder evitarlo, ella también sonrió. Estaba empezando a perder la desconfianza. Tal vez, había encontrado por fin a alguien verdaderamente interesado en Alice. Era la hija de su prima. ¿Sería tan raro que la quisiera de verdad?
—Está soñando con su voz —continuó él—. Su olor, las canciones que usted le canta.
Ambos habían vuelto a mirar a la niña.
—¿Cómo sabe que le canto?
—Porque he visto a muchas madres hacerlo. Soy médico de familia.
Suzanne sintió una punzada en el estómago.
—Jodie era pediatra —dijo intentando no llorar.
—Lo sé. Hice las prácticas aquí, en Estados Unidos, cuando ella acababa de terminar la especialidad. Nos hicimos muy amigos.
—Tengo la impresión de que a todo el mundo le caía bien —dijo sin saber muy bien lo que decía. Estaba concentrada en no llorar. ¿Por qué había dicho la última frase en otro tono? Había tantas preguntas sin respuesta sobre aquel hombre que esa le pareció trivial.
—La emociona hablar de su hermana —dijo viendo su cara y sus ojos—. Ya hablaremos en otro momento.
—¿Cómo…?
—Tenemos que hablar de ella, pero, de momento, vamos a seguir mirando a Alice sonreír.
Stephen se giró hacia la niña y comenzó a cantarle en un idioma que ella desconocía. Era una preciosa melodía que le llegó al corazón. ¿Sabía aquel hombre que tenía una voz maravillosa?
Claro que sí. Un hombre seguro de sí mismo no llegaba a los treinta sin saber cuáles eran los atributos y talentos que más gustaban a las mujeres. Tuvo la impresión de que había algo que no encajaba, que no era de verdad.
Reaccionó y se apartó de él.
—No me ha dicho a qué ha venido —le dijo fríamente.
—No es ningún misterio. Tenía que venir a Nueva York por motivos de trabajo y quería ver a la hija de mi prima.
—Entonces, ¿sabía que Jodie había muerto?
—Sí.
—¿Se lo dijo el doctor Feldman? Llamó a todo el mundo que encontró en la agenda de Jodie.
—Supongo que así daría conmigo. No se lo he preguntado.
—¿Lo ha visto?
—Sí, ayer. Fue cuando me dijo que podía venir a ver a la niña.
—¿Cuánto tiempo se va a quedar en Nueva York?
—Depende. El que sea necesario. Podrían ser semanas o más —contestó. Hizo una pausa—. Parece que no se fía de mí. ¿Por qué?
Suzanne consiguió no suspirar y rápidamente procesó la información que quería darle y la que no. No se atrevió a mirarlo a los ojos.
—El futuro de Alice… es muy incierto actualmente —contestó mirando a la niña—. No es ningún secreto que quiero que me den la custodia.
—Sí, eso me han dicho.
—He estado con ella todos los días desde que nació y la quiero mucho. Pero eso no significa que me la vayan a dar.
—Lo sé —dijo él con dulzura—. Su madre también la quiere, ¿no?
—¿Cómo lo sabe?
—Estuve hablando un buen rato con Michael Feldman. Quería enterarme de todo. Mire, este no es el lugar para hablar de esto. Tenemos mucho que hacer.
—¿A qué se refiere? —preguntó alarmada.
Volvió la cabeza demasiado rápido hacia él y, de repente, la sala se nubló ante sus ojos y perdió el equilibrio.
—¿Está bien? —le preguntó él quitándole un mechón de pelo de la cara.
—Sí —contestó ella apartándose el pelo. No quería que la tocara—. Solo me he mareado un poco.
—¿Duerme bien?
—No, la verdad es que no —admitió Suzanne—. Me paso aquí el día y, además, tengo que trabajar. He estado pensando mucho y hoy me he tomado… —se interrumpió para contar— siete cafés. No lo suelo hacer.
—Está usted sometida a mucha presión. Hay cosas que no me ha contado.
—¿Usted cree?
—Y cosas que yo no le he contado. Como le he dicho, tenemos que hablar. Me parece que debe comer en lugar de tomarse siete cafés.
—¿Qué me propone?
—Hay una cafetería en el vestíbulo.
—¡Créame si le digo que lo sé muy bien!
Había comido en ella cientos de veces durante los últimos meses, pero no quiso sugerir que fueran a otro sitio porque no quería hacer que aquella conversación se convirtiera en algo demasiado importante.
Así que cinco minutos después, estaban sentados en su mesa favorita, en la que había quedado con Robert, Les, Colin y Dan, esperando su hamburguesa con patatas y refresco y buscando los pañuelos de papel en el bolso porque la señora de detrás tenía pelo de gato en la chaqueta y le daba alergia…
—¡Achis!
Se puso el pañuelo justo a tiempo y vio que el patuco caía sobre la mesa. Estaba harta de él. Total, no había servido de nada.
Stephen lo agarró y se quedó mirándolo.
«No querría estar aquí, no querría tener que hacerme cargo de esta situación así, pero no hay tiempo y, además, está esta mujer. No me gusta jugar a un doble juego, pero no tengo opción. Mi padre y mi bisabuela me han enseñado que mi país es lo primero», pensó.
Sabía que estaba cansado. Su vida había cambiado mucho en los últimos meses y más que iba a cambiar. La mayoría de aquellos cambios habían sido buenos. El pueblo de Aragovia había votado a favor de una Constitución y del heredero de la familia Serkin-Rimsky para ocupar la presidencia del gobierno. Tenía muchas esperanzas, esperanzas que parecían imposibles hacía dieciséis años, cuando había cumplido los dieciocho y había alcanzado la mayoría legal.