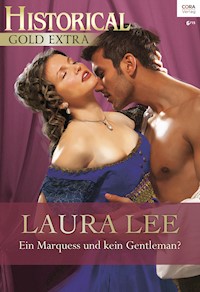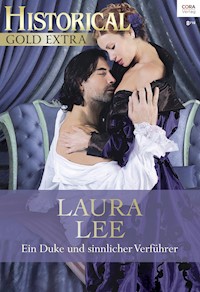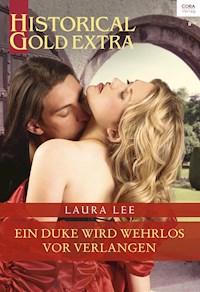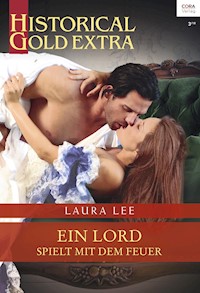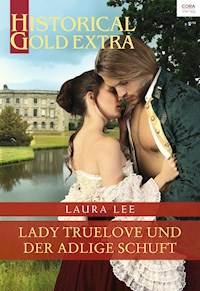4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ella era la casamentera... Él era el hombre perfecto... El trabajo de lady Belinda Featherstone consistía en asesorar a herederas americanas para que contrajeran matrimonio y en alejarlas de hombres como Nicholas, el marqués de Trubridge, pero aquel hombre encantador y de pésima reputación necesitaba encontrar una esposa rica y la contrató para que le ayudara a lograrlo. La tarea de Belinda parecía sencilla, tan solo tenía que encontrarle a aquel granuja la esposa que se merecía... pero el ardiente y apasionado beso de Nicholas no tardó en demostrar que él no iba a ponérselo nada fácil. Nicholas se había propuesto casarse con una joven rica y bella para solucionar sus problemas de dinero y estaba dispuesto a pagar por los servicios de una casamentera, pero bastó con que besara los labios de Belinda una sola vez para que su sensato plan de casarse por dinero se tambaleara, para que anhelara demostrarle a su hermosa casamentera que él era el hombre perfecto... perfecto para ella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Laura Lee Guhrke
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Título español: En busca de una dama, n.º 195 - septiembre 2015
Título original: When the Marquess Met His Match
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcialen cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A. or HarperCollins Publishers Limited, UK.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
®Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y TM son maracas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Traductor: Sonia Figueroa Martínez
Imagen de cubierta: Jim Griffin
I.S.B.N.: 978-84-687-6836-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Si te ha gustado este libro…
Para mi amiga Elizabeth Boyle, una maravillosa escritora que siempre consigue inspirarme, sobre todo cuando dice con toda la naturalidad del mundo cosas como «¿por qué no escribes acerca de una casamentera?».
Capítulo 1
La principal dificultad de la tarea de una casamentera no era lo impredecible de la naturaleza humana ni la tenacidad del amor, ni siquiera las intromisiones de los padres. Para Belinda Featherstone, conocida entre las más acaudaladas familias americanas como la mejor intermediaria matrimonial de Inglaterra, la verdadera dificultad de su ocupación era lidiar con el corazón romántico de una típica joven de dieciocho años, y Rosalie Harlow estaba demostrando ser un ejemplo perfecto de ello.
—Sir William sería un buen esposo para cualquier mujer —estaba diciendo Rosalie, con tanto entusiasmo como si estuviera hablando de ir al dentista—, pero…
Al ver que se interrumpía y suspiraba, Belinda comentó:
—Pero no te gusta, ¿verdad?
Sintió ganas de suspirar también. Sir William Bevelstoke era uno de los muchos caballeros ingleses de buena posición que habían expresado un interés afectivo por la bella heredera americana desde que esta había llegado a Londres seis semanas atrás, y no era el único en recibir una reacción poco entusiasta. Pero lo peor de todo era que daba la impresión de que los sentimientos del caballero en cuestión iban más allá de la atracción física.
—No es que no me guste, lo que pasa es que… —Rosalie se interrumpió de nuevo, y sus ojos marrones la miraron con desánimo desde el otro lado de la mesa donde estaban tomando el té—. No es un caballero demasiado excitante, tía Belinda.
Belinda no era su tía, pero su relación con los Harlow era tan estrecha que era como de la familia. Al igual que su propio padre, Elijah Harlow era uno de los muchos millonarios americanos que, tras amasar una fortuna gracias al ferrocarril o a las minas de oro, se habían dejado seducir por Wall Street y, después de mudarse junto con sus familias a Nueva York, se habían encontrado con que a sus esposas y a sus hijas les cerraban las puertas que daban acceso a la alta sociedad.
Ella misma se había encontrado en la misma situación que los Harlow cuando su padre la había hecho mudarse a Nueva York desde Ohio a los catorce años. La señora Harlow, que era una persona muy amable y considerada, se había compadecido de una joven huérfana de madre y extremadamente tímida que también estaba siendo marginada por la alta sociedad, y la había tomado bajo su protección.
Belinda no iba a olvidar jamás ese acto de generosidad. A los diecisiete años, un día de verano, se había casado con el galante y apuesto conde de Featherstone tras un breve cortejo de seis semanas. Había resultado ser una unión desastrosa, pero ella había logrado ganarse un puesto prominente dentro de la alta sociedad británica. Cinco años después, la señora Harlow le había pedido que la ayudara a presentar en sociedad a su hija Margaret en Londres para evitarle a la joven los dolorosos desaires que tendría que sufrir en Nueva York. Ella las había ayudado encantada, pero, como era más que consciente del peligro de casarse de forma apresurada con un canalla empobrecido, se había encargado de que la joven conociera al amable y bondadoso lord Fontaine. El resultado había sido que Margaret se había convertido en todo un éxito a nivel social y en una baronesa felizmente casada, y ese había sido el punto de partida de su reputación como casamentera.
Desde entonces habían sido muchas las jóvenes americanas pertenecientes a familias de nuevos ricos que, desdeñadas por la rígida jerarquía de las altas esferas neoyorquinas, habían puesto rumbo a Londres y a su modesta casa de Berkeley Street con la esperanza de seguir los pasos de Margaret. Rosalie, tras completar sus estudios en una escuela francesa de señoritas, estaba allí con ese mismo objetivo, pero, por desgracia, daba la impresión de que emparejarla con un buen hombre iba a ser más difícil que encontrarle esposo a su sensata hermana.
Dejó la taza de té en su platito mientras valoraba cuál iba a ser su respuesta a las palabras de la joven. Aunque había enviudado (algo de lo que se sentía sumamente agradecida), era muy consciente de que, para jóvenes como Rosalie, la única forma de alcanzar el visto bueno de la sociedad era a través del matrimonio. Quería preparar a aquellas muchachas para la realidad práctica de la tarea de cazar a un marido sin destrozar los ideales románticos que pudieran albergar, y dichos ideales llenaban la mente de Rosalie.
—Puede que sir William no sea el hombre más excitante del mundo, mi querida Rosalie, pero hay muchos más factores a tener en cuenta si se desea lograr un matrimonio feliz.
—Sí, pero ¿acaso no es cierto que un matrimonio debería estar basado en el amor? —la joven se apresuró a continuar hablando, como si temiera que Belinda pudiera mostrarse en desacuerdo—. ¿Cómo va a haber amor si no hay excitación? Amar es arder, sentir que estás envuelta en llamas —suspiró pesarosa al admitir—: Sir William no me hace arder.
Antes de que Belinda pudiera advertirle acerca de los peligros inherentes a semejante punto de vista, Jervis, el mayordomo, entró en la sala y anunció:
—El marqués de Trubridge solicita verla, milady. ¿Desea que le haga pasar?
—¿Trubridge? —le preguntó, atónita.
Tan solo conocía al marqués a través de su reputación, y no era una reputación que la instara a querer conocerle. Trubridge, hijo del duque de Landsdowne, tenía fama de ser un libertino, un hombre que pasaba gran parte de su tiempo holgazaneando en París y gastando su dinero en alcohol, mesas de juego y mujeres de dudosa reputación; además, era amigo de Jack, el hermano de su difunto esposo, y eso disminuía aún más sus deseos de conocerle. Jack Featherstone era tan licencioso como lo había sido su hermano, y ambos habían parrandeado a sus anchas con Trubridge al otro lado del canal.
No resultaba extraño que el marqués se saltara las convenciones sociales y visitara a una mujer a la que no conocía, la cuestión era la razón que le había impulsado a hacerlo. Era un soltero empedernido, y los hombres como él solían evitarla como si estuviera apestada.
En cualquier caso, no estaba interesada en averiguar el motivo por el que había ido a visitarla, fuera cual fuese.
—Jervis, dile al marqués que no me encuentro en casa, por favor.
—Muy bien, milady.
El mayordomo salió de la sala, y ella retomó su conversación con Rosalie.
—No descartes a sir William con tanta premura, Rosalie. Está muy bien situado en el gobierno de Su Majestad, su título se le concedió gracias a su excelente desempeño diplomático en un asunto muy complejo en Ceilán.
La joven la miró alarmada.
—¿En Ceilán?, ¿me vería obligada a vivir en tierras extrañas si me casara con él?
Lo cierto era que en ese momento ya estaba viviendo en una tierra que no era la suya y, de hecho, estaba alojada en un hotel, pero eso era algo que no parecía perturbarla; aun así, sus temores eran comprensibles, y Belinda se vio obligada a admitir:
—Es posible que sí, pero esos puestos no suelen durar demasiado, y para alguien en tu posición suponen una excelente oportunidad para causar una buena impresión. Una buena anfitriona diplomática es bien recibida en todas partes.
—Quiero vivir en Inglaterra, no en Ceilán. ¿Posee alguna finca sir William?
—En este momento no, pero seguro que accedería a comprar una si se casara y su esposa se lo pidiera; en cualquier caso, aún es muy pronto para pensar en esas cosas. La cuestión es que se trata de un joven muy agradable, de buenas maneras y buena familia; además…
Se interrumpió al oír un ligero carraspeo, y al volverse vio al mayordomo parado en la puerta.
—¿Qué sucede, Jervis?
Él la miró contrito al admitir:
—El marqués de Trubridge me pide que le diga que, aunque milady haya afirmado lo contrario, él tiene la certeza de que sí que se encuentra en casa.
Belinda se indignó al oír aquello.
—¿Ah, sí? ¿Y por qué está tan seguro de eso?
Era una pregunta retórica, pero Jervis contestó de todas formas.
—El señor marqués ha señalado que ha oscurecido fuera y milady tiene las lámparas encendidas y las cortinas descorridas, por lo que puede verla con facilidad desde la calle. Ha solicitado de nuevo que le conceda unos minutos de su tiempo.
—¡Esto es inconcebible!, ¡es un déspota y un arrogante! —no conocía a aquel hombre, no tenía deseo alguno de conocerlo, y no veía razón alguna para acceder a recibirlo—. Cuando una dama dice que no se encuentra en casa, es posible que esté presente allí y que no desee recibir visitas, y todo marqués debería tener la cortesía de respetar esa convención social. Infórmale de ello, por favor, y recuérdale también que el hecho de que no hayamos sido presentados con anterioridad me impide recibirle.
—Sí, milady.
El mayordomo se retiró de nuevo, y Belinda volvió a centrarse en Rosalie.
—Bueno, en cuanto a sir William…
—¿Quién es ese tal marqués de Trubridge?, parece estar muy interesado en verte.
—No entiendo el porqué, ni siquiera le conozco.
—¿Está soltero? Si es así, sus motivos para visitarte resultan obvios.
—Sí, Trubridge es soltero, y está decidido a aferrarse a su soltería. Es público y notorio que no tiene intención alguna de casarse, y se trata de un hombre con el que ninguna joven respetable debería tratar. En cuanto a sir William…
Justo cuando acababa de empezar una elogiosa descripción del brillante futuro como diplomático que parecía tener por delante aquel valioso joven, notó un movimiento en la puerta y vio que se trataba de nuevo de Jervis.
—¡Por el amor de Dios!, ¿aún no se ha marchado ese hombre? —exclamó, exasperada.
—Me temo que no, milady. Me ha encargado que le diga que no alcanza a entender qué ofensa suya está impulsándola a darle la espalda fingiendo que no le conoce, pero que le ofrece sus más sinceras disculpas por lo que pueda haber hecho para herirla, sea lo que sea. Vuelve a solicitarle que le conceda unos minutos de su tiempo.
—¡Esto es absurdo! No conozco de nada a ese hombre, y no entiendo qué puede ser tan urgente como para… —se calló de golpe cuando se le ocurrió una posibilidad que dejaba a un lado cualquier otra consideración.
Quizás le había pasado algo a Jack, su cuñado. Trubridge y él compartían el alquiler de una casa en París, y el marqués sería el primero en enterarse de que Jack había sufrido un accidente. Jack tenía fama de cometer las acciones más alocadas, estúpidas e insensatas imaginables, así que no sería de extrañar que hubiera fallecido; además, eso también explicaría lo que había llevado a Trubridge a presentarse allí sin una presentación formal.
Se mordió el labio mientras le daba vueltas al asunto, y al final tomó una decisión.
—Pregúntale a lord Trubridge si está aquí porque le ha ocurrido algo a Jack… es decir, a lord Featherstone.
—De inmediato, milady —contestó Jervis, que estaba demostrando ser el mayordomo más paciente de Londres, antes de hacer una reverencia y retirarse de nuevo.
Belinda no retomó su conversación con Rosalie, y se quedó mirando la puerta con un nudo de aprensión en el estómago mientras esperaba a que Jervis regresara. No era que sintiera afecto por Jack, porque no sentía ninguno. Se parecía demasiado a su hermano… siempre estaba dispuesto a irse de juerga con malas compañías, le encantaba vivir por todo lo alto, y no se preocupaba lo más mínimo por las responsabilidades que tenía en casa; aun así, por mucho que desaprobara la actitud del hermano de su difunto marido, esperaba sinceramente que no le hubiera ocurrido nada malo.
—¿Y bien? —le preguntó a Jervis, en cuanto este apareció de nuevo en la puerta—. ¿Qué te ha dicho?, ¿ha… fallecido Jack?
—Lord Trubridge desea saber… —Jervis vaciló como si fuera un mensaje tan importante que debía ser transmitido con la máxima precisión posible—. Me ha pedido que le pregunte si el hecho de que Jack hubiera sufrido un accidente la impulsaría a recibirle; de ser así, entonces sí, Jack está a punto de estirar la pata.
A Rosalie se le escapó una risita al oír aquella absurda respuesta, pero a Belinda no le hizo ninguna gracia. Al igual que la joven, estaba convencida de que Trubridge estaba bromeando, pero decidió que era mejor asegurarse y se rindió ante lo inevitable.
—De acuerdo. Llévale a la biblioteca, espera diez minutos, y entonces condúcelo hasta aquí.
—Sí, milady.
Cuando el mayordomo se marchó para cumplir con lo que se le había ordenado, Belinda se volvió hacia Rosalie y le dijo:
—Lamento tener que dejar nuestra conversación inconclusa, querida, pero parece ser que no tengo más remedio que hablar con lord Trubridge, aunque solo sea para confirmar que mi cuñado no ha sufrido ningún percance.
—¿Por qué le haces esperar en la biblioteca?, ¿por qué no has dejado que suba sin más?
La idea de que aquel hombre estuviera cerca de una dulce inocente como Rosalie era inconcebible.
—No puedo permitir que le conozcas, lord Trubridge no es un caballero.
Rosalie soltó una pequeña carcajada y protestó, con un desconcierto que resultaba comprensible:
—¿Cómo que no? ¡Pero si es un marqués! Creía que un británico con un título nobiliario siempre era un caballero.
—Puede que Trubridge sea un caballero por cómo se llama, pero no lo es por cómo actúa. Hubo un escándalo hace años, comprometió el buen nombre de una joven de buena familia y se negó a casarse con ella. Y… —hizo una pausa mientras intentaba recordar qué más había oído acerca del marqués—. Creo que también hubo otra muchacha, una joven irlandesa, que huyó a América por su culpa. Desconozco los detalles, porque el padre del marqués consiguió silenciar el asunto.
Rosalie abrió los ojos de par en par y exclamó, con voz llena de curiosidad:
—¡Vaya!, ¡parece un verdadero granuja!
Al ver el ávido interés que se reflejaba en el rostro de la joven, Belinda se preguntó una vez más qué tenían los libertinos para cautivar tanto a las muchachas. Rosalie tendría que sentirse repugnada, pero no era así; de hecho, estaba deseosa de conocerle debido a su mala reputación.
Sabía que había cometido un error al hablar de aquel granuja con la joven, pero el daño ya estaba hecho y lo único que podía hacer era intentar minimizarlo y sacarla de la casa cuanto antes.
—No es tan granuja como para resultar interesante —le aseguró, con una sonrisa despectiva—. No es más que un hombre odioso con una sórdida historia a sus espaldas, y no debería venir a verme porque no nos conocemos de nada.
—Pero él afirma que sí que os conocéis.
—Debe de estar equivocado, o quizás está mintiendo por algún oscuro motivo; en cualquier caso, parece ser que debo recibirle —se puso en pie y la instó a hacer lo mismo—. Y tú, querida mía, debes regresar a tu hotel.
—¿Tengo que irme? —protestó la joven, mohína—. ¿Por qué no puedo conocer al tal lord Trubridge? Se supone que debo relacionarme con la alta sociedad británica. Ese hombre es un marqués, así que estarás de acuerdo conmigo en que debo conocerle, ¿verdad?
No, Belinda no estaba de acuerdo ni mucho menos. Sin dejar de sonreír y de fingir una indiferencia y una calma que distaba mucho de sentir, recogió los guantes que Rosalie había dejado sobre el diván y se los dio antes de conducirla hacia la puerta.
—Quizás en otra ocasión, pero hoy no —hizo oídos sordos a sus protestas mientras la sacaba del saloncito y la llevaba por el pasillo hacia la escalinata—. Además, no puedo presentarte a un hombre al que ni yo misma conozco. No sería correcto.
Se detuvo cerca del descansillo y bajó la mirada hacia el vestíbulo para asegurarse de que Jervis había cumplido con su cometido y lord Trubridge estaba en la biblioteca, y cuando tuvo la certeza de que el camino estaba despejado condujo a una renuente Rosalie escaleras abajo.
—Te aseguro que es un hombre que no merece tu interés, Rosalie.
—¿Cómo no va a ser interesante, con semejante pasado? Por favor, permíteme que le conozca, ¡te lo ruego! Nunca he conocido a alguien infame.
Belinda se dio cuenta de que hacían falta más argumentos para lograr que la curiosidad de la joven se disipara.
—Mi querida niña, has expresado el deseo de vivir en Inglaterra y Trubridge vive en París —le recordó, mientras bajaban hacia el vestíbulo.
—¿Posee alguna propiedad aquí?
—Creo que tiene una en Kent… Honey no sé qué… pero tengo entendido que apenas la visita. Allí no vive, desde luego.
—Pero quizás querría hacerlo si se casara.
—Lo dudo mucho. Su padre y él llevan años distanciados.
—También eso podría cambiar si se casara.
Rosalie se detuvo al llegar al pie de la escalinata, con lo que Belinda se vio obligada a imitarla; al verla fruncir los labios en un gesto de obstinación, empezó a temer que su propia intransigencia estuviera contribuyendo a acrecentar el atractivo del marqués a ojos de la joven. Tenía que encontrar la forma de darle la vuelta a la situación, así que se inventó algo a toda prisa.
—He oído que… que ha engordado mucho —no tenía por qué ser mentira, a lo mejor era cierto.
—¿En serio?
—Sí, dicen que está muy corpulento —la condujo hacia la puerta principal, y al cruzar el umbral añadió—: Y tengo la certeza de que bebe, así que es probable que a estas alturas tenga gota. Seguro que también fuma puros, así que su aliento debe de ser… —se interrumpió con un teatral gesto de repugnancia—… ¡Puaj!
—Por lo que dices, parece un hombre horrible.
—Bueno, lo cierto es que ya tiene una edad avanzada. ¡Debe de tener unos treinta años como mínimo!
Si esperaba que la joven Rosalie considerara que un hombre de treinta años era demasiado viejo como para ser atractivo, estaba muy equivocada.
—Tener treinta años no significa ser muy viejo, tía Belinda. ¡Tú misma tienes veintiocho, y podrías pasar por una debutante!
—Qué comentario tan dulce de tu parte, querida. Gracias. Pero lo que quiero que entiendas es que Trubridge es un hombre con hábitos disolutos y, cuando los hombres así llegan a cierta edad, se vuelven muy poco atractivos.
—Sí, puede que estés en lo cierto. ¡Qué decepción!
Belinda se sintió aliviada al ver que el interés de la joven parecía haber disminuido.
—Seguro que la cena de esta noche en casa de lord y lady Melville mejora tu ánimo. El segundo hijo del matrimonio, Roger, es apuesto además de encantador —se volvió hacia el lacayo que acababa de abrirles la puerta—. Samuel, acompaña a la señorita Harlow hasta el hotel Thomas y asegúrate de que llega sana y salva, por favor.
—Por el amor de Dios, no necesito llevar escolta —protestó la joven—. Berkeley Square está al otro lado de la calle, no entiendo eso de tener que ir acompañada a todas partes.
—No lo entiendes porque eres americana, querida. Aquí las cosas son muy distintas —la besó en la mejilla, la empujó con suavidad para que saliera a la acera, y miró al lacayo—. No te limites a dejarla a la entrada de Berkeley Square, entra con ella en el hotel.
—Sí, milady. La señorita estará a salvo conmigo.
—Gracias, Samuel.
Aunque sabía que podía confiar en él, Belinda permaneció en la puerta mientras Rosalie cruzaba Hay Hill y entraba en Berkeley Square. Era protectora al máximo con las jóvenes americanas que recurrían a ella y, a la hora de salvaguardar la reputación de todas ellas, prefería pecar de cautelosa que de lo contrario… y eso se acentuaba aún más en el caso de las Harlow, que eran como de su familia.
Al oír los pasos de Jervis en el vestíbulo recordó a su otro visitante y, como ya había perdido de vista a Rosalie, volvió a entrar en la casa. Asintió ante la mirada interrogante del mayordomo, subió corriendo al saloncito mientras él iba a por el marqués, y alcanzó a retomar su asiento con su taza de té y a recobrar el aliento antes de que ellos llegaran.
—El marqués de Trubridge —anunció Jervis desde la puerta del saloncito, antes de apartarse a un lado.
El aludido pasó junto a él y entró en la sala con la actitud de un hombre que jamás dudaba de ser bien recibido en una estancia donde había mujeres. Belinda se puso en pie y le observó con atención mientras le veía acercarse.
Le había descrito como un granuja envejecido para acabar con el interés de Rosalie, pero el hombre que tenía delante hizo añicos esa imagen. Tal vez tuviera todos los hábitos disolutos que ella había enumerado, pero nadie lo diría al verle. Aunque era un hombre corpulento, no tenía ni un gramo de grasa superflua, y todas y cada una de las líneas de su cuerpo exudaban fuerza y capacidad atlética. Era la combinación perfecta para que cualquier mujer se sintiera protegida y a salvo al estar en su compañía, pero ella sabía que eso no era más que una mera ilusión. A juzgar por la reputación de Trubridge, con él se estaba tan a salvo como con un león salvaje… y también tenía la belleza de ese espléndido animal.
Sus ojos de color avellana tenían reflejos dorados y verdes; llevaba el pelo corto, pero el cabello era espeso, ligeramente ondulado, y brillaba bajo la luz de las velas como el sol en la llanura del Serengueti. La oscura y lluviosa tarde londinense se volvió de repente luminosa, se tiñó de una exótica calidez. Incluso la propia Belinda, que sabía tan bien lo engañosas que podían ser las apariencias, parpadeó un poco ante tan espléndida masculinidad.
Llevaba el rostro rasurado a pesar de que eso no se estilaba en esos momentos, pero no podía criticársele que optara por no acatar la moda imperante. El hecho de que no llevara barba permitía ver en todo su esplendor sus elegantes facciones, el firme contorno de su mandíbula, y Belinda se preguntó con frustración por qué todos los granujas tenían que ser siempre tan condenadamente apuestos.
—Lady Featherstone —la saludó él, con una reverencia—. Qué placer verla de nuevo.
—¿De nuevo? —después de verle, estaba más convencida que nunca de que no se conocían de nada; por mucho que le fastidiara tener que admitirlo, Trubridge no era un hombre al que una mujer pudiera olvidar con facilidad—. Creo que no hemos sido presentados, lord Trubridge —esperaba que tanto sus palabras como el tono en que las había dicho sirvieran para recordarle que ya había quebrantado varias normas sociales.
—Comprendo que no se acuerde de mí —afirmó él, con una sonrisa lo bastante cándida como para hacer dudar de su fama de granuja y lo bastante seductora como para confirmarla—. Nos presentaron cuando contrajo matrimonio con lord Featherstone, en el banquete de boda.
Eso había sido una década atrás, quizás por eso no le recordaba. El día de su boda ella era una jovencita de apenas dieciocho años navegando por primera vez por la laberíntica alta sociedad británica como una polilla aturdida por una luz brillante, se había sentido terriblemente insegura. Estaba locamente enamorada del hombre con el que acababa de casarse, y le aterraba cometer algún error que pudiera avergonzarle. Aquel día estaba tan nerviosa que no se acordaba de nada, ni siquiera de un hombre como Trubridge. Era sorprendente que él sí que se acordara de ella, aunque cabía suponer que su talento para recordar a las mujeres era otra de las razones por las que se le daba tan bien seducirlas.
—Sí, por supuesto. Discúlpeme —murmuró, sin saber qué más decir.
—No tiene por qué disculparse, fue hace mucho tiempo. No hemos vuelto a vernos desde entonces, y está claro que debo lamentar ese hecho. Está usted incluso más radiante ahora que en el día de su boda.
—Es usted muy galante —tuvo la tentación de añadir que seguro que la galantería era uno de sus mayores talentos, pero se tragó el ácido comentario—. Gracias.
Él dejó de sonreír, y comentó con aparente sinceridad:
—Lo lamenté mucho cuando me enteré de la muerte de su marido, parecía muy buen tipo.
Belinda supuso que todos los hombres compartirían la opinión del marqués acerca de Charles Featherstone. Había sido un marido horrible, pero desde el punto de vista masculino había sido un tipo genial… un tipo que había frecuentado las mesas de juego, que había disfrutado saliendo de juerga y bebiendo como el que más hasta que una noche, cinco años atrás, se había desplomado encima de su amante preferida y había muerto de un ataque al corazón a los treinta y seis años.
Luchó por mantenerse inexpresiva y ocultar tanto el rechazo que sentía hacia su difunto marido como lo poco que lamentaba su muerte. Demostrar en exceso las emociones se consideraba una ordinariez en Inglaterra.
—Le agradezco sus palabras, pero supongo que no ha venido a ofrecerme también sus condolencias por mi cuñado, ¿verdad?
Él no pudo contener una pequeña sonrisa.
—No, por fortuna, no es así. Jack estaba vivito y coleando la última vez que le vi, y eso fue hace un par de días en París.
—Lo suponía. No me sorprende, señor, que un hombre de su reputación recurra a una triquiñuela así para lograr ser recibido, pero no entiendo la razón que le ha impulsado a hacerlo. ¿Cuál es el propósito de esta visita?
—El mismo que el de muchos otros solteros que vienen a verla, por supuesto.
—Espero que eso no signifique lo que parece.
Él sonrió de nuevo al oír aquello. Fue una sonrisa amplia, cargada de ironía, y devastadora para cualquier corazón femenino.
—Lady Featherstone, quiero que me ayude a encontrar esposa.
Capítulo 2
La primera reacción de Nicholas al ver a Belinda Featherstone fue maldecir mentalmente tanto al marido de esta como a su padre por la afición de ambos a jugarse su dinero. Si Charles Featherstone no hubiera estado obsesionado con los naipes y las carreras de caballos, si Jeremiah Hamilton no hubiera invertido y perdido toda su fortuna en Wall Street, la solución a sus problemas podría estar frente a él en ese momento, porque Belinda Featherstone era una de las mujeres más bellas que había visto en toda su vida… y eso era algo que no esperaba.
Tenía veinte años cuando había asistido al mencionado banquete de boda, había pasado una década desde entonces y no recordaba casi nada de aquel evento. A pesar de lo que acababa de decir, lo cierto era que no habían sido presentados en ningún momento, pero no había querido perder tiempo organizando una presentación formal. Aquel día, diez años atrás, tan solo había alcanzado a verla fugazmente desde el otro lado del salón, y el recuerdo que tenía de ella era muy vago… Una joven delgadísima envuelta en metros y metros de recargada seda y cargada de diamantes. No había vuelto a verla desde entonces, ya que él pasaba muy poco tiempo en Inglaterra y, cuando estaba allí, sus caminos no se habían cruzado nunca. El círculo social de lady Featherstone era demasiado respetable para alguien como él.
Cuando había decidido acudir a ella para que le ayudara a buscar esposa, ni se le había pasado por la cabeza preguntarse cuál sería su aspecto en ese momento, pero de haberlo hecho lo más probable era que no se hubiera imaginado más que una versión más vieja de la anodina novia que había vislumbrado diez años atrás. Estaba claro que esa suposición habría sido del todo equivocada, ya que el tiempo había transformado a la joven desgarbada de sus recuerdos en una hermosa mujer. Era algo que Jack no había mencionado en ningún momento durante la última década.
Los enormes ojos que le miraban desde aquel rostro con forma de corazón eran de un límpido color azul cielo, y estaban rodeados de unas espesas pestañas negras. Ojos irlandeses, otro rasgo que no esperaba encontrar en aquella mujer.
Su mente le llevó de nuevo al pasado, pero en esa ocasión retrocedió nueve años en vez de diez, y al recordar a otra joven de pelo oscuro y azules ojos irlandeses sintió una punzada, una pequeñita, en el corazón. Por un instante se sintió como si volviera a tener veinte años, lleno de sueños, ideales y todas esas estupideces que solo podía inspirar un amor de juventud.
A pesar de un parecido muy superficial en el color del pelo y de los ojos, la mujer que tenía delante no se parecía en nada a Kathleen. Su negra cabellera no era una rebelde masa de rizos que ondeaba libre bajo el viento del mar irlandés, era lustrosa y lisa y estaba sujeta en un elegante y complicado moño que sin duda habría hecho alguna doncella; llevaba puesto un delicado vestido de cachemira de un suave azul pizarra, no uno tosco y práctico de lino y lana cubierto por un delantal; y aunque su casa era pequeña y amueblada sin grandes lujos, no se parecía en nada a las cabañas con techo de paja del condado de Kildare. Además, era consciente de que lady Featherstone era un dechado de escrúpulos y rectitud, y esas eran cualidades que Kathleen Shaughnessy no había poseído jamás.
Lo cierto era que lady Featherstone tenía una de las reputaciones más prístinas de Londres. Aunque eso iba a beneficiarle a él a la hora de buscar esposa, en ese momento le parecía una verdadera lástima, ya que la dama tenía una boca carnosa y muy apetecible, una boca con una sensualidad inconfundible que estaba claro que el granuja de su marido no había sabido apreciar.
Bajó la mirada por su cuerpo y notó que la delgadez extrema de la joven envuelta en seda había dado paso a una figura mucho más voluptuosa, ni siquiera el vestido de día que llevaba puesto lograba ocultar la turgencia de sus senos y la ondulante curva de sus caderas. No, se dijo, mientras iba alzando la mirada de nuevo poco a poco, lady Featherstone ya no tenía nada de desgarbada.
Se detuvo al llegar a la garganta para poder admirar la piel desnuda que quedaba expuesta gracias al escote ribeteado en encaje del vestido; cuando al cabo de un instante alzó la mirada hacia su rostro y la miró a los ojos, sintió que una oleada ardiente le recorría… el inconfundible ardor del deseo. No era nada fuera de lo común que se sintiera atraído por una mujer y lo cierto era que sentía especial debilidad por la combinación de unos cabellos negros y unos ojos azules, pero, teniendo en cuenta el motivo por el que había ido a visitarla, cualquier deseo que pudiera sentir hacia Belinda Featherstone era condenadamente inconveniente.
Al ver la mirada de desaprobación que le lanzaban aquellos impactantes ojos azules, pensó con cierta ironía que lo que él sintiera no parecía importar demasiado. Estaba claro que su reacción física ante la dama había sido percibida, y que no era ni recíproca ni bien recibida.
En fin, quizás fuera mejor así. Había viudas dispuestas a dejar a un lado el decoro que se les había exigido cuando estaban casadas, pero, que él supiera, lady Featherstone jamás había sido una de ellas. Además, sabía que en ese momento no era una mujer adinerada y, gracias a los últimos intentos de su padre para lograr controlarle, ya no podía darse el lujo de relacionarse con mujeres que no tuvieran dinero.
—Esta es una sorpresa de lo más inesperada, lord Trubridge.
Su voz le arrancó de sus pensamientos y, muy a su pesar, no tuvo más remedio que arrinconar el deseo que sentía hacia ella y centrarse en el motivo que le había llevado hasta allí.
—Sí, pero espero que también sea una agradable.
Al ver que ella se limitaba a responder con una sonrisa muy poco sincera, se arrepintió de sus palabras. A pesar de haber admitido que estaba sorprendida por su visita, su rostro no reflejaba curiosidad alguna, y empezó a sentirse cada vez más incómodo conforme fue alargándose el silencio.
Quizás fuera muy presuntuoso por su parte esperar reacciones más favorables que aquella a la hora de tratar con las mujeres, y, desde luego, estaba recibiendo un duro castigo por ello. El desdén que emanaba de la dama era palpable.
A decir verdad, en ese momento de su vida no solía encontrarse a menudo con mujeres como lady Featherstone, que seguro que se sentía obligada a mostrar desaprobación hacia un hombre como él de forma instintiva. Aquellas con las que solía relacionarse eran mucho más indulgentes. Por otro lado, quizás no había ayudado demasiado su método algo descarado para lograr que le recibiera, pero, después de recibir su negativa, no se le había ocurrido ninguna otra opción; al fin y al cabo, no era como si los dos recibieran invitaciones para las mismas fiestas.
En todo caso, la cuestión era que él ya estaba allí y que ella sabía el porqué de su visita, así que lo cortés sería que le invitara a tomar asiento… pero esperó en vano dicha invitación y, al ver que el silencio iba alargándose y que lo único que lo quebraba era el tictac del reloj de pared, se dio cuenta de que iba a tener que ser él quien tomara la iniciativa.
Carraspeó un poco antes de preguntar:
—¿Podemos tomar asiento?
—Si no hay más remedio…
No era la respuesta más alentadora posible, pero, como daba la impresión de que era la única que iba a recibir, le indicó con un gesto el diván verde que ella tenía a su espalda y la miró con expresión interrogante. Ella vaciló como si estuviera buscando alguna forma de evitar acomodarse y dar pie a una conversación larga, pero al final se sentó; aun así, lo hizo en el borde mismo del asiento, como si estuviera esperando a tener la más mínima excusa para levantarse de nuevo y echarle de allí.
En vista de las circunstancias, Nicholas decidió que quizás la ofendería menos si optaba por un enfoque más delicado y sutil de la situación en la que se veía envuelto.
—Lady Featherstone, mi trigésimo cumpleaños fue hace cuatro días —le dijo, mientras tomaba asiento frente a ella en una butaca tapizada de chintz.
—Felicidades.
La sequedad que se reflejaba en aquella respuesta de rigor no le pasó desapercibida, pero él no se rindió.
—Cuando un hombre cumple treinta años, con frecuencia se ve obligado a plantearse su futuro desde un nuevo prisma, y yo me encuentro en esa encrucijada.
—Ya veo.
Ella lanzó una mirada de lo más elocuente hacia el reloj y empezó a tamborilear con los dedos en la rodilla, pero Nicholas siguió con valentía.
—Por eso he decidido que ha llegado el momento de casarme.
Ella se echó un poco hacia atrás, se cruzó de brazos y le miró con escepticismo.
—Según tengo entendido, usted no es de los que se casan.
—Supongo que eso se lo dijo Jack.
—No, pero tampoco haría falta que lo hubiera hecho. Su reputación le precede, señor.
Como había empleado mucho tiempo y esfuerzo alimentando esa reputación por razones propias, no podía lamentarse por tenerla, pero, a pesar de que escasos días atrás se habría sentido encantado al ver que una casamentera le consideraba un candidato inadecuado para un posible enlace matrimonial, en ese momento todo era distinto.
—No me he sentido inclinado a contraer matrimonio, eso es cierto, pero he cambiado de opinión al respecto.
—¿Ah, sí? —dijo ella, enarcando una de sus delicadas cejas negras—. ¿Y un mero cumpleaños y un poco de cautela han bastado para motivar ese… cambio de opinión?
Nicholas decidió dejar a un lado toda sutileza y hablar claro.
—Lady Featherstone, soy consciente de que es de rigor emplear la delicadeza en conversaciones como esta, pero nunca se me ha dado bien andarme por las ramas. ¿Podemos hablar con franqueza? —sin esperar respuesta, abrió los brazos y admitió la verdad—. Mi padre, el duque de Landsdowne, puso fin hace cuatro días a mi pensión mensual. Las circunstancias me obligan a contraer matrimonio.
—Qué horrible para usted. Y, además, justo en el día de su cumpleaños.
—Es más que horrible, lady Featherstone. Es reprensible. En mi opinión, nadie debería verse obligado a casarse por motivos económicos, pero no me queda otra alternativa. Mis ingresos proceden de un fideicomiso que se me concedió según las especificaciones del testamento de mi madre. Ella falleció cuando yo era pequeño, pero, sin que yo lo supiera, mi padre consiguió convencerla justo antes de su muerte de que añadiera un anexo en el que se le nombraba administrador único de ese dinero. Yo me enteré de la existencia de dicho anexo hace cuatro días, cuando recibí una carta en la que el abogado de Landsdowne me informaba al respecto y me notificaba que el duque había decidido interrumpir el pago de esa pensión.
—Ah, entonces no es un cambio de opinión lo que le ha inducido a reflexionar sobre su futuro, sino un cambio en su situación económica.
Él se sintió incómodo y se puso a la defensiva.
—Lo uno ha llevado a lo otro. La soltería ha dejado de ser una opción válida para mí, y esa es la razón que me ha llevado a venir a verla a usted.
—No sé si acabo de entenderlo… ¿Qué tengo que ver yo con su enlace matrimonial?
—Lady Featherstone, es de todos sabido que usted se encarga de ese tipo de cosas.
Ella descruzó los brazos, se inclinó hacia delante y le fulminó con una mirada gélida.
—¿Está insinuando que lo que quiere es que le encuentre una esposa lo bastante adinerada como para proporcionarle el dinero que su padre le ha negado?
Ante una actitud tan hostil, Nicholas se preguntó cómo era posible que una mujer que parecía sentir tanto resentimiento hacia el matrimonio se ganara la vida como casamentera.
—Bueno, a eso se dedica, ¿no? Trae desde América a jóvenes adineradas que no proceden de familias de rancio abolengo, y las empareja con aristócratas que necesitan dinero —al ver que ella parecía ofenderse y se tensaba, añadió—: No se ofenda por mis palabras, lady Featherstone. Ha sido muy ingenioso por su parte lograr tener esa función dentro de la alta sociedad, una función muy necesaria en vista de la crisis agrícola tan brutal que estamos sufriendo. Imagino que gran cantidad de nobles se han salvado gracias a usted.
Ella alzó ligeramente la barbilla al responder:
—Facilito la entrada de algunas conocidas mías procedentes de América en la sociedad británica, con la esperanza de que mi pequeña contribución pueda allanarles en algo el camino. Que eso tenga como feliz resultado un enlace matrimonial es algo que no está en mis manos.
—¿Y un enlace matrimonial puede considerarse un feliz resultado?
Lo dijo sin pensar, pero, en cuanto aquellas irreflexivas palabras brotaron de su boca y vio que la mirada de la dama se tornaba aún más gélida, se dio cuenta de que bromear acerca del matrimonio con una casamentera no era muy buena idea.
—Me veo obligado a casarme, es la única alternativa que tengo para obtener dinero.
—Es dueño de una finca.
—Como usted ya sabrá, hoy en día las mensualidades que se obtienen de los arrendatarios no siempre bastan para cubrir el coste de una finca. Entre la venta de la cebada, el trigo y el lúpulo que se cultivan en Honeywood, las cuotas de los arrendatarios, y el usufructo de la casa, puedo pagar los gastos de explotación, pero no me queda nada con lo que vivir.
Ella se encogió de hombros. No parecía demasiado conmovida por su explicación.
—Supongo que no se ha planteado intentar ganarse la vida de alguna forma, ¿verdad?
—¿Está sugiriendo que busque empleo? Cuidado, lady Featherstone, está dejando entrever su ascendencia americana al decir ese tipo de cosas. Sabe de sobra que se supone que el hijo de un duque no debe rebajarse a realizar un trabajo, es algo que dictan las normas de nuestra sociedad.
—Claro, y a usted le importa sobremanera la opinión de la gente.
Nicholas sonrió al oír aquel comentario lleno de sarcasmo, y admitió con naturalidad:
—Lo cierto es que me importa un comino. En cuanto a lo de buscar empleo, estoy abierto a escuchar sugerencias —soltó una carcajada algo forzada antes de añadir—: Pero ¿qué empleo podría ofrecérsele a un hombre como yo?
Ella ladeó un poco la cabeza y le observó por un instante antes de comentar:
—No se me ocurre ninguno.
Por alguna extraña razón, aquello le dolió. Aunque ni siquiera la conocía, sus palabras le hirieron en lo más hondo, en aquel lugar donde tiempo atrás habían existido sueños e ideales y que se había quedado vacío. Pero llevaba toda una vida aprendiendo a ocultar el dolor gracias a Landsdowne, así que disimuló lo herido que se sentía y su sonrisa no flaqueó en ningún momento al contestar:
—No me diga. Incluso en el caso de que pudiera obtener algún empleo, el sueldo no bastaría para cubrir mis gastos.
—Eso no lo dudo, teniendo en cuenta su hedonista estilo de vida.
Cualquiera diría que estaba hablando de un depravado.
—Lady Featherstone, soy consciente de que mi pasado es bastante… pintoresco, pero seguro que ese mero detalle no me convierte en un partido indeseable; al fin y al cabo, soy marqués y el único hijo de un duque.
—¿No cree que persuadir a su padre de que vuelva a darle la pensión sería una alternativa más honorable?
Él soltó una carcajada al oír aquello.
—¿Usted le conoce, lady Featherstone?
—He coincidido con él en varias ocasiones, pero no nos conocemos bien; aun así, no comprendo que hablar con él le parezca peor opción que casarse por dinero.
—¡No soy la primera persona que quiere casarse por motivos materiales! —le frustraba que mostrara aquel resentimiento hacia él, cuando seguro que muchos otros clientes habían acudido a ella por las mismas razones—. En lo que concierne a mi padre, llevamos unos ocho años sin dirigirnos la palabra, y permítame asegurarle que tanto él como yo preferimos que sea así; en cuanto a persuadirle… —se inclinó hacia delante y la miró con un brillo acerado en los ojos—. Preferiría arrastrarme ante el mismísimo demonio antes que pedirle a ese hombre un solo penique. Sé que un matrimonio basado en razones materiales no es lo ideal, pero, si ambos cónyuges son sinceros desde el principio acerca de los motivos que les llevan a contraer matrimonio y eligen libremente casarse por dichos motivos, no es nada deshonroso. Además, ya le he dicho que no tengo otra alternativa. Puedo vivir a crédito por un tiempo, pero después quedaré en el más absoluto desamparo. En condiciones normales, no recurriría a una casamentera para buscar esposa, pero mis opciones son escasas. Hay…
—¿Cómo lo haría?, ¿cómo buscaría esposa en condiciones normales?
—No seguiría las normas de la alta sociedad, eso se lo aseguro —antes de que ella pudiera ahondar más en el tema, añadió—: No entiendo qué importancia tiene eso en este momento. Como ya le he dicho, debo contraer matrimonio, y lo antes posible. No tengo ni el tiempo ni, debo confesar, la inclinación de llevar a cabo los tediosos rituales de lo que la alta sociedad considera un cortejo adecuado.
Ella le miró como si le costara creer lo que estaba oyendo, y le preguntó con incredulidad:
—¿Y cree que recurrir a mí le exime de tener que llevar a cabo esos rituales?, ¿cree que es tan fácil como eso?
Él frunció el ceño, desconcertado.
—¿Acaso no es así? Usted es una casamentera, yo, el hijo de un duque. Deseo contratarla para que me busque una esposa adecuada, y con eso me refiero a una mujer rica, preferiblemente atractiva, y que esté dispuesta a desprenderse de parte de su fortuna para subir en el escalafón social y, en el futuro, obtener el título de duquesa. Huelga decir que usted recibirá una generosa comisión cuando yo obtenga la dote. Me parece un trato de negocios legítimo, y usted ha intervenido en casos así muchas veces. Llámeme corto de entendederas si quiere, pero no alcanzo a ver qué tiene de complicado.
—Usted no es más que un cazafortunas, señor mío —le contestó ella, con tono despectivo.
—Pero al menos estoy dispuesto a ser uno honesto, a exponer sin tapujos mi situación ante mi futura esposa. Si usted pudiera encontrarme una que esté dispuesta a su vez a ser sincera respecto a sus propios motivos, no tiene por qué haber problema alguno; además, hasta el momento no ha tenido reparos a la hora de ayudar a concertar matrimonios de conveniencia… el de los duques de Margrave, por ejemplo, o…
—¡Los duques de Margrave no se casaron por conveniencia!, ¡y lo mismo puede decirse de todas las otras parejas que se han unido gracias a mi ayuda!
—Está bromeando, ¿verdad? —al ver que ella le fulminaba con la mirada, soltó una carcajada llena de incredulidad—. Dios mío, creo que está hablando en serio. Lady Featherstone, me cuesta creer que a pesar de haber vivido tanto tiempo en Inglaterra, a pesar de haber concertado los matrimonios de un sinfín de miembros de la nobleza, siga creyendo que a este lado del charco el matrimonio es algo más que un mero acuerdo económico. Casarse no tiene nada que ver con el corazón, se lo aseguro… sé de lo que hablo —no pudo evitar que su voz se tiñera de amargura.
—Yo también sé perfectamente bien lo que significa el matrimonio a este lado del charco, no hace falta que usted me lo explique. Y déjeme asegurarle que no soy nada romántica. Soy una mujer práctica y me doy perfecta cuenta de que el dinero juega cierto papel en los matrimonios en este país, pero mis amigas y los hombres con los que se han casado han formado uniones basadas en consideraciones que van mucho más allá del punto de vista material. Esas parejas sentían un afecto mutuo…
A Nicholas le hizo gracia ese comentario.
—Así que afecto, ¿no? Claro, eso bastaría para que cualquier hombre estuviera deseoso de pasar por el altar.
—Ríase si quiere —le espetó ella con indignación.
Él se apresuró a ocultar la diversión que sentía, y se esforzó por mostrar la gravedad apropiada.
—No, su enfoque parece muy lógico, pero al oírla hablar me pregunto… —hizo una pequeña pausa, y deslizó la mirada por aquella hermosa boca—. ¿Dónde queda la pasión? —al ver que sus mejillas se teñían de rubor, supo que había hecho tambalear al fin su fría indiferencia.
—La pasión no es un factor relevante en un matrimonio.
Él se echó a reír. El comentario era tan absurdo que no pudo contenerse.
—Teniendo en cuenta que la gran mayoría de aristócratas británicos se casan con la esperanza de engendrar a un heredero, creo que la pasión es algo extremadamente relevante.
Ella se tensó al oír aquello, y su expresión se endureció.
—La pasión no es duradera, y eso conlleva que sea una base inadecuada para un matrimonio. A aquellos que me honran solicitando mis consejos les recomiendo que basen el matrimonio en una base sólida de afecto mutuo, intereses comunes, y opiniones compartidas.
Estaba claro que bromear con ella no estaba ayudándole en nada, así que le preguntó:
—¿Podríamos convenir al menos en que habría que obrar con sensatez a la hora de pensar en el matrimonio? Desde ese punto de vista, creo que usted podría encargarse de presentarme a varias jóvenes adecuadas.
—Ni lo sueñe —le dijo ella, antes de ponerse en pie—. No ayudo a cazafortunas, ni siquiera a los que son supuestamente honestos. No puedo ayudarle, lord Trubridge, y no entiendo por qué cree que estaría dispuesta a hacerlo.
Nicholas echó la cabeza un poco hacia atrás para poder mirarla.
—Y yo no entiendo por qué se me rechaza de forma tan tajante por desear el mismo tipo de arreglo al que aspiraron tantos otros que se han sentado en este saloncito antes que yo.
Ella no contestó y, a juzgar por su expresión pétrea, estaba claro que ningún argumento iba a hacerla cambiar de opinión. Era una lástima, porque aquella mujer podría haberle facilitado su regreso a la alta sociedad y con su ayuda todo aquel asunto habría sido mucho más fácil, pero era mejor darse por vencido y limitarse a buscar esposa de alguna otra forma.
—De acuerdo, lady Featherstone, llevaré a cabo mi búsqueda sin su ayuda —afirmó, antes de levantarse de la silla.
—Sí, ya sé que es terrible de mi parte esperar que usted mismo tenga que encargarse de buscar esposa —comentó ella, con una dulzura que rezumaba sarcasmo—. Me temo que va a verse obligado a soportar esos rituales de cortejo tan tediosos, a pesar de lo mucho que le desagradan. Debo confesar que voy a disfrutar viéndole actuar, lord Trubridge.
—Procuraré entretenerla todo lo posible.
—Qué bien —le dijo ella, antes de sonreír por fin. Fue una sonrisa llena de satisfacción, como si acabara de lograr alguna victoria—. Pero me siento en el deber de advertirle que no voy a ponerle nada fácil que logre su objetivo.
—A ver si la entiendo… ¿No solo está negándose a ayudarme, sino que tiene intención de obstaculizar mis esfuerzos?
—En todo lo que me sea posible —aseveró ella, mientras su sonrisa se ensanchaba aún más.
Si pensaba que con sus palabras iba a intimidarle y a hacerle desistir, estaba muy equivocada.
—¿Está amenazándome, lady Featherstone? —le preguntó, sonriente.
—Tómeselo como quiera.
—De acuerdo, me lo tomaré como un desafío, y los desafíos siempre han sido irresistibles para mí. Pero no sé qué puede hacer usted para detenerme —lo dijo para acicatearla, para lograr que ella revelara su estrategia y poder saber a qué iba a enfrentarse—. Acepto que no esté dispuesta a ayudarme, pero no alcanzo a entender qué es lo que usted puede hacer para evitar que encuentre esposa por mí mismo.
Ella dejó de sonreír, y sus ojos relampaguearon con un brillo gélido y acerado.
—Voy a encargarme de que toda joven por la que usted muestre interés sepa la clase de hombre que es. La pondré al tanto de su escandaloso pasado, de las deshonrosas razones que le inducen a cortejarla, del carácter mercenario de sus intenciones, y de lo horrible que sería como marido.
Nicholas se sintió dolido ante aquella descripción tan cruel y completamente injustificada de su forma de ser, pero ocultó su reacción y se limitó a contestar con tono afable:
—Usted debe seguir los dictados de su código moral, por supuesto, pero, ahora que ya ha lanzado el desafío, permita que le diga que no creo que su misión le resulte tan fácil como usted cree.
—¿Ah, no?
—No. Está dando por sentado que voy a seguir los rituales de cortejo habituales, pero no tengo intención alguna de hacerlo.
—¿Qué quiere decir con eso?
—Que no voy a llevar a cabo un cortejo apropiado —su sonrisa se ensanchó al ver que le miraba atónita—. De hecho, creo que voy a optar por uno que sea lo más deliciosamente inapropiado posible —le guiñó el ojo antes de añadir—: Así es más divertido.
—¡Es usted un demonio! —masculló ella, con los puños cerrados a ambos lados del cuerpo, mientras contenía a duras penas la furia que sentía—. ¡Un granuja endiablado y perverso!
—No serviría de nada negar esa acusación. Fueron muchos los que llegaron a esa conclusión acerca de mí hace tiempo, y parece ser que usted comparte su opinión.
—¡Y con buena razón!
Ella no tenía ni idea de las circunstancias que le habían llevado a manchar su propia reputación, desconocía por completo sus razones para permitir que los rumores circularan, pero no estaba dispuesto a darle ni una condenada explicación al respecto.
—En cualquier caso, no supondrá diferencia alguna. A las mujeres les encantan los granujas que están dispuestos a reformarse, en especial si se trata de un hombre capaz de despertar la pasión que hay en ellas —deslizó la mirada por su boca antes de añadir—: Ante eso, están dispuestas a mandar al cuerno el afecto mutuo, las opiniones compartidas, y los intereses comunes.
Después de dejar a la estirada y formal lady Featherstone boquiabierta e indignada con aquellas palabras, dio media vuelta y se marchó sin más.
Cuando Belinda había llegado a Inglaterra diez años atrás, la vizcondesa de Montcrieffe (que de soltera había sido la señorita Nancy Breckenridge, procedente de Nueva York), había tenido la amabilidad de guiarla durante aquellos primeros y precarios años para que aprendiera a desenvolverse dentro de la alta sociedad británica. Había sido ella quien le había enseñado los tres preceptos más importantes para una dama de verdad: Una dama jamás mostraba desconcierto o sorpresa, jamás perdía los estribos y nunca, jamás contradecía a un caballero antes de la cena.
En aquel entonces, ella era una jovencita apocada y terriblemente insegura a la que no le había resultado nada difícil seguir esos preceptos al pie de la letra, pero en ese momento, mientras contemplaba la puerta por la que acababa de salir el marqués de Trubridge, se dio cuenta de que acababa de romper esas tres reglas con tanta facilidad como se cascaba un frágil huevo.
No lamentaba haberlo hecho, ya que lo que aquel hombre había afirmado acerca de llevar a cabo un cortejo inapropiado tan solo podía significar una cosa: Que tenía intención de seducir y comprometer a una joven para que se viera obligada a casarse con él. Cualquier mujer, dama o no, perdería la compostura ante semejante barbaridad, pero sabía que la furia era inútil en aquellas circunstancias. Tenía que pensar con calma, planear estratégicamente, y encontrar la forma de detenerle.
«A las mujeres les encantan los granujas…».
Se sentó con un suspiro al recordar aquellas palabras. Trubridge tenía razón en eso, y ella lo sabía mejor que nadie. La experiencia era una profesora muy amarga.
Charles también había sido un granuja. Pecaminosamente apuesto, poseedor de un encanto endemoniado, y con una sangre más azul que la de todos los ricachones neoyorquinos que habían mirado por encima del hombro a la señorita Belinda Hamilton, una joven procedente de Cleveland, Ohio.
La semana de las carreras de Saratoga era una de las pocas ocasiones en las que una muchacha sin pedigrí pero con mucho dinero podía mezclarse con gente de un estatus social superior, pero esas oportunidades servían de poco para alguien como ella, ya que en aquel entonces era demasiado tímida para aprovecharlas.
Cuando el séptimo conde de Featherstone, que estaba haciendo un recorrido por el país en aquel momento, se había acercado a ella en la veranda del hotel Grand Union de Saratoga, habían bastado quince minutos de conversación (en los que él había sido casi el único en hablar), para que ella se enamorara perdidamente.
Cuando la había llevado a un rincón oscuro de un jardín durante un cotillón, apenas seis semanas después de conocerla, su actitud impetuosa y sus sensuales besos habían sido la experiencia más embriagadora que ella había tenido en toda su vida. Tras aquel breve pero apasionado cortejo, él le había propuesto que se convirtiera en la condesa de Featherstone y se fuera a vivir con él a un castillo inglés. Lo había pintado como un cuento de hadas tan romántico e ideal que ella había aceptado de inmediato, y ni siquiera se había dado cuenta de que en la propuesta de matrimonio no había habido en ningún momento una declaración de amor.
Pero él le había asegurado a su futuro suegro que su deseo de casarse con su hija no tenía nada que ver con el hecho de que fuera rica y, como al padre de Belinda jamás se le había dado bien enfrentarse a posibilidades desagradables, le había creído sin más. En cuanto a ella… Era tan joven, estaba tan enamorada de Charles y tan deslumbrada por la sociedad británica que él representaba, que se había convencido a sí misma de un sinfín de bobadas románticas acerca de cómo iba a ser su vida como esposa y condesa.
Ni su padre ni ella eran conscientes del estado tan precario en que estaban las finanzas de Featherstone ni de lo disoluto que era aquel hombre, y no se habían dado cuenta hasta que ya fue demasiado tarde. Después de casarse con él, se había enterado de que su marido tenía cuatro fincas hipotecadas, dos amantes, y una deuda de trescientas mil libras. Su padre había tenido que cumplir con lo estipulado en el acuerdo matrimonial, así que no había tenido más remedio que saldar las deudas y entregarle el resto de la dote a su yerno, que había disfrutado de lo lindo gastándosela.
Para cuando Jeremiah Hamilton había perdido su fortuna, el dinero del acuerdo matrimonial ya se había esfumado, pero, antes de eso, Charles ya había dejado de fingir que tuviera el más mínimo comportamiento caballeroso o el más mínimo afecto hacia su joven esposa americana; además, había dejado muy claro que no pensaba mantenerla.
Así las cosas, ella no había tenido más remedio que valerse por sí misma, y había logrado canalizar su rabia y su desilusión para crearse una fuente de ingresos muy lucrativa; aun así, ese no era el motivo que la había llevado a hacerse casamentera.
Los cazafortunas eran la cruz de la existencia de cualquier heredera, y se había convertido en su misión en la vida ayudar al mayor número de jóvenes posible a tomar decisiones más sensatas que las que ella había tomado en su momento. Informaba a las madres americanas acerca de la forma de ser de jóvenes caballeros británicos, aconsejaba a los padres sobre cómo dejar el dinero bien atado, y hacía todo lo posible por guiar a herederas americanas interesadas en casarse hacia caballeros británicos honorables, hacia aquellos que, según su opinión, era más probable que no solo fueran a proporcionarles la aprobación de la alta sociedad, sino que también pudieran darles una felicidad duradera. Era un orgullo para ella el hecho de que toda joven americana decidida a casarse con un noble británico supiera que, en cuanto llegara a Londres, lo primero que debía hacer era visitar a lady Featherstone en Berkeley Street.
Recordar a Featherstone tuvo como consecuencia inevitable que lo comparara con Trubridge, y las similitudes que había entre ambos sirvieron para que tuviera más presente que nunca cuál era su deber. Tenía que cumplir con su amenaza y detener a aquel hombre, pero, teniendo en cuenta aquellos ojos de color avellana y aquella sonrisa cautivadora, no iba a ser una tarea nada fácil. Había una buena cantidad de herederas que entregarían encantadas tanto el corazón como la dote a cambio de conseguir a un hombre apuesto y con un título nobiliario, con la absurda esperanza de que él acabara por corresponder a su amor.