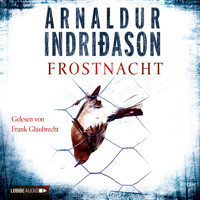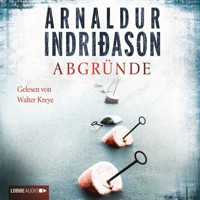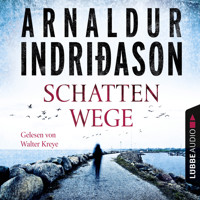Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Erlendur Sveinsson
- Sprache: Spanisch
Un hombre confecciona una máscara de cuero con un clavo fijado en la frente. Se trata de una "máscara infernal" usada antiguamente por los granjeros islandeses para sacrificar terneros. Al mismo tiempo, un reencuentro con sus antiguos compañeros de instituto deja a Sigurður Óli insatisfecho con su vida en el cuerpo de policía. Mientras Islandia experimenta un boom económico, su relación sentimental hace aguas e incluso su puesto en la Policía Judicial queda en peligro tras haber aceptado hablar con una pareja de chantajistas para hacerle un favor a un amigo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Svörtuloft
© Arnaldur Indridason, 2009.
© de la traducción: Fabio Teixidó Benedí, 2017.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2017. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO154
ISBN: 9788490569597
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1
Sacó la máscara de cuero de la bolsa de plástico. No era ninguna obra de arte, y no le había quedado todo lo bien que a él le hubiera gustado, pero le serviría.
Lo que más temía era toparse con algún agente de policía por el camino, aunque, de todas maneras, pasaba totalmente desapercibido. La bolsa contenía otros objetos además de la máscara. Había comprado dos botellas de brennivín en la licorería, y un martillo contundente y un clavo en la tienda de bricolaje.
El día anterior había adquirido el material necesario para elaborar la máscara en un mayorista que importaba piel y cuero. Se había afeitado con esmero y se había puesto sus mejores galas. Sabía lo que necesitaba y lo había encontrado sin dificultad: cuero, hilo y una buena aguja de zapatero.
A esas horas de la mañana las calles estaban prácticamente desiertas, así que no corría el riesgo de ser visto. Con la cabeza agachada para evitar mirar a quien pudiera pasar, caminaba a grandes zancadas hacia la casa de madera de la calle Grettisgata. Bajó a toda velocidad las escaleras de acceso al sótano, abrió la puerta, entró rápidamente y cerró con cuidado.
Se detuvo en la penumbra. Ahora ya conocía la distribución de las habitaciones y podía orientarse a oscuras. Al fin y al cabo, no era un apartamento de grandes dimensiones. El baño carecía de ventanas y se hallaba al final del pasillo, a la derecha. La cocina se encontraba en el mismo lateral, con una gran ventana que había tapado con una manta gruesa, orientada hacia el patio trasero. Enfrente de la cocina estaba el salón y, a su lado, el dormitorio. La ventana del salón, también tapada con cortinas recias, daba a Grettisgat. Al dormitorio solo se había asomado una vez; en lo alto de la pared había otra ventana, esta vez cubierta por una bolsa de plástico negra.
En lugar de encender la luz, buscó la vela que guardaba en el estante del pasillo, la encendió con una cerilla y el resplandor fantasmal de la llama lo guio hacia el salón. Escuchó los gritos ahogados del malnacido, sentado en una silla con las manos atadas al respaldo y la boca amordazada. Evitaba mirarlo, especialmente a los ojos.Apoyó la bolsa en la mesa y extrajo el martillo, la máscara, el clavo y el brennivín. Retiró el precinto de una de las botellas y bebió un enérgico trago de su tibio contenido. Con los años, aquel licor había dejado de quemarle la garganta.
Dejó la botella y cogió la máscara. La había confeccionado con materiales de primera calidad. Estaba tallada en cuero grueso de cerdo y doblemente cosida con cordel encerado. Había perforado un orificio en la frente por el que había insertado el clavo de acero galvanizado y había cosido un refuerzo alrededor para que pudiera sostenerse. Había rasgado los laterales de la máscara para introducir por ellos una tira ancha de cuero con la que poder ajustarla bien a la nuca. También había abierto unas ranuras a la altura de los ojos y la boca. La parte superior se extendía hasta la coronilla y se enganchaba a la tira de la nuca mediante una correa de cuero. Así aseguraba su estabilidad. No había tomado medidas exactas, sino que la había ajustado al tamaño de su cabeza.
Bebió otro trago de brennivín procurando que los gemidos del malnacido no le afectaran.
De pequeño, cuando vivía en el campo, había visto una máscara similar. Era de hierro y estaba guardada en el viejo establo, pero no le permitían tocarla. Sin embargo, una vez lo había hecho a escondidas. El hierro estaba helado y cubierto de óxido. Se había fijado en unas manchas de sangre seca junto al agujero del clavo. Solo la había visto usar una vez cuando el granjero tuvo que sacrificar un ternero enfermo. Vivía en la más extrema pobreza y no podía permitirse una pistola para sacrificar el ganado. En su lugar utilizaba aquella máscara, que era demasiado pequeña para la cabeza del ternero: según le había explicado el granjero, estaba diseñada para matar ovejas. Luego había agarrado el martillo y golpeado el clavo, que se había hundido en la cabeza del animal. El ternero se había desplomado y no había vuelto a moverse.
Vivía feliz en el campo. Allí nadie le decía que fuera un miserable y un desgraciado.
Nunca se olvidó del nombre que le daba el granjero a aquel objeto con un clavo que prometía una muerte rápida e indolora.
El granjero la llamaba «máscara mortuoria».
Le parecía un nombre escalofriante.
Contempló el clavo que sobresalía de su tosca máscara. Calculó que penetraría cinco centímetros en el cráneo; y sabía que con eso bastaría.
2
Sigurður Óli respiró hondo. Había aparcado delante del inmueble y llevaba esperando en el coche casi tres horas sin que hubiera ocurrido nada. El periódico no se había movido del buzón. Los pocos que habían pasado por la entrada ni siquiera habían mirado el diario, que Sigurður Óli había dispuesto de manera estratégica para que asomara la mitad y cualquiera se lo pudiera llevar sin ningún problema, bien fuera un ladrón o alguien con ganas de molestar a la anciana del segundo piso.
El caso no tenía ninguna relevancia. De hecho, tal vez fuera el más trivial que Sigurður Óli había investigado en su carrera de policía. Su madre lo había llamado para que le hiciera un favor a una amiga suya que vivía en la calle Kleppsvegur. Su amiga estaba suscrita al periódico, pero a menudo no lo veía en el buzón cuando bajaba a cogerlo los domingos por la mañana y no había conseguido dar con el culpable. Había preguntado a sus vecinos, pero todos le habían jurado y perjurado que no lo habían tocado; es más, algunos echaban pestes de la publicación por considerarla pura basura conservadora que no leerían, ni aunque les pagaran. Hasta cierto punto, ella estaba de acuerdo. Al fin y al cabo, solo se mantenía fiel al periódico por las esquelas, que en ocasiones ocupaban la cuarta parte de sus contenidos.
Su amiga sospechaba de algunos vecinos de la escalera. En el piso de arriba, por ejemplo, vivía una mujer que, según ella, era una «devorahombres». Por su casa no dejaban de desfilar hombres, sobre todo por las noches y los fines de semana. Quizás alguno de ellos fuera el ladrón, si es que no lo era ella misma. Dos plantas más arriba, vivía otro vecino que no trabajaba y se pasaba el día entero metido en su casa sin hacer nada. Decía que era compositor.
Sigurður Óli siguió con la mirada a una adolescente que entraba en el edificio. Parecía volver de fiesta, todavía ligeramente ebria. Le costó encontrar las llaves en un pequeño monedero que sacó del bolsillo, y se tambaleaba de tal manera que tenía que agarrarse al pomo de la puerta para no caerse. No le echó ni un solo vistazo al periódico. «Desde luego, no saldrán fotos suyas en la sección de sociedad», pensó Sigurður Óli mientras la veía subir las escaleras con dificultad.
Todavía arrastraba una gripe que no había conseguido quitarse de encima. Seguramente había vuelto demasiado pronto al trabajo, pero la verdad es que ya no aguantaba más en la cama viendo películas en su nueva pantalla de plasma de 42 pulgadas. Prefería tener algo que hacer, aunque no se encontrara todavía con fuerzas.
Pensó en la velada del sábado anterior. Para celebrar el aniversario de la graduación del instituto, sus antiguos compañeros de clase se habían reunido en casa del que apodaban Guffi, un tipo engreído que venía de una familia de abogados y a quien Sigurður Óli no tragaba desde prácticamente el mismo día en que se habían conocido. Guffi, al que ya de adolescente le gustaba llevar pajarita, había seguido su tónica general: los había invitado a todos a su casa con motivo del aniversario para luego terminar dando un discurso en el que, lleno de orgullo, anunciaba a sus antiguos compañeros de clase que lo habían ascendido a jefe de departamento de un banco y que, por tanto, había otro motivo más de celebración. Sigurður Óli no se unió al aplauso.
Paseó la mirada por el grupo preguntándose si sería él quien había obtenido menos logros en la vida desde que terminaran el instituto. Cada vez que hacía el esfuerzo de acudir a aquellos reencuentros le asaltaba el mismo tipo de pensamientos. Entre otros asistentes figuraban abogados como Guffi, algunos ingenieros, dos pastores protestantes y tres médicos con largos años de especialidad a sus espaldas. También había un escritor de quien Sigurður Óli no había leído nunca nada, a pesar del bombo que se le daba en determinados círculos literarios debido a un dominio estilístico magistral que rozaba lo inefable, según decían las últimas críticas. Al compararse con sus compañeros y pensar en las investigaciones policiales, en sus compañeros Erlendur y Elínborg y en toda la gentuza con quien tenía que tratar cada día, Sigurður Óli no había encontrado muchos motivos de alegría. Su madre siempre le había dicho que él valía mucho más que «eso», y con ello se refería a ser policía. Su padre, sin embargo, se sentía más orgulloso y siempre le recordaba que seguramente haría más cosas por la sociedad que muchos otros.
—¿Qué tal te va en la poli? —le preguntó Patrekur, uno de los ingenieros, que había escuchado a su lado el discurso de Guffi. Sigurður Óli conservaba la amistad con él desde el instituto.
—Así, así —respondió Sigurður Óli—. Tú debes de tener una avalancha de trabajo con esto del boom económico y todo lo de las presas y las centrales hidroeléctricas.
—Vamos ahogados, literalmente —dijo Patrekur, con una expresión más seria de lo habitual en él—. Me preguntaba si podría quedar contigo algún día para comentarte una cosa.
—Por supuesto. ¿Voy a tener que detenerte?
Patrekur no sonrió.
—Te llamo el lunes, si te parece bien —sugirió antes de alejarse de él.
—Vale —confirmó Sigurður Óli con gesto de asentimiento mientras miraba a Súsanna, la mujer de Patrekur, que también había asistido a la fiesta a pesar de que no solían acudir juntos a tales eventos. Le sonrió. Siempre le había caído bien y pensaba que su amigo había sido afortunado.
—¿Sigues en la poli? —le preguntó Ingólfur, uno de los dos pastores protestantes, caminando hacia él con un vaso de cerveza en la mano. De ascendencia eclesiástica por parte de padre y madre, no se planteaba hacer otra cosa que no fuera servir al Señor. Sin embargo, Ingólfur no era ningún santo: le gustaba beber y sentía debilidad por las mujeres; se había casado en dos ocasiones. A veces discutía con el otro pastor del grupo, Elmar, que era radicalmente distinto: un devoto, medio asceta, que creía en todo lo que dice la Biblia, y se oponía a cualquier tipo de cambio, sobre todo en lo referente a los homosexuales, que pretendían echar por tierra las arraigadas tradiciones cristianas del país. A Ingólfur le traía sin cuidado qué tipo de personas acudieran a él, solo seguía la única regla que le había enseñado su padre: todos los hombres son iguales ante Dios. Sin embargo, se lo pasaba en grande tomándole el pelo a Elmar. Le preguntaba a menudo si algún día pensaba fundar su propia secta: los elmaritas.
—¿Y tú? ¿Sigues dando sermones? —replicó Sigurður Óli.
—Somos indispensables, tanto el uno como el otro —reparó Ingólfur sonriendo.
Guffi se acercó hasta ellos y le dio una enérgica palmada en el hombro a Sigurður Óli.
—¿Qué tal está el madero? —voceó el recién nombrado jefe de departamento.
—Estupendamente —respondió Sigurður Óli.
—¿Nunca te has arrepentido de no haber terminado Derecho? —preguntó Guffi con sus ínfulas de siempre.
Había engordado con los años. De manera gradual, la pajarita que una vez le había sentado tan bien había quedado enterrada bajo una enorme papada.
—Nunca —aseguró Sigurður Óli, quien, de hecho, sí que se había planteado en más de una ocasión abandonar el cuerpo de policía, retomar Derecho y licenciarse para hacer algo más provechoso. Pero no lo reconocería ante Guffi. Y menos aún admitiría que Guffi había sido una especie de referencia: Sigurður Óli pensaba a menudo que si un idiota como Guffi podía entender las leyes, cualquiera podía hacerlo.
—Ya he visto que estás casando a invertidos —comentó Elmar uniéndose al grupo y lanzándole a Ingólfur una mirada llena de consternación.
—Ya empezamos —dijo Sigurður Óli mientras buscaba una vía de escape antes de que estallara un debate religioso.
Se dirigió hacia Steinunn, que pasaba por ahí con una copa en la mano. Recientemente había dejado de trabajar en la delegación de Hacienda, y Sigurður Óli la llamaba de vez en cuando si tenía problemas con su declaración de la renta. Siempre le había sido de gran ayuda. Sigurður Óli sabía que lo había dejado con su marido hacía unos años y que desde entonces había disfrutado de su soltería. Steinunn era una de las razones por las que Sigurður Óli se había molestado en ir a casa de Guffi aquella noche.
—Steina —dijo para llamar su atención—. ¿Ya no trabajas en Hacienda?
—No, he empezado a trabajar en el banco de Guffi —anunció Steinunn con una sonrisa—. Ahora ayudo a los ricos a evadir impuestos. Según Guffi, se ahorran un dineral.
—Y el banco paga mejor —dijo Sigurður Óli.
—Ya lo creo. Cobro una pasta gansa.
Al sonreír dejó asomar su radiante dentadura. Después se retocó el pelo, que le había caído delante de los ojos. La melena ondulada rubia le llegaba hasta los hombros, y llevaba las cejas teñidas de negro. Tenía la cara ancha y unos bonitos ojos oscuros. Por su aspecto era lo que probablemente los adolescentes llamarían un «pibón», y Sigurður Óli se había preguntado si Steinunn conocería ese término. En realidad, no le cabía ninguna duda: siempre había estado al día en esas cuestiones.
—Sí, tengo entendido que no pasáis hambre —comentó Sigurður Óli.
—¿Y tú? ¿No juegas en bolsa?
—¿Que si no juego en bolsa?
—Alguna inversión habrás hecho por ahí —insinuó Steinunn—. Te pega.
—¿Ah, sí? —dijo Sigurður Óli con una sonrisa.
—Sí. ¿No te va apostar un poco?
—No me puedo permitir riesgos —confesó Sigurður Óli sin dejar de sonreír—. Solo juego sobre seguro.
—¿Acaso hay algo que sea seguro?
—Solo compro en bancos —aseguró Sigurður Óli.
Steinunn alzó su copa.
—Pues no hay nada más seguro que eso.
—¿Sigues viviendo sola?
—Sí. Y disfrutándolo.
—Tiene cosas buenas —observó Sigurður Óli.
—¿Qué tal con Bergþóra? —preguntó Steinunn de repente—. He oído que no os iba bien.
—No, la cosa no va muy bien —admitió Sigurður Óli—. Una lástima.
—Majísima, Bergþóra —dijo Steinunn, que había visto a su pareja en encuentros similares.
—Sí... Lo era. Me preguntaba si a lo mejor te apetecería quedar algún día. Tomarnos un café o algo.
—¿Me estás invitando a salir contigo?
Sigurður Óli asintió.
—¿En plan cita?
—No, una cita no; o bueno, sí, algo así, ya que lo dices.
—Siggi —dijo Steinunn acariciándole la mejilla—. Lo que pasa es que no eres mi tipo.
Sigurður Óli la miró.
—Ya lo sabes, Siggi. Nunca lo has sido. Sigues sin serlo.Y no lo vas a ser.
¡¿Su tipo?!
Sigurður Óli escupió la palabra en voz alta mientras esperaba en el coche a que apareciera el ladrón de periódicos. ¿Que no era su tipo? ¿Qué significaba eso? ¿Que era de un tipo peor que otros? ¿Y por qué siempre venía Steinunn con eso de los tipos?
En ese momento entró en el inmueble un joven que llevaba un instrumento musical. Sin pensárselo dos veces, cogió el periódico del buzón y abrió la puerta interior de la escalera con la llave. Sigurður Óli llegó al portal a tiempo para interponer el pie en la puerta y poder entrar antes de que se cerrara. El joven se llevó un susto de muerte cuando Sigurður Óli lo agarró en la escalera y lo hizo bajar propinándole un golpe en la cabeza con el periódico. Al muchacho se le escapó de las manos la caja del instrumento, que golpeó la pared, perdió el equilibrio y cayó al suelo.
—¡Arriba, idiota! —gruñó Sigurður Óli tratando de levantar al chico.
Supuso que se trataba del holgazán que vivía dos pisos por encima de la amiga de su madre, el que se hacía llamar «compositor».
—¡No me hagas daño! —gritó el músico.
—¡No te voy a hacer daño! ¿Vas a dejar de robarle el periódico a Guðmunda, la vecina del segundo? ¿Sabes quién es? ¿Qué clase de imbécil le roba el periódico del domingo a una pobre anciana? ¿Te lo pasas bien abusando de personas indefensas?
El muchacho se levantó. Lanzando una mirada de rencor y odio a Sigurður Óli, le arrebató el periódico de las manos.
—Este es mi periódico —afirmó—. ¡No sé de qué me estás hablando!
—¿Tu periódico? —se apresuró a decir Sigurður Óli—. Ni hablar, amiguito. ¡Es el de Munda!
Echó un vistazo al rellano. Los buzones se alineaban en tres filas de cinco y vio que por el de Munda sobresalía el periódico tal y como él lo había dejado.
—¡Mierda! —farfulló al subir de nuevo al coche, antes de marcharse con el rabo entre las piernas.
3
De camino al trabajo, el lunes por la mañana, le informaron del hallazgo de un cadáver en un apartamento alquilado del barrio de Þingholt. Se trataba del homicidio de un hombre joven que había sido degollado. Los agentes de la Policía Judicial habían acudido de inmediato al lugar de los hechos y la jornada de Sigurður Óli se redujo a interrogar a los vecinos del fallecido. Allí se encontró a Elínborg, que se encargaba del caso, tan calmada y mesurada como siempre, quizá demasiado calmada y mesurada para el gusto de Sigurður Óli.
Patrekur lo había llamado para recordarle que tenían una cita. Al enterarse del asesinato, le pidió que no se preocupara, pero Sigurður Óli le dijo que no pasaba nada y que podían quedar por la tarde en una cafetería que él mismo propuso. Poco después lo llamaron de comisaría. Un hombre había preguntado por Erlendur y se había negado a marcharse hasta que no lograra hablar con él. Le habían comunicado que Erlendur se encontraba de vacaciones fuera de Reikiavik, pero no se lo había creído. Al final solicitó hablar con Sigurður Óli. El hombre no quiso dar su nombre ni tampoco quiso explicar de qué asunto se trataba hasta que, al final, se fue. Por último, Bergþóra lo llamó para preguntarle si podían verse el día siguiente por la tarde.
Sigurður Óli se pasó todo el día en el escenario del crimen y a eso de las cinco se vio con Patrekur en un café del centro. Patrekur llegó primero. Lo acompañaba su cuñado, a quien Sigurður Óli había visto alguna vez en casa de su amigo. Tenía delante una pinta de cerveza y un vaso de chupito vacío.
—Un poco fuerte para ser lunes, ¿no? —preguntó Sigurður Óli sentándose junto a ellos mientras observaba al hombre que había acudido con su amigo.
El hombre lo miró con cierto apuro y dirigió la mirada hacia Patrekur.
—Lo necesito —dijo antes de tomar otro trago de cerveza.
Se llamaba Hermann y trabajaba para una mayorista. Estaba casado con la hermana de Súsanna, la mujer de Patrekur.
—¿Pasa algo malo? —preguntó Sigurður Óli.
Notó que Patrekur se comportaba de forma extraña, pero pensó que simplemente se sentiría incómodo por no haber avisado de que venía acompañado. Por lo general era una persona tranquila, sonriente y bromista. A veces iban juntos al gimnasio a primera hora de la mañana y después se tomaban un café; de vez en cuando iban al cine e incluso hacían algún viaje juntos. Patrekur era el que podría considerarse el mejor amigo de Sigurður Óli.
—¿Has oído hablar de las fiestas de swingers? —preguntó Patrekur.
—No. ¿Quieres decir conciertos de jazz?
Patrekur sonrió.
—Ojalá fueran conciertos de jazz —reparó mirando a Hermann, que dio otro trago de cerveza. Al saludar a Sigurður Óli, su apretón de manos había sido flojo y húmedo. Iba bien vestido, con traje y corbata, llevaba barba de tres días, y tenía el pelo lacio y un rostro de facciones finas.
—¿No es el swing una especie de jazz? —le preguntó Sigurður Óli.
—No, en las fiestas que te digo no se toca música —señaló Patrekur con voz apagada.
Hermann se terminó la cerveza y le hizo una señal al camarero para que le llevara otra.
Sigurður Óli miró fijamente a Patrekur. En el instituto habían fundado juntos la asociación liberal Milton y habían publicado una revista homónima de ocho páginas que loaba las iniciativas individuales y el mercado libre. Invitaban a conocidos portavoces de los círculos conservadores a sus reuniones, que no se caracterizaban precisamente por su gran número de asistentes. Pero, más tarde, Patrekur cambió de postura. Para sorpresa de Sigurður Óli, se había vuelto de izquierdas y había comenzado a manifestarse en contra de la base militar estadounidense de Miðnesheiði y a favor de que Islandia abandonara la OTAN. En aquella época había conocido a su futura esposa, quien probablemente había influido en él. Sigurður Óli había luchado por mantener la asociación con vida, pero cuando las ocho páginas de la revista se redujeron a cuatro y los liberales conservadores dejaron de asistir a las reuniones, Milton se extinguió sin remedio. Sigurður Óli todavía conservaba todos los números publicados, incluido el que recogía su artículo «En defensa de Estados Unidos: Las mentiras sobre las operaciones de la CIA en Sudamérica».
Empezaron la universidad el mismo año. Sigurður Óli decidió dejar Derecho y cruzar el Atlántico para matricularse en una academia de policía en Estados Unidos. Se escribían de vez en cuando. En una ocasión, Patrekur fue a visitarlo con su mujer Súsanna y su primer hijo. Seguía estudiando ingeniería y no hablaba más que de mecánica de suelos y diseño de estructuras.
—¿Qué hacemos hablando de swing? —preguntó Sigurður Óli, que no entendía nada de lo que le estaba diciendo su amigo. Se sacudió el polvo de su nueva chaqueta de verano, que se había puesto aunque fuera otoño. La había comprado en las rebajas y estaba muy satisfecho con su adquisición.
—Me resulta un poco difícil hablar de esto contigo, no suelo pedirte favores como policía —anunció Patrekur sonriendo con incomodidad—. Hermann y su mujer están metidos en un lío por culpa de unas personas a las que no conocen.
—¿Qué tipo de lío?
—Con unos tipos que le invitaron a una fiesta de swingers.
—No empieces otra vez con lo del swing.
—Ya se lo explico yo —interrumpió Hermann—. Solo lo hicimos una vez y no lo volvimos a hacer más. Swing es otra manera de decir...
Avergonzado, Hermann se aclaró la garganta.
—... de decir «intercambio de parejas».
—¿Intercambio de parejas?
Patrekur asintió. Sigurður Óli le clavó la mirada a su amigo.
—¿Súsanna y tú, también? —preguntó.
Patrekur titubeó, como si no hubiera entendido la pregunta.
—¡¿Súsanna y tú?! —repitió Sigurður Óli espantado.
—No, no, ¡qué va! —dijo Patrekur—. Nosotros no hemos hecho nada de eso. Fueron Hermann y su mujer, la hermana de Súsanna.
—Era una forma tonta de romper la rutina matrimonial —explicó Hermann.
—¿Una forma tonta de romper la rutina matrimonial?
—¿Es que vas a repetir cada cosa que digamos? —preguntó Hermann.
—¿Lleváis mucho tiempo practicándolo?
—¿Practicándolo? No sé si esa es la palabra más adecuada.
—Yo tampoco lo sé —apuntó Sigurður Óli.
—Fue hace unos años y ya no lo hacemos.
Sigurður Óli miró a su amigo y después a Hermann.
—No tengo por qué justificarme ante ti —aclaró Hermann, que estaba comenzando a sacar de quicio a Sigurður Óli. La cerveza llegó a la mesa y le dio un trago generoso—. Quizás esto no sea una buena idea —añadió mirando a Patrekur.
Este no respondió y miró a Sigurður Óli con gravedad.
—¿Tú no lo habrás hecho también? —insistió Sigurður Óli.
—Claro que no —repitió Patrekur—. Estoy intentando echarles un cable.
—¿Y yo qué pinto en esta historia?
—Están en apuros —aclaró Patrekur.
—¿Qué clase de apuros?
—La cosa consistía, y consiste, en divertirse con gente a la que no conoces de nada —explicó Hermann aparentemente reanimado por la cerveza—. La idea da mucho morbo.
—No sé muy bien de qué hablas —señaló Sigurður Óli.
Hermann respiró hondo.
—Nos han traicionado.
—Vaya, ¿es que han echado un polvo con otros?
Hermann miró a Patrekur.
—Ya te dije que no quería quedar con él —comentó Hermann.
—¿Quieres hacer el favor de escucharle? —le rogó Patrekur a su amigo—. Están metidos en un grave problema y pensé que igual tú podías ayudarles. Así que déjate de tonterías y hazle caso.
Sigurður Óli obedeció a su amigo. Por lo visto, unos años atrás, Hermann y su mujer habían participado durante una temporada en fiestas de intercambio de pareja; invitaban a otros swingers a su casa y aceptaban invitaciones de otros. Tenían lo que se llamaba una relación abierta y, por lo que contaba, les gustaba aquella dinámica. Llevaban una vida sexual emocionante, solo quedaban con «gente selecta», en palabras textuales de Hermann, y pronto habían acabado formando parte de una especie de club formado por un pequeño grupo de parejas con el mismo interés.
—Fue así como conocimos a Lína y Ebbi —dijo Hermann.
—¿Quiénes son esos? —preguntó Sigurður Óli.
—Unos mierdas —respondió vaciando la pinta de cerveza.
—No son «selectos», ¿no? —dijo Sigurður Óli.
—Hicieron fotos —señaló Hermann.
—¿De vosotros?
Hermann asintió.
—¿En plena acción?
—Ahora nos amenazan con subirlas a Internet si no les damos dinero.
—La hermana de Súsanna está metida en política, ¿verdad? —le preguntó Sigurður Óli a su amigo Patrekur.
—¿Crees que podrías hablar con ellos? —preguntó Hermann.
—¿No es ahora la asesora de un ministro? —continuó Sigurður Óli.
Patrekur asintió.
—Ahí está el problema. Hermann se preguntaba si tú no podrías hablar con esa gente y hacerte con las fotos. Ya sabes, meterles un poco de miedo para que hagan lo correcto y te entreguen todo el material.
—¿Qué material tienen?
—Un vídeo corto —respondió Hermann.
—¿De vosotros teniendo sexo?
Hermann asintió.
—¿Es que no sabíais que os estaban grabando? ¿Cómo no os pudisteis enterar?
—Hace mucho tiempo de aquello. No nos dimos cuenta de nada —admitió Hermann—. Nos enviaron una foto. Supuse que habían colocado una cámara en su apartamento y que nosotros no nos habíamos fijado. De hecho, recuerdo haber visto una cámara así, muy pequeña, en una estantería que había en el salón donde estábamos. No se me pasó por la cabeza que la pudieran haber encendido.
—Tampoco hace falta tecnología punta —señaló Patrekur.
—¿Estabais en su casa?
—Sí.
—¿Y quiénes son, en realidad?
—No los conocemos ni los hemos vuelto a ver desde entonces. Mi esposa aparece de vez en cuando en los medios y les habrá sonado su cara. Por eso han decidido chantajearnos.
—Y les está saliendo bien —confirmó Patrekur mirando a Sigurður Óli.
—¿Qué quieren?
—Dinero —respondió Hermann—. Mucho más del que disponemos. Fue ella quien se puso en contacto con nosotros. Nos dijo que pidiéramos un préstamo. Y que no habláramos con la policía.
—¿Tienes alguna prueba de lo que dicen, de que tienen fotos vuestras?
Hermann miró a Patrekur.
—Sí.
—¿Cuál?
Hermann miró a su alrededor y del bolsillo de su chaqueta sacó una fotografía que le entregó a Sigurður Óli deslizándola por la mesa. No era muy nítida, seguramente era una copia impresa en casa. En ella aparecían varias personas practicando sexo: por un lado, dos mujeres, que no se distinguían bien y a las que Sigurður Óli fue incapaz de identificar, y por otro, Hermann, fácil de reconocer. La fiesta de swingers parecía estar en pleno apogeo.
—¿Y quieres que hable con ellos? —preguntó Sigurður Óli mirando a su amigo.
—Antes de que la cosa se vaya de las manos —respondió Patrekur—. No sabemos de nadie más que pudiera tratar con ese tipo de chusma.
4
Había espiado al malnacido durante unos meses antes de pasar a la acción.
Había vigilado el cuchitril de la calle Grettisgata día y noche, lloviera o hiciera sol. Procuraba mantenerse a una distancia prudencial y actuar con discreción para no levantar demasiadas sospechas. Debido al trasiego continuo de gente, no podía permanecer en el mismo sitio durante mucho tiempo. Además, alguien podía verlo desde el interior de alguna casa y llamar a la policía, cosa que prefería evitar, puesto que ya había visitado la comisaría alguna que otra vez.
Las casas del barrio guardaban cierta similitud entre sí. Mientras que algunas seguían las modas de la época en que se construyeron, otras se ajustaban al estilo original de la calle: modestas casitas de madera, revestidas de chapa ondulada, con una o dos plantas construidas sobre un sótano de hormigón. Unas se conservaban con dignidad mientras que otras, como el tugurio donde vivía el malnacido, estaban medio en ruinas. El tejado se hallaba en estado lamentable, no se veía ningún desagüe que diera a la calle, apenas se distinguía el azul claro de la chapa y había manchas de óxido tanto en el tejado como en las paredes. El piso situado por encima del sótano parecía estar deshabitado. Las cortinas siempre estaban cerradas y nunca había visto entrar a nadie.
La vida del malnacido era rutinaria. El tiempo no lo había tratado bien. Debía de rondar los ochenta años y caminaba encorvado con una pierna rígida. Llevaba un abrigo viejo y su escaso pelo gris asomaba por debajo de una gorra. Todo en él tenía un aire desgastado y roto. No era más que una sombra de lo que había sido. Cada dos días madrugaba para ir a la piscina de Sundhöll y a veces llegaba tan temprano que debía esperar a que la abrieran. Probablemente ni siquiera se había echado a dormir, porque después regresaba a casa y ya no volvía a dar señales de vida durante el día. Por la tarde salía e iba a la tienda del barrio para comprar leche, pan y otros productos. Alguna vez se dejaba caer por la licorería. Nunca hablaba con nadie ni saludaba a nadie durante su trayecto. Apenas se paraba y hacía solo lo estrictamente necesario. Nunca recibía visitas. A veces el cartero le llevaba el correo. Pasaba las noches en casa, salvo en dos ocasiones en que había bajado al mar y había bordeado la costa hasta la zona de Grandi para luego volver a casa cruzando el barrio oeste y Þingholt.
A mitad de su segundo paseo nocturno empezó a llover. Oculto en la penumbra, caminó hasta una vieja casa de cemento y se asomó por la ventana de la primera planta, donde vivía una familia con niños. Se resguardó de la lluvia helada bajo unos árboles y durante más de una hora espió a la familia mientras esta se preparaba para ir a la cama. Después de que hubieran apagado todas las luces, el malnacido se acercó con disimulo a la ventana del dormitorio de los niños y se pasó un buen rato mirando en su interior hasta que por fin continuó su camino de vuelta a Grettisgata.
Aquella noche dejó que la tromba de agua le cayera encima mientras miraba fijamente la puerta del sótano de Grettisgata y le invadía la sensación de que había que proteger a todos los niños inocentes de Reikiavik.
5
Al final de la tarde, cuando la noche y el silencio empezaron a invadir la ciudad, Sigurður Óli llamó al timbre de Sigurlína Þorgrímsdóttir, más conocida como Lína, la presunta chantajista. Quería hablar con ella y zanjar aquel asunto. Vivía con su marido Ebeneser, también llamado Ebbi, en una casa adosada de la zona este de la ciudad, no muy lejos del cine Laugarásbíó. Sigurður Óli recordaba haber visto allí buenas películas; de joven iba al cine a menudo. Sin embargo, no se acordaba de ninguna en particular. Se le olvidaban enseguida. Pero sabía que Laugarásbíó le traía buenos recuerdos. De hecho, guardaba un lugar especial en su corazón debido a una cita memorable que había tenido allí en la época del instituto. Había ido con una chica que después había preferido buscar por otro lado, y todavía recordaba el largo beso que se habían dado en su coche al dejarla en casa.
No sabía qué podía hacer exactamente para ayudar a Hermann y su mujer. Pensaba intentar poner en su sitio a Lína y Ebbi amenazándolos con operaciones policiales. Hermann había dado a entender que no parecían unos chantajistas profesionales, una actividad que, por otro lado, tampoco era muy común.
De camino a casa de Lína pensó en la llamada que había recibido la noche anterior mientras veía tranquilamente un canal americano de deportes tirado en el sofá. Cuando estuvo estudiando en Estados Unidos se aficionó a dos disciplinas típicas del país que todavía le parecían un misterio. Por un lado, le encantaba el fútbol americano, y en la NFL era hincha de los Dallas Cowboys. Por otro, era un apasionado del béisbol y su equipo favorito eran los Red Sox de Boston. Al regresar a Islandia se hizo con una antena parabólica, y desde entonces seguía con interés las emisiones en directo de los dos deportes. A veces la diferencia horaria se lo ponía difícil cuando retransmitían los partidos a horas intempestivas. Pero, en realidad, Sigurður Óli nunca había necesitado dormir mucho, y pocas veces su pasión le había impedido ir al gimnasio por la mañana. El deporte islandés, por el contrario, no le interesaba en absoluto, ni el fútbol ni el balonmano; le parecía que el nivel era ridículo comparado con el de las grandes competiciones internacionales y pensaba que las ligas islandesas no eran ni siquiera dignas de ser televisadas.
Vivía de alquiler en un pequeño apartamento en la calle Framnesvegur. Al marcharse de casa de Bergþóra, tras varios años de convivencia, ambos se repartieron sus pertenencias de manera amistosa: los libros, los CD, los utensilios de cocina y los muebles. Él había insistido en llevarse la pantalla de plasma y ella en quedarse con los cuadros de un joven artista islandés que les habían regalado. Bergþóra nunca veía la televisión y no entendía el interés de Sigurður Óli por el deporte americano. Su nuevo apartamento de Framnesvegur estaba medio vacío, apenas encontraba tiempo para amueblarlo como es debido. Quizás esperaba que, en el fondo, la relación con Bergþóra no estuviera del todo rota.
Se pasaban todo el tiempo discutiendo, prácticamente no sabían hablar sin exaltarse y tirarse los trastos a la cabeza. En los últimos días de su relación, ella lo había acusado de no haberle prestado el apoyo suficiente durante su segundo aborto. No habían conseguido tener hijos y la fecundación asistida tampoco había dado resultado. Bergþóra había mencionado la posibilidad de adoptar. Él se había mostrado reticente y finalmente le había confesado que no quería adoptar un niño de China, como ella planteaba.
—¿Qué nos queda, entonces? —le preguntó Bergþóra.
—Nosotros dos —respondió.
—No estoy tan segura —objetó ella.
Al final tomaron la decisión de manera conjunta. Ambos admitieron que la relación había llegado a su fin y que los dos tenían su parte de culpa. Una vez que llegaron a esa conclusión, su relación pareció mejorar, la tensión entre ellos se relajó considerablemente y empezaron a tratarse con menor hostilidad y odio. Por primera vez en mucho tiempo, podían dialogar sin que la conversación terminara en un amargo silencio.
Tumbado en el sofá frente a su nueva pantalla de plasma, seguía atentamente el partido de fútbol americano mientras se tomaba un refresco de naranja cuando, de repente, sonó el teléfono. Miró el reloj, comprobó que eran las doce pasadas e identificó el número que aparecía en el aparato.
—Hola —dijo al descolgar.
—¿Estabas ya en la cama? —preguntó su madre.
—No.
—No duermes lo suficiente. Tienes que irte antes a dormir.
—Pero entonces sí que me habrías despertado.
—Ah, ¿tan tarde es ya? Pensaba que me llamarías. ¿Sabes algo de tu padre?
—No —respondió Sigurður Óli procurando no perderse detalle de lo que ocurría en la pantalla. Sabía que su madre era perfectamente consciente de la hora que era.
—Acuérdate de que cumple años dentro de poco.
—No me olvidaré.
—¿Quieres venir a casa mañana?
—Ando muy liado estos días. No sé si podré. Ya te diré.
—Qué rabia que no dieras con el ladrón.
—Ya. No salió bien.
—Ya lo intentarás otro día. Munda está muy apenada por la situación. Sobre todo por lo que pasó con el músico en la escalera.
—Sí, ya veremos —dijo sin mostrar un especial entusiasmo por la sugerencia. Se abstuvo de añadir que le traía sin cuidado cómo se sintiera Munda.
Se despidió de su madre y trató de concentrarse otra vez en el partido. Pero ya no pudo volver a hacerlo. La llamada lo había despistado. Aunque había sido breve y, vista desde fuera parecía superficial, le remordía la conciencia. Su madre tenía el don de alterar su paz interior cada vez que hablaban. Su voz escondía un disimulado tono acusador con intenciones manipuladoras. No dormía lo suficiente, lo que significaba que no se preocupaba por su salud. Al mencionar a su padre, al que tampoco atendía debidamente, recalcaba que hacía mucho que no la llamaba o le hacía una visita. Tampoco podría librarse de aquella condenada Munda sin decepcionar de nuevo a su madre, quien por último se había encargado de dejarle claro su fracaso para dar con el ladrón de periódicos, del mismo modo que había fracasado con tantas otras cosas en su vida.
Su madre estaba licenciada en empresariales y trabajaba como contable en un gran gabinete que ostentaba un pomposo nombre extranjero. Tenía un puesto de responsabilidad, un buen sueldo y no hacía mucho que había comenzado una relación con otro contable, un viudo llamado Sæmundur, a quien Sigurður Óli había visto un par de veces en su casa. Sigurður Óli iba todavía al colegio cuando sus padres se divorciaron y luego vivió con su madre hasta alcanzar la mayoría de edad. Fueron años de inestabilidad, se mudaba de barrio de manera continua, y eso le impedía adaptarse y hacer amigos. Las relaciones que entablaba eran efímeras y algunas se reducían solo a encuentros ocasionales. Su padre era un fontanero con fuertes convicciones políticas: izquierdista hasta la médula, odiaba a los conservadores y el capitalismo que defendían con uñas y dientes, justo el bando por el que votaba su hijo «muy a su pesar». Su padre le había dicho alguna vez que «nadie tiene unas convicciones políticas más sólidas y legítimas que los de la extrema izquierda». Hacía mucho que Sigurður Óli había dejado de hablar de política con su padre. Al ver que su hijo no daba su brazo a torcer, el viejo solía reprocharle que había heredado el esnobismo conservador de su madre.
Sin poderse quitar la conversación telefónica de la cabeza, Sigurður Óli había perdido gradualmente el interés por el partido de fútbol y terminó por apagar la pantalla y echarse a dormir.
Dejó escapar un hondo suspiro y apretó de nuevo el timbre de la casa de Lína.
La contable y el fontanero.
Nunca había llegado a entender lo que había podido unir a sus padres. Tenía más claras las razones por las que se habían divorciado, a pesar de que ni él ni su padre habían obtenido alguna vez respuestas convincentes por parte de su madre. Pocas personas en la tierra le parecían más dispares que sus padres. Y él, hijo único, era el descendiente de aquel matrimonio. Sigurður Óli sabía que la educación que le había dado su madre había condicionado su visión del mundo, entre otras cosas la idea que tenía de su padre. Durante mucho tiempo había sentido el deseo de no ser como él.
Su padre le mencionaba sin cesar que no solo había heredado el esnobismo de «la pobre mujer», sino también su arrogancia y su alta tendencia a mirar a los demás por encima del hombro.
Sobre todo a los de segunda clase.
Al ver que nadie respondía al timbre, decidió llamar a la puerta. No sabía qué estrategia seguir para disuadir a Lína y Ebbi de su ridículo intento de chantaje. En todo caso, quería empezar escuchando sus posibles explicaciones. Quizá no fuera más que un malentendido del cuñado de Patrekur. De no ser así, quizá podía asustarlos para convencerlos de que abandonaran sus planes. Sigurður Óli podía ser persuasivo cuando hacía falta.
Pero no dispuso de mucho tiempo para pensar. La puerta se abrió ligeramente al golpearla. Sigurður Óli dudó unos segundos y preguntó si había alguien en casa. No obtuvo respuesta. En ese momento habría podido dar media vuelta y marcharse, pero algo lo atraía hacia el interior de la casa, aunque solo fuera su curiosidad innata. O su imprudencia innata.
—¿Hola? —voceó mientras se adentraba en el pequeño pasillo que conducía hacia el salón.
De camino enderezó una acuarela enmarcada que colgaba torcida junto a la cocina.
La casa estaba en penumbra, solo iluminada por la luz difusa de una farola que le bastó a Sigurður Óli para comprobar que el comedor estaba destrozado: jarrones destrozados por el suelo, lámparas rotas, cuadros caídos.
En medio del caos, Sigurður Óli distinguió en el suelo a una mujer ensangrentada con una herida abierta en la cabeza.
Supuso que se trataba de Lína.
6
Comprobó si todavía presentaba signos de vida, pero no fue el caso. Sin embargo, al no considerarse un experto en el tema, llamó a una ambulancia. Lo hizo sin caer en la cuenta de que debía justificar de alguna manera su presencia en la casa. Se planteó contar una mentira medianamente creíble, como que habían recibido una llamada anónima en comisaría, pero al final decidió contar la verdad, que unos amigos suyos lo habían enviado allí a causa de un estúpido intento de chantaje. Aunque sabía que sería difícil, prefería dejar al margen a Patrekur, a Súsanna y a la hermana de esta. En cuanto comenzara la investigación del caso saldría a la luz la relación de todos ellos con Lína y Ebbi. Además, tenía otra cosa igualmente clara: en el momento en que Sigurður Óli explicara quién lo había enviado, lo alejarían del caso.
Todas esas ideas se arremolinaban en su cabeza mientras esperaba la llegada de la ambulancia y la policía. A primera vista no había indicios de que hubieran entrado por la fuerza. El agresor parecía haber entrado y salido por la puerta principal sin siquiera haberse molestado en cerrarla bien al marcharse. Los inquilinos de las casas vecinas debían de haberse percatado de algo, de la presencia de un vehículo o de una persona con aspecto de querer agredir a Lína y destrozar su apartamento.
Estaba a punto de agacharse otra vez hacia Lína cuando escuchó un ruido y percibió un movimiento en la oscuridad del salón. En un instante vio lo que le pareció un bate de béisbol dirigiéndose hacia su cabeza. La apartó por instinto, y un golpe en el hombro lo tiró al suelo. Al levantarse, vio que el agresor se había escapado por la puerta, que seguía abierta.
Sigurður Óli salió corriendo a la calle y divisó al hombre, que huía hacia el este. Sacó el móvil y pidió refuerzos sin dejar de correr. El agresor era especialmente rápido y le llevaba una buena delantera. Se lanzó al interior de un jardín y desapareció. Sigurður Óli lo siguió a toda velocidad, saltó la valla del jardín, dobló la esquina, saltó una nueva valla, cruzó la calle y se metió en otro jardín. Allí cayó sobre unos setos al tropezar con una carretilla y rodó por el suelo con su chaqueta de verano nueva. Se levantó y tardó unos segundos en orientarse antes de continuar con la persecución. Se dio cuenta de que el hombre le había sacado una ventaja considerable. Lo vio cruzar como una bala la calle Kleppsvegur y después Sæbraut para luego bajar hacia el barrio de Vatnagarðar en dirección al hospital psiquiátrico de Kleppur.
Sigurður Óli hizo acopio de todas sus fuerzas y se lanzó entre el tráfico de Sæbraut. Los conductores frenaban y le pitaban enfurecidos. Le sonó el móvil, pero no se podía permitir bajar el ritmo para responder. Vio que el hombre giraba hacia el hospital y desaparecía detrás de una pequeña colina. El edificio estaba iluminado, pero los alrededores quedaban en penumbra. No vio por ninguna parte los refuerzos que había pedido al inicio de la persecución y ralentizó la marcha al acercarse al hospital. Paró para responder el teléfono. Era la llamada de un compañero que había recibido mal las indicaciones y lo estaba buscando en la casa de cuidados Hrafnista. Sigurður Óli le pidió que se dirigiera a Kleppur y que enviaran hombres con perros policía. Corrió en dirección a la bahía Kleppsvík, que estaba sumida en la más absoluta oscuridad. Se detuvo y miró atentamente hacia el sur, en dirección a la zona industrial de Holtagarðar y la ensenada Elliðavogur. Inmóvil, aguzó el oído, pero no escuchó ningún ruido ni detectó ningún movimiento. El hombre había desaparecido en las tinieblas.
Sigurður Óli corrió al hospital, adonde estaban llegando dos coches patrulla. Les indicó a los agentes la zona de Holtagarðar y Elliðavogur y les dio una breve descripción del sujeto: mediana estatura, chaqueta de cuero, vaqueros y bate de béisbol. Sigurður Óli se había fijado bien y parecía estar bastante seguro de que el agresor todavía llevaba el arma antes de que lo perdiera de vista en la oscuridad.
Los hombres se distribuyeron por la zona siguiendo sus indicaciones. Llamó a más agentes y enseguida acudió también la brigada especial. El radio de búsqueda se amplió considerablemente y rastrearon todo el sector comprendido entre Sæbraut y el final de la ensenada Elliðavogur.
Sigurður Óli tomó prestado uno de los coches que habían llegado al hospital y regresó a casa de Lína. Hacía ya un tiempo que se la habían llevado en ambulancia, y le habían comunicado que aún daba señales de vida. La calle estaba atestada de coches patrulla, tanto uniformados como camuflados, y los técnicos de la Policía Judicial ya habían comenzado su trabajo.
—¿De qué conoces tú a esa gente? —le preguntó su compañero Finnur, que esperaba delante de la casa.
Se había enterado de la llamada de emergencia de Sigurður Óli.
—¿Sabéis algo de su marido? —preguntó Sigurður Óli, que ya no estaba tan seguro de si debía confesar toda la verdad.
—Se llama Ebeneser —respondió Finnur.
—Eso. ¿Qué clase de nombre es ese?
—No sabemos dónde está. ¿Quién era el hombre al que perseguías?
—Probablemente el que agredió a la mujer —explicó Sigurður Óli—. Supongo que la golpeó en la cabeza con un bate de béisbol. A mí me dio un golpe en el hombro, el muy cabrón. Me dejó descolocado.
—¿Estabas ahí, en casa de la mujer?
—Había ido a hablar con ella. Me acerqué al encontrarla tirada en el suelo y ese cabrón me saltó encima.
—¿Crees que era un ladrón? No hemos hallado indicios de que forzara nada. Entró por la puerta principal. Lo más seguro es que ella le abriera.
—La puerta estaba abierta cuando llegué. El cabrón debió de llamar al timbre y luego la agredió. Va más allá de un simple allanamiento de morada. No creo que haya robado nada. Destrozó el piso y le dio un golpe en la cabeza, quizá sepamos pronto si le golpeó más.
—Así que...
—Más bien creo que era un matón, un recaudador de deudas. Deberíamos reunir a unos cuantos. A este no lo conocía, aunque tampoco lo pude ver muy bien. Nunca he perseguido a alguien que corriera tanto.
—Suena bastante plausible, dada su descripción, por lo del bate y todo eso —dijo Finnur—. Seguramente había ido a cobrar lo que fuera.
Sigurður Óli lo acompañó al interior de la casa.
—¿Crees que iba solo? —preguntó Finnur.
—Lo más seguro.
—¿Qué hacías tú ahí? ¿De qué conoces a esa pareja?
Sigurður Óli había abandonado la idea de contar la verdad. De hecho, aunque quisiera, tampoco podría mantener oculto durante mucho tiempo que seguramente aquella agresión guardaba relación con el absurdo intento de Ebbi de hacer chantaje. También cabía la posibilidad de que Hermann hubiera mandado a aquel cabrón; dudaba mucho que fuera un envío de Patrekur. Decidió no dar ningún nombre por el momento y dijo que había ido a verificar unas informaciones que habían recibido en comisaría acerca de un supuesto tráfico de fotografías que Lína y Ebbi podrían traerse entre manos.
—¿Pornografía?
—Algo así.
—¿Infantil?
—Podría ser. En cualquier caso, algo hay de infantil en todo esto.
—No me suenan de nada esas informaciones —observó Finnur.
—Claro —replicó Sigurður Óli—, llegaron hoy. Seguramente se trate de un caso de chantaje, lo que explicaría la intervención de un matón. Suponiendo que ese hombre fuera un matón dispuesto a recaudar una deuda.
Finnur lo miró sin estar del todo convencido.
—¿E ibas a preguntarles qué tenían que decir al respecto? No sé si lo entiendo muy bien, Siggi.
—No, la investigación acaba de comenzar.
—Ya, pero...
—Tenemos que encontrar a ese tal... Ebenezer Scrooge —dijo Sigurður Óli contundentemente, como si con ello quisiera dejar zanjada la conversación.
—¿Ebenezer? ¿Scrooge?
—O como se llame su marido. Y no me llames Siggi.
7
De camino a su apartamento en Framnesvegur, Sigurður Óli se pasó por la comisaría. Hacía un buen rato que Elínborg se había marchado a casa. En un banco del pasillo estaba sentado un muchacho que siempre andaba metido en problemas por su tendencia a las peleas y a los delitos menores. Se había criado en circunstancias penosas, en una familia desestructurada, con un padre en prisión y una madre alcohólica. Reikiavik estaba repleta de cuadros similares. El chico tenía dieciocho años cuando Sigurður Óli se cruzó en su camino por primera vez. Fue a causa de un robo en una tienda de aparatos eléctricos. En aquel entonces ya presentaba cierta trayectoria criminal, y de eso hacía ya algunos años.
Sigurður Óli todavía no se había perdonado haber dejado escapar al matón. De camino a su despacho, se detuvo para hablar con el chico. Se acercó al banco y se sentó a su lado.
—¿Qué ha sido ahora? —preguntó Sigurður Óli.
—Nada —respondió el chico.
—¿Un robo? —preguntó Sigurður Óli.
—¡A ti qué te importa!