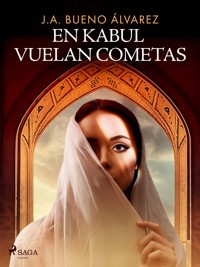
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Con la llegada de los talibanes a Afganistán da comienzo un reinado de terror, opresión y censura que será difícil de superar. Sin embargo, nuestra protagonista, una mujer sufí, encuentra consuelo y esperanza en el islam. Con una prosa certera y delicada a la vez, Luz González realiza una defensa de la fe y de la religión islámica, librándola de los esteriotipos negativos que desde hace años se han asociado a ella. Un libro bello e irrepetible que debería ser de lectura obligatoria.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Luz González
En Kabul vuelan cometas
UNA MUJER SUFÍ EN EL AFGANISTÁN DE LOS TALIBÁN
Saga
En Kabul vuelan cometas
Imagen en la portada: Shutterstock
Copyright ©2018, 2023 Luz González and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728392430
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
El sufí es como la tierra en la que se arrojan inmundicias y brotan rosas
Yunaid, maestro sufí
Mawqif
Parada, lugar de descanso y lugar de desamparo
Durante toda la ceremonia te has sentido como una víctima llevada al sacrificio, como un objeto comprado que se entrega a su dueño. No te atreves a levantar la cabeza. Es él quien te pide que lo mires. Ahora ya sois marido y mujer, a él ya no tienes que ocultarle el rostro.
—Levanta los ojos, mujer, mírame.
Las lágrimas contenidas hasta ahora te traicionan. Mirarle de frente significa mucho, significa tu rendición completa. Significa empezar otra vida en la que no hay sitio para el pasado, ni siquiera para la memoria del único hombre al que has mirado antes que a éste, el hombre con el que deberías haberte casado si Dios hubiera aceptado tus plegarias.
—No llores, prima. No tienes de qué preocuparte. No voy a obligarte a hacer nada que tú no quieras. Sólo quiero ayudarte. Para eso me he casado contigo. ¿No estás contenta?
No, no estás contenta. Tampoco tienes la angustia de otras veces, sólo un enorme cansancio y ganas de llorar. Sientes alivio una vez que has hecho lo que tenías que hacer, pero no estás contenta. El hombre que pide que lo mires te resulta un extraño. Tan extraño como tú misma. No te reconoces en esa mujer que busca esconderse detrás del velo.
—Tu padre ha sido siempre para mí el padre que no he tenido. Era mi deber salvar su honor. Pero además lo he hecho porque te quiero bien, prima. Y también quiero a tu hijo. Va a ser un huérfano como yo. Yo no conocí a mi padre. Él tampoco conocerá al suyo y probablemente tampoco llegue a conocerme a mí.
—No tienes que irte. Cocinaré para ti.
—Deja de llorar, mujer. Si quieres que me quede, me quedaré. Seré como tu hermano el poco tiempo que permanezca en la ciudad. No me beses la mano, prima. La humildad es la virtud más grande, la que más agrada al Profeta, Dios lo tenga en su gloria, pero me resulta raro ver tanta en ti. Es con tu padre con quien tienes que mostrarte humilde y agradecida. A mí no me debes nada. Trátame como a un hermano. Siempre te he querido así...
—¿Querrás al niño?
—Claro que lo querré, ya te he dicho que me recuerda a mí mismo. Nadie sabrá que no es hijo mío. Yo no viviré mucho tiempo. Nadie podrá ver que su cara no se parece a la mía. No tendrán delante el modelo para poder comparar.
—No hables así. Dios quiera que vivas muchos años.
—Sólo Él sabe cuántos...
—Con la ayuda de Dios intentaré ser una buena esposa.
—Has dicho bien, con la ayuda de Dios. Pero se necesita mucha ayuda para que tú obedezcas como debe hacer una buena esposa... Así me gusta, verte sonreír. No se ha acabado el mundo. Tienes a tu hijo, tienes que ser fuerte para traerlo al mundo. Esa es la misión más grande que Dios os ha dado a las mujeres, no te avergüences de ella. A mis ojos tienes la mayor dignidad que una mujer puede tener: traer la vida.
—Haré que no te arrepientas del favor que nos haces.
—No voy a estar mucho tiempo con vosotros. Ya se lo dije a tu padre. Lo siento, prima. Siento no poder protegeros a ti y a tu hijo. Tu padre es ya viejo, pero tendrá que ocuparse de vosotros. Yo tengo otras responsabilidades. Estoy comprometido con una causa mayor. Tengo que estar dispuesto a luchar y a morir en cualquier momento, la yihad me necesita. Vivimos tiempos difíciles, tiempos que exigen grandes sacrificios en los creyentes. No soy dueño de mi vida, hace tiempo que me ofrecí a ser un shayid. La sangre de los mártires es la más noble. Le podrás decir a tu hijo que su padre fue un mártir del Islam.
Dejas de llorar y miras al enfebrecido primo que habla de la muerte con un tono cada vez más exaltado. Nunca le habías visto una mirada tan soñadora. Has visto esa mirada en los derviches que anhelan el trance. Creías que ibas a odiarlo, que iba a ser una tortura estar casada con él. Sin embargo, no le odias. Sientes curiosidad por esa persona tan distinta en la que se ha convertido aquel niño con el que jugabas de pequeña. No le comprendes. Te consuelas con la idea de que Dios hizo a cada uno diferente del otro para probarnos. Está escrito en el Corán, si hubiera querido hacernos iguales lo hubiera hecho. No le entiendes, no entiendes esa manera de entender la yihad que tienen esos hombres, pero no quieres juzgarlos. Eso es trabajo de Dios, que es compasivo y misericordioso. Tú tendrías que tener un poco más de estas cualidades para comprender y amar al que se ha convertido en tu marido. Piensas en los votos que has pronunciado, las palabras del Altísimo que has leído y tu propósito de no pronunciar el nombre de Dios en vano. Lo que no es, podrá algún día llegar a ser con la ayuda del Todopoderoso. Con su ayuda intentarás vivir en armonía con este hombre, sentir amor y compasión por él. Una y otra vez vienen a tu mente los versos que se han recitado en la ceremonia: «Y entre los signos de Dios está éste, que Él ha creado para ti un compañero para que vivas en armonía con él, y Él ha puesto amor y compasión en vuestros corazones. Verdaderamente en esto se ve la naturaleza de Dios.». Ni siquiera estás segura de que signifiquen lo mismo para él. ¡Lo conoces tan poco!
—¿Quién sabe?, a lo mejor a tu hijo también le espera un futuro glorioso. El Profeta, Dios le tenga en su gloria, tampoco conoció a su padre. Fue su tío el que se hizo cargo de él. Tu hijo me tendrá a mí, y cuando yo falte, tendrá a su abuelo. Tu padre es un buen musulmán. No hagas caso de quien diga lo contrario. Cuando uno es buena persona, le salen enemigos. Es lo que siempre pasa. Yo sé que es un hombre de honor. Si hiciera falta que diera la vida por él, lo haría.
La yihad, el honor, la lealtad..., palabras nobles que escondían un terrible y cruel acto: matar y dejarse matar. Palabras que estás harta de escuchar. Cada vez que lo haces te esfuerzas en ahuyentar las sombras que traen detrás. Oyendo a tu primo hablar de la muerte se te ha hecho más próximo lo que llevas en el vientre. Ese abultamiento en la barriga ya casi tiene entidad de ser vivo. Habías pensado en deshacerte de él. Querías ahorrarle la vergüenza a tu padre. Pero no te atreviste. Te hubieras excluido de la comunidad de los fieles. Algo dentro de ti te decía que no debías hacerlo, que debías esperar. Primero esperar a que Zafar viniera de Rusia. Las cosas hubieran sido muy distintas si hubieras podido hablar con él. Si le hubieras dicho que estabas embarazada, hubiera venido inmediatamente, y tú no querías interferir en su vuelta. Lo querías vivo. Si volvía, podían matarlo. Además, tampoco querías obligarlo a que se casara contigo y ser un obstáculo para sus ambiciones. Tenía que ser una decisión libre: venir a tu lado o no venir. Por eso no se lo dijiste. Dudabas y dudabas. Y entonces se hizo tarde. Nunca estuviste muy decidida del todo, pero cuando te atreviste a pensar en abortar ya no era posible. Hubiera sido una locura hacerlo en un estado tan avanzado y con tan pocos medios sanitarios. Corría peligro tu vida. Claro que tu vida entonces te importaba muy poco. La hubieras dado si con ello hubieras podido salir del embrollo. Comprendías a tu primo ahora, las ansias de morir que tenía. Tú también las habías sentido. Pero para ti no había gloria en la muerte. Hubiera sido una inmensa cobardía. Nadie se hubiera enterado de nada. Le habrías ahorrado la vergüenza a tu padre, pero el disgusto hubiera sido mayor que la deshonra. Lo habrías dejado solo. Tu padre tenía ya muchas muertes en su vida, tenías que ahorrarle las que pudieras.
Además ¿quién lo iba a cuidar en su vejez?, ¿quién le iba a hacer compañía?, ¿quién le iba a tener encendidas las luces cuando llegara a casa? Tu padre se deprimía si llegaba y no había nadie. No podía soportar la casa vacía. Por eso no te habías ido a Rusia, por eso habías renunciado a lo que más amabas en este mundo. Zafar no lo comprendió: «Quieres más a tu padre que a mí», te había dicho. Y no era cierto. Eran dos amores distintos pero igual de fuertes y te habías roto el corazón eligiendo uno. No podías dejar a tu padre anciano, no podías dejar tu patria, ni tu deber, ni tu conciencia. Tú también habías elegido el camino del martirio, como tu primo. Pero tu martirio no era de sangre, eso hubiera sido más fácil. Tu martirio esa seguir viviendo lejos de Zafar, interrumpiendo un amor que era lo más cercano a la felicidad que habías conocido. No sabías cómo Dios podía pedirte aquello, pero así era. Habías hecho un pacto con el Altísimo: «Dios Clemente y misericordioso, no voy a dejar a mi padre, no me voy a ir a Rusia, pero haz que él venga a por mí, hazle regresar para que podamos vivir juntos en esta tierra que es la nuestra, al lado de mi padre. Ahora dejo que se vaya y que crea que puedo vivir sin él, pero lo hago a condición de que tú me lo devuelvas sano y salvo y sin ganas de irse otra vez. Dios clemente y poderoso, tráelo de vuelta con deseos de vivir en su país. Dios compasivo y misericordioso, este es mi trato: me sacrifico y lo dejo ir, pero tú me lo devuelves».
Lo habías visto marcharse con el corazón encogido. Pero Dios no te lo devolvió. Fue peor aún, vino para que lo mataran. Otro muerto. Pero éste te dolía más, porque era el tuyo. Otro mártir, aunque de una causa distinta. El cielo debía de estar lleno de mártires, gente feliz que os miraría y se compadecería de las penas de los mortales. Envidabas a tu primo por aquel destino jubiloso que tenía. ¡Qué fácil era! Los hombres lo tenían más fácil, se dejaban matar y ya estaba. Vivir era lo difícil. ¿Por qué Dios les pedía mayor sacrificio a las mujeres?
Estabas pecando de soberbia, ¿quién eras tú para hacer pactos con el Altísimo? Con Él solo cabe la entrega. Dios grande y misericordioso ¡qué falta de humildad!
Ahora tu primo se había ennoblecido a tus ojos. Habías dejado de tenerle miedo. Era una víctima más. Sus gestos de hacerte sonreír, de levantarte el mentón y pedirte que lo miraras. No te obligaba a acostarte con él, pero tú estabas dispuesta a hacerlo. Querías servirlo en todo, cumplir con tu parte de compromiso. No lo odiabas. No lo habías odiado nunca. Habías odiado la situación, te habías odiado a ti misma. Sólo tenías ganas de llorar. Durante toda la ceremonia habías estado reprimiendo las lágrimas, después fue inútil, ya no pudiste controlarte por más tiempo. Habías llorado y llorado, y ahora querías descansar. Por fin todo había pasado. Querías ser una mujer de cartón. Querías acostarte, no te importaba donde fuera, en tu cama de soltera o en la cama de él. Te daba igual, lo que querías era descansar y dormirte. Dormir y dormir. Te quedaste titubeante sin saber adónde dirigirte, no tenías fuerzas ni para decidir adónde ir. Que decidieran por ti. Se te cerraban los ojos, pero seguías en pie hasta que tu marido, tu primo, te dijo:
—Anda, vete a dormir, mañana veremos mejor las cosas.
Por fin te dejaban sola. Te encaminaste a tu habitación y abriste la ventana. Las gotas de lluvia te mojaron el rostro, el pelo, las manos..., ya no necesitabas abluciones esa noche. La lluvia te había limpiado por fuera. Te llevaste las manos mojadas a los talones y los rozaste siguiendo el ritual. Habías purificado las partes del cuerpo prescritas y ahora te dejabas acariciar por el rítmico golpeteo de las gotas contra las losas del patio. Arrojabas de ti todas las preocupaciones del día para escuchar sólo esa música, que te estaba limpiando también por dentro, llevándose tus preocupaciones.
De ahora en adelante tendrías que cuidarte de no manifestar delante de tu marido la heterodoxia de tus rezos. Mientras él estuviera delante, ibas a comportarte como la más fiel de las devotas. No podías hacer otra cosa. Sería un buen ejercicio de concentración para tu mente, tan propensa a extraviarse de una cosa a otra. Tu maestro hubiera dicho que aquello era un desafío que la vida te ponía para que practicaras la atención, así que estarías atenta al menor detalle del ritual. «No hay más divinidad que Dios, Él es único, presente en todas las cosas». Ahora te estaba mirando y tú no querías esconderte de Él, sino entregarte a sus brazos de paz y olvido. Tuviste la tentación de rezarle tumbada. «No, decidiste, voy a empezar ahora». Te iba a llevar tiempo acostumbrarte a practicar cinco veces al día aquellas formalidades. «Dios es el más grande», dijiste de pie ante la cama, inclinaste el cuerpo hacia delante y repetiste la segunda frase. Luego, después de hacer las otras postraciones obligatorias, te sentaste sobre tus rodillas y recitaste la azora de la Vaca. Empezaste por la aleya que dice: «Si mis siervos me ruegan, yo estoy cerca de ellos». Sin embargo, tú te sentías como si te hubiera abandonado. Después susurraste tu peculiar profesión de fe: «Creo que no hay más divinidad que Dios y que Mahoma es uno de sus 120.000 pro fetas». Y añadiste: «Santos de todas las religiones, os reverencio a todos». Mañana empezarías a decir la fórmula de otra manera. Al fin y al cabo no violentabas tus creencias. Hubiera sido una estúpida rebeldía imponer distintas palabras a la oraciones que todo el mundo decía, tu maestro las cambiaba sólo para que vosotros las entendieseis mejor. Tú ibas a recitarlas como todos los musulmanes lo hacían. No había más que un Dios, en eso estabais de acuerdo. Abriste las sábanas de la cama y retiraste la almohada. Una vez finalizado lo prescrito, rezarías tu plegaria personal, a tu manera: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has llevado lo que yo más quería? ¿Por qué me dejas tan sola?».
La lluvia seguía cayendo fuera. El olor a tierra mojada te recordaba que la primavera estaba cerca, que no valía la pena lamentarse por lo inevitable, que era mejor agarrarse a la esperanza para que algo renaciera. Te llevaste las manos a la tripa. El niño no se había movido aún. Habías oído decir que algunos lo hacían en el vientre de la madre, que daban pataditas allá dentro. El tuyo no, el tuyo permanecía quieto. ¿Y si estuviera muerto? Tantos sufrimientos para nada. «Dios mío, protege a mi hijo, protégenos a los dos». Te acordaste de la sura para los muertos: «Dios es el más grande. Alabado sea Él y Su profeta. Señor, he aquí tu siervo, un hijo de tu Comunidad. No ha tenido tiempo de dar testimonio de que no hay más divinidad que Tú, y que Mahoma es Tu siervo y Tu mensajero. Tú le conoces mejor que nadie. Señor, ya que no ha podido realizar el bien, aumenta tú sus buenos hechos, y perdónale cualquier ofensa». Cualquier ofensa, ¡cómo si hubiera posibilidad de tal! «No uséis el nombre de Dios en vano», le habías oído a tu maestro sufí. Había que sentir cada palabra que se le dirigiera a Dios. No valía la recitación mecánica. Hablar con Dios era un asunto importante. Había que poner todo el empeño en ello. Toda tu atención. Volviste a recitar aquellas frases que te procuraban paz, el dhikr que te enseñaron en la tariqa:
Siento el amor de Dios en mi corazón, siento el amor de Dios en mi corazón, siento el amor de Dios en mi corazón...
Lo pronunciabas mentalmente, tenías que acostumbrarte a que no te vieran hacer cosas que les parecieran raras. No es que tuvieras miedo, no lo hacías por eso. Habías tomado esa determinación, como una retribución al gran favor que tu primo te había hecho. Era la mejor manera de agradecérselo, la que él quería. Al fin y al cabo no había más divinidad que Dios. Dios era solo uno ¿para qué tantos remilgos en dirigirte a él de una forma u otra? Volviste otra vez al Corán para recitar la Sura segunda, la aleya del Trono. Querías alcanzar la gracia de Dios, asegurar Su baraka para tu hijo.
Dios No hay sino Él, El viviente, el subsistente.
Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él.
A Él pertenece cuanto hay en el cielo y en la tierra...
¿Quién intercederá ante Él sin su permiso?
Sabe lo que está delante y lo que está detrás de los hombres,
y estos no abarcan de su ciencia si no es lo que Él quiere.
Su trono se extiende por los cielos y la tierra,
y no le fatiga la conservación de esto.
Él es el Altísimo, el Inmenso.
Relajaste todo el cuerpo y empezaste a imaginarte rodeada de luz como si fuera el día que Dios reveló la Divina Palabra al Profeta. Veías la luz en tu imaginación, una luz cada vez más brillante que se extendía por toda la habitación, una luz de la que estaba hecho tu cuerpo, las paredes y todas las cosas. Una luz que estaba formando el cuerpo de tu hijo, luz tibia que daba calor y confortaba. «Estoy sumergida en la luz divina, ella impregna cada partícula de mi ser, soy esa luz».
Ya casi no sentías el cuerpo, éste era como una nebulosa de partículas luminosas sin peso y sin sensaciones. Y entonces ocurrió el milagro, el niño te dio un vuelco en la tripa y fue un vuelco también en tu corazón. Las lágrimas corrían por tus mejillas, te llegaban al cuello y mojaban las sábanas, pero eran de gozo. Dios había oído tus plegarias. «Ahora ya nunca estaré sola», te dijiste, y diste las gracias a Dios por su misericordia, porque se había compadecido de ti. Pero no le podías ver la cara. No podías ver el rostro de Dios todavía, en cambio veías otro rostro muy amado, un rostro cuyos rasgos tenías miedo que se desdibujasen en tu memoria. Para evitar lo cual, habías estado haciendo el ejercicio de recordarlos cada noche.
Te quedaste dormida en brazos de la luz que era padre y madre a la vez. Las manos seguían sobre tu regazo acariciando aquella chispita de vida que se estaba haciendo carne con tu carne.
A media noche te despertó el golpeteo de las hojas de la ventana contra el marco. Había dejado de llover y un viento helado recorría la habitación. Tenías que levantarte a cerrar los cristales, pero no querías interrumpir el sueño que estabas teniendo. Tenías que continuarlo porque era la única manera que tenías de estar con el hombre al que amabas. Te diste la vuelta, recostándose sobre el lado izquierdo que, según tu Maestro, era una postura favorable para recordar lo que se había soñado. Y lo volviste a ver. Veías su figura, más alta que tú. Caminabais muy juntos. Él apoyaba su brazo protector sobre tus hombros. Sentías el abrazo en el cuerpo y en el alma. ¡Se estaba tan bien así, sintiendo el calor del hombre tan cerca! Brotaba de él una inmensa calidez ¡y se sentía tan real! Era un sensación física que no querías que terminase nunca. Él te dijo: «Siempre que me necesites estaré contigo». Intentaste hablar y decirle que querías divorciarte de tu marido para estar con él toda la vida, que sólo así serías feliz. No hubo falta que pronunciaras esas palabras, porque él las había adivinado y te contestó: «No tienes que divorciarte de tu marido para estar conmigo, yo siempre estaré a tu lado cuando me necesites». Tú creías necesitarlo siempre, no comprendías por qué te decía aquello en el sueño, y ahora, medio despierta, tampoco lo entiendes. ¿Por qué te había dicho que no te divorciaras?
Te levantaste a cerrar la ventana para que no siguiera golpeando. La luna hacía irreales los objetos del patio. Las cosas habían dejado de parecerte familiares, como si pertenecieran a otro sueño o a una vida que alguien te hubiera contado. Sin embargo, esos eran los mismos arbustos detrás de los que jugabas al escondite con tu primo. Había sido un buen compañero de juegos, aunque poco espabilado, siempre lo encontraban a la primera. No era malo. No, no era tan malo estar casada con él, pero tú querías estar casada con el hombre que te llevaba abrazada, el hombre que caminaba junto a ti en el sueño.
¿Era él? Ahora caías en la cuenta de que ese cuerpo que te parecía tan real no tenía rostro. O no se lo habías visto. No le habías mirado a los ojos. Os habíais comunicado sin hablar, por eso no le habías mirado a la cara ¡Por qué no te habrás fijado en ella! Era muy importante. Así podía ser cualquier otro.
No, no podía ser otro, no había en el mundo otro hombre al que hubieras amado más que a él. ¿Por qué te ocultaría su rostro? ¿Sería que ya lo estabas olvidando? ¿O sería que él, desde allá donde estuviese, querría que lo olvidases? No le importaba que te hubieses casado. Al contrario, parecía como si quisiera que siguieras estándolo... Tú querías divorciarte, pero él te decía que no hacía falta, que siguieras con tu marido. Sí, no había más remedio que vivir con él.
Volviste a la cama y te arropaste con las mantas. Volviste a la postura de soñar pero no venían más sueños. Ahora no podías dormir pensando en tu primo. Te acordabas de una vez que estabais jugando al escondiste inglés. Tú te ocultaste detrás de unos rosales, justo detrás de donde él estaba. Pasaste rozándole, mientras él, con los ojos cerrados, contaba hasta cuarenta para que los muchachos se escondieran. Era fácil dar contigo, pero él no se daba cuenta. Los demás chicos estaban casi todos descubiertos. Todos menos tú. Esta vez podías ganar. Pero te entró la angustia. Escuchaste al almuédano cantar las aleyas del Juicio Final:
Cuando el cielo se hienda,
Cuando los astros se dispersen,
Cuando los mares se entremezclen,
Cuando las tumbas sean revueltas...
Y pensaste en cómo sería aquello sin principio ni fin, aquello que existiría al final del mundo cuando las estrellas se cayeran y los cielos ya no estuvieran allí arriba... ¿Cómo sería ese mundo sin cosas? Empezaste a sentirte tan mal que deseabas que te pillaran. Pero nadie se daba cuenta de dónde estabas. Tu primo pasaba por tu lado y ni te oía. Tú rezabas «Que me pillen, que me pillen». Pero tuviste que moverte para que supieran dónde estabas y vinieran a rescatarte de tu angustia. Por fin, tu primo se dio cuenta y vino a agarrarte: «Pillada, pillada... te he pillado». Y tú respiraste tranquila porque ese mundo estaba lleno de cosas y era mejor dejarse pillar que verte perdida en un universo vacío.
Shawq
Anhelo del corazón
Pasó el jinete celestial dejando su rastro de polvo dorado en el aire.
Pasó rápido, pero el polvo que levantó está allí todavía flotando.
No lo busques a la derecha ni a la izquierda, mira dentro de ti.
Quédate quieta y mira. El polvo que levantó está aquí, él cruzó ya el infinito.
Cerraste el libro sintiéndote mejor después de haber leído este poema. El jinete celestial pasó, se fue tu maestro, tu guía espiritual, pero sus enseñanzas, su espíritu y la baraka que te dejó, estaban ahí aunque tú no los vieras.
Tenías que encontrarte con alguien de la tariqa. Necesitabas reforzar tu fe, necesitabas seguir creyendo en esas cosas de las que tenías tan clara evidencia aunque no las hubieras visto con los ojos de la cara. Tenías que cerciorarte de que lo que estaba pasando no podía destruirte del todo, que contabas con una fuerza superior a todas las desgracias que se te venían acumulando. Dios te había elegido. «Dios distingue con su clemencia a quien quiere», y te había dado un maestro, un jinete celestial. El polvo dorado eran sus bendiciones. Tu baraka era tan grande que Dios te había permitido formar parte de la comunidad de hombres y mujeres compañeros del Profeta y de los santos. Todo lo que habías sufrido hasta entonces habría valido la pena por el sólo hecho de tu pertenencia a la tariqa.
Se habían llevado al pir atado de manos como un vulgar delincuente. Lo habían humillado públicamente y lo habían encarcelado junto a sus seguidores. Él, el jinete celestial, no había querido volar al cielo.
Se había dejado encadenar y ahora estaría sufriendo mil privaciones en algún calabozo inmundo, si no lo habían matado ya. Aunque así fuera —pensabas— el maestro nunca muere, el jinete celestial deja flotando el polvo que levantó a su paso por la tierra. Quedan sus palabras, queda su memoria, quedan sus canciones. No, no iban a poder hacer que te callaras, no podían prohibirte que cantaras. Tu marido te había obligado a prometer que no oiría canciones mientras estuviera en la casa. Pero no le habías prometido no susurrarlas en voz baja: «Soy una vida, que nadie me pise. Soy una luz, que nadie intente apagarme porque brillaré más fuerte. Soy la amada del Amigo y Él me protege».
La mayor parte de los miembros de la tariqa habían pasado a formar parte de la asamblea del otro mundo. Ahora estarían sentados en la hierba del jardín del Amigo. Disfrutarían de su presencia junto a ríos de leche y miel. En el pasado habían tenido que ocultar la naturaleza religiosa de sus actividades ante los comunistas denominando asociaciones culturales a sus agrupaciones. Pero los comunistas habían respetado sus vidas. Con ellos habían podido reunirse y celebrar ceremonias, tú eras testigo de ello. Ahora, en cambio, en nombre del mismo Dios al que todos los partidos rezaban, los estaban exterminando. Sus propios vecinos los habían denunciado. Los mismos musulmanes los habían llevado a la cárcel hasta que abjuraran de lo que denominaban herejía. Había que perdonarlos porque no sabían lo que hacían, habían sido las palabras de tu Maestro. Tú también tienes que perdonar y seguir viviendo.
«Soy una vida, que nadie me pise, soy una vida, que nadie me pise... soy una luz, que nadie intente apagarme», sigues cantando obstinadamente.
Tenías que encontrarte con alguien que te reafirmara en tus esperanzas. Estabas haciendo tantas concesiones últimamente que ya apenas te reconocías... Sabías que el Maestro estaba allí presente en algún lugar, pero seguía siendo invisible. Lo mismo que Dios. «Mira dentro de ti —te había dicho—. Él está más cerca que tu vena yugular. Él es el ser más cercano a ti que puedas imaginar». Pero tú no podías imaginar nada. A veces pensabas que te estabas volviendo de piedra, o de cartón. Una mujer de cartón, en vez de carne y hueso. Era peor cuando te sentías viva, porque entonces el corazón te sangraba... ¿Cómo podía permitir Dios tanta soledad? Tu padre, un extraño. Tu primo, otro. Vivías con ellos, les servías la comida en silencio y te retirabas mientras ellos hablaban de sus cosas de hombres.
Esa tarde les habías servido la cena a los dos como todos los días, y también, como tenías por costumbre, te habías retirado a la terraza.
No se oían voces de niños, ni canciones... ¡Cómo echabas de menos las canciones...! Al menos escucharías la voz del almuédano llamando a la oración de la noche.
Dios es el más grande
Dios es el más grande
Dios es el más grande
Doy testimonio de que no hay más divinidad que Dios
Doy testimonio de que no hay más divinidad que Dios
Y que Mahoma es su profeta
Y que Mahoma es su profeta
Ven a rezar
Ven a rezar
Ven a la fuente de salvación
Dios es el más grande
No hay más divinidad que Dios.
Te pareció que la voz se hacía más estridente cada día. En vez de una llamada a la oración, la sentiste como una invitación a la guerra y al desasosiego. No podías seguir viviendo así por más tiempo. Llorabas y rezabas. «No hay más dios que Dios». Un solo y único Dios para todo el mundo. Pero nadie te escuchaba. Obedeciste al almuédano y te postraste, te arrodillaste, te volviste a postrar, y nada. Ahora le rezarías a tu manera. Ahora que nadie te veía podías deslizar los pies y extender los brazos pidiendo ayuda. Respiraste profundo y acompasaste las respiraciones al ritmo de la melodía que recordabas. Era la manera de buscar a Dios que te habían enseñado en la tariqa. Estabas sola, no tenías a ninguno del grupo que te acompañase en la danza, pero no podías esperar hasta encontrarlos. No podías esperar más porque necesitabas consuelo con urgencia. «Si mis siervos me rezan, yo estoy con ellos» decía la aleya. «Dios misericordioso, que sola estoy. Cada mujer tiene a su hombre entre los brazos, pero yo no tengo a nadie», continuaste rezando, haciendo propios los versos de Rabia, y añadiste: «¿Por qué permitiste que conociera lo que era el amor si me lo ibas a arrebatar tan pronto?».
No pensar, no sentir, no recordar, sólo respirar, respirar, respirar el polvo del jinete celestial disuelto en el éter, sumergirte en él y llevarlo hacia dentro, para que en cada inhalación le llegara a tu hijo. Que no se sintiera solo, que no sintiera la angustia de su madre: Ala, inshala, bishmilha...
A cada giro, la respiración se iba haciendo más lenta. Con la primera estrofa inhalabas, con la segunda retenías el aliento y con la tercera lo exhalabas. Girabas despacio, arrastrando los pies por la superficie lisa del suelo de la terraza, sintiendo el aire en las palmas de las manos extendidas. Con cada movimiento, se iba formando una capa invisible que te protegía, un manto con el polvo del jinete celestial, que te escondía de todo lo que pudiera ser peligroso... Cuando estabas casi olvidándote de que estabas sola, el grito estridente de una mujer te obligó a pararte. Era el grito que tú no te habías atrevido a dar. La voz desgarrada de alguien a quien no le importaba que la mataran, una voz que desafiaba al mundo porque no podía contener dentro de sí tanto desconsuelo. Probablemente la voz de una mujer como tú. O más valiente. O más sola.
Continuaste moviéndote al ritmo de la respiración y diciendo en voz baja palabras alegres al niño que llevabas dentro. La mujer seguía gritan do. Ahora se oían también voces de hombres, ladridos de perros, golpes... Gritos y más gritos hasta que un disparó enmudeció todo. Luego, el coro de voces femeninas llorando, lamentándose, quejándose, imprecando al cielo... Distintas voces alternándose rítmicamente con silencios, como en una sinfonía. Era la melodía más triste que hubieras oído nunca. Te habías quedado quieta, inmovilizada por la pena, sintiéndote parte de ese coro. Tus pies vacilaban, tenías que irte de allí corriendo para que tu hijo no oyera aquello. Iba a ser inútil, no ibas a poder evitarle todo el horror que le había tocado vivir.
—Parween, Parween...
Tu marido te llamaba. Se preocupaba porque estabas mucho tiempo en la terraza.
—¿Por qué haces cosas tan raras?, ¿por qué no eres como las demás mujeres?
¿Cómo eran las demás mujeres? ¿Qué quería que hicieras? ¿Qué gritaras tu desesperación como lo acababa de hacer esa otra? ¿Qué te dispararas un tiro en el corazón como probablemente habría hecho ella?
—¿Quieres volverte loca? Como sigas haciendo esas cosas vas a acabar mal... ¿No has oído los disparos? Es peligroso estar en la terraza por la no che. ¿Quieres que te maten a ti también?
No sería mala idea dejarse matar. O volverse loca. No ibas a ser la primera a la que le ocurría eso, ni la última. Así serías como las demás mujeres. Era eso lo que te estaba pidiendo tu primo, que fueras como las demás mujeres y que perdieras de una vez la esperanza. Pero no lo ibas a hacer. Tú tenías la tariqa, tenías al jinete invisible que dejaba su polvo dorado. Con él te cubría cuando bailabas, con él ibas a proteger a tu hijo de todos los peligros que le acechaban... y tenías a tu hijo que se empeñaba en seguir vivo allí dentro. Había razones para no rendirse.
Bajaste de la terraza e hiciste las abluciones antes de la plegaria de la noche. Cuando terminaste la última oración, tu marido te puso la mano en el hombro y no necesitaste que te dijera más. Sabías que se iba a quedar a dormir en la casa...





























