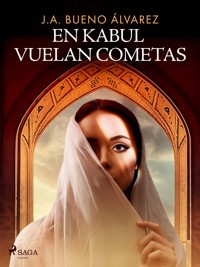Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una novela histórica donde la hispania romana está más viva que nunca. Son los siglos I y II d.C., y la península ibérica se encuentra bajo dominio romano en un régimen que causará profundos e irreversibles cambios, marcando a la sociedad por siempre. En este contexto, nos adentramos en las dos ciudades de Valeria y Segóbriga, que están repletas de cultura y de complejos personajes cuyas vidas conocemos a lo largo de estas historias. Desde la creencia en sus dioses, hasta sus hábitos diarios, estos personajes reflejan la sociedad y sus problemas en esta época de una manera perfecta. Sin embargo, un peligro inminente amenaza su pacífica vida, y mientras el Imperio Romano se vuelve decadente, las historias de estos personajes se entrelazan cada vez más.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luz González
La gruta de Diana
DE VALERIA A SEGÓBRIGA
Saga
La gruta de Diana
Copyright ©2017, 2023 Luz González and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728392607
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
LA GRUTA DE DIANA
DE VALERIA A SEGÓBRIGA
El primer romano que llegó a Fuentebrenniosa
Todavía no había cantado el primer gallo de la madrugada cuando Marcus salió de Fuentebrenniosa. Lo hizo con el mayor sigilo, sin dar cuenta a nadie de cuánto tiempo iba a estar ausente ni de las razones de su viaje. Tampoco quedaba nadie a quien le importara mucho su ausencia. Solo su hija iba a echarle de menos y a ella no había que darle explicaciones, era muy niña para poder comprender el mundo de los adultos.
Le dolía tener que separarse de ella, sin embargo, no había más remedio. La dejaba al cuidado de su abuela, que la cuidaría mejor de lo que hubiera podido hacerlo él.
Habían transcurrido varios lustros desde la última vez que hiciera un camino tan largo. Nunca en todos estos años desde que cruzó el límes que los separaba del mundo romano, se había alejado tanto de la aldea. Había recorrido los montes cercanos y se había adentrado en los bosques de los alrededores, pero había evitado llegar hasta los mojones que le recordaran sus orígenes, la civilización de la que había desertado. Mientras fue feliz, jamás pensó en volver. Los dioses le habían regalado otra vida y se aferró a ella con todo su ser. La diosa Mnemosine se había encargado de que pudiera vivir sin añoranzas. En un principio, le había quitado la memoria y así siguió durante su convalecencia. Después, cuando empezó a recordar, fue él quien le rogó que le otorgara de nuevo el don del olvido. Ocurrió cuando lo visitó la desgracia. Pero los dioses son caprichosos y en esa ocasión no quisieron escucharlo. Al contrario, parecía como si la memoria de su vida anterior, tanto tiempo sujeta, pugnase por llenar todo su presente. Este era el motivo mayor que le había empujado a emprender aquel viaje de retorno a la urbe. Mientras estaba su esposa a su lado, había vivido entre los olcades, fue aceptado y vivió entre ellos como uno más. Y decidió hacerse merecedor de aquella acogida enterrando su pasado. Sin embargo, la vida tiene un destino para cada hombre, es inútil querer rebelarse contra él. Cuando las Parcas cortaron el hilo que sostenía la vida de su esposa, ninguna deidad se compadeció de él, por muchos ruegos que les hizo, no cortaron el suyo. Y lo dejaron solo. Si hubiera podido bajar al infierno como Orfeo hiciera en busca de Eurídice, lo hubiera hecho, pero no se le concedió ese privilegio.
Los llantos de su hija lo retuvieron en el mundo de los vivos, ella fue su razón de vivir y su mayor consuelo. Ahora, por primera vez, iba a dejarla sola, pero no sería por mucho tiempo. Confiaba en sortear los peligros que acechan a los caminantes y volver a verla muy pronto.
Los caminos de cabras lo habían conducido hasta una altura desde la que se divisaban claramente algunos tramos de la calzada romana. Desde allí era más fácil encontrar la manera de bajar, sorteando arroyos y pendientes, hacia la vía segura que lo conduciría a la civilización, aquel mundo en el que había nacido, y en el que, probablemente, lo habrían dado por muerto.
Sin emoción, más bien con una sensación rara, volvió a pisar de nuevo la calzada que él mismo había ayudado a construir hacía ya muchos años, tantos que había perdido la cuenta.
Las hierbas habían crecido entre las piedras a orillas de aquellos tramos de la vía. En algunas partes, los altos matorrales la ocultaban a los ojos de los caminantes. Otros tramos, en cambio, estaban rodeados de árboles a ambos lados, como si los hubieran plantado allí a propósito para dar sombra a los que transitaran por ellos.
Al Marcus de ahora, la calzada le parecía más estrecha que antaño, cuando la recorría con su cohorte de soldados. Entonces podían pasar los carros tirados por dos caballos, mientras que ahora había sitios por los que no podía pasar ni un solo tiro sin quitar antes la maleza y los troncos de árbol caídos. Incluso los miliarios, esos monolitos de dos metros de altura, construidos con piedra blanca de las canteras hispanas, que se colocaban cada mil pasos, parecían llevar allí colocados varios siglos. ¡Así estaban de envejecidos! Los líquenes habían cubierto las piedras, dándoles la apariencia de gigantes verdes, guardianes de los bosques inexplorados, en vez de señales de la vía imperial.
Los números grabados en la piedra, que indicaban las millas que había que recorrer desde ese punto del camino hasta la urbe de partida, apenas podían verse, cubiertos como estaban por la masa vegetal que nadie se había preocupado de apartar durante lustros.
Había acabado el mes último, Februario, y estaban en marzo, dedicado al dios de la guerra, Marte. Pronto sería la fiesta de los Idus de Marzo y tendría ocasión de presenciar las celebraciones que se harían en honor de esta deidad. Había elegido la fecha del viaje al azar. Ahora, sin embargo, veía que quizá fuesen los dioses los que la habían elegido por él, haciendo coincidir así el comienzo del año con el de su nueva vida, pues era indudable que una vida iba a comenzar para él con la vuelta al mundo de Roma.
Tanto tiempo sin que nadie le recordara el calendario y no había olvidado las efemérides que se celebraban en todo el Imperio. Lo que se aprende temprano, se olvida tarde, decía el maestro de Retórica. Ahora podría escuchar a los tribunos en el ágora, sentarse en la taberna o en los baños, ir al circo a ver a los gladiadores o al teatro que se había construido recientemente en aquella ciudad de Segóbriga. Había necesitado mucho tiempo, y mucho valor también, para decidirse a recorrer las millas que lo separaban de su vida anterior. Mucho tiempo, para que cicatrizaran sus heridas y que el cambio en su persona no delatara al que había sido antes. Volvía cuando ya las cosas, sin remedio, no podían ser iguales. Marcus el estratega había dejado de existir y, en su lugar, volvía el extranjero que domesticaba a los gatos. En eso se había convertido. Aquel era su actual cognomen, el apelativo cariñoso con el que era conocido en las nuevas tierras.
Fue en esta misma vía donde empezó la transformación. Fue aquí donde murió y donde volvió a nacer. Aunque muchas veces antes hubiera visto la muerte de otros en los campos de batalla, la suya le había parecido muy lejana. Nunca había estado frente a ella hasta entonces, en aquel momento en que la sintió tan inevitablemente próxima y a la vez tan lenta en llegar.
Más de cinco lustros habían pasado desde que sucediera aquello. Sin embargo, la escena volvía a su memoria como si acabase de suceder. Se veía a sí mismo de joven luchado hasta la extenuación con los asaltantes que, emboscados entre los árboles, salían cada vez en mayor número y, con mayor ferocidad, volvían a embestirle cuando ya creía haberlos derrotado. Recordaba los innumerables golpes de sus mazas, las heridas recibidas por las piedras que le arrojaban, los temidos cortes de sus cuchillos de cuerno, que apenas podía sortear con su espada.
No supo en qué momento cayó vencido, sólo que intentaba levantarse y su cuerpo no le obedecía. Como si se tratase de un mal sueño en el que todo estaba oscuro, permaneció inmóvil, con la vista nublada, entre los gritos ensordecedores de los que todavía luchaban. Pasadas unas horas, o unos minutos, pues las deidades del tiempo siempre engañan a los mortales cuando esperan, llegó el silencio de manera callada, como el sueño al que uno entra sin aviso previo. No supo cuánto tiempo estuvo en ese estado, pero estaba seguro de que aquello había sido un escalón en la antesala de la muerte. Las voces, los gritos de guerra y los chasquidos de las espadas contra los escudos y los cuerpos se oían ya como un eco lejano. Cerca no había más ruido que el de las aves carroñeras, cuyas alas se arrastraban por el suelo mientras se espantaban unas a otras con detestables graznidos disputándose las presas.
Su piel notó la tierra sobre la que estaba tendido y así postrado esperó a la muerte. Creía que ésta se presentaría rápida, pero la espera se le hizo muy larga.
Detrás de momentos de intenso dolor entraba en periodos de somnolencia, de los que salía con el cuerpo entumecido. No obstante, a pesar de que con la conciencia habían vuelto también los dolores, dio las gracias a los dioses por estar vivo aún. Marte le concedía tiempo para hacer el recuento de lo que había sido su vida, podía despedirse de ella. Lo hizo y se arrepintió, sobre todo, de tantos actos heroicos innecesarios, con los que la había puesto en peligro millares de veces. Analizó con crudeza sus hazañas de soldado y renegó de aquel ardor guerrero, que él, como tantos otros, confundía con la valentía y que ahora sólo le parecía ignorancia temeraria y crueldad.
Y no se moría.
La oscura noche dio paso al nuevo día. Las luces grises del alba se filtraban entre la maleza que lo cubría. Las aves habían cambiado de canto y ahora los pájaros celebraban la luz naciente. Le costaba un inmenso esfuerzo abrir los ojos, pero sus viejos hábitos de disciplina lo forzaron a hacerlo. Así despierto, se arrastró entre la jara y el tomillo hasta encontrar otra posición menos dolorosa. Había momentos en que no sentía partes de su cuerpo, las tocaba una a una y todas estaban allí. Sin levantarse todavía, agudizó el oído para percibir señales de vida alrededor. Aparte de alguna alimaña cruzando los campos en busca de su presa, no se oía otro ruido sobre la tierra. A lo lejos sí, todavía, se oían chasquidos de escudos y el peso de los cuerpos al caer. Arrastrándose, se fue alejando lo más que pudo del campo de batalla, siempre al abrigo de las matas de hierba y de la maleza que lo ocultaban.
En aquel día del mes consagrado a Juno, sin apenas poder abrir los ojos, saludó la salida de Febo, que iba alumbrando los campos conforme subía con su carro de fuego por el firmamento. El olor de la vegetación que pugnaba por salir de la tierra en busca del calor del sol, la exultante vitalidad de la naturaleza en aquellas horas de la mañana o las deidades, que insuflan ganas de vivir a lo que parece muerto, despertaron las suyas. Y se alegró de seguir vivo. Se arrepintió de todas las elecciones equivocadas que le habían llevado a abrazar aquella profesión de miles gloriosus cuyo fin estaba tan próximo. Aún no había cumplido los veinte años y ya lo reclamaba el barquero Caronte para llevarlo al Hades. En todo el tiempo de mortal sobre la tierra, no se había acordado de los dioses, cuyos poderes le parecían fantasías de niños, sin embargo, buscó en la bolsa de cuero que llevaba debajo de los correajes del peto y encontró la moneda guardada para ponérsela a la boca en el momento último. Tendría que colocarla él mismo, no había nadie que pudiera hacerlo por él. Esa moneda necesaria para que Caronte lo cruzara en su barca a través de la laguna Estigia hacia el mundo de las sombras, salvándolo así de caer en la aguas del olvido.
¿Qué justicia iba a encontrar él en el otro mundo? Solo merecía castigo por haber atentado contra el sagrado deber de la vida. Había interferido en el destino de hombres y animales con su espada ¿cuántos habría matado? Sintió miedo, mucho miedo. No de morir, sino de que vinieran espectros anónimos a pedirle cuentas.
A ratos, también él se sentía como un espectro más caminando entre ellos por el mundo de las sombras. Si cerraba los ojos oía desde la tenebrosa espesura una voz que le gritaba:
―¿Dónde están tus hazañas?
―No le concedisteis tiempo para realizarlas―contestó por él alguien desde algún otro lugar escondido.
Y otra voz, en un estruendo que parecía más una corriente de aguas cenagosas que humana, preguntó a su vez:
―¿Y tu valor?
―Ningún mortal tiene tanto como para no sentir miedo ante el embiste tuyo. ¡Oh Leteo!
El rumor de lo que parecía un río presto a inundarlo todo se convirtió en un bramido de toro que corría sin freno hacia donde él estaba. Buscó con la mirada algún sitio cercano donde refugiarse y no halló ninguno. Era imposible la huida. Inmovilizado por el terror, esperó la embestida, entregándose a su destino. La cornamenta le atravesó las entrañas y la sangre salió en estampida como cuando se rompe la presa de una corriente que trae mucha fuerza, solo que el líquido era rojo y espeso.
Sin embargo, cuanta más sangre salía de él, más vivo se sentía y menos fuerza tenía el animal que le había embestido. La fiera yacía en el charco de sangre sin vida y él, en cambio, había renacido al ser bañado con aquel líquido, que ahora no sabía si era suyo o del toro.
―La sangre del toro sacrificado genera el universo ―dijo la voz que ahora parecía más humana.
―Mitra, señor del fuego, te venero―fueron sus palabras.
―Mitra, dame tu fuerza― repetía en un tono de voz casi inaudible.
Deliraba. En su delirio movía la mano como si estuviera acariciando al animal. Lloraba y las lágrimas se mezclaban con la sangre reseca del sacrificio, humedeciendo las costras que se le habían formado en la cara. Sentía la tirantez, pero recordaba que no debía hacer nada por quitarse aquella sangre que, según el rito, debía irse sola, porque era la sangre del dios.
Mitra y Marte se confundían en su delirio. El pasado remoto y el presente, que él creía ya fuera del tiempo de los vivos, se juntaban.
Antiguas vivencias de la ceremonia de su iniciación a Mitra, dios del Fuego, volvían a tomar fuerza en el duermevela en que lo sumergían los dolores. Aquel estado de ansiedad y alerta volvía ahora renacido a ocupar su mente. Como entonces, le parecía que si no se mantenía despierto perdería la batalla de la vida contra las sombras. Invocó a Mitra, a Marte, a todos sus lares y penates, y creyó ver la sombra de su padre, soldado como él, muerto en batalla, que lo animaba a seguir esforzándose en seguir vivo.
―Dame, ¡oh padre!, dame tu diestra y no te sustraigas a mis abrazos.
Con este ruego se dirigía al progenitor del que no podía recordar el rostro, pues no había cumplido un año de edad, cuando los abandonó, a él y a su madre, para sumarse a las tropas del glorioso Pompeyo. Con lágrimas en los ojos intentaba amarrar la sombra paterna y echarle los brazos al cuello, pero su imagen se escapaba de entre sus manos, disolviéndose entre las demás sombras como en un sueño. Aquellas vivencias habían estado agazapadas en algún recoveco de su ser, esperando ser recordadas, y lo hacían ahora, mientras seguía caminando, agotado, pero sin querer parar a descansar. No era miedo a que lo asaltaran otra vez, era el recuerdo de aquel esfuerzo supremo y de la voluntad que tenía de seguir en pie, a pesar del dolor sordo y punzante. Porque no eran las heridas lo peor, sino el cansancio aquel que le impedía continuar con los ojos abiertos. Tenía la certeza de que si los cerraba, no los iba a poder abrir más, y no quería morir tan joven.
Las ganas de vivir, que le habían impulsado a esconderse tras los arbustos cuando cayó herido, le dieron fuerzas para arrastrarse, como pudo, hasta llegar a la vía que lo conduciría hasta algún campamento romano y, como fin último, a alguna de las urbes hispanas de los alrededores: Valeria, Egalasta, Ercárvica, Opta, Complutum... Si seguía avanzando, sin abandonar aquel camino de guijarros y piedras que él había ayudado a construir, llegaría a alguna de ellas. Y si no, al menos, moriría en suelo romano.
Muchos años después, la dureza lisa de las piedras bajo sus pies enfundados en rústicas pieles, le traía a la memoria sensaciones contradictorias. Le parecía estar a punto de escuchar el chasquido de las sandalias de los legionarios sobre las losas. Un ruido estridente, hecho por los clavos de miles de suelas, apoyadas al unísono con un golpeteo rítmico. Y al mismo tiempo, como si los tiempos se interpusieran uno a otro mezclándose, volvía a sentir el viejo dolor que le causaba ese mismo suelo bajo los pies desnudos. Sólo faltaba, para que la escena fuera idéntica, ver el reguero de su sangre manchando las relucientes losas.
Recordaba cómo había seguido andando con la vista nublada, apoyando la planta dolorida pues había perdido su calzado, y cómo aquella percepción, y el dolor consecuente, era la única señal para saber que estaba en el camino correcto. Aunque lo hubiera, no habría podido ver el miliario ni ninguna otra señalización, no podía ver nada. Siguió el camino a ciegas, con la esperanza de que, mientras no se saliese de aquel firme, algún día llegaría a un lugar civilizado, donde alguien le prestara ayuda.
Cada uno de los movimientos de aquellas horas de agonía regresaba a su memoria a cada paso que daba. Tan presentes estaban, que era como revivir el viejo dolor. Recordaba la opresión del casco en su cabeza y cómo se lo quitó arrojándolo al suelo. Volvía a oír el ruido del metal golpeando la piedra mientras se decía a sí mismo que no había otra alternativa sino seguir andando, aunque el dolor que le oprimía el cráneo amenazase con dejarlo tumbado en cualquier recodo. Había perdido espada y escudo y se fue quitando las piezas de armadura que le quedaban. Varias veces tuvo la tentación de dejarse caer cuan largo era, ocultarse como hacen los animales heridos y dejarse morir. Sin embargo, una indignación más grande que el dolor, le daba fuerzas para vencer el cansancio: no era justo morir tan joven.
La gloria que el dios Marte pudiera darle desde el Olimpo, le importaba ya muy poco, tan poco, como lo que la posteridad pudiera decir de las batallas en las que había participado.
Estaba harto de guerras. Habían llegado a los confines del orbe, habían fundado ciudades y todavía seguían luchando. La próspera tierra que les habían prometido a las Legiones para que cada soldado la cultivara y viviera en paz, no existía. Los bárbaros se rebelaban y había que sofocar sus rebeliones. Había matado a muchos, unas veces para que no lo mataran a él, y otras porque eran el enemigo. Y hubiera seguido matando, si no lo hubieran herido en aquella escaramuza.
Sus compañeros ―los que consiguieran sobrevivir― debieron de darlo por muerto y se fueron. Sólo quedaban en el campo los cadáveres, la mayoría de legionarios amigos suyos, a los que, cuando volvió en sí, vio convertidos en pasto de los buitres. Los graznidos de esos animales, el olor nauseabundo de las entrañas humanas al descubierto, más su instinto de supervivencia, lo obligaron a arrastrarse por el suelo y alejarse lo más posible de aquel infierno.
No pudo ir muy lejos porque las fuerzas no lo sostenían y se escondió entre los matorrales para que los ladrones de cadáveres no lo vieran. Éstos hubieran sido más despiadados que los buitres. Las rapaces respetaban a los vivos, no empezaban a escarbar en el cuerpo, mientras este conservara un hálito de vida. Por el contrario, en los campos de batalla, había visto a hombres que degollaban a los heridos para robarles.
Primero fue Mnemosine, que le quitó la memoria de quién era y de lo que había pasado. Luego fue su deseo de alejarse de aquellos recuerdos y de aquel mundo del que venían, lo que lo había mantenido apartado de la civilización. Había pasado mucho tiempo desde aquello. Años de vida feliz entre los olcades, aunque también tiempos de desgracia y de dudas. Había tardado en decidirse, pero al fin había vuelto a pisar aquella vía que lo conduciría a Segóbriga, la ciudad cuya fama se había extendido por todos los confines del orbe.
Era viejo e inútil para luchar, por eso se había atrevido a volver, y porque los ruegos insistentes de su hija habían podido más que su decisión de vivir alejado del mundo.
Ya no se sentía ciudadano de Roma. Desde la derrota de su ejército, con tantos años de permanencia entre los bárbaros de Hispania, se había convertido en uno de ellos.
Nunca en todos estos años vividos en Fuentebrenniosa había echado de menos la civilización romana. Lo único que conservaba de ella era la lengua, que había enseñado a su hija, y la reverencia a sus dioses domésticos. Pero el destino, que gobierna la vida de los hombres, le había hecho volver.
El paisaje no había cambiado mucho por aquellas tierras: las sabinas y los pinares alternaban con las carrascas, y los riachuelos corrían medio escondidos entre los juncos. Oyó una corriente más caudalosa y supuso que se encontraba ya a pocas millas del Luján, el asentamiento cercano a la ciudad, en la misma ribera del río Cigüela.
El fluir del agua hizo que fluyeran también los recuerdos. Otra vez se veía caminando por aquella calzada, con la mano apretándose las heridas abiertas, por las que se desangraba, y también recordó el alivio que sintió al escuchar el paso marcial de una formación de soldados. Y la frustración posterior al verlos pasar de largo, sin que ninguno de ellos se apiadara de él, viéndolo herido. En cambio, los otros, los que no eran los suyos, a los que él había combatido y cuyas tierras habían sido invadidas por el ejército del que él formaba parte, se habían compadecido de él y lo habían curado. A ellos les debía la vida. Lo recogieron del camino, sucio y desnudo como estaba, lo lavaron, le curaron las heridas y lo alimentaron hasta que pudo caminar por sí mismo.
Había sido una sabia decisión la de quedarse con estas gentes que le habían ayudado y que no conocían más armas que las de la caza.
Pronto se acostumbraron a su amnesia y dejaron de hacerle preguntas. Sabían de dónde venía y cuál era su oficio, antes de que lo encontraran, porque habían visto y curado sus heridas. Pero prefirieron olvidar como había hecho él. Le llamaban Romano, como si ése fuese su nombre y así el apodo se convirtió con el tiempo en el nombre de familia entre aquellas gentes. Aprendió su lengua, aunque no le hiciera falta para comunicarse, pues muchos de ellos entendían el latín. Hizo flechas para cazar liebres y perdices y aprendió a usar la honda como ellos sabían hacerlo. Enseñó a hablar la lengua del Imperio ―eso no lo olvidó nunca― al que quiso aprenderla y, a cambio, ellos le enseñaron sus costumbres y su religión. De la suya hacía mucho tiempo que había empezado a dudar. ¿Quién podía creer en un dios tronante que vivía en el Olimpo? ¿Cómo se podía adorar a un dios que engañaba a Juno, su esposa, con cualquier otra diosa, ninfa o mortal, sea del sexo que fuere? Si les hubiera hablado de este dios adúltero, se habrían escandalizado.
Solo les contó algunas historias, hazañas de la Iliada y la Odisea, mostrándoles los crímenes que se cometen en las guerras para que valoraran el bien tan preciado de la paz que tenían.
A su hija no le quiso poner ningún nombre de diosa. La llamó Lisístrata, como aquella mujer que propuso a las otras mujeres de Grecia un plan para acabar con la guerra. Había visto representar varias veces en el teatro de Segóbriga aquella comedia de Aristófanes. Con estos olcades, pueblos que en Roma llamaban bárbaros, y en este lugar que ellos denominaban Fuentebrenniosa, encontró la verdadera paz, no la paz romana que las legiones trataban de imponer por la fuerza en todo el Imperio dominando a los pueblos que conquistaban, sino la paz de una población sin soldados. Una población que había aprendido a vivir al margen de los conquistadores, escondiéndose entre bosques y breñas para evitarlos. La destrucción de su ciudad más importante, Contrebia Cárbica, sobre la cual habían construido posteriormente la que llamaban Segóbriga, les había infundido un tremendo temor.
Antes de alistarse en la legión que le traería a esas tierras, el pretor le había dado un libro de Tito Livio que hablaba de estas gentes. En él se decía, que durante la Segunda Guerra Púnica, cuando Aníbal atacó la ciudad de Sagunto, la próspera ciudad de la Tarraconense, aliada de Roma, el ejército romano vino a estas tierras de Hispania, y adentrándose en el interior donde vivían los olcades, se encontró con que los cartaginenses habían destruido la antigua ciudad de Cártala, llevándose como botín todas sus riquezas hasta Cartagena.
Fuera por culpa de unos enemigos u otros, el caso es que aquellas gentes olcades, se dispersaron, viviendo en pueblos pequeños, para no ser sometidos, y no queriendo saber nada de extranjeros que vinieran con armas.
De Cártala, o Altea como la llamaba el escritor Polibio, sólo quedaban unos pocos habitantes dispersos, escondidos entre peñas como éstas de Fuentebrenniosa.
Sin embargo, no se podía vivir de espaldas a la civilización para siempre. Estaban condenados a entenderse con los romanos. A través de encuentros fortuitos de gente que se perdía en los montes y se daba de bruces con un asentamiento de la Legión, les llegaban noticias de ellos. Cada vez los tenían más cerca. Los legionarios se iban independizando de Roma, casándose con nativas y estableciéndose en granjas y villas, que construían en torno a la calzada romana.
Una vez el Consejo de Ancianos le pidió que acompañase a una delegación hasta la urbe para llevar mercancías con las que empezar a comerciar. No se había atrevido a hacerlo hasta ahora, no quería romper la tranquila felicidad que había conseguido siendo el hombre nuevo que era. Volver tan prono hubiera sido retar al destino. En el mejor de los casos hubiera tenido que abandonar la aldea para seguir siendo soldado, o bien cabía la posibilidad de que lo acusaran de desertor. La pena para un prófugo era la muerte.
El tiempo se había encargado de cambiar las circunstancias. Con la muerte de su esposa, la vida feliz en la aldea había dado un vuelco. Ahora era él, quien quería salir de allí y buscar nuevos alicientes para no morir de pena. Venía solo, con un caballo en el que traía una carga de espejuelos para cubrir las ventanas de las casas, además de algunas telas tejidas por las mujeres olcades. Probablemente, alguno de aquellos tejidos habrían salido del viejo telar de Lidia, del que ya no quedaba sino la fusayola, esa piedra que servía de contrapeso. Estaba tan bellamente labrada que alguien la recuperó del fuego en el que había ardido su casa con todos sus enseres, y se la entregó. Quizá algún día su hija la pondría en el suyo. Era la única pertenencia de su madre que llegaría a tener.
Adelantó el paso y se hizo el firme propósito de no volver a pensar en el pasado. Hacerlo le producía un gran dolor y no conducía a nada bueno. Su hija se merecía lo mejor de él, por ella tenía que seguir adelante.
Sabía que aquel viaje iba a ser el comienzo de un intercambio provechoso, pero también el final de la vida tranquila de la aldea. Cambiaría una parte de la mercancía por papiros y por alguna innovación de la urbe que pudiera gustarle a su hija. Las piezas más perfectas las guardaría para mostrarlas a las personas de mayor peso en el gobierno de la ciudad.
Iba caminando solitario, al paso lento de la caballería cargada con el precioso mineral. Las láminas transparentes reflejaban los rayos del sol, dispuestas unas encima de otras con mucho cuidado para que no se quebraran, entre una y otra, un lecho de paja para amortiguar los golpes que el trote de la montura provocaba.
No había querido llevarlas en el carro de bueyes para hacer más rápido el viaje. Había demasiadas millas desde Fuentebrenniosa, si quería llegar en un día debía caminar ligero. Con el carro hubiera podido transportar una carga mayor, pero habría tardado más. Hubiera tenido que viajar de noche y los caminos, en la oscuridad, eran peligrosos. Quizá la próxima vez, si la hubiera, podría volver acompañado de su hija para que conociera la urbe.
Era noche cerrada cuando llegó a Segóbriga. Entró al cardo máximo por el Sur y le pareció inmensa la distancia de aquella calle en la que apenas se veía el final. Pasadas varias manzanas de casas se llegaba a una plaza en la que convergía otra vía de parecida anchura pero algo más corta, llamada el decumano.
Lo primero era buscar albergue para los dos, amo y caballo, y pasar la noche sin temor a ser robados. Después habría tiempo de buscar la casa del noble patricio al que debería ofrecer su mercancía. Tal como había oído, ni las leyes ni las costumbres habían cambiado del todo entre los romanos. Los baños seguían abiertos para los hombres por la tarde y allí podría lavarse y ponerse la túnica nueva que se pensaba comprar para parecerse a los de la urbe. Además cambiaría sus rústicas calzas de piel de borrego por unas sandalias romanas, y con este atuendo nuevo buscaría un barbero que le rasurase la barba antes de presentarse al funcionario de Roma que tenía el control de las minas de espejuelo. En la barbería, como quien no quiere la cosa, pediría información sobre el tal Cayo Julio Sileno Mileno. Solamente después de conocerlo bien, optaría por convertirse en su cliente y, quién sabe, adoptar su apellido. Un nombre de familia romana, el de un patricio que lo incluyera dentro de su familia por la relación de clientela, sería su salvoconducto, pero antes de dar aquel paso tan importante, era mejor conocer al personaje.
―Su turno señor.
―Corte de pelo y de barba.
―Sí. Ambos necesitan un buen corte. ¿Con flequillo a la moda de Roma?
―¿Cómo es la moda de Roma?
―La que se ve en la calle estos días. El pelo peinado hacia adelante y un flequillo recto que tapa media frente.
―No he tenido tiempo de fijarme, hágame algo que no llame demasiado la atención.
―Comprendo, el señor quiere pasar desapercibido.
―Exacto.
―Desde luego, no hay mejor manera de llamar la atención que ir vestido como usted va.
―Me recomienda usted algún sastre donde pueda comprar una túnica “a la moda romana”.
―Desde luego. Yo mismo lo acompañaré a la tienda de un amigo que vende las mejores túnicas. A pesar de su apariencia nada más hablar con usted se ve que es un auténtico romano.
―Supongo que es un cumplido. Gracias.
―¿Ha pasado mucho tiempo en el campo?.
. ―Sí.
―¡Ah, por mucho que se viva fuera, un romano siempre es romano! A pesar de su túnica y su barba. Se ve en los modales, en el porte... ¿Nació usted en Roma?
―Usted lo ha dicho. No se puede ocultar donde uno ha nacido.
―Bien, pero es evidente que no viene usted de allí.
―No, no vengo de allí.
―Un largo camino desde la urbe. Muchos días, incluso meses, según cuentan los viajeros.
―¿Son muchos los habitantes de Roma que visitan la ciudad estos días?
―Pues sí. Mire ha llegado un orfebre broncista para instalarse en la calle nueva. Es uno de mis mejores clientes, acababa de irse cuando usted ha llegado.
―¿Y el procurador minero también es su cliente?
―También lo es, viene a veces a que le corte el pelo. Aunque al ser griego tiene sus propias costumbres. Tiene sus siervos que lo afeitan y le hacen los bucles ¿No se ha dado cuenta de que lleva el pelo muy abultado?
―No, no me he dado cuenta
―¿Conoce usted a mucha gente aquí? ¿Tiene algún pariente en Segóbriga?
El barbero seguía preguntado y él eludiendo las respuestas. A sus años nadie le iba a pedir cuentas de su pasado ni le podían obligar a luchar, pero prefería no revelar su identidad hasta conocer los derechos y deberes que su condición pudiera reportarle. Podría ser que algún compañero de antaño siguiera vivo, alguien que lo conociera de antes y supiera de su deserción de la legión. Porque, al fin y al cabo, eso habían sido aquellos años vividos al otro lado de la frontera. Nunca había sido tratado como prisionero ni nadie le había impedido buscar el camino de vuelta. Sólo los dioses tuvieron la culpa, haciéndole olvidar durante mucho tiempo quién era, el suficiente para ir adquiriendo una posición en aquel mundo y crear unos lazos que lo ataran de por vida a aquellas tierras. La madre de las musas, Mnemosine, la única que tenía el poder de borrar los recuerdos y traerlos cuando quisiera, había jugado con su memoria para forjar su destino. Esa era la única razón, al principio, por la que se había quedado entre los olcades. Tardó mucho tiempo en darse cuenta de dónde estaba y cuando lo supo, ya era tarde, pues para entonces ya sabía que pertenecía a esas gentes entre las que había nacido su hija, al pueblo donde él mismo había nacido por segunda vez.
Después, y solo después, cuando hubiera entregado todo el espejuelo, podría dedicarse a visitar las termas y el templo. Allí a los pies de Diana, pensaba llevar a su hija algún día. No porque creyera en los poderes de esa diosa, sino porque una joven necesitaba estar entre iguales y Lisístrata, tan despierta de mente, no iba a ser feliz siguiendo la misma vida que su madre. A la niña, el pueblo se le iba quedando pequeño.
Si hubiera una escuela para jóvenes, como cuentan que había entre los griegos, o un templo donde aprendieran las vestales, no dudaría en venirse a vivir a Segóbriga, para que su hija recibiera esa educación. No en balde le había enseñado la lengua latina, que hablaba y escribía como cualquier patricia del Imperio. Su mujer no se hubiera opuesto. Siempre estaba de acuerdo con él en todo, discutían algunas veces pero, al final, podía más el cariño que se tenían. Hablaban y hablaban sin aburrirse de conversar. Hablaban de las costumbres y creencias de Roma, sobre todo de las cualidades de sus dioses, aunque ninguno creyera por entero en ellos. ¡Todos aquellos habitantes del Olimpo! Era imposible que existieran como entidades independientes. Nadie los había visto jamás. Eran solamente nombres o atributos de ese algo o alguien desconocido y poderoso, creador de los mundos, escondido de la mirada de los hombres por un velo de silencio. Ni Afrodita, diosa del Amor, ni Atenea, de la sabiduría, ninguna existía. Eran solo los anhelos de los hombres, los deseos de que estas virtudes bajaran al mundo, lo que les daba vida entre los mortales.
Los olcades tenían sus propias divinidades, dioses y diosas, que, en vez de habitar en el monte Parnaso, habitaban en la tierra muy cerca de los hombres. En Fuentebrenniosa, la diosa madre, la más poderosa de las deidades, tenía un santuario en una colina al sureste. Hasta allí subían las mujeres a pedirle protección para los peligros del parto y los hombres para los de la guerra. Al pie de la colina, cerca del comienzo del sendero, había una fuente caudalosa de la que partían varios arroyos en los que las jóvenes lavaban la ropa. Había otras divinidades escondidas en los bosques, a las que los adoradores dejaban ofrendas en el hueco de las sabinas, esos árboles grandiosos que tanto abundaban por los alrededores.
Comparados con los suyos, los dioses romanos les parecían grotescos, el que una loba hubiera amamantado a los fundadores de la urbe más importante era un cuento de niños, al que no concedían ningún crédito. No entendían cómo se podía adorar a un animal tan dañino como el lobo.
Respetaban a los animales pero solo tenían en las casas aquéllos que les eran de provecho: los que le daban lana, carne o huevos. A los demás, los mantenían a distancia, y de algunos huían con verdadero miedo. No sólo los lobos, también los gatos les infundían verdadero pavor. A Marcus le llevó mucho tiempo averiguar el porqué de ese miedo.
Sin embargo, la explicación no podía ser más simple. Cuando el ejército imperial se acercaba, venían muchos gatos con ellos. Por eso los olcades los veían como signos de muerte, mientras que entre los romanos eran un símbolo de victoria y por eso los llevaban con ellos en todas sus guerras y expediciones.