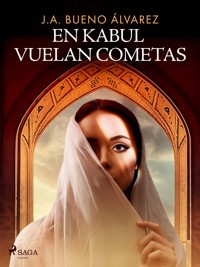Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un particular y sorprendente recorrido por las hazañas y desventuras de la Guerra Civil en el pueblo conqués de Villaescusa. En ella conoceremos a lugareños repartidos arbitrariamente entre los dos frentes, personajes oficiales de la historia, el horror de las cárceles rurales y el secreto de los desaparecidos y los muertos. Un pedazo vivo de historia convertido en relato.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luz González
De la república y la guerra
MEMORIAS DE UN PUEBLO EN ZONA REPUBLICANA
Saga
De la república y la guerra
Copyright © 2018, 2022 Luz González and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728372487
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
INTRODUCCIÓN Contra todas las guerras
Al hilo de la recuperación de la memoria histórica intenté recopilar relatos de gentes de Villaescusa de Haro, una pequeña población manchega de la provincia de Cuenca en la que nací, que estuvo hasta el final de la guerra en zona republicana. Mi interés por el tema empezó en Salamanca, allá por el fin de los años sesenta, de la mano de un viejo socialista, Luis Pinedo. Él me llevó a ver a Maceo, un dirigente comunista, padre de la única miliciana que había habido en el pueblo. Se había quedado ciego y estaba siempre pegado a su radio esperando comunicación de «los suyos»: con él escuché por primera vez, con el misterio y la excitación de lo clandestino, Radio Pirinaica. Pero por entonces no tomaba notas y de aquella época tengo solo recuerdos. Empecé a tomarlas cuando me di cuenta del gran valor que aquellos testimonios tenían, sobre todo por la disparidad de la información que aportaban respecto a la versión oficial de los hechos que se nos daba durante el franquismo.
Tuve la suerte de tener cerca a personas que se atrevían a hablar conmigo de lo que nadie, entonces, hablaba en voz alta. Primero y sobre todo a mi tío Alfredo, que no fue a la guerra pero que vivió la asfixiante falta de libertad posterior, luego a Luis Pinedo que me contagió su añoranza por lo que pudo haber sido y no fue Villaescusa, a Maceo que me mostró la realidad de los vencidos, al hermano Minuto, el preso de Uclés al que visita su mujer; a mi tío Paco el teniente albañil; a mi tío Pepe, de la quinta del biberón; a Gumer, a la hermana Cristina, archivo viviente del pueblo que falleció a los 98 años, a Máximo que vive todavía y a Leoncio, que aún conversa conmigo sobre estas cosas.
Siento que sean tan pocos los que hayan podido ver terminado este libro del que son protagonistas.
Es un deber ético, para mí, publicarlo, agradeciéndoles de esta manera la generosidad y confianza que me mostraron al hacerme depositaria de sus recuerdos tanto tiempo guardados. Al largo silencio obligado por la dictadura, sucedió otro después: el de la incomprensión del entorno, el desinterés de sus hijos y nietos, habituados a oír las historias del abuelo sin prestarles demasiada atención, más interesados en ver las novedades de la TV que oír hablar siempre de la misma guerra. De ahí que a mí, toda oídos, me recibieran con los brazos abiertos.
No se trata de una transcripción literal de sus palabras sino de una recreación de las experiencias que me contaban. Son relatos que reflejan lo más fidedignamente posible las vicisitudes del momento histórico que les tocó vivir.
La razón de que aparezcan menos mujeres que hombres se debe a la naturaleza del tema: la guerra. Sé que hubo al menos una miliciana en el pueblo, pero no he podido entrevistarla, ni siquiera sé si vive todavía. Hubo mujeres presas, mujeres acusadas de ayudar a la rebelión, pero sobre todo mujeres que sufren las consecuencias de la violencia de manera indirecta: la mujer del preso, la madre a la que le matan los hijos en el Frente, la novia que pierde el novio con el que se iba a casar, o la que se queda para vestir santos porque él está en la cárcel o en el exilio. Naturalmente, la memoria es selectiva, se recuerdan unos hechos y detalles, mientras se omiten otros. Pero es sorprendente la exactitud de nombres de lugares y de personas, como he podido comprobar en los diferentes relatos. Lo mismo he podido constatar en cuanto a fechas y hechos. En esta tarea me han ayudado dos profesores de historia, organizadores del seminario «Biografía y literatura: márgenes de la historia». Agradezco a Antonio Plaza sus orientaciones de búsqueda en archivos y a Feliciano Páez-Camino que haya revisado estos textos. De este seminario he sacado el impulso de retomar la tarea de revisar lo que tenía escrito y presentarlo a la editorial.
También agradezco a Jesús Gómez del Castillo que puso a mi disposición las entrevistas que él hizo a los ancianos del pueblo, documento imprescindible para recuperar la historia de estos últimos años.
Con estas historias de la guerra no intento ensalzar ningún heroísmo bélico, sino todo lo contrario: mostrar los horrores de aquella lucha fratricida que, como todas las guerras, fue un paso hacia atrás en la historia de la humanidad no trayendo nada más que muerte, destrucción y sufrimientos.
1 AURELIO EL CIEGO
Tenía una barba blanca de profeta y unos ojos siempre abiertos aunque no veían.
Iba a la tienda y pedía:
—Dame un chato. Sin corona, eh, que no me gustan las coronas.
—Un día se va llevar usted un disgusto
—¿Por qué reina?
—Porque dice usted muchas cosas y no ve quién está delante.
—Eso es verdad. No puedo ver quién hay pero lo sé.
—Ay, que chistoso, anda que decir que no le gustan las coronas.
—A los pobres, por lo menos, que nos dejen ser republicanos. Anda llénala hasta el borde, no seas monárquica tú también.
—Yo no entiendo de política. Mire, como le eche más lo va a derramar al llevarse el vaso a la boca.
— Mujer llénalo, dame ese capricho.
— Si ya se lo he llenao, ¿es que no lo ve?
—¡Ay si pudiera verlo! Qué milagro.
—Ea, pues no decía que no creía usted en los milagros.
—No creo en los curas, pero en los milagros sí, sobre todo en los de la Naturaleza.
—Qué cosas tiene. Qué cabeza.
—No me cabe el sombrero.
—Que ha dicho mi madre que me dé un cuartillo de vino.
—Espera, hermosona, que atienda a este hombre.
—Eh muchacha ¿tú sabes cuál es el animal que primero va a cuatro patas, luego a dos y ya cuando se va a morir a tres?
—Pues el hombre.
—¡Anda qué «espabilá»!
—Ya lo creo que lo es. Ande, pegúntele usté y verá.
—¿Muchacha sabes lo que es la República?
—Anda lo que fue a preguntarle. También usté...
—Ahora no les enseñan más que a cantar el Cara al Sol.
—Dile la tabla del nueve a este hombre, que vea cuanto sabes.
—¿Y Azaña? Os enseñan en la escuela quien fue Manuel Azaña?
—No diga usté disparates que se va a buscar una desgracia.
—¿Más desgracia que la presente?
—Hoy está usted muy agrio. No parece usté... No beba más vino que se le avinagra.
—Ya que lo has echao... No te voy a hacer un feo.
—Ay, que hombre... Ande, dígame que dice el periódico.
(Le recita un discurso de Azaña:
«... la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades públicas, ha resuelto un problema de importancia capital, ¡quien lo duda!, pero no ha hecho más que plantear otros problemas. Estos problemas, a mi corto entender, son principalmente tres: el problema de las autonomías locales, el problema social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de la propiedad, y este que llaman problema religioso, y que no es más que la necesidad de implantar el laicismo del Estado con sus inevitables consecuencias.
(Se calla para tantear sobre el mostrador en busca del vaso y llevarse a la boca otro trago de vino )... La República ha rasgado los telones de la antigua España monárquica, que fingía y ocultaba a la verdadera España; la que detrás de aquellos telones ha fraguado la transformación de la sociedad española, que hoy, gracias a las libertades que nos da la República, se manifiesta, para sorpresa de algunos y disgustos de no pocos».
—Pare, pare usted, hombre de Dios que se va a buscar un disgusto.
—Anda, échame otro que se me ha quedao la boca seca.
—Y negra, con tantas disparates como ha soltao.
—No seas ignorante mujer.
—Oiga sin insultar que yo a usted no le he hecho na.
—¿Te parece poco insulto llamar disparates a unas palabras tan bien dichas?
—Unas palabras que le van a buscar la ruina. Se confía usted porque es ciego y dice cosas que mucha gente no quiere oír.
—Yo no le pongo a nadie una pistola en el pecho para que lo hagan. Son las masas que me siguen porque quieren oír lo que otros no se atreven a repetir.
—Ya. Mire usted, yo no se lo voy a decir más. Haga lo que quiera, pero luego no se queje si algún día le dan un disgusto.
—Anda. Échame el chato y me voy.
Siempre era lo mismo. Necesitaba ejercitar su prodigiosa memoria recitándole al primero que veía lo que no quería olvidar. No esperaba convencer a nadie, hablaba para sí mismo pero necesitaba público alrededor.
Gracias a su memoria era capaz de ganarse la vida, de tener un oficio que muchos en el pueblo querrían tener. Cuando se quedó ciego a consecuencia de una reyerta entre jóvenes, creía que era lo peor que podía pasarle. El tiro no lo había matado pero le había dejado ciego para toda la vida. Su hermano había tenido más suerte, la explosión lo había dejado tuerto de un ojo, pero con el otro podía defenderse. Él hubiera tenido que depender de la caridad si no le hubieran ofrecido el trabajo de pregonero. Casi todos los días había algo que pregonar: la fruta que había llegado a la tienda, el pescado que había llegado a la Puerta del Cerezo, el puesto de melones, las vacunas en el Ayuntamiento y los bandos del alcalde...
Antes, cuando la República, incluso pregonaba trozos de la Constitución para informar a los vecinos de las novedades. ¡Entonces sí que lo escuchaban con atención!
Vivía en una casa de puerta de cristales. Para pasar adentro, había que subir unas escaleras empinadas sin que hubiera ninguna barandilla de protección. Estaba en una cuesta, al lado de las escuelas nuevas, en lo que hoy es la casa del policía. Tenía un ventanillo por el que, a veces, se veía la luz aunque lo normal era que estuviera a oscuras.
Aurelio tenía periódicos en su casa aunque no los pudiera leer. No le hacía falta porque se los sabía de memoria. Unos eran los del Casino y otros se los daba Cayetano después de habérselos leído en voz alta. Se los llevaba para guardarlos. Algunas veces los sacaba en el bar para que alguno se los leyera otra vez. En el invierno, se los ponía entre la ropa, debajo de la chaqueta, para quitarse el frío.
Mis primas, cuando venían de Madrid, siempre traían un paquete para Aurelio de parte de su padre, Cayetano, que había sido guardia de asalto durante la República. Les decía que era el hombre más listo del pueblo y el mejor amigo que había tenido.
Vivía solo y se las arreglaba muy bien. Cuando era tiempo de matanzas lo invitaban en todas las casas a comer. Tener a Aurelio de comensal era tener fiesta segura. Sabía amenizar las reuniones con su palabra y con su guitarra. Cuando le avisaban siempre la llevaba con él. Tenía mucho oído. De hecho, había aprendido a tocar sin saber música, solo de oír a otros, y sabía cuándo alguien desafinaba.
Además tenía un gran sentido del humor. Me contaron que una vez estaba el chico del maestro, que tenía estudios, comiendo gachas en la matanza del cerdo de los vecinos. Se comía de una sartén con patas puesta en medio de un corro de invitados. A cada uno se le daba un tenedor y un trozo de pan para mojar. El muchacho tenía fama de glotón, pero no comió muchas gachas, no se le daba bien llegar hasta la sartén. A la hora de las tajás, en cambio, metía la mano y sacaba de la fuente una detrás de otra sin ser observado, aparentemente, por nadie nada más que por el ciego. Éste, cada vez que cogía una, decía en voz alta: «Ya va las segunda». Y al rato: «Ya va la tercera», «Ya va la cuarta»... Y así hasta que el muchacho se cambió de sitio. Pero Aurelio seguía llevando la cuenta y cada vez que el chico metía la mano en la fuente decía en voz alta el número correspondiente.
Se habían puesto de acuerdo con otro del pueblo para gastarle aquella broma. Hacía como si no le prestara atención mientras que le daba un pisotón a Aurelio cada vez que el chico cogía una tajada.
Después de ese día todos los chicos querían saber si era ciego o no, para averiguarlo le hacían gestos de burla en su propia cara cuando andaba por la calle (por lo de darse margen para correr en caso de que quisiera cogerlos), iban detrás de él cuando pregonaba y le cambiaban de sitio la trompeta que había dejado encima del mostrador del bar mientras se bebía el chato de vino.
2 CUANDO LLEGÓ LA ELECTRICIDAD AL PUEBLO
La trajo un alemán que vino andando por la carretera de Fuentelespino con un perro. No sabía decir perro y decía pego, «pego, ven». Traía una mochila a la espalda que le sobresalía por encima de la cabeza. Los chicos salimos detrás de él. Y luego llegó al casino y habló a los hombres. Les contó lo que era aquel invento de la electricidad. Los convenció y se quedó para poner en marcha el invento.
Los más pudientes pusieron un dinero para comprar los materiales y Cornago, además puso el sitio. Era una casilla, la casilla de la luz de la que tú todavía tienes que acordarte. Estaba en el callejón de las Monjas, en lo que ahora son esas dos casas. Entonces era una sola, la casa de Cornago.
En una caseta estaban las máquinas y allí se hacía la luz. Había otra casilla para el reparto.
Al principio sólo la daban unas horas. Y solamente en algunas casas, la de la gente que podía pagarla. Los demás seguían alumbrándose con carburos que olían a demonios y además hacían ruido, tenían una mecha que estaba constantemente: bss, bss, bss. O las velas. Las velas no podían dejarse. Ni siquiera los que tenían luz en su casa podían desprenderse de ellas, porque en el momento menos pensado, zas, se iba la luz otra vez.
Luego el alemán se casó con una del pueblo. Está enterrado aquí, en el cementerio.
En el casino no se hablaba de otra cosa. Bueno, en todo el pueblo. Uno preguntaba: ¿qué palabra has dicho? Y otro: ¿cómo dices que se llama el invento? El maestro explicó que electricidad es una palabra griega que significaba ámbar y que ya los griegos habían visto que se podía sacar chispas del ámbar y de la seda, pero que como estas cosas eran muy caras y además había pocas en el mundo, pues que no siguieron haciendo chispas. Porque eso era la electricidad: hacer chispas y llevarlas a las casas para poder alumbrarse con ellas.
Desde luego era un misterio eso de poder guardar las chispas a voluntad y que se pudieran llevar de un sitio a otro.
En Madrid ya lo habían hecho y en Cuenca, la capital. Era el progreso, decía Cornago. Había que traerlo a Villaescusa para combatir el oscurantismo de la derecha, por eso puso todas las facilidades a disposición del alemán. Aunque yo creo que si no hubiera sido por la mujer de la que se enamoró no hubiéramos tenido electricidad en Villaescusa. La mujer hizo que se quedara aquí a formar una familia si no, se podía haber ido con el invento a otro pueblo. En cambio se quedó aquí y aquí siguieron estando sus hijos y sus nietos.
No fue fácil, no creas, la gente tenía miedo. A muchos le había dado alguna sacudida y ya no se acercaban a la caseta. Al principio todos querían ver qué era aquello y siempre había alguien por allí fisgoneando lo que se hacía. Hasta que pusieron un cartel con una calavera y dos huesos cruzados con un letrero rojo en el que estaba escrito: PELIGRO DE MUERTE.
La gente no sabía por qué al alemán no le pasaba nada si aquello era tan peligroso. Para que no creyera la gente que era cosa del demonio, tuvo que enseñarles el traje y los guantes de amianto que tenía. Aun así, lo miraban un poco raro.
Era muy valiente el alemán. Y tenía paciencia con la gente. Cuando pusieron los palos de la luz, tuvieron que poner en cada palo la misma calavera de «no tocar» avisando del peligro. Cuando había alguna avería en algún cable o algún borne de cristal, allá arriba, se subía por los palos con unos ganchos en los pies y la arreglaba.
Decían que la electricidad la habían inventado en el extranjero, la producían en el río y la traían hasta el pueblo en cables hasta aquella caseta en la que había una máquina que almacenaba las chispas.
3 EL DÍA QUE ARDÍA EL CIELO
Fue cuando la guerra, al poco de empezar. La gente creía que ese fuego que se veía era por culpa de las explosiones y de los cañonazos. Decían que el Frente se iba acercando que ya la teníamos a la vista. La gente tenía mucho miedo. Salías a la calle y veías hacia el norte todo el cielo rojo y como un arco verde del que salían rayos luminosos y llamas. Las mujeres corrían despavoridas por la calle y metían a los chicos en las casas sin dejarlos que salieran a jugar.
Nosotros éramos muchachos que todavía íbamos a la escuela, por eso, porque lo habíamos aprendido en la escuela, sabíamos lo que era aquello y paseábamos por la calle tan campantes. En la calle Las Peñas, una mujeres nos querían pegar: Eh, muchachos, no seáis temerarios. Meteros en vuestras casas.
Se oían llantos y gritos por todas partes.
Todos los hombres estaban en el Frente, menos los que eran viejos y los que teníamos menos de dieciséis años. ¡Mira, yo me iría al año siguiente! Debíamos ser los mayores que quedaban en el pueblo.
Fuimos a buscar a Raúl que vivía en la Placeta, como hacíamos todas las tardes, y como la casa del maestro estaba al lado, pasamos a decirle lo que pasaba para que él lo explicara y tranquilizara a la gente. Ya te digo, en la calle Las Peñas, se oían hasta gritos. Mira, a una mujer que estaba dando a luz la sacaron de su casa y la metieron en la cueva de Francis para protegerla, porque decían que venía el fin del mundo.
La mujer cuando vio aquello se quedó sin habla. Y es que no había palabras para decir lo que veíamos. Daba miedo, eso que nosotros ya lo habíamos estudiado en la escuela y sabíamos que era la aurora boreal.
Ya no he visto otra. Ningún espectáculo como aquel. Los cielos parecía que ardían. Se movían y cambiaban de color. Por la carretera, por los molinos, toda la parte norte estaba así.
El parto de la mujer aquella que sacaron de su casa fue normal. La mujer dio a luz una chica, que nació bien. Pero luego cuando fue creciendo tuvo dificultades al empezar a hablar. Nunca llegó a hablar bien. Ha hecho su vida normal, pero con ese defecto del habla. Es la que llaman la muda. Dicen que se quedó así por el susto que tenía la madre ese día cuando la trajo al mundo.
4 MORIR DE HAMBRE
¡El hambre que pasaron aquellos chicos! Y la madre, la Bernabea que venía del campo con una carga de hierba que no podía con ella. Estaba embarazada pero se cargaba como un hombre. ¡Los trabajos que pasó esa mujer!
Un día la vi caída en la calle y me dio tanta lástima que me vine a mi casa corriendo y pensaba:
—Si tuviera algo para darle y que no se muera.
Pero no tenía de nada. Me había pillado sin nada en la casa. Me subí a la cámara desesperada, buscando algo, un poco de trigo, una alcuza de aceite, algo, lo que fuera para que aquella mujer no se muriera con tantos chicos pequeños que dejaba. ¡Y como son las cosas! Luego dicen que no hay Dios. Buscaba algo por la cámara y justo detrás, en un palo, me encontré dos huevos que habían ido a poner allí las gallinas. ¡Mira que ir a poner un huevo encima del palo!
No sé cómo ocurriría, pero cogí los huevos y se los llevé a la Bernabea. Se los batí en leche, se los di y revivió.
Pero luego se murió de tisis.
Toda la familia se murió de tisis.
Vivían en una cueva y no tenían ni ropa para abrigarse. Se ponían lo que les daban. Pasaron mucha hambre.
¿Medicinas dices? ¡Cómo iban a poder comprar medicinas si no tenían ni para comer!
Él era muy pobre, trabajaba a jornal cuando lo llamaban, pero entonces no había trabajo en ningún sitio. Cada uno se hacía sus cosas, nadie tenía para dar un jornal. Y luego, es que se casó con otra más pobre, que tampoco tenía tierras ni casa. Y empezaron a tener hijos, uno después de otro. Llegaban a ser mocetes, pero entonces se morían. Se murieron más de cinco, y la madre y el padre. Se murieron todos en aquella familia.
Otro día, los vi tan traspellaos a los muchachos que les llevé un saquete con dos kilos de trigo. Les dije:
—Mirad, se sacude así el saquete, se golpea el trigo para que se reblandezca y luego que tu madre os lo cueza como si fuera arroz.
Yo, arroz no tenía para darles, pero trigo, gracias a Dios, sí podía darles un poco.
Pues luego me enteré —¡qué tal no sería su hambre!— que no esperaron a cocerlo. Se lo comieron a puñaos, Las criaturas no pudieron esperar del hambre que tenían.
Vivían en la cueva al final del paseo que acaba en la Placeta. Le decían los Pollos, los del Pollete, habrás oído hablar de ellos. ¡Pero si creo que eran algo familia tuya! El marido era hermano de la Convertida, prima de tu abuelo Juan Ángel. En una familia, ya se sabe, unos van a más y otros a menos. De los Pollos no quedó ninguno.
Esto fue antes de la guerra. Entonces se pasaba mucha necesidad y aunque quisieras no podías socorrer a la gente. No tenías ni para ti.
5 ARJONA: YO TAMBIÉN JURÉ FIDELIDAD A HITLER
Hay una foto de él en uno de los libros de «Imágenes de Villaescusa» publicados por el Ayuntamiento. Está en el patio de su casa, sentado junto a su padre, su madre, su tía Teresa y alguno más de la familia. Es el que aparece en primer lugar, vestido con el hábito de monje y mirando con confianza a la cámara.
No sólo su familia está orgullosa de él, todo el pueblo presume de sus méritos:
—Eduardo es el más listo de la escuela.
—Ese chico promete.
—Puede llegar a ser alguien.
Los maestros de las escuelas por las que pasa coinciden en las valoraciones. Es una pena que el chico se quede en el pueblo con lo fácil que aprende.
Con mucho esfuerzo, los padres lo llevan a Belmonte para ver si los curas lo admiten. Es la única solución para que puedan enseñarle algo más que las primeras letras. No tienen otros medios para darle estudios. Si los curas lo aceptaran, podría labrarse un porvenir con ellos. Y sería una boca menos que alimentar.
La madre reza para que esto ocurra. La vocación del hijo ni se plantea, eso vendrá después. Es tan pequeño que no puede saber lo que quiere. Además ¿cuándo se ha visto que los hijos decidan? Son los padres los que mejor saben lo que les conviene a sus hijos. Y es tan bueno. Es un trozo de pan este chico. Seguro que sería un buen sacerdote porque además de que se le dan bien los estudios es que le sale del corazón ayudar a los demás. Y hablar, hay que ver como habla. Consigue lo que se propone con solo abrir la boca. Y es que tiene palabras para todo.
Llega el verano y el maestro aconseja a la familia que le permitan bajar todos los días a que le den clase los frailes de Belmonte. Los padres acceden, como no tienen tierras no tiene obligación de ir a trabajar al campo. Comerá allí en el convento. Al caer la tarde vuelve, otra vez andando los seis kilómetros, a dormir a su casa. Hasta que llega finales de noviembre y vienen las lluvias y los fríos. Entonces, deciden dejarlo interno. Después, por Navidad, vendrán los curas de Uclés a reclutar chicos que tengan vocación para ingresar en el Seminario.
Está decidido. Será cura. Así no tendrá que hacerse esas caminatas cada día. Le darán comida y enseñanza gratis ¿qué más se puede pedir?
Al año siguiente ya está en Uclés.
El monasterio es como el de El Escorial pero en pequeño. Hay una biblioteca, con libros para dar y tomar. Nunca había visto tantos ejemplares juntos. Libros de leyes, de teología, de filosofía, pero también de arte y de literatura. En fin, un paraíso. Aunque en invierno las habitaciones no estuvieran caldeadas, ni la comida fuera como los guisos de su madre. Ni estuvieran sus hermanas para gastarles bromas.
Los chicos que había allí procedían, la mayoría, de pueblos de la provincia de Cuenca. Se podía hablar con ellos, jugar a la peonza, a las tabas, al fútbol... Se estaba bien allí. Lo malo, decían algunos, era que no había chicas. Y que los curas pegaban. A él no. A él no le pegaban porque se aprendía muy bien la lección, hacía los trabajos que le encomendaban y no daba motivos para que pudieran dar a sus padres ni una queja de su comportamiento.
Las chicas tampoco le hacían falta. A lo mejor cuando fuera mayor sí, pero ahora ni pensaba en ellas. Mejor que no las hubiera para que no lo distrajeran. ¡Había tantas cosas que estudiar y tantos libros para poder leer en el tiempo libre! Cuando iba a su casa en las vacaciones se llevaba algunos pero volvían como se los había llevado, sin abrirlos siquiera. Es que sus hermanas no le dejaban tranquilo ni un momento. Si se encerraba en una habitación lo llamaba Obdulia para que le diera los pantalones para cosérselos, o ropa para lavársela... Pilar venía a contarle un chiste que le habían contado, Anita venía a jugar con él, Piedad a pedirle consejo porque quería ser monja... Eduardo esto, Eduardo lo otro. No era posible ni un minuto de silencio en aquella casa. No, él no echaba en falta a las chicas en el seminario. Tenía bastante con ellas en vacaciones.
Tenía su vida hecha, o al menos eso creía, cuando estalló la guerra y le dio un vuelco a todo. Cerraron el Seminario y se tuvo que volver al pueblo. Todas las dudas que había tenido sobre su vocación, y que creía haber conseguido acallar tras la firme decisión de entregar su vida por los demás consagrándose al sacerdocio, volvieron en tropel.
Ahora era peor. Porque ya era cura y, sin embargo, no podía llevar puesta la sotana.
Se oía cantar por las calles:
Si los curas y frailes supieran
la paliza que le vamos a dar,
correrían al coro cantando:
libertad, libertad, libertad.
En Barcelona y en Madrid habían entrado en los conventos y habían desenterrado cadáveres que ahora les servían para levantar calumnias a todas las órdenes religiosas: que si retenían a niñas contra su voluntad, que si había monjas muertas embarazadas... En fin, horrores contra el clero.
No entendía la furia anticlerical que se había desatado de la noche a la mañana. Desde luego, la iglesia había cometido muchas equivocaciones. No estaba libre de pecado. Pero era injusto que se juzgara con el mismo rasero a todos, que no apreciaran el espíritu de sacrificio de la mayoría, ni su entrega a los demás...
Se volvió a su pueblo ¿adónde, si no, iba a ir?
Allí estaba su familia. Estaban su madre, sus hermanas, sus tías, sus tíos, sus primos, sus vecinos. Se acababa un ciclo. Él, que quería estudiar para conocer mundo, volvía al pueblo sin apenas haber salido de la provincia. El hombre propone y Dios dispone.
No lamentaba dejar el Seminario. Una vez ordenado, tenía que dejarlo de todas maneras. Lo que sentía era la incertidumbre de lo que iba a ocurrir, lo mismo que les pasaba a sus compañeros. ¿Qué iban a hacer ahora? ¿Qué sería de ellos?
Se decía que en algunos sitios a los que se negaban a dejar de llevar los hábitos los mataban. También podían ser ganas de asustar al personal.
El hábito no hace al monje, eso estaba claro, así que si sólo se trataba de eso, de no ponerse los hábitos, pues bueno, no se los pondría. Por lo demás, no tenía miedo.
Había escuchado el discurso de Azaña, el ministro de la Guerra, que decía que España ya no era católica. ¡Qué equivocado estaba! España seguía siendo católica y si no, que viniera a su pueblo a comprobarlo. Las creencias no se quitan de la noche a la mañana de un plumazo, ni tampoco por ley. Lo tranquilizaba el hecho de que este ministro hubiera pedido respeto para las creencias individuales: la cuestión religiosa era una cuestión individual de las conciencias, había dicho, y que merecía todo el respeto.
Aun así, podía haber algún fanático —en todos los bandos los hay— que quisiera imponer su descreimiento a los demás. Tenían razón los republicanos: la educación era crucial. Había que educar al pueblo para que aprendiera a respetar opiniones distintas a las suyas.
Sin educación no habría libertad.
Esa había sido su vocación secreta: educar al pueblo, pero desde el púlpito, como otros lo hacen desde las aulas. Educarles en los valores que le habían enseñado a él y que hacían que la vida no fuera solamente un paso de la cuna a la sepultura, sin más alicientes que el de comer, juntarse con una mujer, tener hijos... No, la vida era algo más interesante. Había un antes que se podía estudiar en los libros de historia y un después que se podía predecir y modelar a voluntad por medio de la ciencia, de la filosofía y de la religión. Sobre todo con la religión.
Él había querido salirse del círculo de la vida rutinaria del pueblo. Sus padres y sus maestros habían alentado su ambición y había triunfado: había hecho una carrera, era cura.
La guerra venía a echar por tierra su triunfo. Su carrera, conseguida con tanto esfuerzo, no tenía ningún valor. Pero lo que había estudiado ahí estaba. No se arrepentía de nada.
Era un hijo del pueblo y al pueblo volvía. A lo mejor podía ser útil de alguna manera. No se le caerían los anillos por tener que trabajar en el campo si hacía falta. Y si no, ayudando en la casa, o en la de su hermana Obdulia, con los animales.
Siempre habría algo por hacer, algún medio de ganarse el pan que llevarse a la boca porque eso, el pan, sabía que no le iba a faltar entre su familia. ¡Menudas eran sus hermanas!, antes le faltaba a ellas algo que le faltase a él.
Hizo el camino andando. Salió de madrugada del monasterio para estar antes del amanecer en Tarancón. Dejó los hábitos allí, colgados en el respaldo de la silla. Sólo se llevó la poca ropa que tenía de paisano, en un hatillo que se colgó al hombro.
El padre superior se despidió de ellos como si no se fueran a ver más, dándoles su bendición como hacía con los que salían para irse a las misiones.
Había compañeros de Saelices, de Belmonte, de Montalbo...
Algunos no quisieron volver a sus pueblos, por lo que, al llegar a Tarancón, cogieron el tren para Madrid. En una gran ciudad era más fácil camuflar su condición de sacerdotes. Eduardo prefirió volver con los suyos. Dejaba su vida en manos de Dios, podía hacer de ella lo que quisiera. No tenía miedo de los hombres, menos aún de sus paisanos.
Llegó al atardecer, cuando aún no se había puesto el sol.
La República había estallado el 14 de abril, en plena primavera. Los días cortos y fríos del invierno habían quedado atrás, dando paso a otros con muchas más horas de luz. Aún así, había tenido que caminar deprisa, sin detenerse siquiera en las ruinas romanas de Segóbriga, como hacía siempre que pasaba por allí, para que no lo pillara la noche en descampado.
Nada más llegar al pueblo, los hombres que jugaban a las bolas en la puerta del Cerezo, interrumpieron la partida para saludarlo.
—Hombre, Arjona, ¡cuánto tiempo!
—Que alegría verte, paisano.
—Así vestido pareces más hombre.
—Un hombre hecho y derecho, sí señor.
—Todo un señor con estudios.
—¿Qué, a ver a la familia?
—A quedarme por una temporada.
—Es lo mejor que puedes hacer, hijo, esperar con los tuyos a que las cosas se normalicen.
—Están los tiempos revueltos, has hecho bien en venirte.
—Aquí nadie te tiene mala sangre. Por ahí dicen que se meten con los curas. Has hecho bien en colgar los hábitos.
—Ahora, sin tener que decir misa, no sé de que vais a vivir los curas...
—Pues trabajando como cualquier hombre, no seas borrico. ¿No ves que tiene dos manos igual que tú?
—Y que le cuelga lo mismo que a ti entre las piernas
—Pues mira, eso que le cuelga a lo mejor sale ganando con haberse salido de cura.
—Bueno, paisanos, me voy a ver a la familia que estoy que no me tengo en pie...
—¿Y vienes andando todo el camino?
—Andando todo el día, desde esta mañana que me levanté. Y sin descansar para que no se me hiciera de noche.
—Eso es tener un par de cojones...
—O no tener más remedio... Bueno, con Dios.
A los pocos días de estar en la casa vinieron los milicianos a buscarlo. Su hermana lloraba cuando se lo dijeron. Estaba en la casa del tío hortelano comprando y una vecina le avisó:
—Los milicianos van para tu casa. Me han preguntado que dónde vivís. Buscan a tu hermano.
Dejó la cesta de las patatas y salió corriendo.