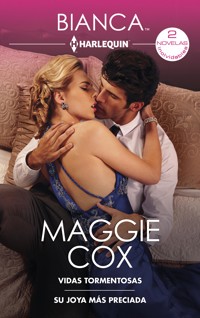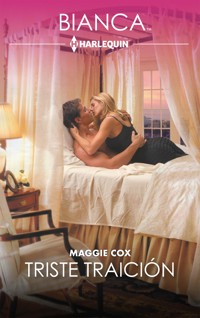2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Cuando Conall O'Brien encontró a Morgen McKenzie durmiendo en la oficina se puso furioso, convencido de que su empleada había estado de juerga. Él no sabía que Morgen era una madre soltera que había estado toda la noche cuidando a su hija enferma. Cuando la relación profesional se hizo más íntima, Morgen le dejó claro que no quería una aventura. Pero Conall estaba encaprichado de Morgen, y lo que para ella empezó como una cabezada en la oficina iba a convertirse en un sueño más placentero… ¡en la cama del jefe!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Maggie Cox
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
En la cama con su jefe, n.º 1524 - enero 2019
Título original: In Her Boss’s Bed
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1307-459-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
HABÍA un tono apremiante en la voz que, desde la distancia, resonaba en su cabeza e interrumpía su sueño. Irritada, Morgen trató de apartarla de su mente. Pero su sueño se disipaba. El hormigueo que recorría sus manos la trajo a la realidad: se había quedado dormida sobre su mesa de trabajo. «¡Oh, no!». Levantó la cabeza que había apoyado sobre las manos y comenzó a mover los dedos y frotarse las palmas para que la sangre volviera a circular por ellas. Su corazón latía rápidamente por el sobresaltado despertar, pero se aceleró aún más al percatarse de que, al otro lado de la mesa, un hombre la contemplaba con expresión glacial. Su boca se contraía en un gesto de desaprobación. Morgen se puso en pie:
–Disculpe, yo…
–¿…estaba malgastando el tiempo de la empresa, quería decir? Que yo sepa, aún queda una hora para el almuerzo. Por lo que me han dicho, la mayoría del personal trae un sándwich y se lo come en su mesa de trabajo. Pero es obvio que usted tiene ideas más relajadas sobre cómo utilizar su escritorio. ¿No es así, señorita…?
«¡Qué hombre tan odioso!». Durante unos momentos, a Morgen la invadieron la rabia y la humillación. Respiró profundamente, se recogió el pelo detrás de la oreja, enderezó los hombros y recobró la compostura. ¿Cómo osaba ponerla en entredicho con esa insinuación de que lo habitual era que durmiera sobre su mesa? Y además, ¿quién diablos era él?
–Sepa usted que es la primera vez que me quedo dormida, señor…
–Usted primero.
Con un gesto de impaciencia, el hombre se pasó la mano por el pelo de color castaño. Morgen advirtió que necesitaba urgentemente un corte de pelo y un afeitado. Salvo por eso, había algo en él que hizo que sintiera un nudo en el estómago. El hombre que tenía ante ella nunca pasaba desapercibido, de eso estaba segura. Y no era sólo por su imponente aspecto.
–McKenzie. Morgen McKenzie.
–Y dígame: además de estar empleada en esta empresa para, según parece, hacer más bien poco, trabaja usted para Derek Holden, ¿no es así?
Morgen tragó saliva con dificultad y notó que las mejillas se le encendían.
–Soy su secretaria, eso es.
–¿Y dónde diantres está? Tenía una reunión con él en la sala de conferencias a las diez y media. Vengo desde Estados Unidos: he salido en el primer vuelo para asegurarme de que llegaba aquí a tiempo, estoy con jet-lag, y necesito urgentemente darme una ducha y comer algo. No hay ni rastro de su jefe. ¿Le importaría decirme dónde puede estar, señorita McKenzie?
Lo que no le importaría decirle al «señor-don-estupendo-soy-mucho-mejor-que-tú» que tenía delante era impronunciable, pero estaba igualmente enfadada con Derek. ¿Por qué no la había avisado de que iba a tener una reunión a las diez y media con aquel hombre, quienquiera que fuera? La tarde anterior, como siempre antes de marcharse, había consultado concienzudamente la agenda, y a las diez y media no había apuntada ninguna reunión. ¿A qué estaba jugando?
El corazón se le llenó de tristeza. Aquél no era más que otro de los signos del declive de su jefe. Derek Holden, que antes fuera un inteligente arquitecto con una prometedora carrera por delante, desde el divorcio se había refugiado más y más en el alcohol buscando consuelo. En los últimos seis meses, Morgen había sido testigo de su transformación en una triste sombra de lo que había sido. Afortunadamente para su jefe, ella era lista y despierta, y le había sacado de apuros en más de una ocasión haciendo un trabajo que, definitivamente, sobrepasaba las funciones de una mera secretaria. Morgen llegó a la conclusión de que Derek sabía lo de la reunión, pero se había olvidado de avisarla al respecto.
En aquel momento, con la agenda abierta ante ella, contempló el hueco en blanco junto a las diez y media y trató de encontrar la mejor excusa para justificar la ausencia de su jefe. Podía percibir cómo el enfado del hombre frente a ella iba creciendo por momentos. Aquel hermoso Goliat iba a ser muy difícil de convencer.
–Lamentablemente, Derek está enfermo.
Morgen trató de que sonar convincente, y en el fondo, se dijo a sí misma, lo que había dicho no era del todo falso. Normalmente, Derek se presentaba en la oficina sobre las diez pero, como ya eran las once y cuarto y no llegaba, debía de estar peor de lo habitual. Seguramente no aparecería por allí en todo el día, y sería lo mejor, concluyó Morgen, dada la expresión iracunda del rostro que estaba frente a ella.
–¿De verdad? ¡¿Y por qué diablos nadie me lo ha comunicado?!
El repentino bramido hizo que Morgen casi se muriera del susto.
–¿Por qué no me lo comunicó usted? ¿No es para eso para lo que le pagan?
–Si me dijera quién es usted, podría…
–Conall O’Brien. Evidentemente, usted ni siquiera sabía que su jefe y yo teníamos una cita, ¿me equivoco? ¿Le importaría decirme cómo ha podido suceder?
Al oír el nombre casi se quedó sin respiración. El hombre que estaba ante ella era Conall O’Brien, el carismático dueño de O’Brien and Stoughton Associates, arquitectos de primera fila con oficinas en Londres, Sidney y Nueva York. A pesar de que Morgen trabajaba en la sucursal de Londres desde hacía un año, no conocía al jefe supremo. Sin embargo sí conocía su reputación.
Se decía que era despiadado con cualquiera que tuviera problemas personales, algo de lo que Morgen no tenía dudas a estas alturas. También, que detestaba la lentitud y esperaba el ciento diez por cien de las personas que trabajaban para él. Normalmente trabajaba en la oficina de Nueva York y alguna vez en Sidney, pero a la oficina de Londres siempre había mandado a un representante. ¿Cómo se le podía haber olvidado a Derek avisarla de algo tan sumamente importante? Parecía que su romance con el alcohol estaba poniendo en peligro no sólo su puesto de trabajo, sino también el de ella.
Morgen, madre divorciada de una niña de seis años y con una hipoteca que pagar, no podía permitirse quedarse sin trabajo. El día había empezado mal: Neesha estaba resfriada y Morgen había pasado la noche cuidándola; se había quedado dormida en el trabajo exhausta tras la noche en vela. Se preguntaba qué más podía pasar. La mirada glacial de unos ojos azules como un océano tempestuoso la sacó de sus pensamientos.
–Sé que esto no parece muy formal, pero el señor Holden ha estado trabajando hasta muy tarde últimamente. Ayer no se encontraba bien. No me sorprende que hoy no haya venido.
–Eso ahora no importa. ¿Por qué no estaba usted avisada de que teníamos una reunión? ¿Es que usted y su jefe no se comunican?
Con un gesto que sobresaltó a Morgen, se quitó la gabardina y la lanzó hacia una silla cerca del ventanal que ofrecía una impresionante vista de Londres. Todo en él rezumaba calidad y dinero. El traje, azul marino con una fina raya diplomática, iba conjuntado con una camisa también azul y una corbata de seda. El portador del atuendo destilaba el tipo de poder que solamente aquellos nacidos para un mundo de riqueza y privilegios pueden sobrellevar sin esfuerzo. A todo esto se añadían unos penetrantes ojos azules que revelaban una profunda inteligencia y unos hombros anchos e imponentes; claramente era un hombre con el que no se podía jugar. El asunto era que Morgen no intentaba jugar con él. Estaba peleando con todas sus fuerzas por que su vida no se fuera a pique.
–Por supuesto que nos comunicamos. Estoy segura de que Derek, es decir el señor Holden, tenía intención de avisarme para que lo apuntara en la agenda, pero ha estado tan ocupado, que se le olvidaría decírmelo. Le aseguro que no es algo habitual en él, señor O’Brien. ¿Qué le parece si le traigo un café y algo de comer? –ofreció Morgen–. Luego puedo llamar al señor Holden a casa y decirle que está usted esperándolo. Viniendo en taxi estaría aquí en veinte minutos como mucho, se lo aseguro.
–Por lo que dice, no debe de estar tan enfermo…
Morgen notó cómo se le encendían las mejillas.
–Me temo que no tengo datos para hablar de eso.
–Entonces tráigame el café y localice a Holden, hablaré con él yo mismo. Por la comida no se preocupe: tenía un almuerzo de trabajo a la una y voy a mantenerlo.
Y diciendo esto se desplomó sobre una silla justo enfrente del escritorio de Morgen. Su corpulencia era tal, que la silla parecía más pequeña. Y Morgen juraría que en todo aquel imponente cuerpo no había ni un gramo de grasa. Atenta como estaba a todo lo relacionado con aquel hombre, no se le escapó el bostezo que reprimió rápidamente, ni la expresión de fatiga que apareció momentáneamente en sus ojos.
Morgen sintió un gran alivio cuando salió de la habitación para ir por el café. No le gustaba el carácter de Conall O’Brien, y se preguntó cómo lo soportaría la gente que trabajaba con él. Se agachó y abrió el armario donde guardaban la vajilla para la gente VIP. Varias botellas vacías de whisky rodaron por la alfombra. Morgen maldijo en voz baja y se apresuró a recogerlas. En ese momento, la puerta se abrió detrás de ella y Morgen se volvió, con la humillante sensación de haber sido sorprendida in fraganti.
–¿No había dicho usted que era poco habitual que su jefe «olvide» las citas, señorita McKenzie? –Conall clavó una mirada fulminante e implacable en Morgen mientras continuaba con un tono de desdén–: Me imagino que si mis venas estuvieran repletas de alcohol yo también me olvidaría de mis obligaciones, ¿no cree?
Los ojos verdes de Morgen se abrieron asustados y se le revolvió el estómago al comprender que el problema del pobre Derek con la bebida ya no era sólo un secreto entre los dos.
–¿No preferiría esperar fuera? Enseguida recojo esto y le preparo el café.
–Déjelo.
–No hay problema, lo termino en un minuto, y después…
–¡Deje las condenadas botellas, señorita McKenzie, y localice al irresponsable de su jefe cuanto antes!
Con las rodillas temblando y los labios apretados, Morgen se giró, escapando de la acusadora mirada de aquellos gélidos ojos azules, y se dirigió al teléfono que había en la mesa de Derek.
–¡Espere!
–¿Cómo?
–Lo he pensado mejor y me urge más una dosis de cafeína que decirle a su querido señor Holden que sus servicios ya no son requeridos.
A Morgen se le cayó el alma a los pies. Temblando, devolvió el auricular a su sitio.
–¿No estará hablando en serio?
–¿Cómo dice?
Un destello de sonrisa apareció en aquellos labios perfectamente esculpidos, pero Morgen se acorazó para no caer en la trampa. No iba a dejarse convencer tan fácilmente por una falsa impresión de estar a salvo.
–¿No cree que necesito una dosis de cafeína?
–No me refería a eso. Es sólo que… quiero decir… ¡no puede despedir a Derek! –protestó Morgen–. Es un buen hombre, haría cualquier cosa por los demás. Su mujer lo dejó hace poco y le está costando recuperarse. Pero no tengo ninguna duda de que todo volverá a su cauce si se le da la oportunidad.
–Ha hablado usted como una auténtica y leal secretaria –contestó Conall–. ¿Es ese todo el trabajo que realiza para su jefe?
La insinuación era tan descaradamente obvia, que dejó a Morgen estupefacta. Con manos temblorosas, se subió las solapas de su traje de chaqueta, las unió por encima de su blusa y, con toda la dignidad que le fue posible, miró directamente a los ojos al «señor-don-estupendo»:
–No me afectan lo más mínimo sus burdas insinuaciones, señor O’Brien. Si usted conociera a Derek Holden, sabría que sólo tenía ojos para su mujer, Nicky. Y si usted me conociera a mí, sabría que una de mis reglas de oro es no liarme nunca con nadie del trabajo.
–¿Nunca?
La boca de Conall, abierta ahora en una medio sonrisa, dejaba entrever unos perfectos dientes blancos que hacían contraste con el tono bronceado de su piel. Morgen tuvo que hacer un esfuerzo para no distraerse. Cruzó los brazos por delante del pecho y deliberadamente lo miró sin devolverle la sonrisa. ¿Cómo osaba hacer insinuaciones de tipo sexual cuando estaban en juego su trabajo y el de su jefe? De repente, tuvo la sensación de que pocas personas harían frente a aquel hombre. Pues se había encontrado con una como él. Era cierto que necesitaba aquel trabajo, pero no estaba dispuesta a achantarse sólo porque resultara tan intimidatorio.
–Nunca, señor O’Brien. Y ahora, si no le importa volver a la otra habitación, le llevaré ese café que parece que necesita con tanta urgencia.
Podía palparse la tensión del ambiente. Morgen creyó que la iba a despedir allí mismo. Pero Conall le dirigió una de sus implacables miradas y se volvió repentinamente hacia la puerta.
–Cargado y solo, señorita McKenzie, sin azúcar –espetó–. ¿Puedo usar su despacho para trabajar un rato?
–Adelante.
Cuando Conall se hubo marchado, fue como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. La presión había sido tanta, que ahora Morgen se apoyó en la mesa para no caerse al suelo. Cuando pillara a Derek… no tenía claro si le cantaría las cuarenta o si le retorcería el pescuezo.
Conall sacó un montón de papeles de su maletín y se acercó la mano a la sien. Necesitaba dormir un rato, o tendrían que sacarlo de allí en camilla. Su cuerpo estaba acostumbrado a muchas horas de trabajo al día, incluso siete días a la semana, ése no era el problema; había sacado adelante aquella empresa que su padre le dejó a base de quitar horas al sueño. Pero ahora, tras cinco días seguidos de reunión en reunión y dos vuelos de larga distancia consecutivos, primero de California a Nueva York, y de ahí a Londres, su cuerpo clamaba por un poco de sueño.
Bebió un trago de café y levantó la vista del papel que estaba leyendo. Sus pensamientos volaron hacia la mujer que se lo había llevado: Morgen McKenzie. Donde él vivía, la habrían calificado como «ardiente». Tanto su rostro como su figura eran puro fuego. Reconoció que la ineptitud de su jefe y el haberla encontrado dormida sobre su escritorio le habían hecho perder tiempo y energía, pero por lo menos sus hormonas seguían funcionando: habían respondido, y de qué manera, ante aquella preciosa mujer.
En el despacho de Holden, cuando la había sorprendido arrodillada tratando de ocultar el evidente problema de su jefe con el alcohol, había bastado una mirada de aquellos ojos verdes para hacerle olvidar la razón por la que había ido allí. Luego, el cuello de la blusa se le había abierto ligeramente sin que ella lo advirtiera, lo suficiente para que Conall pudiera atisbar su delicioso escote y el sujetador de encaje blanco. La carga de deseo sexual había sido tan intensa que, por un momento, había perdido el control de sus pensamientos.
Desde luego, no podía evitar sentirse molesto por haberla encontrado dormida. Tenía una reputación de jefe estricto pero justo con sus empleados, incluso sabía ser comprensivo con quien se lo merecía, pero si algo deploraba eran los empleados que no movían ni un dedo. Con un solo vistazo a Morgen podía aventurar que llevaba un ritmo de vida frenético, ¡cómo no iba a estar cansada! Con la presencia que tenía, seguro que no le faltaban admiradores, así que, ¿se iba a quedar deprimida en casa cuando podía salir todas las noches? Seguro que no le importaba que los efectos de la juerga afectaran a su trabajo al día siguiente. Esta idea hizo que le hirviera la sangre. ¿Quién podría reprocharle que la despidiera junto con su jefe?
Dejó escapar un suspiro y se pasó la mano por la barba de varios días. Derek Holden había sido una estrella fulgurante entre los arquitectos de la oficina del Reino Unido. Hasta hace muy poco, Conall sólo había recibido buenos informes acerca de él. Ahora, una de las mayores razones de su visita, aparte de apaciguar a su madre, había sido averiguar qué era lo que iba mal. Ni que decir tiene que no pensaba revelar ninguna de sus intenciones a la provocativa señorita McKenzie. Dejaría que sufriera un poco pensando que tal vez su jefe o ella podían ser despedidos. Así trabajaría con algo más de interés.
–¿Quiere más café?
Aquella mujer era realmente deslumbrante: un precioso tono sonrosado teñía sus mejillas y su pelo, oscuro y abundante, flotaba suelto. Conall tuvo la sensación de que había hecho algo.
–¿A quién ha telefoneado? –hizo la pregunta pausadamente, mientras aprovechaba para hacer un nuevo inventario de su cara y su figura–, ¿tal vez al desafortunado señor Holden?
La culpa se dibujó en el rostro de la mujer. Conall se preguntó si sus sentimientos serían siempre tan transparentes.
–Si hubiera hablado con Derek, se lo habría dicho –contestó irritada–. Ya que quiere saberlo, he llamado a mi madre para decirle que probablemente llegue tarde a casa.
–¿Vive con su madre?
Ahora sí que había logrado sorprenderlo. Conall estudió sus rasgos con renovado interés, deteniéndose momentáneamente en aquella boca tan sexy de labios llenos. Conall dejó la taza de café en la mesa y se acomodó un poco más en el asiento.
–Está pasando conmigo unos días porque no se sentía muy bien de salud.
Morgen había dudado si contarle la verdad: que su madre estaba viviendo en su casa para cuidar de Neesha, su hija, que había estado muy enferma últimamente. Se le ponía un nudo en el estómago con sólo imaginar a su pequeña sufriendo, pero en los últimos tiempos, con Derek más tiempo fuera de la oficina que dentro de ella, no podía ausentarse del trabajo. Y menos ahora, con el jefe supremo pegado a sus talones y buscando la más mínima razón para echarla. Morgen no quería que creyera, como hacían muchos jefes, que por el hecho de tener una hija iba a ser una informal o a dedicarse menos al trabajo. La verdad era que, precisamente por tener esa responsabilidad, ella era más formal y se dedicaba más a su trabajo.
La invadió un sentimiento de frustración. Aquel hombre la hacía sentir como un interesante objeto contemplado por microscopio. ¡Ojalá se marchara! ¿Por qué se quedaba en aquel despacho, cuando estaría muchísimo mejor en la sala VIP de la planta de arriba? ¿Estaba tratando de recabar datos para echar al pobre Derek?
–De veras que lo siento, pero si cree que voy a ser indulgente con usted porque tiene problemas en casa, me temo que voy a decepcionarla, señorita McKenzie.
¿Iba a despedirla? La rabia se apoderó de ella sólo con pensar en esa posibilidad. ¡No era justo! Desde que empezó a trabajar, nunca se había tomado un día libre, y muchos días se quedaba en la oficina hasta las seis o seis y media. ¡Menuda suerte haberse quedado dormida un solo instante y que en ese preciso momento apareciera él! Morgen recordó que había trabajado incluso algunos sábados, acompañando a Derek a reuniones y tomando notas, pero ¿qué podía saber el señor «Me-creo-muy-importante» de todo aquello? No; él, desde el primer vistazo, se había fijado en lo peor de ella. Bueno, ¡ella no iba a darse por vencida sin luchar antes!
–¿Me está amenazando, señor O’Brien?
–La encontré dormida sobre su escritorio, señorita McKenzie. Para mí, eso es objeto de despido.
Morgen contempló la mandíbula cuadrada, las facciones bien marcadas. En ese instante lo hubiera golpeado hasta derribarlo de la silla.
–¿A usted el concepto de «inocente hasta que se demuestre lo contrario» le dice algo?
Temblaba de tal manera que las palabras le salían con dificultad.
Conall se inclinó hacia adelante y dejó el montón de papeles sobre el escritorio de Morgen. Luego se echó de nuevo hacia atrás y enlazó las manos detrás de la cabeza, divertido.
–¿Qué hay que demostrar? No me cabe la menor duda de que estaba usted dormida cuando entré en la habitación. Desgraciadamente para usted, en la última revisión me aseguraron que mi vista estaba en inmejorables condiciones.
–Existe una buena razón por la que me quedé dormida ¡y sólo fueron cinco minutos!
Conall se quedó embobado: al tomar aire, la blusa de aquella mujer se había tensado tanto que parecía que los botones fueran a saltar en cualquier momento. Quería pedirle que tuviera piedad de él: con un acto tan simple como inspirar, había logrado anular su profesionalidad y hacerlo arder de deseo. Volvió a posar la mirada sobre aquel rostro iluminado por unos brillantes ojos verdes. No tenía ninguna intención de despedirla, pero quería jugar un poco al ratón y al gato.
–Muy bien. Convénzame.
Morgen no podía más con aquella actitud petulante de superioridad. No tenía que demostrar nada. Que pensara lo que le viniera en gana, ya le daba igual. Había más trabajos aparte de aquél; tendría que buscar de nuevo, pasar algún tiempo en prueba, esperar a que la hicieran fija… La idea no la atraía mucho, y le disgustaba dejar a Derek en la estacada, pero…
–He decidido que no quiero seguir hablando.
Y después de alisarse la camisa con manos temblorosas, dio media vuelta y se encaminó hacia el despacho de Derek con la cabeza bien alta.
Atónito ante lo que acababa de pasar, Conall se levantó, se aflojó el nudo de la corbata y fue detrás de ella. La encontró sacando ficheros de un archivo y colocándolos sobre una mesa.
–He dicho que me convenza, señorita McKenzie.
–¡Váyase al infierno! –le espetó Morgen–. Y si esto también es objeto de despido, ahora ya está plenamente justificado, ¿no?
–¿Le importa tan poco perder su trabajo?
Morgen continuó con su actividad sin decir palabra. Conall la observó con preocupación: tal vez la había presionado más de la cuenta. Algo en su interior le decía que podía haberse equivocado al juzgar a Morgen McKenzie. Si ese fuera el caso, por nada del mundo quería perder a una posible empleada valiosa.
–¡Ya está otra vez sacando conclusiones de cosas que no conoce en absoluto! –le gritó exasperada. Había parado de sacar ficheros y lo contemplaba con las manos apoyadas en las caderas –. Mi trabajo es muy importante para mí, señor O’Brien , y si se tomara la molestia de preguntar a mis compañeros, seguramente le dirían que lo desempeño bien: por lo menos hasta el momento no he tenido ninguna queja. Desgraciadamente, ahora Derek no está aquí para corroborar esa información, pero puede preguntárselo cuando lo vea.
–¿De veras cree que la buena opinión que él tenga de usted tiene algún valor? –preguntó, enarcando las cejas. Estaba muy interesado en oír la respuesta.
–Si se refiere al asunto de las botellas… –farfulló, mientras cerraba el archivo y se volvía hacia Conall, con las mejillas sonrosadas–. El hecho de que tenga un problema con la bebida no resta valor a su opinión. Como usted bien sabe, señor O’Brien, Derek ha ganado premios para esta empresa. Es un arquitecto de gran talento y muy prometedor, pero ahora mismo necesita apoyo y comprensión. Está atravesando una mala racha; no se merece perder su trabajo por eso.
–¿Y qué me dice de lo que la empresa merece? –preguntó–. Tenemos una reputación que mantener, nuestros clientes esperan un servicio de primera clase. Si ese nivel de calidad empieza a resentirse por individuos como Derek Holden, que no pueden mantener su vida personal apartada del trabajo, lo siento mucho por ellos: esto es una empresa, no una organización de caridad. Hay una legión de arquitectos con talento ahí fuera y, si no reacciona pronto, alguno ocupará su lugar.
En la mente de Morgen se agolparon infinidad de pensamientos, pero uno sobresalía por encima de los demás: aquel hombre era despiadado e implacable. A Conall O’Brien lo único que le preocupaba de Derek era que no estaba haciendo ganar dinero a la empresa. La idea de dejarlo plantado en señal de protesta comenzaba a ser muy tentadora…
Conall se percató del conflicto que reflejaban aquellos enormes ojos verdes:
–Entonces, señorita McKenzie… ¿se va o se queda?
–No pienso dejar tirado a Derek –respondió con firmeza, apartando su mirada del hombre.
Conall vio claro que ella se sentía comprometida con Derek, pero no con la empresa ni con él. Quería admirar su lealtad, aunque a su juicio fuera equivocada: ¿acaso su jefe no la había dejado tirada a ella mientras él se quedaba en casa llorando las penas? Por más que intentó evitarlo, le irritaba profundamente que insistiera en proteger a un hombre que claramente no se lo merecía.
–Bien. Ahora que ha quedado claro que no quiere perder su empleo, ¿nos ponemos a trabajar?
Conall podía ver la ira en el rostro de Morgen. Decidió salir de la situación de la manera que mejor se le daba: con un gesto, señaló los ficheros que estaban sobre la mesa.
–¿Son proyectos en curso? –preguntó. Tras el gesto de asentimiento de ella, se deslizó tras el escritorio y se sentó en la silla de cuero negro que habitualmente ocupaba Derek–. Tráigame más café, voy a echar un vistazo a esto.
Morgen deseó soltarle «no soy su criada», pero se tragó el orgullo y se obligó a salir por el café. Conforme su mano temblorosa lo servía en la taza, se preguntó cuánto tiempo más podrían mantener su empleo su jefe y ella. Para una vez que aparecía, aquel jefe supremo dictador se había hecho notar, y desde luego no para bien.