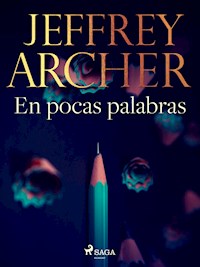
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Uno de los grandes maestros en el arte de contar historias nos trae esta colección de catorce fascinantes cuentos repletos de elaborados timos, argucias políticas, comportamientos inmorales y aventuras peligrosamente ilícitas; todas ellas aderezadas de los sorprendentes giros inesperados que son signo de identidad de Jeffrey Archer. Una caterva de historias que cautivarán y dejarán pasmado al lector, pobladas de un variopinto grupo de personajes memorables: una mujer embriagadora que se aparece a su amante una vez cada seis años, un diplomático británico que emplea sus creativos (aunque no muy éticos) talentos financieros para hacer el bien, un millonario que se declara en bancarrota para poner a prueba el amor y la lealtad de sus allegados. Estamos ante un Jeffrey Archer en plena forma, un autor que nos ofrece fábulas incomparables de nuestra época y nuestra civilización. Cada uno de estos cuentos arroja una hipnótica luz sobre esa criatura completa y fascinante llamada «ser humano».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeffrey Archer
En pocas palabras
Translated by Blanca Rodríguez
Saga
En pocas palabras
Translated by Blanca Rodríguez
Original title: To Cut a Long Story Short
Original language: English
Copyright © 2000, 2021 Jeffrey Archer and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726492040
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PREFACIO
Antes de empezar esta colección de catorce relatos me gustaría, al igual que he hecho en otras ocasiones, aclarar que varias de ellas están basadas en acontecimientos reales. Las encontrarán marcadas con un asterisco (*).
En mis viajes por el mundo, siempre buscando estampas que pudieran tener una chispa de vida propia, me topé con «Las palabras de la muerte» y me conmovió de tal manera que he querido colocar esta historia al principio del libro.
El cuento se escribió en árabe y, pese a que ha sido objeto de extensas investigaciones, su autoría sigue siendo anónima, aunque aparece en la obra Sheppey, de Somerset Maugham y, más tarde, como prefacio de la novela Cita en Samarra, de John O’Hara.
Rara vez encuentro un ejemplo mejor del sencillo arte de contar historias. Un don que carece de prejuicios, que se concede sin consideraciones de cuna, crianza ni educación. No hay más que ver las vidas opuestas de Joseph Conrad y Walter Scott, de John Buchan y O. Henry, de H. H. Munro y Hans Christian Andersen para comprobar que esto es así.
En esta antología de relatos, la cuarta que escribo, me he venturado con dos ejemplos brevísimos del género: «La carta» y «Amor a primera vista».
Pero antes, «Las palabras de la muerte»:
Las palabras de la muerte
Un comerciante de Bagdad envió a su sirviente al mercado a comprar vituallas. No había transcurrido mucho tiempo cuando este regresó, pálido y estremecido, y dijo: «Amo, hace un momento, en medio del gentío del mercado, se topó conmigo una mujer y, al girarme para verla, descubrí que era la muerte con quien había chocado. Me miró y me dedicó un gesto amenazador. Por favor, présteme su caballo y huiré de la ciudad para evitar mi destino. Iré a Samarra y allí la muerte no me encontrará. El mercader le prestó su caballo, el sirviente lo montó y, tras clavar las espuelas en los flancos, partió a tanta velocidad como le permitió la montura. Entonces, el comerciante fue al mercado y, al verme entre la multitud, se me acercó y me preguntó: «¿Por qué le hiciste un gesto amenazador a mi sirviente al verlo esta mañana?». «No era un gesto amenazador —le dije— sino de sorpresa. Me asombró verlo en Bagdad, pues tengo una cita con él esta noche en Samarra».
El testigo experto *
—¡Menudo drive! —Toby, observando la bola de su oponente surcar el aire—. No le faltará ni una pulgada para las doscientas treinta yardas, tal vez doscientas cincuenta —añadió, llevándose la mano a la frente para protegerse los ojos del sol, sin dejar de mirar la bola, que rebotaba por el centro de la calle.
—Gracias —dijo Harry.
—¿Qué has desayunado, Harry? —preguntó Toby cuando por fin se detuvo la bola.
—Una discusión con mi mujer —fue la respuesta inmediata—. Quería que fuese de compras con ella esta mañana.
—Si pensase que podría mejorar tanto mis drives, hasta me entrarían tentaciones de casarme. —Toby se colocó para golpear su bola—. ¡Rayos! —exclamó momentos después, al ver el resultado de su débil intento salir disparado hacia el espeso rough, a no más de cien yardas de donde estaban.
Su juego no mejoró en los últimos nueve hoyos y, cuando se dirigieron al edificio del club, justo antes de la hora de comer, le advirtió a su oponente:
—Me vengaré en el tribunal la semana que viene.
—Espero que no —rio Harry.
—¿Y eso por qué? —preguntó Toby, entrando ya en el club.
—Porque comparezco como testigo experto de la defensa —replicó Harry mientras se sentaban a comer.
—Qué curioso. Habría jurado que testificabas en mi contra.
Sir Toby Gray, Queen’s Counsel, y el profesor Harry Bamford no siempre estaban del mismo bando cuando se encontraban en los tribunales.
*********
—Acérquense y presten atención todas aquellas personas que tengan algún menester ante la justicia de su majestad —quedaba abierta la sesión de la CrownCourt de Leeds. Presidía el honorable juez Fenton.
Sir Toby le echó un vistazo al anciano juez. Le parecía un hombre justo y decente, aunque sus conclusiones tendían a ser más bien prolijas. El juez Fenton asintió desde lo alto del estrado.
Sir Toby se levantó de su asiento para abrir el caso de la defensa.
—Con la venia, señoría, miembros del jurado,; soy consciente de la gran responsabilidad que descansa sobre mis hombros. Defender a un hombre acusado de asesinato nunca es sencillo. Resulta incluso más difícil cuando la víctima es su esposa, con la que llevaba más de cuarenta años felizmente casado. La Corona ha aceptado esto último, es más: lo ha admitido formalmente.
»Mi tarea no la facilita, señoría, el hecho de que todas las pruebas circunstanciales, presentadas ayer con tanta habilidad por mi instruido amigo, el señor Rodgers, en su alegato de apertura, hacen parecer culpable a mi defendido. —Sir Toby agarró las cintas de su toga de seda negra y se giró para mirar al jurado—. Sin embargo, tengo la intención de llamar a un testigo cuya reputación está fuera de toda duda y que confío, miembros del jurado, que no les dejará mucha más opción que emitir un veredicto de inocencia. Llamo al profesor Harold Bamford.
Entró en la sala del tribunal un hombre de atuendo impecable, vestido con un traje de chaqueta cruzada, una camisa blanca y una corbata del County Cricket Club, y ocupó su lugar en el estrado de los testigos. Se le ofreció un ejemplar del Nuevo Testamento y leyó el juramento con una confianza que dejó patente para todos los miembros del jurado que aquella no era su primera intervención en un juicio por asesinato.
Sir Toby se acomodó la toga mientras contemplaba a su compañero de golf desde el otro extremo de la sala del tribunal.
—Profesor Bamford —preguntó, como si fuera la primera vez que le ponía la vista encima—, con el fin de determinar sus credenciales como experto, debo formularle algunas preguntas que tal vez le resulten embarazosas. Pero me es de crucial importancia demostrar al jurado la relevancia de sus cualificaciones en lo que se refiere a este caso en concreto.
Harry asintió con seriedad.
—¿Estudió usted, profesor Bamford, en la Leeds Grammar School —dijo Sir Toby, mirando de reojo al jurado, compuesto en su integridad por gentes de Yorkshire— y luego obtuvo una beca para el Magdalen College, en Oxford, para estudiar derecho?
Harry asintió de nuevo y dijo:
—Efectivamente.
Toby bajó la vista para echar otro vistazo a su informe. Un gesto innecesario, pues ya había seguido aquella dinámica con Harry en otras ocasiones.
—Pero no aceptó la oferta y prefirió pasar sus años como estudiante universitario aquí, en Leeds. ¿Es así?
—Así es —respondió Harry. En esta ocasión, el jurado asintió con él.
«Nada más leal ni más orgulloso que un hombre de Yorkshire cuando se trata de su tierra», pensó Sir Toby, satisfecho.
—¿Puede confirmar, para que conste en acta, que cuando se graduó en la universidad de Leeds se le concedieron los más altos reconocimientos al mérito académico?
—Lo confirmo.
—¿Y se le ofreció entonces una plaza en la universidad de Harvard para estudiar un máster y después un doctorado?
Harry asintió apenas con la cabeza para corroborar que así había sido. Tenía ganas de decir: «Ve al grano, Toby». Pero sabía que su viejo compañero de fatigas pensaba exprimir los siguientes momentos hasta sacarles todo el jugo.
—¿Eligió usted el tema de las armas de fuego cortas en relación con los casos de asesinato en su tesis doctoral?
—Es correcto, Sir Toby.
—¿También es cierto —continuó el distinguido Queen’s Counsel — que cuando presentó su tesis al comité examinador creó tal interés que fue publicada en Harvard University Press y que se ha convertido en lectura obligatoria para cualquiera que se especialice en ciencia forense?
—Le agradezco sus palabras —replicó Harry, dándole a Toby pie para su siguiente frase.
—Pero no lo digo yo —continuó el abogado, elevándose en toda su estatura y mirando fijamente al jurado—: son palabras ni más ni menos que del juez Daniel Webster, integrante del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero continuemos. Tras dejar Harvard y volver a Inglaterra, ¿es correcto afirmar que la Universidad de Oxford trató de tentarle una vez más al ofrecerle la cátedra de Ciencia Forense y que usted volvió a rechazarla en provecho de su alma mater, primero como profesor adjunto y luego como titular? ¿Es así, profesor Bamford?
—Así es, Sir Toby —respondió Harry.
—Un puesto en el que se ha mantenido en los últimos once años, pese a que varias universidades de todo el mundo le han hecho lucrativas ofertas para incorporarse a ellas, abandonando su amado Yorkshire, ¿cierto?
Llegados a ese punto, el honorable juez Fenton, que también había oído todo aquello antes, bajo la vista hacia el abogado y dijo:
—Creo poder afirmar, Sir Toby, que ha establecido usted el hecho de que su testigo es un experto destacado en su campo. ¿Podríamos seguir adelante y dedicarnos al caso que nos ocupa?
—Con sumo gusto, señoría, sobre todo después de sus generosas palabras. No será necesario cargar más elogios sobre las espaldas del bueno del profesor. —A Sir Toby le habría encantado decirle al juez que, en realidad, había llegado al final de sus comentarios preliminares justo antes de la interrupción—. Por lo tanto, y con la venia, señoría, pasaré a tratar el caso que tenemos ante nosotros, una vez establecidos, según creo, los credenciales de este testigo. —Se giró hacia el profesor, con quien intercambió un guiño cargado de significado y continuó—: Mi docto amigo, el señor Rodgers, ha establecido ya con todo detalle el caso de la acusación, sin dejar duda alguna de que todo él se sostiene sobre una única prueba, a saber: la pistola humeante que nunca llegó a humear. —Una expresión que Harry había oído usar a su viejo amigo muchas veces antes y que, no lo dudaba, volvería a emplear en muchas más ocasiones—. »Me refiero al arma, plagada de huellas dactilares de mi defendido, y que se descubrió junto al cuerpo de su desventurada esposa, la señora Valerie Richards. La acusación afirma que, tras matar a su mujer, mi defendido, presa del pánico, huyó de la casa, dejando el arma de fuego en medio de la sala. —Sir Toby giró en redondo para mirar al jurado—. Con esta única y endeble prueba, cuya endeblez demostraré, se le pide al jurado que condene a muerte a un hombre o lo meta entre rejas el resto de su vida —hizo una pausa para que el jurado pudiese asimilar la importancia de sus palabras—. Así pues, vuelvo con usted, profesor Bamford, para hacerle una serie de preguntas en calidad de experto destacado en su campo, tal como lo ha descrito su señoría. —Harry se dio cuenta de que por fin se habían acabado los preámbulos y que ahora se esperaba de él que estuviera a la altura de su reputación—. Permítame empezar preguntándole, profesor: según su experiencia, ¿tras disparar a su víctima, es probable que un asesino abandone el arma en la escena del crimen?
—No, Sir Toby, es de lo más inusual. En nueve de cada diez casos en los que hay un arma corta implicada, esta no llega a recuperarse nunca porque el asesino se deshace de la prueba.
—Así es. Y en ese caso de cada diez en el que se recupera el arma, ¿es frecuente encontrarla cubierta de huellas dactilares?
—Es insólito. Salvo que el asesino sea un completo idiota o se le sorprenda en el acto.
—Mi defendido será muchas cosas, pero desde luego no es un idiota. Al igual que usted, estudió en la Leeds Grammar School, y no se le detuvo en la escena del crimen, sino en casa de una amistad, en el otro extremo de la ciudad. —Sir Toby había omitido el hecho, que la acusación sí había señalado varias veces, de que al acusado lo habían encontrado en la cama con su amante, que resultó ser su única coartada—.Quisiera volver ahora al arma en sí, profesor. Una Smith and Wesson K4217 B.
—En realidad era una K4127 B —Harry corrigió a su viejo amigo.
—Me inclino ante su superioridad de conocimientos. —Sir Toby estaba encantado por el efecto de su gazapo en el jurado—. Volvamos ahora al arma. ¿El laboratorio del Ministerio del Interior halló las huellas de la víctima en ella?
—Así es, sir Toby.
—¿Esto le lleva a alguna clase de conclusión, como experto que es?
—Efectivamente. Las huellas de la señora Richards destacaban más tanto en el gatillo como en la culata, lo que me lleva a pensar que fue la última persona en empuñar el arma. Es más, las pruebas físicas sugieren que fue ella quien apretó el gatillo.
—Ya veo. ¿Y no podría el asesino haberle puesto el arma en las manos a la señora Richards para confundir a la policía?
—Estaría dispuesto a seguir esa teoría si la policía no hubiera encontrado también las huellas del señor Richards en el gatillo.
—No estoy seguro de entender a dónde quiere llegar, profesor —dijo sir Toby, aunque lo entendía perfectamente.
—En casi todos los casos en los que he participado, lo primero que hace un asesino es borrar sus huellas del arma del crimen antes de pensar siquiera en ponérsela en la mano a la víctima.
—Entiendo. Pero corríjame si me equivoco: el arma no se encontró en la mano de la víctima, sino a nueve pies de su cuerpo, que es donde la acusación afirma que mi defendido la dejó caer al huir, presa del pánico, del domicilio conyugal. Permítame, pues, preguntarle, profesor Bamford: si una persona se suicidase poniéndose una pistola en la sien y apretase el gatillo, ¿dónde esperaría que acabase el arma?
—Entre seis y diez pies de distancia del cadáver. Es un error común en el que suelen caer las películas y las series de televisión que no se documentan bien: las víctimas aparecen aferradas al arma después de pegarse un tiro. Sin embargo, lo que ocurre en realidad en los casos de suicidio es que la fuerza del retroceso del arma hace que esta escape de la mano de la víctima y la lance a seis o diez pies del cadáver. En treinta años de análisis de suicidios por arma de fuego, nunca he encontrado un arma en la mano de la víctima.
—Por lo tanto, profesor, su opinión experta es que tanto las huellas de la señora Richards como la posición del arma se ajustarían más al suicidio que al asesinato.
—Correcto.
—Solo una pregunta más, profesor —dijo el Queen’s Counsel, acomodándose las solapas—: ¿qué porcentaje de jurados han emitido un veredicto de inocencia cuando ha sido usted testigo de la defensa en casos como este?
—Las matemáticas no han sido nunca mi punto fuerte, sir Toby, pero de veinticuatro casos, veintiuno acabaron en absolución.
Sir Toby se giró para mirar al jurado.
—Veintiún casos de veinticuatro acabaron en absolución tras su testimonio experto. Creo que supera el ochenta y cinco por ciento, señoría. No hay más preguntas.
Toby alcanzó a Harry en la escalinata del tribunal y le dio a su viejo amigo una palmada en la espalda.
—Otro gol por la escuadra, Harry. No me extraña que la acusación se haya venido abajo después de tu testimonio… ¡nunca te he visto en mejor forma! Tengo que darme prisa, mañana empiezo con un caso en Londres, en el Old Bailey, así que nos veremos en el primer hoyo el sábado a las diez en punto. Si Valerie lo permite, claro está.
—Me verás mucho antes —murmuró el profesor cuando ya sir Toby subía a un taxi.
*********
Sir Toby echó un vistazo a sus notas mientras esperaba al primer testigo. El caso había empezado mal. La fiscalía había logrado presentar contra su cliente una montaña de pruebas que no podía refutar. No es que estuviera precisamente deseando contrainterrogar a un montón de testigos que, sin duda, corroborarían las pruebas.
El honorable juez Fairborough, asignado al caso, hizo un gesto con la cabeza en dirección al abogado de la acusación:
—Llame a su primer testigo, señor Lennox.
El señor Desmond Lennox, Queen’s Counsel, se levantó de su asiento con parsimonia.
—Con la venia, señoría. Llamo al profesor Harold Bamford.
Un sorprendido sir Toby levantó la vista de sus notas para ver a su viejo amigo avanzar con paso confiado hacia el estrado de los testigos. El jurado londinense escrutó a aquel tipo de Leeds.
A Sir Toby no le quedó más remedio que admitir que el señor Lennox había establecido bastante bien las credenciales de su testigo experto sin mencionar Leeds ni una sola vez. Luego procedió a formularle a Harry una serie de preguntas que hicieron parecer a su cliente una especie de cruce entre Jack el Destripador y Barba Azul.
Al fin, el fiscal dijo:
—No hay más preguntas, señoría.
Y se sentó con una sonrisa de autosuficiencia en la cara.
El juez Fairborough miró a sir Toby desde su estrado en inquirió:
—¿Tiene alguna pregunta para este testigo?
—Desde luego, señoría —dijo Toby Se levantó de su asiento y se dirigió al testigo como si no se conocieran—. Profesor Bamford, antes de centrarme en el caso que nos ocupa, creo que sería de recibo decir que mi docto colega, el señor Lennox, ha hecho una impresionante exhibición de sus credenciales como testigo experto. Tendrá que permitirme que me detenga de nuevo en ese tema para aclarar uno o dos detalles que me causan extrañeza.
—Por supuesto, sir Toby.
—Su primer grado lo obtuvo en… sí, la Universidad de Leeds. ¿Cuál era la especialidad?
—Geografía.
—Qué interesante. Nunca la habría considerado un requisito evidente para convertirse en experto en armas de fuego cortas. Pero pasemos, si me lo permite, —continuó— a su tesis doctoral, que obtuvo en una universidad estadounidense. ¿Puedo preguntarle si la titulación está reconocida por las universidades inglesas?
—No, sir Toby, pero…
—Por favor, limítese a responder a las preguntas, profesor Bamford. Por ejemplo, ¿las universidades de Oxford o Cambridge reconocen su doctorado?
—No, sir Toby.
—Ya veo. Y, tal y como se ha desvivido en subrayar el señor Lennox, todo el caso podría depender perfectamente sobre sus credenciales como testigo experto.
Frunciendo el ceño, el juez Fairborough volvió a mirar al abogado defensor.
—Será el jurado quien tome la decisión en función de los hechos que se le presenten, sir Toby.
—Estoy de acuerdo, señoría. Solo quisiera determinar cuánto valor deberían dar los miembros del jurado a las opiniones del testigo experto de la Corona. —El juez volvió a fruncir el ceño—. Pero si su señoría considera que ya he dejado claro este extremo, seguiré adelante —dijo sir Toby, y se volvió de nuevo hacia su viejo amigo—. Le ha dicho usted al jurado, profesor Bamford, en calidad de experto, que en este caso la víctima no pudo haber cometido suicidio porque tenía el arma en la mano cuando la encontraron.
—Así es, sir Toby. Es un error en el que suelen caer las películas y las series de televisión que no se documentan bien: las víctimas aparecen aferradas al arma después de pegarse un tiro.
—Sí, sí, profesor Bamford. Ya nos ha entretenido con sus grandes conocimientos sobre culebrones televisivos durante el interrogatorio de mi docto amigo. Al menos hemos encontrado algo en lo que es experto. Pero querría regresar al mundo real. Quisiera ser claro sobre una cosa, profesor Bamford: no sugerirá usted ni por un instante, espero, que sus pruebas demuestran que mi defendida le puso el arma en la mano a su marido. Si fuera así, profesor Bamford, no sería usted un testigo experto, sino un adivino.
—No he inferido tal cosa, sir Toby.
—Le agradezco que me apoye en esto, pero, dígame, profesor Bamford: ¿en sus años de experiencia se ha encontrado algún caso en el que el asesino colocase el arma en la mano de la víctima con la intención de que pareciese un suicidio?
Harry dudó un momento.
—Tómese su tiempo, profesor: el resto de la vida de una mujer podría depender de su respuesta.
—Me he encontrado con casos semejantes… —Volvió a dudar— en tres ocasiones.
—¿En tres ocasiones? —repitió el letrado con fingida sorpresa, pese al hecho de que él mismo había tomado parte en los tres casos.
—Sí.
—Y en esos tres casos, ¿el jurado dictó una sentencia de inocencia?
—No —respondió Harry, tranquilo.
—¿No? —repitió sir Toby, mirando al jurado—. ¿En cuántos de ellos se declaró inocente al acusado?
—En dos.
—¿Qué pasó con el tercero?
—Fue condenado por asesinato.
—¿Y sentenciado a…?
—Cadena perpetua.
—Me gustaría saber algo más de ese caso, profesor Bamford.
—¿Esto va a alguna parte, sir Toby? —preguntó el juez Fairborough, mirando al abogado defensor.
—Sospecho que lo descubriremos pronto, señoría —respondió sir Toby Se volvió hacia el jurado, cuyos ojos estaban fijos en el testigo experto—. Profesor Bamford, comparta con el tribunal los pormenores del caso.
—En aquel, caso, la Corona contra Reynolds, el señor Reynolds cumplió once años de su sentencia antes de que surgieran nuevas pruebas que demostraron que no pudo haber cometido el delito. Fue indultado.
—Espero que me perdone la siguiente pregunta, pero en esta sala está en juego la reputación de una mujer, por no hablar de su libertad. —Hizo una pausa, dirigió una mirada solemne a su viejo amigo y dijo—: ¿Declaró usted como testigo de la fiscalía?
—Así es.
—¿Como testigo experto de la Corona?
Harry asintió con la cabeza.
—Sí, sir Toby.
—¿Y un hombre inocente fue condenado por un delito que no había cometido y acabó en la cárcel durante once años?
Harry volvió a asentir:
—Sí, sir Toby.
—¿No pone ningún «pero» en esta ocasión? —Sir Toby esperó la respuesta, pero Harry no dijo nada. Sabía que había perdido toda credibilidad como testigo experto en el caso.
—Una última pregunta para ser justos, profesor Bamford: ¿en los otros dos casos, los veredictos de los jurados apoyaron su interpretación de las pruebas?
—Así fue.
—Recordará, profesor Bamford, que la Corona ha puesto gran énfasis en el papel crucial que ha tenido su testimonio en casos de esta naturaleza; es más, citaré literalmente al señor Lennox: «el factor decisivo para demostrar el caso de la Corona». Sin embargo, ahora descubrimos que en los tres casos en los que se encontró el arma en la mano de la víctima, su tasa de error como testigo experto es de un treinta y tres por ciento.
Harry no dijo nada, tal como sir Toby esperaba.
—Y a consecuencias de ello, un inocente pasó once años en prisión. —El abogado dirigió su atención al jurado y dijo sin alterarse—: Profesor Bamford, esperemos que una mujer inocente no esté a punto de pasar el resto de su vida en la cárcel a causa de un «testigo experto» capaz de equivocarse un treinta y tres por ciento de las veces.
El señor Lennox se puso en pie para protestar por el tratamiento que estaba soportando el testigo y el juez Fairborough, agitando un dedo acusador, reconvino:
—Ese comentario ha estado fuera de lugar, sir Toby.
Pero los ojos de sir Toby no se apartaron del jurado, cuyos miembros ya no bebían las palabras del testigo experto, sino que habían empezado a murmurar entre sí.
Sir Toby volvió a su asiento con paso tranquilo.
—No hay más preguntas, señoría.
*********
—Menudo golpe —dijo Toby al ver la bola de Harry embocaba el hoyo dieciocho—. Me temo que me tocará pagar la comida otra vez. Hace semanas que no te gano, ¿no, Harry?
—No sabría decirte, Toby —respondió su compañero golfista emprendiendo el camino hacia el edificio del club—. ¿Cómo describirías lo que me hiciste el jueves en el juzgado?
—Sí, te debo una disculpa por eso, compañero. No fue nada personal, como sabes bien. Con todo respeto, menuda estupidez la de Lennox: llamarte a ti de testigo.
—Estoy de acuerdo. Los avisé de que nadie me conocía mejor que tú, pero a Lennox le daba igual lo que pasase en el circuito noreste.
—No me habría importado tanto —dijo Toby, sentándose a la mesa— de no ser porque…
—¿De no ser porque…? —repitió Harry.
—Porque en los dos casos, tanto en el de Leeds como en el de el Old Bailey, cualquier jurado debería haber sido capaz de darse cuenta de que mis clientes eran más culpables que el pecado.
La partida
Cornelius Barrington titubeó antes de hacer el siguiente movimiento. Continuó estudiando el tablero con gran interés. La partida duraba ya más de dos horas y Cornelius creía estar a solo siete movimientos del jaque mate. Sospechaba que su rival también era consciente de ello.
Levantó la vista y sonrió a Frank Vintcent, que no solo era su mejor amigo, sino que, a lo largo de los años, como abogado de la familia, había demostrado ser su consejero más sabio. Tenían muchas cosas en común: la edad (ambos superaban los sesenta), sus orígenes (ambos eran hijos de profesionales de clase media) y que habían estudiado en el mismo colegio y la misma universidad. Las similitudes, sin embargo, acababan ahí. Cornelius era de naturaleza emprendedora, gustaba de asumir riesgos y había hecho fortuna con las minas de diamantes en Sudáfrica y Brasil. Frank era abogado de profesión, cauteloso, de decisiones lentas y le fascinaban los detalles.
Cornelius y Frank también eran distintos en su apariencia. El primero era alto, de complexión fuerte, con una cabellera gris que muchos hombres de su edad habrían envidiado. El segundo era liviano, de estatura media y, salvo por un semicírculo de mechones grises, estaba calvo casi por completo.
Cornelius había enviudado tras cuatro décadas de feliz matrimonio. Frank era un soltero empedernido.
Una de las cosas que había mantenido viva su estrecha amistad era un amor imperecedero por el ajedrez. Todos los jueves por la noche, Frank visitaba a su amigo en The Willows para echar una partida, cuyo resultado solía ser muy igualado, hasta el punto de que las tablas eran frecuentes.
La velada empezaba siempre con una cena ligera en la que solo se servían sendas copas de vino, pues ambos se tomaban el ajedrez muy en serio, y, tras terminar la partida, pasaban al salón, donde disfrutaban de una copa de brandy y un puro. Aquella noche, sin embargo, Cornelius se disponía a hacer pedazos aquella costumbre.
—Enhorabuena —dijo Frank, levantando la vista del tablero—. Creo que esta vez me has ganado. Estoy bastante seguro de que no hay escapatoria.
Sonrió, inclinó el rey rojo, se levantó del asiento y le dio la mano a su amigo más íntimo.
—Vamos al salón a tomar un brandy y fumar un puro —sugirió Cornelius, como si fuera una idea innovadora.
—Gracias —dijo Frank cuando ya salían del estudio en dirección al salón. Al pasar por delante del retrato de su hijo Daniel, a Cornelius se le encogió el corazón; algo que venía ocurriendo desde hacía veintitrés años. Si su único hijo no hubiera muerto, jamás habría vendido la empresa.
En el espacioso salón, los recibió el alegre fuego que Pauline, el ama de llaves de Cornelius, había encendido en el hogar justo después de haber recogido la mesa. Pauline también creía en las virtudes de las costumbres, pero su vida también estaba a punto de quedar en pedazos.
—Debería haberte atrapado unos cuantos movimientos antes —dijo Cornelius— pero me pilló por sorpresa que me comieras el caballo de reina. Debí haberlo visto venir —añadió, mientras se acercaba al aparador. Sobre una bandeja de plata había dos brandis y dos puros Montecristo. Tomó el cortapuros y se lo pasó a su amigo. Luego, encendió una cerilla, se inclinó hacia él y lo observó dar caladas hasta que tuvo la certeza de que el puro estaba bien encendido. A continuación, repitió el ritual él mismo, antes de arrellanarse en su butaca favorita junto al fuego.
Frank levantó la copa.
—Bien jugado, Cornelius —dijo, con una leve inclinación de cabeza, aunque el anfitrión habría sido el primero en reconocer que, con toda probabilidad, a lo largo de los años su huésped se había puesto a la cabeza en puntos.
El empresario dejó que el abogado diera unas cuantas caladas más antes de hacer saltar en pedazos la velada. ¿Qué prisa había? Al fin y al cabo, llevaba varias semanas preparándose para aquel momento y no tenía intención de compartir el secreto con su amigo más antiguo hasta que todo estuviera en su sitio.
Guardaron silencio un rato, cómodos en la mutua compañía. Por fin, Cornelius dejó el brandy en una mesita auxiliar y dijo:
—Frank, hemos sido amigos durante más de cincuenta años. Y, como consejero legal, has demostrado ser un abogado astuto, lo que es igual de importante. Es más, desde la prematura muerte de Millicent, no he confiando en nadie tanto como en ti.
El letrado siguió dándole caladas al puro sin interrumpir a su amigo. La expresión de su rostro le había indicado que el cumplido no era más que un gambito. Sospechaba que tendría que esperar un poco para que Cornelius desvelase su siguiente movimiento.
—Cuando fundé la empresa, hace unos treinta años, tú te ocupaste de los primeros trámites y creo que desde aquel día no he vuelto a firmar un solo documento legal que no haya pasado antes por tu mesa… un factor que, fuera de toda duda, ha contribuido en gran medida a mi éxito.
—Muy generoso de tu parte. —Frank le dio otro trago al brandy—. Pero la verdad es que siempre han sido tu originalidad y tu espíritu emprendedor los que han llevado a la empresa de acierto en acierto. Los dioses no me han concedido esos dones, así que no me han dejado muchas más opciones que conformarme con ser un mero oficinista.
—Siempre has subestimado tu contribución al éxito de la empresa, Frank, pero yo no tengo ninguna duda de cuál ha sido tu papel durante todos estos años.
—¿Adónde quieres llegar con todo esto? —preguntó el abogado con una sonrisa.
—Paciencia, amigo mío. Todavía tengo que hacer unos cuantos movimientos antes de revelar la estratagema que tengo en mente. —Se acomodó en el sillón y le dio otra calada al puro—. Como sabes, cuando vendí la empresa hace unos cuatro años, mi intención era bajar un poco el ritmo por primera vez en largo tiempo. Me había prometido tomarme unas largas vacaciones con Millie en la India y Extremo Oriente… —Hizo una pausa— pero no estaba de ser.
Frank asintió con la cabeza, comprensivo.
—Su muerte me sirvió para recordarme que yo también soy mortal y que tal vez no me quede mucho tiempo de vida.
—¡No, no, amigo mío! —protestó Frank—. Todavía te quedan muchos años buenos.
—Puede que tengas razón, aunque, curiosamente, fuiste tú quien hizo que empezara a plantearme seriamente el futuro…
—¿Yo? —preguntó Frank, desconcertado.
—Sí. ¿Recuerdas que hace unas semanas, sentado en esa misma butaca, me comentaste que había llegado la hora de pensar en cambiar el testamento?
—Lo recuerdo, pero solo lo dije porque en el actual le dejas casi todo a Millie.
—Soy consciente de ello, sin embargo, me sirvió para centrarme. Verás, sigo levantándome a las seis en punto todas las mañanas, pero, como ya no tengo que ir al despacho, empleo muchas horas ociosas en darle vueltas a cómo distribuir mi fortuna, ahora que Millie ya no puede ser la beneficiaria principal.
Dio una calada larga al puro y continuó:
—Llevo un mes pensando en quienes me rodean: mi parentela, amistades, conocidos y empleados. Y he empezado a pensar en cómo me han tratado siempre, lo que me ha llevado a preguntarme cuál de ellos me mostraría la misma devoción, atención y lealtad si yo no valiese millones y fuera un viejo sin blanca.
—Tengo la sensación de que me están evaluando —dijo Frank con una carcajada.
—¡No, no, querido amigo! Tú estás absuelto de toda duda. De lo contrario no estaría compartiendo contigo estas confidencias.
—¿Esos pensamientos no son un poco injustos para con tu familia inmediata? Por no mencionar…
—Es posible que tengas razón, pero no quiero dejar nada al azar. Por lo tanto, he decidido averiguar la verdad por mí mismo, pues la mera especulación no me convence. —Volvió a hacer una pausa para dar una calada al puro antes de continuar—. Así que sígueme la corriente un momento y te contaré lo que tengo en mente, pues confieso que, sin tu cooperación, me sería imposible llevar a cabo este pequeño subterfugio. Pero antes, déjame que te rellene la copa.
Se levantó de la butaca, tomó la copa vacía de su amigo y se dirigió al aparador.
—Como decía —continuó mientras la pasaba a su amigo la copa, otra vez llena—, últimamente he estado preguntándome cómo se comportarían los que me rodean si no tuviera ni un penique, y he llegado a la conclusión de que solo hay un modo de averiguarlo.
Frank dio un trago largo antes de preguntar:
—¿Qué tienes en mente? ¿Fingir un suicidio, tal vez?
—No, nada tan dramático… pero casi, porque —hizo una nueva pausa— tengo la intención de declarar la bancarrota.
Observó a través del humo con la esperanza de analizar la reacción inmediata de su amigo. Pero, como había ocurrido tantas otras veces antes, el viejo abogado permaneció impasible; y el menor de los motivos de su imperturbabilidad no era la certeza de que el final de la partida estaba todavía muy lejos, aunque su amigo acabase de hacer un movimiento audaz. Probó a adelantar un peón:
—¿Y cómo pretendes hacerlo?
—Quiero que mañana por la mañana le escribas a las cinco personas que tienen derecho más directo a mi patrimonio: mi hermano Hugh, su esposa Elizabeth, su hijo Timothy, mi hermana Margaret y, por último, Pauline, mi ama de llaves.
—¿Y cuál será el contenido de esas cartas? —preguntó Frank, tratando de no sonar demasiado incrédulo.
—Les explicarás que, debido a una mala inversión que hice poco después de la muerte de mi esposa, he contraído una deuda que, sin su ayuda, me llevaría a la bancarrota.
—Pero… —protestó Frank.
Cornelius levantó la mano.
—Escúchame, porque tu papel en este juego tan real podría resultar determinante. Una vez que los hayas convencido de que ya no pueden esperar nada de mí, pretendo poner en práctica la segunda fase de mi plan, con el que demostraré fuera de toda duda si de verdad me aprecian o solo les importa la posibilidad de hacerse ricos.
—Estoy deseando saber qué tienes en mente.
Cornelius le dio unas vueltas al brandy en la copa mientras ordenaba sus pensamientos.
—Como bien sabes, las cinco personas que he mencionado me han pedido un préstamo alguna vez. Nunca he puesto nada por escrito porque siempre he considerado que la devolución de aquellos préstamos era una cuestión de confianza. Las cantidades van de las cien mil libras que le presté a mi hermano Hugh para el arrendamiento de su negocio (que, por lo que sé, funciona muy bien) hasta las quinientas que le dejé a mi ama de llaves Pauline para dar la entrada de un coche de segunda mano. Incluso el joven Timothy necesitó mil libras para cancelar su deuda universitaria y, ya que parece progresar tanto en la profesión que ha elegido, no será demasiado pedirles, tanto a él como a todos los demás, que me devuelva su deuda.
—¿Y la segunda prueba?
—Desde que murió Millie, todos ellos se han encargado de alguna pequeña tarea para mí y todos insisten en que es más un placer que una carga. Pronto descubriré si están dispuestos a hacer lo mismo por un viejo arruinado.
—Pero, ¿cómo sabrás…? —empezó a preguntar Frank.
—Creo que se hará evidente con el paso de las semanas. En cualquier caso, hay una tercera prueba que creo que resolverá el asunto.
Frank clavó la mirada en su amigo.
—¿Serviría de algo que intentase convencerte de abandonar esta locura de plan?
—No —respondió Cornelius sin dudar—. Estoy decidido a llevarlo a cabo, aunque admito que no puedo hacer el primer movimiento, por no hablar de llevarlo a término, sin tu cooperación.
—Si de verdad quieres que lo haga, Cornelius, cumpliré tus instrucciones al pie de la letra, como siempre he hecho hasta ahora, pero esta vez debo establecer una condición.
—¿Y cuál será?
—No cobraré mi minuta por este encargo, para poder decir a quien me lo pregunte que no me he beneficiado en absoluto de esta jugarreta.
—Pero…
—Nada de «peros», viejo amigo. Obtuve magníficos beneficios de la venta de mis acciones cuando vendiste la empresa. Considera esto un pobre intento de agradecértelo.
Cornelius sonrió.
—Soy yo quien debería darte las gracias a ti y, de hecho, soy consciente, como siempre, del valor del servicio que me has prestado a lo largo de los años. Eres un buen amigo de verdad y juro que te dejaría todo mi patrimonio si no fueras soltero y si no supiera que con ello no cambiaría un ápice tu modo de vida.
—No, gracias —replicó Frank, riendo entre dientes—. Si hicieras tal cosa, tendría que hacer yo mismo esas pruebas con otros personajes. —Hizo una pausa—. ¿Cuál es el primer movimiento, pues?
Cornelius se levantó de la butaca.
—Mañana enviarás las cinco cartas en las que informarás a los interesados que he recibido una notificación de quiebra y que necesito que me devuelvan la totalidad de las deudas lo antes posible.
Frank ya había empezado a tomar notas en el cuadernillo que siempre llevaba consigo. Veinte minutos más tarde, cuando hubo apuntado las instrucciones finales de su amigo, volvió a guardárselo en el bolsillo interior de la chaqueta, vació la copa y apagó el puro.
Cuando el anfitrión se levantó para acompañarlo hasta la puerta, le preguntó:
—¿Pero cuál será la tercera prueba, la que tienes tanta fe en que resulte determinante?
El viejo abogado escuchó con atención mientras Cornelius perfilaba una idea de tal ingenio que salió de allí con la sensación de que a las víctimas no les quedaría más opción de desvelar sus verdaderos sentires.
*********
La primera persona que llamó a Cornelius el sábado por la mañana fue su hermano Hugh, sin duda momentos después de abrir la carta de Frank. Cornelius tuvo la sensación clara de que había alguien escuchando la conversación.
—Acabo de recibir una carta de tu abogado —dijo Hugh— y no me lo puedo creer. Por favor, dime que se trata de un terrible error.
—Mucho me temo que no hay error alguno —replicó Cornelius—. Ojalá pudiera decirte otra cosa.
—¿Pero cómo es posible que tú, normalmente tan astuto, hayas permitido que pasase algo semejante?
—Échale la culpa a la edad. Pocas semanas después de la muerte de Millie me convencieron de invertir una gran suma de dinero en una empresa especializada en el suministro de equipos mineros a los rusos. Todo el mundo ha leído que allí hay reservas interminables de petróleo, si se logra llegar a ellas, así que confié en que la inversión daría sus buenos beneficios. El viernes pasado, el secretario de la empresa me informó de que habían presentado un concurso de acreedores por falta de solvencia.
—¡Pero no habrás invertido todo lo que tienes en una única empresa! —la voz de Hugh expresaba cada vez más incredulidad.
—Al principio no, por supuesto, pero me temo que acabé dejándome arrastrar cada vez que necesitaban más inyecciones de efectivo. Al final tenía que seguir invirtiendo, pues no me parecía que hubiera otra posibilidad de llegar a recuperar la inversión inicial.
—¿Y la empresa no tiene activos a los que puedas echar mano? ¿Qué pasa con los equipos de minería?
—Están todos criando óxido por la Rusia central y hasta ahora no hemos visto ni un dedal de petróleo.
—¿Por qué no te retiraste cuando las pérdidas todavía eran asumibles?
—Orgullo, supongo. Me negaba a admitir que había apostado a un caballo perdedor y esperaba en todo momento que, a la larga, mi dinero estaría a salvo.
—Pero alguna compensación tendrán que ofrecerte —dijo Hugh, desesperado.
—Ni un penique. Ni siquiera puedo permitirme volar hasta allí y pasar unos días en Rusia para comprobar cuál es la situación real.
—¿Cuánto tiempo te han dado?
—Ya me han entregado una notificación de quiebra, así que mi supervivencia depende de cuánto logre recaudar en poco tiempo. —Cornelius hizo una pausa—. Siento tener que recordártelo, Hugh, pero hace tiempo te presté cien mil libras, así que tenía la esperanza de que…
—Pero ya sabes que hasta el último penique de ese dinero lo he metido en el negocio, y con las ventas del pequeño comercio en una baja histórica, no creo que pueda reunir más de unos pocos miles ahora mismo.
A Cornelius le pareció oír una voz de fondo que susurraba:
—Y nada más.
—Sí, ya veo que estás en un aprieto, pero todo lo que puedas hacer para ayudarme será bienvenido. Cuando hayas fijado una cantidad —volvió a hacer una pausa—, y, por supuesto, tendrás que hablarlo con Elizabeth para ver cuánto podéis permitiros, tal vez podrías enviar un cheque directamente a la oficina de Frank Vintcent. Es él quien está llevando todo este embrollo.
—Los abogados siempre se las apañan para sacar tajada, ganes o pierdas.
—En honor a la verdad, en esta ocasión Frank ha renunciado a sus honorarios. Por cierto, Hugh, ahora que te tengo al teléfono: la gente que ibas a mandarme para reformar la cocina tenía que empezar a finales de semana y ahora es más importante que nunca que terminen lo antes posible, porque voy a poner la casa a la venta y la cocina renovada me ayudará a subir el precio. Seguro que lo comprendes.
—Veré lo que puedo hacer para ayudar, pero es posible que justo ese equipo tenga que asignarlo a otro encargo. Tenemos mucho trabajo atrasado.
—¡Oh! Pensaba que habías dicho que ibas justo de dinero —dijo Cornelius, reprimiendo una risita.
—Y voy —replicó Hugh, un poco demasiado rápido—. Lo que quería decir es que todos tenemos que hacer horas extras solo para poder seguir a flote.
—Creo que lo entiendo. Pero, pese a todo, estoy seguro de que harás todo lo posible para ayudarme, ahora que conoces a fondo la situación.
Colgó el teléfono y sonrió.
La siguiente víctima que se puso en contacto con él no se molestó en llamar, sino que se presentó a la entrada de su casa solo unos minutos después y no levantó el dedo del timbre hasta que le abrió la puerta.
—¿Dónde está Pauline? — fue la primera pregunta de Margaret en cuanto su hermano abrió.
Cornelius contempló a su hermana, que se había maquillado un poco de más aquella mañana.
—Me temo que he tenido que prescindir de ella —respondió, mientras se inclinaba para besarla en la mejilla—. Los acreedores peticionarios de la quiebra no ven con buenos ojos a la gente que no puede permitirse pagar sus deudas y, sin embargo, se las apaña para mantener un séquito personal. Qué detalle por tu parte haberte dejado caer tan rápido en esta hora de necesidad, Margaret, pero si esperabas una taza de té, me temo que tendrás que hacértela tú.
—No he venido a tomar el té, aunque sospecho que lo sabes de sobra, Cornelius. Lo que quiero saber es cómo te las has arreglado para despilfarrar toda tu fortuna —antes de que su hermano pudiera pronunciar las frases bien ensayadas de su guion, añadió—: Por supuesto, tendrás que vender la casa. Desde la muerte de Millie, no dejo de repetirte que es demasiado grande para ti. Siempre puedes mudarte a un piso de soltero en el pueblo.
—Esas decisiones ya no están en mis manos —dijo el hermano, intentando parecer desvalido.
—¿De qué hablas? —exigió saber una agresiva Margaret.
—De que la casa y su contenido ya lo han embargado los peticionarios de la quiebra. Para evitar la bancarrota, más nos vale que la casa se venda muy por encima del precio que calculan los agentes inmobiliarios.
—¿Me estás diciendo que no queda absolutamente nada?
—Menos de nada sería más correcto —suspiró Cornelius—. Y cuando me hayan desahuciado de The Willows no tendré adónde ir —se esforzó en sonar lastimero—, así que tenía la esperanza de que me permitieras tomarte la generosa palabra que me diste en el funeral de Millie e ir a vivir contigo.
Su hermana se dio la vuelta para que Cornelius no pudiera verle la expresión de la cara.
—En este momento no me viene bien —dijo, sin más explicaciones—. Y, en todo caso, Hugh y Elizabeth tienen muchas más habitaciones libres en su casa que yo.
—Es verdad —tosió—. En cuanto al pequeño préstamo que te adelanté el año pasado, Margaret… siento mucho sacar el tema, pero…
—El poco dinero que tengo está cuidadosamente invertido y mis agentes me han dicho que no es momento para vender.
—Pero, con la asignación mensual que te he estado pasando durante veinte años, algo habrás podido reservarte.
—Me temo que no. Tienes que entender que, como hermana tuya, se espera que lleve un cierto estilo de vida y ahora que ya no puedo confiar en tu asignación mensual, tendré que ser todavía más cuidadosa con mis exiguos ingresos.
—Por supuesto, querida, pero cualquier pequeña contribución sería de ayuda, si crees que puedes…
—Tengo que irme —dijo la hermana, mirando el reloj—, ya me has hecho llegar tarde a la peluquería.





























