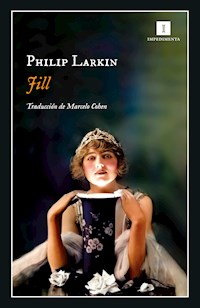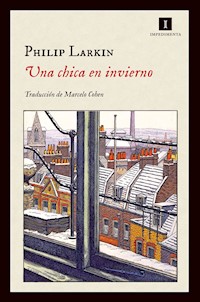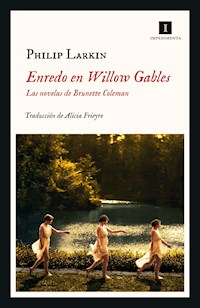
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
A partir de los documentos depositados tras su muerte en la Biblioteca Brynmor Jones, de Hull, este volumen recopila parte de la ficción juvenil e inédita de Larkin, escrita bajo el seudónimo de Brunnette Coleman. Creadas básicamente para deleitar a Kingsley Amis y Edmund Crispin, los irreverentes amigos de Larkin en Oxford, estas nouvelles nos trasladan a un internado femenino, remedando las populares novelas sobre colegialas tan de moda en su época. He aquí los primeros balbuceos literarios de Larkin, textos pseudoautobiográficos en los que, usando una voz prestada, da rienda suelta a sus tendencias, explicita su confusa sexualidad y desata sus críticas al sistema escolar femenino, lo que liberó su creatividad y le llevo convertirse en el aclamado escritor y poeta que es hoy en día.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En el Centenario Larkin, y escritas bajo el seudónimo de Brunette Coleman, estamos ante las «obscenas» nouvelles de juventud del autor de «Una chica en invierno» y «Jill»
«Uno de los mejores autores de la segunda mitad del siglo XX.»
Olga Merino, El Periódico
«No todos los días se encuentra uno con un genio de este calibre.»
Iñigo F. Lomana, El Español
Enredo en Willow Gables
Página de datos
BIBLIOTECA BRYNMOR JONES DPL (2)/1/12. Manuscrito mecanografiado que ocupa 146 finas hojas de papel de tamaño quarto (solo impares, 254 x 205 mm). El texto de la portada es el siguiente: ENREDO EN / WILLOW GABLES. / por / BRUNETTE COLEMAN.
La portada y las dos páginas siguientes están sin numerar. Todas las demás incorporan el número de página en la parte superior central: -1-, -2-, etc., empezando por el prólogo. Las hojas están agrupadas en cuatro pliegos, fijados por dos grapas cada uno, situadas a poco más de un centímetro del borde izquierdo. El primero comprende las páginas 1 a 44 (capítulos 1 a 5); el segundo, las páginas 45 a 81 (capítulos 6 a 8); el tercero, las páginas 82 a 109 (capítulo 9 y parte del capítulo 10); y el cuarto, las páginas 110 a 143.
Grapada entre la página de la dedicatoria y la del índice hay una hoja más pequeña, sin numerar (200 x 143 mm), con el siguiente texto:
Nomenclatura correcta:
Marie Moore / Philippa Moore / Mary Beech / Margaret Tattenham
Hilary Russell / Ursula Carter / Pamela Lang
Miss Janet Holden / Lord Amis
A lo largo del texto, los nombres aparecen tachados con gruesos trazos de tinta, e insertos los nombres nuevos. No obstante, hay varios lugares donde los nombres originales se conservan intactos. Estos han sido discretamente corregidos en esta edición. Los nombres originales (que no aparecen alterados en Trimestre de Michaelmas en St Bride) eran los siguientes:
Marie Woolf / Philippa Woolf / Mary Burch / Margaret Flannery / Hilary Allen / Ursula Cartledge / Pamela Lockett / Miss Janet Horder / Lord Durfey[1]
El manuscrito mecanografiado se encuentra alojado en una maltrecha carpeta tipo sobre de cartulina marrón claro (284 x 240 mm), marca «The “Cornwall” Document Wallet», a la se encuentra adherida, en la esquina superior izquierda, una etiqueta (64 x 45 mm) con un reborde ornamental azul, donde aparece mecanografiado el título: ENREDO EN / WILLOW GABLES / por / BRUNETTE COLEMAN. La carpeta presenta dos estampaciones a tinta, una debajo de la etiqueta del título, otra en la parte superior externa de la tapa, con el siguiente rótulo:
ROCHEFORT PRODUCTIONS
(LITERARY PROPERTY) LTD.
Se ha procedido a unificar el empleo de cursivas y mayúsculas, y se han corregido discretamente pequeños deslices ortográficos.
[1]. Varios de estos nombres (es posible que todos ellos) corresponden a personas reales. Larkin menciona a una chica llamada Marie Woolf en Autobiographical Details: Oxford («Otros particulares del trimestre fueron […] la publicación de Arabesque y Marie Woolf»). También recuerda las «miradas embelesadas» que su amigo Edward DuCann le lanzaba a una chica llamada Ursula Cartledge (DPL/4/3, 14, 13). Es más, Philip Brown le dijo a Motion que una tal Margaret Flannery «le lanzaba los tejos» a Larkin, «pero que a él le daba la risa», y que Hilary Allen, de St Hilda, le pegó una paliza al ping-pong (Motion, pág. 61). (Salvo aquellas marcadas como notas de la traductora y los apuntes entre corchetes, también de la traductora, todas las notas son del editor James Booth.)
Dedicatoria
Para Jacinth[2]
De los percheros del guardarropa nada cuelga ya,
y cerrada está la puerta del aula a cal y canto;
los huecos pupitres lucen opacos de polvo,
y por el suelo, lento,
se arrastra un rayo de luz hasta que
el sol desaparece por completo.
¿Quiénes se peinaban reflejadas en este cristal?
¿Quién, con una tijera,
en el sopor de una clase de costura estival,
grabó «Elaine ama a Jill» en el alféizar de madera?
¿Quién tocaba este piano
de cuyas claves la música ya no reverbera?
Ay. De las paredes se retiran los avisos,
y se guardan las actas de manera diligente,
y las adolescentes se yerguen mañana
de las púberes del presente,
y hasta los grupos de natación pueden disolverse,
las maestras de juegos encanecen inexorablemente.
1943
B. C.
[2]. «El colegio en agosto», incluido en Sugar and Spice, con lecturas alternativas en los versos 5-6 y 16.
Prólogo
Su camino
Prosigue hasta llegar a los confines
Del Edén, en donde un deleitoso
Paraíso, ahora más cercano,
Coronaba con su verde vallado
Como un rural baluarte la planicie
De un erial escarpado, cuyos bordes
Hirsutos de crecidos matorrales
Y espesa salvajez niegan la entrada;
En la cima crecía insuperable
Una umbría de gran elevación,
Cedros, pinos y abetos y copudas
Palmeras, un bucólico escenario,
Y a medida que sus ramas subían
Superpuestas, de sombra sobre sombra,
Se ofrecía un boscoso anfiteatro
De una mayestática visión.
Con todo, por encima de sus copas
Surgían los muros del Paraíso
De verdor llenos…
JOHN MILTON[3]
El cartero tiene solo una parada entre Mallerton y Priory End, que es cuando se apea de su bicicleta ante las verjas de hierro forjado del Internado Willow Gables para señoritas. El resto del camino puede pedalear a su aire, rodando veloz de parches de sombra a parches soleados —pues cerradas hileras de árboles flanquean las angostas carreteras—, tarareando para sí, o dándole caladas a su pipa, sin otra cosa con la que ocupar la mente que la frescura del aire, el olor de los campos y de las flores silvestres, y el pensamiento de su próximo almuerzo, que será a base de pan con queso en el Saracen’s Head de Priory End. Pero sabe que cuando haya cruzado el río por el puente jorobado divisará, si levanta la vista, la fachada gris de Willow Gables asomándose en la distancia por encima de los árboles, y sabe también que en unos minutos frenará delante de la verja, apoyará su bicicleta contra la jamba de piedra, se echará la cartera al hombro y emprenderá, extravagante figura con pinzas en las perneras del pantalón, el penoso ascenso hacia la casa por el largo paseo de entrada.
Ya sea bajo un intenso calor o bajo la escarcha entumecida, en este paseo el silencio es absoluto, o bien —como en este día de principios de junio en particular— no se oye nada salvo el sonido ocasional del agua goteando de una hoja a otra en un arbusto de laurel y el crujido de la grava bajo las botas. Los árboles son muy altos e impiden que entre la luz, y el cartero ha de caminar durante dos minutos antes de quedar a la vista del internado propiamente dicho. En este punto, el paseo se bifurca para sortear una isleta de hierba y reencontrarse delante de un historiado porche. En el centro de la isleta hay una fuente en desuso y, en el borde, donde arranca la hierba, un pequeño cartel que dice: «Prohibido pisar el césped». El paseo está marcado por los neumáticos del coche de la directora y por las bicicletas del personal, puesto que nadie, aparte de las visitas y del cartero, utiliza el paseo principal. De modo que medran en este la hierba y el musgo, y tiene que ser desbrozado y rastrillado de continuo.
Examinó la alta fachada mientras empezaba a rodear la isleta de hierba. Había sido la típica casa solariega del siglo XVIII, pero un emprendedor pedagogo del siglo XIX la había reformado de arriba abajo a fin de transformarla en un internado, preservando las amplias estancias de la planta baja para aulas y salas comunes, aunque haciendo gala de una gran libertad a la hora de derribar o levantar tabiques para ampliar o reducir el tamaño de las habitaciones originales, según el caso. En la segunda planta se había aplicado una política similar a las alcobas, y las alargadas buhardillas habían servido de admirables dormitorios comunes, mientras que para las dependencias del servicio se habilitaron los cuartitos trasteros. El siglo XX trajo consigo la mejora del sistema de saneamiento, la instalación de agua corriente, lavabos y demás, y detrás del internado se construyeron laboratorios a un costo nada desdeñable. También se habilitó en aquella parte un patio de recreo, a la vez que los antiguos jardines de la casa pasaron a albergar magníficos y extensos campos de deporte, que descendían en pendiente hasta el río que delimitaba la propiedad del internado por el lado norte. Sea como sea, había merecido la pena: Willow Gables seguía siendo un próspero aunque pequeño internado, disponible para la educación de las hijas de la clase media alta. Solo la fachada palladiana se conservaba íntegra para plantar cara al progenitor curioso o a la alumna nueva y temerosa, y como recuerdo de otros tiempos más refinados y jerárquicos.
[3]. El Paraíso perdido, IV, 131-143. [Esteban Pujals (tr). Madrid: Cátedra, 1986.]
Capítulo 1
Enredos por correo
¿Por qué mostráis tanto empeño en ocultar esa carta?
No sé de nueva alguna, señor.
¿Qué papel era el que leíais?
No es nada, señor.
¿No? Entonces, ¿a qué viene ese terrible afán de guardároslo en el bolsillo?
La calidad de nada no tiene tal necesidad de ocultarse.
Veamos, y si no es nada, no precisaré de anteojos.
WILLIAM SHAKESPEARE[4]
Al llegar a la puerta principal, el cartero alcanzó a oír el débil canturreo de las alumnas de tercer curso a vueltas con el solfeo de la escala. Extrajo un abultado fajo de correspondencia de su cartera y llamó al timbre lamiéndose el bigote y mirando el cúmulo de negros nubarrones que surcaba el cielo. Cuando se abrió la puerta, se volvió y entregó las cartas a una bonita doncella de quince años que apareció ataviada con uniforme de servicio.
—El correo —dijo de manera escueta, y emprendió la marcha de nuevo paseo abajo.
La doncella cerró la puerta y, con las cartas en la mano, echó a andar con paso decidido por el pasillo de baldosas, los tacones de sus zapatos repiqueteando con prestancia. Se detuvo ante una puerta grande de color blanco y pomo de latón, llamó dos veces, y entró.
—Adelante —dijo la directora de manera distraída, levantando la vista de su escritorio.
—Las cartas, señorita Holden.
—Ah, gracias, Pat —dijo esta mirándolas, mientras la chica las depositaba en una bandeja de correspondencia marcada con la palabra «Entrada»—. Gracias.
La doncella se retiró, y la señorita Holden continuó escribiendo. La estancia era bastante espaciosa y aireada. A través de unas altas ventanas rectangulares se asomaba a la isleta de hierba y al paseo de entrada. Había una gruesa alfombra en el suelo, y las paredes estaban forradas de estanterías repletas de volúmenes de toda clase: vestigios de la antigua biblioteca con encuadernaciones de cuero, libros de texto modernos, manuales de referencia —atlas, una colección de anuarios escolares, almanaques, el Kelly’s Directory,[5]la Enciclopedia Británica y otros— y un gran número de archivadores, todos repletos de documentos relacionados con el internado. Grandes cuadros de estilo sobrio coronaban las estanterías; en un rincón reposaba un globo terráqueo del siglo XVII. Largas y gruesas cortinas de color rojo colgaban junto a cada una de las ventanas, y había un tirador inutilizado junto a la chimenea de mármol. A un extremo de la habitación, en ángulo recto con la puerta, la señorita Holden se sentaba a su escritorio. Con un teléfono, pilas de documentos, tinteros, lacre, papel de carta timbrado y con escudo y una silla a su lado para las visitas, o para su secretaria, se ocupaba de los asuntos del día. Gastaba gafas de montura de carey para leer y escribir, y hacía esto último apartándose de continuo un mechón de pelo de la frente. No fumaba ni bebía, ni en público ni en privado.
Al cabo, soltó la pluma, pasó el secante sobre lo que había estado escribiendo y dirigió su atención a las cartas, que clasificó en cuatro grupos con la eficiencia de la práctica: ella misma, el personal docente, las niñas y el servicio. El tercer montón era, con diferencia, el más abundante, y escrutó los sobres en busca de señales evidentes de ilegalidad. Solo uno llevaba la dirección escrita a máquina, y la señorita Holden lo estudió con detenimiento. Iba dirigido a la señorita Margaret Tattenham. Al final, cogió un abrecartas de marfil y lo abrió, desplegando el comunicado del interior. No le sorprendió demasiado descubrir que se trataba de una breve nota formal de un tal Arthur Waley, corredor de apuestas hípicas, que decía que estaría encantado de complacer a la señorita Tattenham, en cualquier momento y lugar, facilitándole las cuotas de salida.[6] A continuación se detallaban algunas particularidades técnicas. La señorita Holden devolvió la nota al interior del sobre y lo depositó sobre su escritorio. Reunió las demás cartas y, cerrando la pesada puerta tras de sí, se dirigió a la hilera de buzones del vestíbulo de la entrada y las fue depositando una a una en sus respectivas ranuras. Luego, tras abotonarse la rebeca de lana, regresó a su despacho, que permanecía caldeado por un pequeño radiador eléctrico incluso a aquellas alturas del año.
A las once menos cuarto sonó el timbre, y los pasillos y las escaleras del internado se inundaron de chicas, vestidas sin excepción con pichi granate, blusa blanca y medias negras. El efecto, por curioso que parezca, no era de uniformidad: el desfile de tantos rostros diferentes, de tantas tonalidades de cabello, tez y ojos, la disparidad de peinados y el contraste de edades, constituciones y alturas eran tales que un observador se habría sentido deslumbrado por la variedad antes que abatido por cualquier impresión de producción en masa. Las chicas se abrían paso en diferentes direcciones: unas querían ir a un aula, otras a otra; unas subían a trompicones las escaleras, otras forcejeaban para bajarlas; unas salían al patio de recreo brincando en busca de aire fresco, otras se aglomeraban delante del pasaplatos de la cocina para hacerse con leche y unos panecillos; todas tenían un destino y estaban impacientes por alcanzarlo. Unas, además, eran rubias, de mejillas rosa y marfil; otras, de tez bronceada y pelo oscuro. Unas poseían la fresca belleza del mes de abril, con el pelo lustroso y la mirada risueña, pero otras eran robustas y plácidas como vacas. Todas parloteaban, reían y chillaban con todas sus ganas, empujándose y pellizcándose a medida que la marabunta se zarandeaba de aquí para allá. Las prefectas trataban en vano de poner algo de orden en el rifirrafe.
La algarabía no alcanzaba sino de manera muy atenuada el despacho de la señorita Holden, ante cuyo escritorio aguardaba de pie una muchacha de secundaria, de constitución delgada y fuerte y con esa dura y pronunciada belleza etérea tan frecuente en determinados anuncios publicitarios. Llevaba el pelo firmemente recogido hacia arriba con un peinecillo, a la manera neoeduardiana, un estilo que remarcaba sus altos pómulos y sumaba varios años a su edad. Se trataba de Margaret Tattenham.
—Y bien, Margaret —dijo la señorita Holden—, ¿qué es esto? —le tendió la carta arrastrándola por encima del escritorio y esperó mientras la chica la leía. Al terminar, Margaret levantó la vista con una expresión de leve desconcierto.
—Yo de esto no sé nada, señorita Holden.
—Vamos, vamos, me parece poco probable. Cuesta creer que ese hombre pudiera escribirle a usted sin una provocación, ¿no le parece?
—No me lo explico, señorita Holden.
—¿Le suena su nombre? ¿Sabe quién es?
—No, señorita Holden.
—¿Ha hecho apuestas por correo alguna vez?
—Jamás, señorita Holden.
—¿Va usted a las carreras?
—Desde luego. He estado varias veces en las carreras, con mis padres —dijo Margaret—. En mi familia nos encantan los caballos.
—¿Hizo usted alguna apuesta?
—No, señorita Holden.
La directora consideró la respuesta.
—Tal vez mi hermano le haya dado a ese hombre mi dirección —aventuró Margaret—. A lo mejor, para poder apostar, tienen como condición que aportes nombres de personas que conoces que podrían convertirse en futuros clientes. Debe de ser una broma.
La señorita Holden volvió a coger la carta y la tiró a la papelera.
—Bueno, sea cual sea la razón, me disgusta mucho que hayan podido enviar una carta semejante a una alumna de este internado. No quiero que conteste a la carta de ninguna manera, ¿está claro? Hay que cortar este asunto por lo sano.
—Sí, señorita Holden.
—Muy bien, puede marcharse.
Margaret apretó los dientes furiosa al cerrar la puerta tras ella. Ese estúpido de Waley… ¡Mira que le había insistido en que escribiera la carta a mano! Menos mal que no ponía «Gracias por su amable solicitud de información» ni «En respuesta a su carta» ni nada por el estilo. ¡Jesús!, se dijo Margaret, irritada, mientras caminaba hacia la sala común de cuarto curso. Tendría que ser más cuidadosa en el futuro. El asunto era que Jack le había pasado cierto chivatazo para la clásica de Oaks y deseaba aprovecharlo fuera como fuera. El problema era el dinero. Viviendo en un agujero de mala muerte como Willow Gables no tenía acceso a prestamistas ni nada por el estilo, ni siquiera a una casa de empeños donde poder sacar algo a cambio de su diminuto reloj de pulsera de oro. Y solo faltaban tres días para la carrera. Había que actuar, y rápido. Con el ceño fruncido y mordiéndose el labio torneado, entró indolente en la sala común justo en el momento en el que dos chicas la abandonaban con paso despreocupado. Le dirigieron una sonrisa que ignoró.
—¡El correo! —dijo la más bajita de las dos tirando del brazo a su amiga—. Vamos. ¡A lo mejor alguien te ha dejado una fortuna en herencia!
Corrieron entre risas hasta la hilera de buzones, ante los cuales había ya un tumulto de muchachas que leía con avidez sus cartas o las de sus amigas. La chica bajita tenía buen tipo. Ancha de caderas, lucía una carita infantil encantadora y una melena rubia que se apartaba hacia atrás a intervalos regulares. Llevaba los dedos manchados de tinta, pero sus rasgos combinaban la jovialidad contagiosa con la circunspección, y esto hacía que, en reposo, su rostro resultara muy hermoso. La alta era una chica morena, más esbelta, con el pelo rizado de color negro, los ojos como endrinas y una tez bronceada, y siguió a su amiga hasta los buzones, donde esta última consiguió a duras penas hacerse con un sobre de color malva, dirigido con una caligrafía fluida y errática a la «Señorita Marie Moore, Internado Willow Gables, Cerca de Mallerton, Wilts». Estaba levemente perfumado.
—¿Y esto? ¿De quién será? —exclamó Marie, frunciendo levemente el ceño.
Le dio la vuelta a la carta con cautela, como si fuera a encontrarse una babosa en el dorso. Procedió a mirar el matasellos y, finalmente, introdujo con gran lentitud su pequeño pulgar por debajo de la solapa y la rasgó. Al sacar la carta, un billete nuevecito de cinco libras revoloteó hasta el suelo.
—¡Oh! —gritó—. ¿Qué es eso? Corre, recógelo. ¿Es para mí?
Su amiga se agachó para recuperarlo, los ojos negros abiertos como platos, y Marie examinó la carta con rapidez.
—¡Escucha! —dijo—. Es de la tía Rosamond. Y dice así: «Mi querida niñita: John me ha recordado que celebras tu cumpleaños en junio, así que se me ha ocurrido enviarte un detalle para que dispongas de él como te plazca, ya que no recuerdo si eres lo bastante mayor para que te interesen las cosas que suelen gustarles a las jovencitas y, de todos modos, no sé cuál es tu talla. Te deseo lo mejor, en cualquier caso, y pásalo bien. Con cariño, Rosamond. P. S.: Mi próxima novela va dedicada a ti».[7] ¡No me digas que no es un detalle de su parte! —exclamó Marie pletórica, agitado su cabello ambarino.
Por su mente cruzó danzando una absurda cabalgata de cosas que podían comprarse con cinco libras: esclavas, raquetas de tenis, vestidos de noche, relojes de pulsera, bicicletas, lencería de seda de la buena, muñecas, montones de jabones y cosméticos, regatos de caro perfume de París o, incluso, las obras completas de sir Hugh Walpole[8] encuadernadas en piel. No había prácticamente nada, se le antojó en ese momento, que cinco libras no pudieran comprar.
—¿Qué haremos con ellas, Myfanwy? ¡Qué maravilloso es tener una tía rica!
—Menuda suerte tienes, vaya que sí —asintió Myfanwy con su voz delicada. En ese instante sintió un gran afecto por Marie—. ¿Qué es lo que más deseas en el mundo?
—Bueno…
Marie respiró hondo, y los ojos se le abrieron de par en par. Pero antes de que pudiese responder, una voz afilada cortó la conversación entre ambas.
—¿Qué tienes ahí? ¡Déjame ver!
Las dos amigas se volvieron y, de pie, detrás de ellas, vieron la imponente figura de Hilary Russell, una de las prefectas. Era una chica corpulenta, de cuerpo fortachón, labios húmedos y ardiente mirada de descontento, y allí estaba plantada, con las piernas separadas y una mano extendida, solicitando el billete que Myfanwy intentaba ocultar en vano debajo de su falda granate. Se lo tendió de mala gana.
—¡Un billete de cinco libras! ¿De quién es?
—Mío —dijo Marie con desconsuelo.
—¿Tuyo? ¿De dónde lo has sacado?
—Me lo acaba de enviar mi tía por mi cumpleaños.
—Y, por supuesto, ibas a enviarlo de vuelta y a informar a tu tía de que a las chicas de los primeros cursos de secundaria no se les permite disponer de más de dos libras de dinero de bolsillo por trimestre, ¿a que sí?
Marie no dijo nada.
—Bueno, te ahorraré la molestia —zanjó Hilary con sarcasmo—. Se lo llevaré a la señorita Holden y que se ocupe ella del asunto. Y, ahora —añadió como llevada por la exasperación—, no os quedéis merodeando por aquí; salid a que os dé un poco el aire. Y vosotras, las demás, también.
El grupo, que la escuchaba, se dispersó a toda prisa, y Hilary observó a Marie y a Myfanwy salir con el resto de las alumnas al patio, donde una interminable sucesión de chicas desfilaba de aquí para allá en grupos o en parejas con las cabezas muy juntas, o se apoyaba contra los muros a beber leche con pajita. Luego giró sobre los talones y se alejó con determinación en dirección al despacho de la directora. Menuda trabajera era, reflexionó, mantenerse entretenida.
[4]. El rey Lear, acto I, escena ii. [Todas las referencias a las obras de William Shakespeare se han tomado de la traducción de Luis Astrana Marín. Madrid: Aguilar, 1951.]
[5]. Versión victoriana de las Páginas Amarillas. (N. de la T.)
[6]. En este punto del manuscrito mecanografiado (pág. 4) aparece inserto un recorte suelto de prensa: «En una incómoda entrevista, la directora manifestó que Diana acudió a un pubcon otra chica y había estado operando una cuenta de apuestas con un corredor local. La directora no aprobaba esa clase de actividades. Sacaron a Diana a dar una vuelta en coche, pero la chica estaba de mal humor. No quiso tomar el té. Fueron a ver al corredor y finiquitaron la cuenta».
[7]. Todo apunta a que la tía de Marie es la escritora de novelas románticas Rosamond Lehmann (1901-1990).
[8]. Novelista popular (1884-1941), autor de la saga familiar en cuatro volúmenes The Herries Chronicle (1930-1933).
Capítulo 2
La maldad prospera
He visto yo al impío potentísimo,
y expandiéndose como cedro frondoso.
SALMOS, 37:35[9]
… y añadiré que no voy a tomar ningún laxante:
son venenosos, lo sé muy bien.
¡Al diablo con ellos! ¡No los aguanto!
GEOFFREY CHAUCER[10]
La pobre Marie se llevó un gran disgusto con la intervención de Hilary. La brutalidad y la desconsideración le dolían profundamente en cualquiera de sus formas, y, apenas se había recuperado, cuando, a tercera hora, la señorita Liggins, la profesora de Lengua Inglesa, se mofó de ella por ser incapaz de aplicar la regla de «i antes de e, excepto después de c», y la obligó a ponerse de pie en la silla y a recitarla. Esto la perturbó de tal manera que perdió por completo el apetito, de natural sano. Por rechazar una nauseabunda plasta de estofado irlandés fue enviada a la enfermería y fue forzada a tragarse una cucharada sopera de aceite de ricino, que muy cerca estuvo de provocarle un efecto emético. En consecuencia, quedó excusada de las clases de la tarde, y ahora estaba sentada bajo las hayas, con aire abatido, mirando al segundo equipo (del que, en circunstancias normales, era miembro entusiasta aunque nada espectacular) jugar contra el segundo del St Winifred sobre un campo de críquet embarrado. La nublada mañana había dado paso a una tarde nublada, y el cielo presentaba un sucio color gris que hacía que se asemejara a un montón de bolsas de papel llenas de agua. Bateaba el Willow Gables. Aparte de haber perdido cuatro wickets, había anotado un total de cincuenta y siete carreras, lo que, bien mirado, no estaba del todo mal. Mary Beech, la capitana, y Margaret Tattenham, que reemplazaba a Marie en la posición de guardameta, se sentaron un rato a su lado, compadeciéndola.
—Es una asquerosa y condenada vergüenza, eso es lo que es —dijo Margaret enfadada, pateando la hierba con el talón del zapato—. Dios, ojalá esa cerda de Hilary lo hubiese intentado conmigo. Le iba a dar para el pelo donde más le duele.
Llevado al extremo, el lenguaje de Margaret tendía a la ordinariez, y Marie, aun estando de acuerdo con el sentimiento, se estremeció un poco ante aquella forma de expresarlo.
—Sí, es una verdadera pena —añadió Mary Beech sin que sus intensos ojos grises se apartaran por un instante del campo de juego—. ¿Es que no hay nada que puedas hacer?
—Supongo que me lo devolverán al final del trimestre —dijo Marie sin demasiado entusiasmo—. Y para eso quedan cinco semanas. ¡Jo!
—Hilary siempre tiene que meter las narices donde no la llaman —dijo Margaret—. ¿Os acordáis de la vez que nos pilló jugando a las cartas en la biblioteca? Porque, claro, ella no ha visto una baraja en su vida. ¡Por supuesto! Ni Ursula ni Pam tampoco.
—¿Y Philippa? ¿No podría ella hacer algo? Estoy convencida de que te ayudaría si se lo pidieras —sugirió Mary.
Philippa era la hermana de Marie: brillante, morena y delegada del internado.
—A ella sí que la escucharía la arpía esa de Janet, seguro.
—No quiero molestar a Phil —dijo Marie—. Dios, mira que es puñetera la gente. ¿Qué le he hecho yo a Hilary? Nada de nada, y a la arpía de Janet tampoco. Me pregunto dónde lo habrá metido.
—En alguna parte de su despacho —dijo Mary sin dar tiempo a que Margaret expresara su propia sugerencia—. ¿Por qué lo dices?
—Porque se lo pienso quitar, está decidido. Después de todo, ese billete es mío y de nadie más. Yo misma se lo enviaré de vuelta a la tía Rosamond y le pediré que me compre ella algo. ¡No voy a estar esperando todo el trimestre, jolín! ¡Es una eternidad!
—Buena idea —dijo Margaret, a la vez que se levantaba y se ponía un guante, pues habían perdido un wicket y ella era la siguiente en batear—. Una tiene que plantar cara como sea a las zorras de este mundo.
Salió al campo con paso decidido, el bate encajado debajo del brazo, y enseguida estaba regalando a los escasos espectadores un despliegue de golpes limpios y potentes por todo el terreno, hasta que un lanzamiento directo le dio en el muslo, descolocándola por completo, y, pocas bolas después, quedó eliminada. Regresó con el gesto furibundo, se quitó los guantes, se levantó la corta falda y empezó a frotarse el delgado muslo a la altura de una marca roja que señalaba el lugar en el que le había golpeado la pelota.
—Los lanzamientos son fáciles —comentó—. Están chupados. Aunque juegan un poco sucio.
—Mmm —dijo Mary, y salió al campo para reemplazarla en el turno de bateo.
Marie, que todavía sufría los efectos del aceite de ricino, se retiró mientras tanto, toda encogida, para hacer una breve pero desagradable visita al baño.
Cuando salía de los lavabos tuvo la mala fortuna de toparse una vez más con Hilary, que andaba holgazaneando por los pasillos con una novela.
—A ver, Marie, ¿por qué no estás en clase?
—La enfermera ha dicho que quedaba excusada.
—Ya, pero ¡eso no significa que puedas merodear por ahí como una princesa! Ve a la sala común de los primeros cursos y ponte a estudiar por tu cuenta las asignaturas que te estés perdiendo.
Marie obedeció en silencio, con la ira amontonándosele en el pecho, por lo general dócil. Siempre que la trataban de manera injusta, la poseía una rabia que no se correspondía en absoluto con su naturaleza alegre. Cuando se sentó en la sala común, un lugar tristón sin calefacción, a leer El mercader de Venecia en una edición escolar expurgada y repleta de manchurrones de tinta, la protesta de Shylock halló eco en su mente: «La villanía que me enseñáis la pondré en práctica, y malo será que yo no sobrepase la instrucción que me habéis dado».[11]
Las prefectas gozaban del privilegio de contar con cuartos de estudio privados, y entretanto Hilary Russell se había retirado al suyo, en la planta de arriba. Se trataba de una habitación pequeña, pero Hilary había añadido un puñado de costosas aportaciones a su casta desnudez original, y el aspecto que presentaba en conjunto resultaba agradable. La alfombra era mullida; los muebles, robustos, y abundaban los cojines de seda. Una lámpara de lectura arrastraba una pesada cola de flecos; en las paredes había una serie de cuadros austeros y grabados de tonos pastel; y sobre la repisa de la chimenea, una fotografía de estudio de la propia Hilary, un acusado claroscuro. Aparte de la librería reglamentaria, Hilary había adquirido otra más, puesto que era una lectora voraz y poseía casi más libros que nadie, exceptuando a Philippa Moore y al profesorado. Amén de los libros de texto, contaba en su haber con estantes repletos de autores clásicos y muy conocidos, y tenía curiosamente asignado en la parte inferior uno entero a populares historias colegiales para jovencitas, y a otras obras no tan inocentes, a menudo revestidas de gruesas encuadernaciones que ocultaban las baratas cubiertas continentales originales de papel.
Hilary no se sentó en el sofá al entrar, ni tampoco cogió un libro ni se arrellanó ante el escritorio con vistas a trabajar un rato. En su lugar, se escuadró en el banco bajo la ventana y miró con aire taciturno hacia los campos de deporte, donde pudo ver a Mary Beech despejar con destreza una bola para conseguir una carrera, el pelo cobrizo rebotando bajo la ancha cinta blanca con la que se lo sujetaba. Mary había cortado de raíz cualquier viso de debilidad que pudiera haber surgido en el equipo tras la eliminación de Margaret, y la puntuación del Willow Gables aumentaba a un ritmo constante y con desacostumbrada velocidad.
A Hilary no le interesaba el críquet. Asistía como espectadora a este deporte-sin-importancia porque durante las últimas semanas había descubierto que, sin quererlo, sus pensamientos se desviaban con peculiar regularidad hacia la propia Mary y, en concreto, hacia su primer encuentro, que se había producido en los vestuarios en unas circunstancias poco comunes. Hilary había entrado en aquel edificio una tarde para despejarlo de alumnas antes de la hora del té y, tal y como esperaba, la mayoría se había marchado ya o estaba doblando y guardando la ropa de gimnasia. Así que, al echar un somero vistazo a las duchas, le sorprendió comprobar que todavía hubiese una chica chapoteando bajo el agua. Más tarde se enteró de que se trataba de Mary Beech, pero en aquel momento se limitó a lanzar una mirada apreciativa al cuerpo joven y fuerte que se estremecía bajo la ducha fría, y le dijo que acabara y que no se entretuviera en el vestuario. Al salir la chica del recinto alicatado de las duchas y pasar por su lado a toda prisa, Hilary había recalcado su advertencia dándole una palmada seca en el trasero e imponiéndole cincuenta líneas de castigo. Mary la había mirado muy seria, sin mediar palabra. El día de después recibió las líneas: medio centenar de «No debo demorarme en las duchas», escritas en una caligrafía pulcra, aunque informe. Un impulso desconocido contuvo a Hilary de rasgar las hojas por la mitad y arrojarlas a la papelera como de costumbre, y ahora constituían uno de sus tesoros más preciados, puesto que al día siguiente y de manera casi inconsciente había hecho indagaciones sobre Mary y había descubierto que era delegada de cuarto curso, capitana de los equipos junior de críquet y de hockey y, en su conjunto, una chica de carácter fuerte y admirable. Al consultar el registro de castigos, Hilary comprobó que a Mary nunca se le habían impuesto líneas de castigo hasta entonces.
Hilary no se molestó en analizar qué papel jugaba exactamente todo esto en el creciente deleite que le producía contemplar a Mary, pero el hecho indudable es que, durante los días que siguieron, permaneció ojo avizor, pendiente de la colegiala de cuarto curso, y cuanto más la veía, más atractiva la encontraba. No habían vuelto a cruzar palabra desde entonces, dado que el camino de una atlética estudiante de cuarto y el de una intelectual de sexto no se cruzaban en ningún momento de la vida escolar. Hilary la veía en las comidas, en el dormitorio común las noches que le tocaba supervisar el apagado de las luces de los primeros cursos de secundaria y, de manera ocasional, en los pasillos o en circunstancias como las que se daban en este momento, en el que Hilary observaba con anhelo a Mary sin ser vista y desde cierta distancia. Hilary era muy consciente de lo absurdo que resultaba todo aquello, teniendo además en cuenta que Mary, por lo que tocaba a los estándares normales, no era guapa. La chica era robusta, con el cabello cobrizo y pecas, los ojos grises y una expresión grave y serena que reflejaba a la perfección su personalidad. Para Hilary, poseía la fuerza parda de una leona joven, fórmula esta que copió en su diario y que acto seguido tachó furiosa, consciente de lo mucho que un sentimiento así puede sorprender a su objeto y asquear a quien lo profesa, por lo general. Pero así y todo, cuando se encontraban cara a cara, una vocecita le gritaba a Hilary en la cabeza: «¡Briosa y joven leona! ¡Briosa y joven leona parda!», y esto la abochornaba hasta tal punto que tenía que mirar para otro lado.
Suspiró y cambió de posición en el banco de la ventana, consciente de la imposibilidad de entablar siquiera una amistad con Mary y, más aún, de satisfacer mínimamente cualquier deseo de la miríada que la poseía cada vez que pensaba en la jovencita. Mary, pensó con ironía, rechazaría los avances de un macho, así que atenciones similares por parte de una hembra tendrían las mismas probabilidades de éxito que una bola de nieve en el infierno. Y además, qué mala suerte que Mary estuviera tan lejos de ser una de esas chicas enamoradizas y que, aunque lo fuese, reflexionó Hilary con amargura, no se encapricharía de ella. En el pasado sí que había habido muchachas que le regalaron flores a Hilary tímidamente, o que se ofrecieron a lavarle la bicicleta, pero habían sido sin excepción de una repelencia tan singular que ella no las había correspondido. O, al menos, no más que para sacar tajada de una mano de obra barata —práctica que tendía a acortar el enamoramiento de manera considerable—. «No —se dijo a sí misma—. Mary jamás, en ninguna circunstancia, sentiría por mí lo que yo siento por ella.» Y su mente añadió, poniéndola a prueba: «Solo Dios sabe por qué».
Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por un golpecito en la puerta, tras el que asomó la cabeza morena de Philippa Moore. A Hilary le sorprendió verla allí, pues, aunque iban al mismo curso y eran igual de inteligentes, no solían coincidir. En parte, porque cursaban asignaturas distintas (Philippa era una científica entusiasta y estudiaba Biología), y, en parte, porque eran lo bastante dispares como para que entablar una conversación entre ellas fuera cuando menos complicado.
—Oh, hola —dijo—. ¿Puedo pasar?
Nadie habría deducido jamás que Marie y Philippa fueran hermanas. Philippa era delgada, morena y vivaracha, de rasgos marcados y labios rojos. A las estudiantes de sexto curso se les permitía cierta relajación en la forma de vestir, y ella llevaba puestos un jersey negro y una falda y, ceñido con fuerza a la cintura, un ancho cinturón de cuero, tachonado con figuras recurrentes de metal. Sonrió a Hilary con vacilación, una mano apoyada en el pomo de la puerta.
—Por supuesto —dijo Hilary, que se levantó y la invitó a entrar con un gesto de la mano.
Philippa se sentó con delicadeza en el ancho sofá y se echó hacia atrás, recogiendo los pies.
Pasó un instante en el que ninguna de las dos habló. Hilary dudaba si atreverse a ofrecerle un cigarrillo a Philippa, porque, aunque era bien sabido que esta fumaba como un carretero cuando se quedaba trabajando hasta altas horas de la noche, la prefecta jefa tenía que mantener las formas, incluso entre las estudiantes de su edad. Entonces, Philippa dijo de repente:
—¿Conoces a Mary Beech?
Habría sido difícil concebir una pregunta que consiguiese que el corazón de Hilary se disparara de manera más convulsa. ¿Qué era aquello? ¿Una invitación a sincerarse? ¿Una advertencia oficial? ¿Una broma pesada? Volvió la cabeza hacia otro lado para ocultar su sonrojo.
—Sí, creo que sé quién es.
—Es una niña encantadora. —Philippa se arrellanó entre los cojines y levantó la vista, animada—: Oye, no tendrás un cigarrillo, ¿verdad? Solo entre tú y yo.
—Claro que sí, desde luego.
Hilary se deslizó del brazo de sofá y sacó una caja de madera de sándalo repleta de cigarrillos rusos negros con los filtros dorados. Philippa cogió uno y se inclinó hacia atrás con las manos cruzadas detrás de la cabeza, resaltando el relieve de sus pequeños senos y expulsando al aire una nube de humo.
—Bueno —se aventuró a preguntar Hilary—, ¿y qué pasa con Mary Beech?
Philippa frunció un poco el ceño.
—Verás, quiere pasar de curso este trimestre y entrar en quinto, donde podrá concentrarse en las asignaturas de ciencias.
—¡No me digas!
—Sí. El problema es que para conseguirlo va a tener que sacar muy buenas notas en todo, porque es pequeña para pasar de curso. Últimamente la tienen muy preocupada el Latín y el Francés. Se ha esforzado mucho en las dos asignaturas, pero tiene la sensación de que no las lleva tan bien como debería.
—Ya… ¿Y?
—Bueno —dijo Philippa, con una sonrisa un pelín torcida—, lo cierto es que he estado dándole clases de apoyo extra yo misma, después del apagado de las luces. Sí, ya sé que va contra las normas —añadió reparando en la expresión que asomaba en la cara de Hilary—, pero creo que es por una buena causa, porque es una chica lista y llegará a ser una científica más que decente. Llevamos haciéndolo desde la primera semana del trimestre, en noches alternas.
Hilary no pudo determinar con seguridad si la emoción que sentía en el pecho se componía principalmente de envidia o de indignación.
—Mira, yo creo que le está viniendo de maravilla —prosiguió Philippa, sacudiendo la ceniza de su cigarrillo—, pero el problema es que yo ya no puedo dedicarle más tiempo. Sabes que en nada me voy a presentar a la beca esa de St Hilda[12] y tengo que echar muchas horas de trabajo por las noches. Así que me preguntaba si tú… —sugirió haciendo una pausa y lanzándole a Hilary una mirada inquisitiva.
—¿Yo? —repitió Hilary, con una aguda sensación de aprensión en el corazón.
—Sí. Si tú aceptarías el relevo, por decirlo de alguna manera.
Hilary dejó que los muslos se le relajaran de nuevo sobre el brazo del sofá.
—Claro, por supuesto.
—En realidad pertenece más a tu campo de estudio que al mío —señaló Philippa con el cigarrillo meneándosele en los labios mientras hablaba—. Yo estoy perdiendo los idiomas. Pero para ti será pan comido, solo tienes que repasar a César, ya sabes, y corregirle la redacción, y aclararle cualquier duda que tenga. Materias de cuarto curso, nada más.
—Oh, sí. —Hilary tenía las piernas flojas como una marioneta—. Sí, desde luego. Ya entiendo.
—¿Lo harás, entonces? —Philippa se estiró arqueando la espalda y miró a Hilary con una enorme sonrisa—. Es todo un detalle de tu parte. Mary te estará muy agradecida.
—¿Ah, sí?
—Sí. Bueno, entonces se lo diré. Vendrá a tu habitación a eso de las diez, después de que se apaguen las luces. No dejes que se quede más tarde de las once porque necesita dormir mucho. No creo que perder una hora de sueño de vez en cuando vaya a hacerle ningún daño, ¿verdad?
—Oh, no, yo tampoco lo creo.
—Genial. —Philippa aplastó el cigarrillo y miró a su alrededor—. ¿Dónde echas las colillas? ¿Tienes una caja?
Hilary sacó una lata de galletas llena de colillas hasta la mitad, Philippa dejó caer la suya en el interior y se levantó, estirándose el jersey.
—Me alegro de que quede solucionado —dijo—. Te confieso que no creí que fueras a tomarte la idea con tanta generosidad. Eres muy amable. Además, estás mucho más capacitada que yo en la materia. ¡Yo tengo que consultarlo todo cada dos por tres! En fin.
Encajó las manos en el cinturón, sonrió a Hilary y salió tranquilamente de la habitación.
Tan pronto como se hubo marchado, Hilary se llevó las manos al pecho tratando de apaciguar la emoción que rabiaba allí dentro y se precipitó a la ventana. Todas las jugadoras de Willow Gables habían sido eliminadas tras una consecución repentina de pinchazos al batear (Mary Beech sí que logró terminar la entrada) y ahora ocupaban sus posiciones en el campo. Los ojos de Hilary buscaron a Mary y la encontraron consolando a Margaret Tattenham, que al adelantarse para batear un lanzamiento con efecto había recibido un buen golpe de la bola un poquito por encima del corazón.
[9]. Salmos, 37:35. [Todas las referencias de la Biblia se han tomado de la versión crítica de F. Cantera y M. Iglesias, Sagrada Biblia, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2003.]
[10]. «El cuento del capellán de monjas», 333-6 (B. 4343-6). [Pedro Guardia Massó (tr.). Madrid: Cátedra, 1991.]
[11]. William Shakespeare, El mercader de Venecia, III, i.
[12]. Añadido en tinta, alterando «Somerville».
Capítulo 3
Una amante y su mocita
Me pregunto si los hombres son mucho más amables.
ROSAMOND LEHMANN[13]
Todas las noches a las nueve y cuarto, con regularidad, el cuarto curso se marchaba a acostarse, desfilaban escaleras arriba y a lo largo de los pasillos hasta el alargado dormitorio compartido de techos bajos. Era una estancia grande, con una hilera de lavabos en un extremo y las camas dispuestas a ambos lados en fila, cada una rodeada por cortinajes verdes que podían echarse o dejarse abiertos a discreción. Por lo general se dejaban abiertos, con el fin de que no impidieran la conversación. Las chicas estaban sentadas en sus camas, desvistiéndose sin pudor, lavándose y cepillándose los dientes por turnos, discutiendo el partido de la tarde o la reciente alcaldada de Hilary Russell con Marie Moore y su inesperado presente. Ursula Carter haraganeaba en la puerta, charlando con Mary Beech. Ursula era una muchacha grandona y membruda, que practicaba una sincera aversión al ejercicio y un afecto considerable a la comida; de rasgos uniformes y bonitos, el pelo moreno se le arremolinaba a la altura de los hombros. Recibía lecciones de música, que eran un extra. La única que permanecía meditabunda era Margaret Tattenham, quien, ataviada con una chaqueta de pijama, se trataba el cardenal del muslo con un tubo de pomada.
Ya desde la hora de estudio, Myfanwy había reparado en que su amiga Marie no era la de siempre y, tras reflexionar sobre el particular, lo achacó al aceite de ricino. Así pues, intentó ser particularmente amable con ella. Tan pronto como Marie se hubo cepillado los dientes en una nube
de espuma de dentífrico Gibb’s y se hubo desembarazado de su pichi, que dobló con cuidado y colocó sobre una silla, Myfanwy, enfundada en un pijama escarlata que conjuntaba con su belleza morena a la perfección, se acercó a Marie y se sentó en su cama. Marie, cuyo rostro infantil reflejaba más obstinación que desconsuelo, no dijo nada y se limitó a sacar de un tirón el faldón de su blusa de lino de la banda elástica de sus braguitas.
—Pobre Margaret, parece recién llegada de la guerra —lanzó Myfanwy, señalando con un gesto divertido a la desafortunada guardameta suplente, que en ese momento examinaba su segundo cardenal—. Es tan temeraria...
Marie emergió de su blusa y la colgó sobre el pichi.
—Si quiere jugar a ese espantoso deporte, ajo y agua —sentenció, sacudiendo la cabeza.
El rostro de Myfanwy no dejó traslucir sorpresa alguna ante aquella manifestación anárquica de parte de la bateadora más defensiva del segundo equipo, aunque sí que la sintió y mucha. Se dio cuenta que Marie estaba malhumorada.
—Bueno, no es que hiciera un día muy bueno para jugar —admitió—. Me alegro de que no me convocaran.
Esto era una rotunda mentira porque, aun siendo una experta nadadora, Myfanwy era también, para gran irritación suya, de una incompetencia bárbara en críquet, y su sistemática incapacidad de alcanzar un nivel razonable como bateadora, lanzadora o jugadora de campo era objeto de muchas pullas bien intencionadas entre ella y Marie en días más felices. Marie se sentó en la cama, a su lado, para quitarse las medias, pero se abstuvo de hacer ningún comentario. Su pequeña cara lucía una expresión soliviantada. Myfanwy deslizó un brazo en torno al cuello de su amiga del alma y besó con levedad su pelo ambarino sonriendo con cariño.
—Anda, venga, ¡anímate! —urgió—. Ya sé que has tenido un día de perros, pero debes tomártelo con una sonrisa. Además, yo no he tenido nada que ver, ¿no?
Marie se soltó de su abrazo con gesto digno y dijo con firmeza:
—Hoy todas se han comportado como unas auténticas CANALLAS.
Y dicho esto, tendió sus largas medias negras sobre la blusa, se quitó la combinación y las braguitas y, enfundándose en un pijama de un palidísimo azul, se metió en la cama sin dignarse a dar las buenas noches. Myfanwy soltó un suspiro y se levantó: Marie era intratable cuando se le torcía el humor. Cruzó tranquilamente el dormitorio cuan largo era para ir a hablar con Margaret.
Mary Beech se había sorprendido cuando, después del té, Philippa Moore la había cogido del brazo y le había dicho que Hilary Russell sería su tutora nocturna de ahora en adelante. Mary no tenía nada personal en contra de Hilary, porque era una muchacha muy sensata que jamás guardaba rencor, en ninguna circunstancia. Consciente de la naturaleza perentoria y ridícula tanto del amor como del odio, trataba de infundir sosiego y una razonable jovialidad a sus relaciones con todo el mundo. Cuando Hilary le impuso cincuenta líneas por retrasarse en la ducha, no hizo amago de explicar que su demora se debía a una charla que había mantenido con la profesora de Educación Física acerca del segundo equipo de críquet, sino que aceptó su castigo como una de las injusticias ocasionales que las prefectas eficientes cometían de manera inadvertida de vez en cuando. La palmada en sus nalgas desnudas que había acompañado juguetonamente al correctivo la contrarió un poco, pero intentó tomarse a bien el gesto y no malinterpretarlo. No obstante, se daba cuenta de que prefería a la morena y vivaracha delegada del internado con su cinturón antes que a la prefecta eternamente de morros, y aquel inesperado cambio la tenía desconcertada.
Marie observó por el rabillo del ojo a Myfanwy y a Margaret hablando juntas, y sintió un cosquilleo de autocompasión y celos. Si había sido brusca con Myfanwy era solo con el deseo de que esta la reconfortara, y sintió una satisfacción del todo desleal cuando Ursula interrumpió su conversación con Mary para dar unas palmadas y gritar: «¡Todo el mundo a dormir!», a la vez que recorría como una exhalación las hileras de camas, azotando a las rezagadas (Myfanwy incluida) con el extremo de un cinturón de cuero. Esta era una práctica para la que poseía una habilidad considerable, y se produjo una rápida desbandada y un desnudarse y un anudar de cordones de pantalones de pijama mientras ella desfilaba de chica en chica como la recta y divina Némesis en persona. Myfanwy regresó a su cama con toda la dignidad que permitía un trasero azotado. Marie tenía la cabeza enterrada en la almohada.
Cuando el último pie descalzo quedó oculto bajo las sábanas, Ursula se retiró hasta la puerta, bajó el interruptor de la luz con un chasquido seco y exclamó: «¡Buenas noches, niñas!». Un coro de «¡Buenas noches, Ursula!» respondió al unísono, y se cerró la puerta. Durante un rato, una marea de conversaciones sobre alumnas, profesoras y chascarrillos barrió el dormitorio circulando de cama en cama. Tumbada en la suya, Margaret pensaba en la clásica de Oaks y en métodos para hacer dinero. «¡Jesús! —dijo para sí con amargura—. En un agujero de mala muerte como este, ni de furcia me sacaría algo.» Se dio la vuelta enojada y enseguida se quedó dormida; el resto de las chicas en el dormitorio siguieron su ejemplo una a una.
Había dos muchachas, Mary y Marie, que deseaban, por motivos distintos, seguir despiertas. De las dos, Marie cayó dormida en diez minutos, a pesar de haber tomado la firme determinación de mantenerse alerta hasta la medianoche. Mary, como tenía por costumbre, permaneció tranquilamente despierta hasta las diez menos cinco, escuchando la respiración profunda de sus compañeras de curso, y, tras consultar su reloj de pulsera, se levantó de la cama. Una vez se hubo puesto unas zapatillas y una bata, que se ciñó con firmeza a la cintura, aparejó la cama de tal forma que ofreciera la impresión de un cuerpo dormido, y luego abandonó la habitación.
Hilary había pasado una tarde desasosegante. Cada vez tenía más claro que sus relaciones con Mary Beech, por insatisfactorias que hubieran sido antes, estaban entrando en una fase casi igual de desagradable por su fragilidad. No le había resultado duro resistirse a la tentación cuando Mary era una simple estudiante de cuarto, dos cursos por debajo de ella, pero temía no poder mantener la compostura cuando las dos estuvieran a solas en un internado dormido, en el mismo sofá, y el pelo de Mary le rozase ligeramente la mejilla. En esas circunstancias, la impasibilidad solo podía mantenerse con un autocontrol de una naturaleza férrea que Hilary no estaba nada segura de poseer. Había aceptado la propuesta de Philippa porque, francamente, era demasiado buena para dejarla pasar. Recoger capullos de rosa, aun teniéndolos a mano, podía resultar arriesgado, en ocasiones; pero si los capullos de rosa se acercaban y le rogaban a una con buenos modales que los recogiera, no había muchacha con dos dedos de frente que pudiera negarse. Y a pesar de todo, claro, se dijo Hilary, tales observaciones se basaban en una falsa interpretación de la palabra «recoger». Era todo muy problemático. Echó un vistazo al reloj, según el cual eran las diez menos ocho minutos, y luego a la habitación con una aprensión agónica. La lámpara de lectura arrojaba su luz sobre los cojines de seda del sofá, un pequeño radiador caldeaba la estancia y sobre el brazo del sofá reposaba un plato de galletas. Llevada por la impaciencia, Hilary había abandonado su volumen con encuadernación de cuero de Mademoiselle de Maupin[14]y, repantingada en una butaca, trataba de imaginarse qué aspecto tendría Mary cuando apareciese en solo cinco minutos largos. ¿Iría vestida o en pijama nada más? Hilary se había cepillado el pelo con tanto esmero que le formaba un halo difuso alrededor de la cabeza, y se había aplicado uno o dos toques de perfume detrás de las orejas. Incluso se había puesto un poco de carmín, aunque luego se restregó la mayor parte. Además, se había cambiado y enfundado en su vestido de noche más vistoso y, tras calarse unas medias de seda, se había puesto unos caros y delicados zapatos de salón de diseño. Mary la tenía «entontecida» en todos los sentidos de la palabra, y a pesar de que sabía que la situación era ridícula, no dejaba de obtener un leve placer vicario de la nula conciencia que tenía Mary de todo ello. Pero pensar que su aspecto era insuperable le brindaba muy poca confianza, y al escuchar unos golpes suaves en la puerta, se sobresaltó de tal modo que le costó reunir la voz suficiente para decir: «¡Adelante!».
Mary entró, una figura menuda, firme, con el pelo cobrizo recogido, ataviada con una bata que en su caída rodeaba con recato las líneas discretas de su cuerpo, y cargando con unos cuantos libros bajo el brazo.
—Buenas noches —dijo.
—Buenas noches, Mary… —La voz de Hilary, de nuevo bajo control, tenía un dejo melifluo—. Sí que eres puntual. Siéntate y toma una galleta.
Mary se dirigió al sofá y se sentó, depositando sus libros en el brazo del sillón.
—No, gracias —dijo con seriedad—. Es que ya me he cepillado los dientes.
Hilary no insistió. Si no hacían falta galletas para obtener el amor, tant mieux.
—Bueno, veamos por dónde vas —dijo—. ¿Qué sueles hacer con Philippa?
Mary se lo contó: un amasijo de ejercicios de gramática y de traducción en ambas lenguas. Hilary apenas la escuchaba; estaba observando el rostro de Mary como si estuviera proyectado en una pantalla de cine: las suaves mejillas pecosas, los labios en movimiento, las pestañas encumbrando los imperturbables ojos grises, fijos de manera tan plácida y perturbadora en la propia Hilary. Ay, de poder considerarse aquello real, ¿quién sabe en qué excesos podría haber caído? Cogiendo una gramática francesa, dijo:
—¿Qué me dices de los verbos irregulares? ¿Te los sabes?
—Me temo que no del todo —contestó Mary con arrepentimiento—. Pregúntame.
Hilary escogió savoir y devoir, que Mary se sabía, y mettre, que no. Hilary hizo que lo repitiera tres veces, contemplando los delicados movimientos articulatorios de sus labios, los pequeños dientes afilados, las tiernas orejas y la piel aterciopelada para, de seguido, y dejando errar la mirada por debajo del cuello de la muchacha, apreciar que la devoción de Mary por los deportes había producido una figura que bien podría haber causado la envidia de una muchacha espartana. La bata ahora entreabierta revelaba unas piernas macizas bajo los pantalones de pijama de popelina; los tobillos blancos desnudos por encima de las zapatillas. De entre esta neblina amorosa, surgió la voz de Mary que le pedía que le aclarase las reglas para la formación del plural, y, llamando sus pensamientos al orden, Hilary se las dio.
El segundo cuarto de hora lo dedicaron a la gramática latina, para la que Mary demostró estar bastante menos cualificada. Hilary enseguida la puso a prueba, y consiguió asentar un par de reglas sencillas en su mente. Luego pasaron a la traducción, y Mary sacó un manoseado ejemplar de contes elementales, destinados a ampliar el vocabulario en ciertos campos semánticos aprobados por la dirección. Tuvieron que compartir el ejemplar, y Hilary experimentó un delicioso cosquilleo en el estómago al hundirse en el mullido y lujoso sofá junto a Mary, ajustando la lámpara de lectura de tal forma que la luz se derramara directamente sobre los hombros de ambas, y corrigiendo la posición de su pierna para que reposara contra el muslo de la jovencita.
—Intenta traducir —dijo Hilary con un arrullo de voz.
Mary leyó uno de los contes, trastabillándose en las palabras más complicadas y requiriendo ayuda con frecuencia. Hilary dominaba las lenguas lo suficiente como para proporcionársela de forma casi automática, mientras que las dotes imaginativas de su cerebro se empleaban por completo en contemplar la suave pelusilla de la parte posterior del cuello de Mary y se recreaban con lascivas elucubraciones de lo demás.
—No, Mary —se oyó ronronear—. Carrefour significa encrucijada.
Finalizado el conte, se adentraron con César en la Galia Cisalpina, dividieron provisiones, montaron cuarteles de invierno y asolaron campos. Era obvio que Philippa le había dado a Mary una sólida base en la fraseología y la manera de expresarse del gran general, y lo único que Hilary tenía que hacer era asistirla con algún que otro espinoso ablativo absoluto. El tiempo pasó volando. Antes de que los nervios de Hilary se hubiesen acostumbrado a la deliciosa proximidad de la jovencita de la bata de lana de las Tierras Altas, el relojito de viaje de la repisa de la chimenea señaló las once en punto. Mary levantó la vista:
—Tengo que irme —dijo—. Philippa me ha dicho que no me quede nunca hasta más tarde de las once. Muchísimas gracias, Hilary. Me has ayudado un montón.
Hilary estiró los brazos por encima de la cabeza mientras bostezaba abiertamente, los pechos despuntando hacia afuera.
—Ha sido un placer, querida —murmuró—. Eres muy buena, ¿sabes? Solo debes prestar atención a los detalles, nada más…
Mary suspiró y se ciñó la bata al cuerpo.
—Ojalá fuera mejor —anheló—. No me gusta tener que molestar a la gente.
—Pero querida