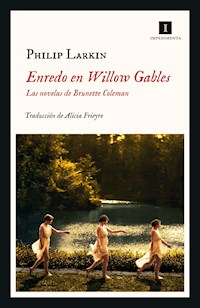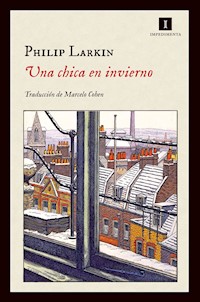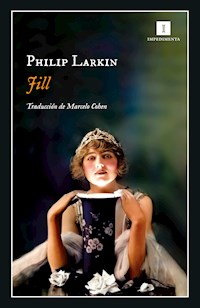
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Jill es la primera y quizá más conocida novela de Philip Larkin. Considerada una de las grandes obras de la sociedad inglesa de los años cuarenta su crueldad tan en detalle, así como su belleza implacable no han dejado de seducir a las distintas generaciones que se han acercado a ella. Durante los primeros años de la II Guerra Mundial, John Kemp, un joven estudiante de clase humilde, llega desde un pequeño núcleo de provincias a la ciudad universitaria donde cursará sus estudios. En medio de un ambiente lúgubre, deprimido y profundamente intimidatorio elegirá, como salvoconducto emocional, a una chica anónima sobre la que dibujará una identidad alternativa, y la bautizará con el nombre de Jill. A partir de ese momento, comenzará el movimiento feroz de una espiral obsesiva sobre ella hasta que los acontecimientos experimentan un giro sorpresivo que pondrán al protagonista contra las cuerdas. Su vida y sus aspiraciones, así como sus deseos y anhelos darán paso a un relato poético y grandioso de uno de los maestros de la literatura inglesa de los años cincuenta. Críticas "Jill refleja con precisión lo que Larkin anticipa en su poesía: el control de la emoción, la observación ágil y diestra, así como el fracaso prematuro y la tristeza." New Statesman "La novela de Philip Larkin se lee como un manifiesto literario. Es una novela sobre la escritura, el descubrimiento de la personalidad literaria y el consuelo que solo el arte puede proporcionarnos." Andrew Motion "Jill es una búsqueda del conocimiento de uno mismo, un aprendizaje sobre el amor y la pérdida." The New York Times "Philip Larkin desarrolla en Jill un mundo repleto de palabras que funcionan como las imágenes más desgarradoras y bellas." The New York Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jill
Philip Larkin
Traducción del inglés a cargo de
La obra maestra de Philip Larkin, el autor de «Una chica en invierno». Una novela de campus, agridulce, cruel e implacable, que nunca ha dejado de seducir a sus lectores.
«Philip Larkin desarrolla en Jill un mundo repleto de palabras que funcionan como las imágenes más desgarradoras y bellas.»
The New York Times
«Jill es una búsqueda del conocimiento de uno mismo, un aprendizaje sobre el amor y la pérdida.»
The New York Times
A James Ballard Sutton
Introducción
I
HACE POCO UN CRÍTICO ESTADOUNIDENSE[1] señaló que Jill era el primer ejemplo de un hito característico de la novela británica de posguerra: el del héroe desplazado de clase obrera. Si esto es cierto (y de hecho parece el comentario de un honrado observador de tendencias), puede que el libro tenga suficiente interés histórico para justificar su reedición. Sin embargo, aunque esa observación sea certera, me veo obligado a confesar que fue algo no intencionado. Lo que pretendía en 1940, más que exagerar las diferencias sociales, era minimizarlas. El origen de mi héroe, aunque parte integral de la historia, no constituía el meollo de la historia.
La verdad es que esta clase de diferencias tradicionales preocupaban más bien poco en el Oxford de entonces. Estábamos (quizá haga falta recordarlo a los lectores estadounidenses) en el segundo año de la guerra. Había empezado el reclutamiento de los muchachos de veinte años, pero todos sabían que en poco tiempo llegaría el turno a los de diecinueve y dieciocho. Entretanto, los universitarios aptos para el servicio podían tener por delante tres o cuatro trimestres como máximo y si querían hacerse oficiales se entrenaban medio día a la semana con el Cuerpo de Instrucción de no uniformados (más adelante les dieron uniformes y tuvieron que entrenarse un día y medio a la semana).
La vida en el college era austera. La rutina del período de preguerra se había roto, en algunos aspectos los cambios fueron permanentes. Todo el mundo pagaba las mismas tarifas (en nuestro caso, doce chelines diarios) y comía lo mismo. Debido a las ordenanzas del Ministerio de Alimentación, la ciudad no tenía mucho que ofrecer en materia de alimentos y bebidas caras, y las fiestas universitarias, como los bailes conmemorativos, se habían suspendido indefinidamente. A causa del racionamiento de la gasolina, nadie iba en coche, y era difícil vestirse con estilo por el racionamiento de ropa. Aún había carbón en los depósitos a la puerta de nuestras habitaciones, pero el racionamiento de combustible pronto lo haría desaparecer. Hacer cola para conseguir un trozo de pastel o un cigarrillo después del desayuno, tras haber pedido los libros en la Bodleiana, se convirtió en una costumbre.
Como cada trimestre llegaban estudiantes nuevos, difícilmente podía existir la figura del novato; las diferencias de antigüedad se difuminaron. Tipos tradicionales como el esteta o el campechano fueron aniquilados de manera implacable. La mayoría de los catedráticos jóvenes estaban en el servicio militar, y los mayores se hallaban muy ocupados o eran demasiado distantes para entablar contacto con nosotros, de modo que a menudo estudiantes de un college compartían tutor con los de otro, con quienes en otros tiempos no habrían coincidido en ninguna reunión social. Quizá lo más difícil de asimilar fuera la casi total ausencia de preocupación por el futuro. No había la necesidad de plantearse los apremiantes dilemas en torno a la enseñanza o la administración pública, la industria o América, el mundo editorial o el periodismo; en consecuencia, apenas había ambición profesional. Los asuntos del país marchaban tan mal, y tan lejana era la posibilidad de una paz victoriosa, que cualquier esfuerzo invertido en labrarse un porvenir tras la guerra se consideraba poco menos que una absurda pérdida de tiempo.
Aquel no era el Oxford de Michael Fane y sus magníficas encuadernaciones ni el de Charles Ryder y sus huevos de chorlito. Sin embargo, poseía una cualidad distintiva. La falta de douceur se equilibraba con la falta de bêtises, ya fueran en forma de ceremonias universitarias o extravagancias de estudiantes (todavía recuerdo la conmoción que me causó, durante una visita a Oxford después de la guerra, ver a un estudiante con una capa azul celeste y melena hasta los hombros, y comprender que todo había empezado de nuevo), y creo que en consecuencia nuestra perspectiva era más veraz. A una edad en que la jactancia hubiera sido normal, los acontecimientos nos bajaban despiadadamente los humos.
II
Yo compartía habitaciones con Noel Hughes, con quien acababa de pasar dos años irreverentes en el Modern Sixth, pero mi compañero de seminario era un desconocido corpulento y de tez pálida, con un fuerte acento de Bristol, cuya ridícula risa chillona siempre estaba presta a celebrar sus propios exabruptos.
Norman no toleraba la disciplina, ni la propia ni la impuesta, y no era infrecuente, al volver de una conferencia que había comenzado a las nueve, encontrárselo todavía en bata, noventa minutos después de la hora del desayuno, pellizcando con desconsuelo una rebanada de pan duro y bebiendo té sin leche. Enterarse de dónde había estado yo (Blunden, tal vez, sobre biografía) no contribuía a animarlo. «Oír a ese maricón es perder el tiempo… Yo valgo más que ese maricón.» Tras echar un vistazo a la taza vacía arrojaba los posos al hogar, desalentando aún más el fuego, y volvía a coger la tetera. «Un caballero —sentenciaba con dignidad— jamás bebe las heces del vino.»
Desde el principio Norman se dedicó a fustigar mi carácter y mis creencias. Cualquier acción o incluso palabra que implicara respeto por virtudes tales como la puntualidad, la prudencia, la frugalidad o la respetabilidad provocaba un sonoro rugido como el del león de la Metro y la acusación de bourgeoisisme; la cortesía ostentosa producía un efecto de coro celestial en falsete, y la sensibilidad ostentosa, el consejo de «escribir un poema al respecto». Durante unas semanas me sentí incómodo y contraataqué con argumentos previsibles: de acuerdo, pero suponiendo que en realidad fuera hipocresía, la hipocresía era necesaria, qué pasaría si todo el mundo… Después me di por vencido. Norman trataba a todos igual, pero no por eso dejábamos de quererlo. Ciertamente, las burlas más graciosas las reservaba para su persona. Como todos nosotros (excepto tal vez Noel), tenía más claras las aversiones que los gustos, pero, mientras los demás atravesábamos un proceso de adaptación, el rechazo de Norman a su nuevo entorno era total. Al principio esto acentuó su influencia sobre nosotros; con el paso del tiempo, tendió a aislarlo. En realidad, no dio la impresión de hacer lo que le gustaba hasta que estuvo en Polonia con una Brigada de Amigos, después de la guerra.
Pronto inventamos al «becario de Yorkshire», un personaje que encarnaba muchos de nuestros prejuicios, y conversábamos con su monocorde tono rapaz cuando íbamos y veníamos del despacho de nuestro tutor, Gavin Bone. «Estás recibiendo la mejor formación del país, muchacho.» «Sí, claro, pero no hay que estirar más el brazo que la manga.» «El domingo estuve tornando el té con el decano. Le di a entender que he leído su libro.» «No pierdas nunca la oportunidad de causar buena impresión.» «¿Sobre qué obra has escrito?» «Sobre El rey Lear. ¿Sabes?, yo he hechoEl rey Lear.» «¿Sí?» «Sí.» Es probable que esta comedia procurara a Norman un mayor desahogo emocional que a mí, pues él había pasado por las manos del difunto R. W. Moore en el instituto de Bristol, pero yo conocía el mundo de los becarios lo bastante bien para disfrutar con el juego. No puedo imaginar qué pensaba de nosotros Gavin Bone. Ya débil de salud (murió en 1942), nos trataba como a los dos tontos de lugar que, esforzándose mucho, podían volverse desagradables. El mayor elogio académico que recibí antes de licenciarme fue: «El señor Larkin es capaz de comprender las cosas si se las explican».
Durante los dos primeros trimestres la mayoría de nuestros amigos eran de otros colleges; Norman tenía un grupo en Queen’s, mientras que yo me reunía con otros chicos de Coventry o compartía veladas de jazz con Frank Dixon, de Magdalen, y Dick Kidner, de Christ Church. Sin embargo, a comienzos del tercer trimestre, Norman, que había estado mirando ociosa mente el tablón de anuncios de la residencia, advirtió que se mencionaba a un recién llegado, un tal Amis.[2]
—Lo conocí en el instituto, en Cambridge… Un tipo sensacional.
—¿Cómo es?
—Le gusta disparar.
No comprendí lo que quería decir hasta unas horas después, cuando, mientras cruzábamos el primer patio polvoriento, un joven rubio bajó por la escalera tres y se detuvo en el último peldaño. Al instante, Norman apuntó hacia él la mano derecha a modo de pistola y dejó escapar un breve ladrido ronco a modo de disparo; no como es en realidad, sino como habría sonado un sábado por la tarde en un cine donde proyectaran una película con la banda sonora desgastada.
La reacción del joven fue inmediata. Apretándose el pecho con un rictus de dolor, estiró un brazo hacia la pared y empezó a caer lentamente hacia delante, deslizando los dedos sobre la piedra labrada. Cuando ya estaba a punto de derrumbarse sobre la pila de la lavandería (en aquella época las lavanderías de Oxford seguían un sistema que, según la descripción de James Agate, consistía en recoger cada dos semanas y entregar cada tres, de modo que por lo general el college estaba sembrado de bultos en tránsito en uno u otro sentido), se enderezó y vino corriendo hacia nosotros.
—He estado practicando uno nuevo —dijo en cuanto acabaron las presentaciones—. Oíd. Así suena un disparo en un barranco.
Prestamos atención.
—Y así suena un disparo en un barranco cuando la bala rebota en una roca.
Volvimos a prestar atención. Norman mostró su admiración soltando una risotada estridente. Yo me quedé callado; por primera vez me sentía en presencia de alguien con un talento mayor que el mío.
Nadíe que hubiese conocido a Kingsley en aquella época habría negado que lo que más lo distinguía era ese don para la imitación imaginativa. Lo suyo no eran los números de «imitaciones» al estilo de La Hora de las Variedades de la BBC (aunque, de hecho, hacía una imitación muy graciosa del hombre que solía imitar al coche que atravesaba un rebaño de ovejas que estaban imitándolo a él); más bien usaba ese talento como una forma rápida de convencer a los demás de que algo era espantoso, aburrido o absurdo: el camarada local («esssabsoluuutamente obvio»), el tenor irlandés («en el cielo del ponieeente»), el sargento mayor universitario («adelannnte, hijo»), un locutor rdiofónico ruso leyendo un boletín inglés para el frente oriental («douzhe morteres de campo»), cuya voz sufría una lenta distorsión hasta tornarse ininteligible, para luego recuperar repentinamente la claridad («confrontaciummmpf jompf vamcss general Von Paulus»). Con el tiempo el repertorio se fue ampliando. «Recuérdame —concluía una carta que escribió una vez acabada la guerra—, cuando nos veamos, que te haga César y Cleopatra.»
Las películas eran siempre un material de primera: la de gángsteres (con numerosos tiroteos), sobre todo una versión enteramente protagonizada por figuras de la Facultad de Inglés de la universidad; la película sobre la falta de trabajo (en su mayor parte muda); la de submarinos alemanes («Wir haben sie!»), y una en la que Humphrey Bogart alumbraba un sótano con una linterna. Un día, después de la guerra, Kingsley, Graham Parkes y Nick Russel se dirigían al Lamb and Flag, cuando un motociclista que a todas luces iba al mismo lugar estacionó su vehículo junto al bordillo. Cuando hubo recorrido un trecho de acera en dirección a la arcada, Kingsley (a falta de algo mejor, deduzco) hizo el ruido de la moto que no arranca. El hombre se detuvo en seco y se quedó mirando la moto. A continuación, volvió sobre sus pasos y se arrodilló junto a ella. Minutos después entraba en el pub con expresión alicaída. La obra maestra de Kingsley, de tan ardua ejecución que solo se la oí dos veces, incluía a tres alféreces, un conductor originario de Glasgow y un jeep que, tras pararse en algún lugar de Alemania, se negaba a arrancar de nuevo. Las dos veces la risa me dejó fuera de combate.
A partir de entonces todos mis amigos eran del college, y una fotografía tomada el verano siguiente, en el jardín bajo el sol, me recuerda hasta qué punto nuestras conversaciones diarias estaban animadas por las pantomimas de Kingsley. En primer plano se ve al propio Kingsley agachado, con la cara contraída en una máscara pavorosa y empuñando una daga invisible: «Soldado japonés», reza la anotación que hice, pero he olvidado por qué. Edward du Cann está arrancando con los dientes el seguro de una granada de mano imaginaria (En la retaguardia del enemigo, uno de los documentales rusos de Kingsley); Norman y David Williams interpretan su número «Primero el presente»,[3] Wally Widdowson adopta con rigidez la curiosa postura de pulgares en el cinturón («Oficial ruso»: ¿sería su papel en En la retaguardia del enemigo?) y David West («Oficial rumano») intenta representar el dicho, común en la época, de que todo soldado raso rumano llevaba un pintalabios de oficial rumano en el macuto. Los demás están enfrascados en el eterno juego bélico de la pandilla.
Con esto no quiero decir que Kingsley nos dominara. En realidad, sufría hasta cierto punto el conocido sino del humorista: nadie lo tomaba en serio. La «faceta seria» de Kingsley era política. En los días de la Semana de Ayuda a Rusia, cuando la bandera con la hoz y el martillo ondeaba en Carfax junto a la británica, se convirtió en director del boletín del Club Universitario del Trabajo y en calidad de tal publicó un poema mío. (Un segundo poema, mucho menos ambiguamente ambiguo, fue tachado de morboso y malsano por el comité.) Cuando estaba de un humor pendenciero, Kingsley podía ser (de manera deliberada) muy irritante, sobre todo para los que pensaban que hasta que la guerra acabase había que prescindir de la política partidaria. A veces era objeto de risas entusiásticas y de violentos insultos en una misma noche y por parte de la misma gente. Yo compartía sus convicciones hasta el punto de que un par de veces por semana, después de la hora de cierre del club, iba a tomar café a la sala social que tenían en High Street.
Con respecto al jazz no teníamos discrepancias. Jim Sutton y yo habíamos reunido en casa una pequeña colección de discos y la habíamos llevado a Oxford (él estaba en el Slade; luego se exilió al Ashmolean), de modo que no había por qué prescindir de nuestro sonido favorito. En esa época, hasta que en 1941 se creó el Rhythm Club y empezaron las jam sessions públicas, no había en Oxford muchas posibilidades de asistir a conciertos de jazz, pero siguiendo el consejo de Frank Dixon yo había encontrado unos pocos discos descatalogados en Acott’s y en Russell’s (entonces eran dos tiendas), y por lo general siempre había un gramófono en marcha en alguna de nuestras habitaciones. El entusiasmo de Kingsley fue inmediato. Supongo que dedicábamos a unos cientos de discos esa temprana pasión diseccionadora que normalmente se reserva a las artes más consolidadas. «Fíjate en la súplica abyecta de la segunda frase…» «Lo que esta mujer está cantando en realidad es el sonido de una malicia viscosa.» «Russell entra justo sobre el primer compás de Waller. En el tocadiscos de Nick lo oirás mejor.» «¿No es fabuloso cómo Bechet…?» «¿No es fabuloso cómo la trompeta…?» «¿No es fabuloso cómo Russell…?» Russell, Charles Ellsworth, «Pee Wee» (n. 1906), clarinetista y saxofonista extraordinario era, mutatis mutandis, nuestro Swinburne o nuestro Byron. Comprábamos cuantos discos pudiéramos encontrar en los que tocara él y, literalmente, soñábamos con poseer piezas similares del sello American Commodore. Se decía que alguien que acababa de ingresar en la marina mercante había dado en Nueva York con la tienda de discos de Commodore, donde el «propietario» le había presentado a uno de los «muchachos que ayudan a hacer estos discos»; en efecto, apoyado en el mostrador estaba nada menos que… Mucho después Kingsley admitió que había enviado a Russell una carta entusiasta. Le dije que daba la coincidencia de que yo había escrito a Eddie Condon. Nos miramos con recelo.
—¿Te contestó?
—No… ¿Y a ti?
—No.
Al final de cada trimestre siempre se iba alguien. A veces se trataba de una falsa alarma: Edward du Cann se marchó en diciembre de 1942, agitando alegremente la mano desde el asiento trasero de un taxi, pero regresó el trimestre siguiente; poco después de volver se tragó un alfiler y tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital. Sin embargo, con más frecuencia la partida era definitiva. A Norman lo destinaron a artillería e irónicamente se encontró en la clase de regimiento donde después de la cena se disparaban los revólveres a troche y moche. A Kingsley lo enviaron a transmisiones, donde a la hora de haber llegado, un comandante lo amonestó por tener las manos en los bolsillos. Seguía habiendo muchos amigos, pero los jóvenes de nuestra edad comenzaban a escasear. Perdí contacto con los recién llegados, entre los cuales, según se comentaba, había «un tipo llamado Wain». Años después John me dijo que en aquella época nuestro trato se limitó a una breve y ácida conversación, durante un almuerzo, sobre Boogie Woogie Stomp de Albert Ammon y la poesía de George Crabbe. Si es cierto, se perdió una gran oportunidad.
No conocí a Bruce Montgomery hasta casi mi último curso. Por una parte, era sorprendente: por lo general la amistad era automática entre estudiantes que cursaban el programa completo de humanidades. Por otra, no lo era: el ambiente estilo lenguas modernas-sala de teatro-música clásica-hotel Randolph en el que se movía Bruce era incompatible con el mío. Por supuesto, yo lo había visto por ahí, pero no se me había ocurrido pensar que fuera un estudiante de pregrado, no en el sentido en que lo era yo. Con una insignia de vigilante de ataques aéreos y un bastón, se movía muy tieso y distante, dentro de un riguroso triángulo formado por la conserjería del college (en busca de cartas), el bar Randolph y sus habitaciones en Wellington Square. Durante su primer año había compartido tutor con Alan Ross; tras haber observado que lo primero que hacía el profesor era dar cuerda a un pequeño reloj que tenía sobre el escritorio, una mañana aprovecharon su retraso para darle cuerda ellos mismos. El tutor era un hombre enérgico, y tengo entendido que el resultado fue desastroso. Sin embargo, cuando yo cursaba el último año hacía mucho que Alan se había ido a la Marina y Bruce, al igual que yo, era una especie de superviviente. No por ello me sentía menos cohibido ante él. Como «el señor Austen», Bruce tenía un piano de cola, había escrito un libro titulado El romanticismo y la crisis mundial y pintado un cuadro que colgaba de la pared de su sala, y era un magnífico pianista, organista e incluso compositor. Durante las vacaciones de aquella Semana Santa se había pasado diez días escribiendo, con su plumilla y su portaplumas de plata, un relato detectivesco titulado El caso de la mosca dorada. Lo publicó al año siguiente bajo el nombre de Edmund Crispin y así inició una de las diversas carreras en las que triunfó.
Tras esta formidable fachada, no obstante, Bruce guardaba su aspecto más frívolo, y pronto nos encontramos pasando la mayor parte de nuestro tiempo en común doblados de risa en taburetes de bar. Cierto, yo no tenía en gran estima a Wyndham Lewis, el escritor favorito de Bruce por entonces, y mi admiración por El festín de Baltasar siempre fue tibia, pero sentía no poco entusiasmo por John Dickson Carr, Mencken y Pitié pour les femmes. En contrapartida, le hice oír discos de Billie Holiday y lo persuadí de que ampliara su círculo de locales de copas. Una noche, el celador de la universidad entró en uno de ellos y a mí me pillaron sus secuaces en una puerta lateral; Bruce, por su parte, se metió en una especie de cocina, se excusó ante alguien que estaba planchando y esperó a que la costa se despejara. «¿Cuándo aprenderás —me reprochó más tarde— a no actuar por iniciativa propia?»
A veces me pregunto si Bruce no constituía para mí un curioso estímulo creativo. Durante los tres años siguientes estuvimos en contacto casi continuamente, y yo escribí sin parar, como no lo había hecho hasta entonces ni volvería a hacerlo. Incluso en el último curso, cuando solo faltaban unas semanas para los exámenes finales, empecé un relato inclasificable titulado Líos en Willow Gables, que Bruce y Diana Gollancz llegarían a leer después de una velada en el Lord Napier. Es posible que el vivificante epicureísmo intelectual de Bruce fuese el catalizador que yo necesitaba.
III
Empecé a escribir Jill aquel otoño, a los veintiún años, y tardé aproximadamente uno en acabarla. Cuando se publicó en 1946, no despertó ningún comentario público. Kingsley, que por entonces había vuelto a Oxford, me escribió para decirme que le había gustado mucho, y añadía que la encuadernación le recordaba a la de Adiestramiento en transmisiones: telegrafía y telefonía, o tal vez a la de las Orationes de Cicerón. Más tarde me comunicó que había visto un ejemplar en una tienda de Conventry Street, entre Desnudos y sin vergüenza e Ivonne, la de los tacones altos.
Al leerla de nuevo en 1963 he suprimido algunas cosas sin importancia, pero no he añadido ni reescrito nada, exceptuando alguna palabra de vez en cuando y la restitución de unas leves obscenidades que el editor original desaprobó. Espero que todavía tenga derecho a la indulgencia que tradicionalmente se concede a las obras juveniles.
P. L. 1963
[1]. James Gindin, Postwar British Fiction, Cambridge University Press, 1962. (Todas las notas son del traductor.)
[2]. Kingsley Amis, el novelista y poeta con quien Larkin participó en El Movimiento, tal vez la tendencia poética más notoria de los años cincuenta en Gran Bretaña. Amis y Larkin serían íntimos amigos hasta la muerte de este.
[3]. No inventado por Kingsley. Véase no obstante su cuento «The 2003 Claret», en The Complete Imbiber, Putnam, 1958.
Jill
La localización temporal y espacial de esta historia —la Universidad de Oxford durante el trimestre de otoño de 1940— es más o menos real, pero los personajes son imaginarios. Como, pese a su longitud, sigue siendo en esencia un relato poco ambicioso, se ha eliminado la división en capítulos en favor de una mera narración con pausas de descanso.
Sentado en el rincón de un compartimento vacío, John Kemp viajaba en un tren que avanzaba por el último tramo de línea antes de Oxford. Eran casi las cuatro de un jueves de mediados de octubre y el aire empezaba a volverse denso, como sucede en otoño antes del atardecer. El cielo había cobrado un aspecto severo, cubierto de nubes opacas. Cuando no se lo impedían los gasómetros, otros vagones o los ennegrecidos puentes de Banbury, John miraba el paisaje, fijándose en las arboledas que desfilaban a toda velocidad. Cada hoja tenía un color particular, desde el ocre más pálido hasta casi el púrpura, de modo que los árboles se distinguían con tanta nitidez como en primavera. Los setos aún estaban verdes, pero las hojas de las enredaderas trenzadas en ellos habían cobrado un amarillo enfermizo y en la distancia parecían flores tardías. Pequeños brazos de río ondulaban por los prados, flanqueados por sauces que cubrían el suelo de hojas. Pasarelas vacías cruzaban las aguas.
Todo permanecía frío y desierto. Los cristales de las ventanas aún llevaban estampada la huella azul del paño de la limpieza, y John desvió su mirada hacia el compartimiento. Era un vagón de tercera, los asientos rojos olían a polvo y locomotora y tabaco, pero el ambiente estaba caldeado. Desde la pared de enfrente lo contemplaban las fotos del castillo de Dartmouth y de Portmadoc. John era un muchacho de dieciocho años, menudo, de rostro pálido, con el suave pelo claro peinado como los niños, de izquierda a derecha. Reclinado en el asiento, estiró las piernas y hundió con fuerza las manos en los bolsillos del barato abrigo marrón. Las solapas se retorcieron y de los botones arrancaron algunas arrugas. Tenía el rostro delgado, y quizá tenso; la expresión de su boca rozaba la rigidez, el ceño levemente fruncido. John carecía de exuberancia, solo el cabello sedoso, suave como un vilano, le daba un aire bello.
Llevaba todo el día viajando y estaba hambriento, pues apenas había comido. Por la mañana, al salir de su casa, en Lancashire, se metió en los bolsillos dos paquetes de bocadillos preparados por su madre la noche anterior, uno de papel blanco con los de huevo, y otro de papel marrón, que contenía los de jamón; ambos estaban firmemente atados con cordel, aunque no aplastados. A la una menos cuarto estaba sentado en un compartimiento lleno, sin esperanza de cambios en los siguientes cincuenta minutos, y, como le daba vergüenza comer delante de desconocidos, se dedicó a observar con ansiedad a los otros pasajeros para ver si alguno daba señales de empezar a comer. No parecía que nadie se dispusiera a hacerlo. Un hombre se abrió paso para ir al comedor, pero los demás —dos ancianas, una joven hermosa y un viejo sacerdote que leía y anotaba un libro— permanecían plácidamente sentados. John no había viajado mucho y, por lo que sabía, comer en un medio de transporte público era de mala educación. Intentó leer, pero a la una, desesperado, se precipitó hacia el servicio y, tras encerrarse en él, comenzó a zamparse los bocadillos, hasta que un furioso martilleo en la puerta lo obligó a arrojar el resto por la ventanilla, tirar innecesariamente de la ruidosa cadena y volver a su asiento. Su regreso bien habría podido ser la señal convenida, pues la más baja y gorda de las ancianas dijo con tono alegre: «¡Bien!», tomó una bolsa de cuero, de la que extrajo dos servilletas, bocadillos, pastelillos de fruta y un termo, y junto con su compañera se dispuso a despachar las provisiones. Mientras tanto, la joven hermosa había sacado unos toscos bollos de queso envueltos en papel de plata, e incluso el sacerdote, con un pañuelo remetido en el cuello, se llevaba a la boca galletas desmenuzadas. John apenas se atrevía a respirar. Había advertido que las ancianas intercambiaban miradas y, mientras pasaba con gesto abatido las páginas de Sueño de una noche de verano, esperó a que llegase lo que era inevitable: el caritativo ofrecimiento de comida. En efecto, cinco minutos después notó un codazo suave y vio que la más baja y gorda de las dos mujeres se inclinaba hacia él con un paquete y una servilleta. Tenía la cara sonrosada y una sonrisa que mostraba los dientes postizos.
—¿Quieres un bocadillo, hijo?
El traqueteo del tren ahogó algunas palabras, pero el ademán era elocuente.
—Mmm… No, gracias… Es muy amable… No, gracias… Yo…
No podía explicarle que había arrojado su almuerzo por la ventanilla del servicio. La mujer seguía tendiéndole el paquete agitándolo con decisión.
—Vamos, hijo… Hay de sobra… Debes de tener hambre.
Llevaba una blusa de color crema bajo la chaqueta beige de viaje y un broche de acero en el cuello. Como John seguía expresando con señas y palabras que declinaba su amable ofrecimiento, la anciana retiró los bocadillos y abrió el bolso.
—No estarás enfermo, ¿verdad? —Una mano rechoncha hurgó en el bolso, entre cartas, llaves, un pañuelo perfumado con lavanda y un frasco de comprimidos—. Si te duele la cabeza, aquí tengo sales aromáticas… Recuéstate…
A esas alturas John aceptó un bocadillo, porque prefería cualquier cosa a que le refrescaran la frente con agua de colonia y lo hicieran sentarse junto a una ventanilla abierta. La joven hermosa lo miraba divertida mientras se chupaba la punta de los dedos, e incluso el sacerdote, que estaba pelando una manzana roja con una navaja de plata, se detuvo para observarlo con expresión jovial. Al final se vio forzado a aceptar no solo tres bocadillos de las ancianas, sino también un trozo de pastel de la joven y un cuarto de la manzana del sacerdote. Masticó con la vista clavada en el suelo sucio, completamente humillado.
De modo que ahora, cuatro horas más tarde, tenía hambre, pero faltaba tan poco para llegar que la inquietud lo disuadió de ponerse a comer. El tren parecía ganar velocidad, como si supiera que se acercaba a su destino, y avanzaba deprisa con un traqueteo regular. John miró por la ventanilla y vio a un hombre que se adentraba en un campo con una escopeta, y a dos caballos junto a un portón; cuando la vía se aproximó al canal, comenzaron a aparecer hileras de casas. Se puso en pie y divisó la ciudad más allá de los solares, los jardines traseros y los rimeros de carbón cubiertos de hojas muertas. Los muros de ladrillo rojo resplandecían con una suave calidez que en otro momento el muchacho habría admirado. Ahora estaba demasiado nervioso. El tren pasó traqueteando junto a puentes de hierro, campos de coles y una fábrica pintada con enormes letras blancas que John no se molestó en leer; el cielo estaba manchado de humo; el vagón se bamboleó bruscamente al deslizarse sobre un par tras otro de agujas. Un disco de señales. La velocidad pareció aumentar mientras se precipitaban hacia la estación tomando una larga curva flanqueada de material rodante, entre el cual John divisó una vagoneta que había visto cerca de su casa. Luego los aleros del andén, un griterío amortiguado, el paso más lento de los rostros mientras él bajaba del portaequipaje la pesada maleta, el temblor de la frenada y el chorro de vapor.
—Oxford —vociferaba un mozo—. Oxford —repetía recorriendo todo el andén, pues a causa de la guerra habían quitado los carteles con el nombre de la estación.
John se bajó.
No se dio prisa en atravesar el control de billetes y, cuando salió de la estación, ya no quedaban taxis. Parado en la acera, no lamentó retrasarse un poco, pues era la primera vez que iba a vivir en la universidad y sentía tanto miedo que, si hubiera tenido la oportunidad, habría vuelto corriendo a su vida anterior. El hecho de haber trabajado durante años para que llegara ese momento no importaba; si no podía regresar a casa, habría preferido vagar por ahí, acercarse poco a poco al college, en cuyo registro figuraba como becario.
Durante ese último momento de vacilación contempló la ciudad, mientras oía cómo a sus espaldas un joven discutía con un mozo por la pérdida de una bolsa de palos de golf. Lo que veía no le pareció demasiado notable; había vallas publicitarias con anuncios de legumbres y del ATS, el cuerpo auxiliar femenino, gente que se empujaba para subir a un autobús rojo, un pub de ladrillos lustrosos. Un poni tiraba calle abajo de un carro chirriante; el hombre que sostenía las riendas flojas era apenas una figura inclinada en el turbio crepúsculo. John buscó con la mirada colleges y edificios antiguos, pero solo logró divisar a lo lejos un par de agujas. Observó a una mujer que compraba verdura a unos cincuenta metros. A su lado, en el bordillo, descansaba la maleta.
Estaba repleta con todas sus posesiones y pesaba muchísimo, motivo por el cual se veía obligado a coger un taxi, cosa que nunca había hecho. Solo había despachado antes el juego de té en una caja. Todo lo demás lo había metido en la maleta, que era como un pequeño baúl con asa. Pesaba tanto que a duras penas podría acarrearla más de veinte metros.
Esperó nerviosamente. El conductor del primer taxi dio marcha atrás sonriendo y apagó el motor mientras John le indicaba la dirección del college.
—Lo siento, jefe. Voy a tomar el té.
—Ah.
John regresó a la acera. El segundo taxista aceptó llevarle y, tras un viaje breve y veloz, lo dejó en su destino por dos chelines.
John le entregó media corona y, temiendo que el hombre intentara darle los seis peniques del cambio, franqueó la verja para entrar en los soportales del college. Oyó que el taxi se alejaba.
El ruido del tráfico se había atenuado un poco. Reconoció el patio (pues había estado allí una vez) y miró alrededor.
Debo preguntarle al conserje dónde está mi habitación, se dijo para aplacar su creciente azoramiento. Es lo primero que hay que hacer.
Así pues, dejó la maleta y atravesó la puerta de la serie de habitaciones cercanas a la verja que servían de alojamiento al conserje. Era allí donde se dejaba el correo, y unas cuantas hojas manoseadas con horarios de trenes y guías telefónicas colgaban de una pared para uso de los estudiantes. John recordó al conserje, un hombrecillo irascible con bigotes rojos y corbata militar, y lo vio apoyado contra la pared, conversando con dos jóvenes. Estaba mejor vestido que él.
—A mí no tienes que contármelo. No; a mí no tienes que contármelo. Eso mismo es lo que yo estuve diciendo todo el trimestre anterior.
—De todos modos, nadie se tomará la molestia de hacerlo —repuso lánguidamente uno de los jóvenes—. Al menos nadie que esté en sus cabales.
—Pues te diré una cosa… —empezó el conserje con tono aún más malhumorado, pero al ver a John se interrumpió—. ¿Sí, señor?
John tragó saliva y los dos jóvenes se volvieron para mirarlo.
—Mmm… Acabo de llegar… Mmm… Podría usted… Mmm… mis habitaciones.
—¿Cómo, señor? —preguntó el hombrecillo acercando una oreja—. ¿Cómo dice? —John había enmudecido—. Novato, ¿verdad?
—Sí…
—¿Nombre?
—Mmm… Kemp…
—¿Kent?
El conserje tomó una lista y recorrió los nombres con la uña del pulgar; los dos jóvenes seguían mirando a John como si para ellos no tuviera ninguna importancia especial. Parecieron transcurrir horas hasta que el conserje exclamó:
—¡Kemp! Kemp, ¿verdad? Sí, habitación dos, escalera catorce. Con el señor Warner. Esa es la suya, señor —añadió al ver que John no se movía—. Catorce, dos.
—Mmm… ¿Dónde?
—Patio del Fundador, segundo arco a la izquierda. La escalera catorce está a mano derecha. No hay pérdida.
John retrocedió murmurando las gracias.
¿Quién era el señor Warner?
Eso era algo que había temido, si bien no demasiado, porque había cosas más inmediatas por las que acobardarse.
Había pensado que, una vez que encontrara su habitación, siempre tendría un refugio, un lugar donde retirarse y ocultarse. Al parecer no iba a ser así.
¿Quién era el señor Warner? A lo mejor era un joven callado y estudioso.
La noticia le inquietó tanto que olvidó preguntar al conserje si había llegado la caja con el juego de té, y sin más cogió la maleta y partió en la dirección indicada. El patio era de grava y estaba rodeado de habitaciones por tres lados, con la capilla y el comedor en el cuarto. Las ventanas estaban oscuras y vacías; varios pasajes abovedados, con blasones y volutas, conducían a otras partes del edificio, y de vez en cuando una paloma echaba a volar desde la cornisa cubierta de hiedra escarlata. Resollando por el peso de la maleta, John pasó bajo un arco, donde una placa conmemoraba la guerra anterior, y se encontró en un conjunto de claustros, en medio de los cuales se alzaba la estatua del Fundador, rodeada por una baranda de hierro. Sus pasos retumbaban en la piedra y se puso a andar de puntillas, sin pensar que en pocos días el sonido acabaría resultándole familiar. En ese patio interior el silencio era casi absoluto, solo roto por el sonido lejano de un gramófono. Se preguntó quién era el Fundador y quién era el señor Warner; tal vez un pobre becario, como él.
A la derecha del patio había tres escaleras. La última era la catorce. Los números estaban recién pintados. También eran recientes los nombres pintados en una lista al pie de cada escalera. John los leyó con temor: Stephenson, Hackett y Cromwell, el Hon. S. A. A. Ransom.
La siguiente era la catorce. Kemp y Warner.
Lo que lo asustó no fue tanto ver la puerta (la habitación número dos estaba en la planta baja) como el hecho de oír risas y ruido de tazas al otro lado. ¡Había gente dentro! Aplicó la oreja a una puerta y luego a la otra, pero era indudable que el ruido salía de la suya. Dejó sigilosamente la maleta en el suelo y ya se disponía a huir —pues habría preferido llamar al timbre de una casa extraña antes que entrometerse allí—, cuando de pronto la puerta se abrió y salió un joven con una tetera en la mano.
John retrocedió.
—Yo… Mmm…
—Hola, ¿me buscabas?
El joven era más alto y fornido que John. Tenía el pelo oscuro, peinado hacia atrás, la mandíbula cuadrada y sin afeitar, la nariz gruesa y los hombros anchos; John sintió una punzada de desconfianza. Vestía un traje de paseo gris oscuro y camisa azul, y en la mano derecha llevaba un anillo de oro de forma cuadrada. Había cierta arrogancia en su porte; estaba muy erguido.
—Mmm… —John hizo un gesto tenso e inexpresivo—. Esta es… Creo que esta… Me llamo Kemp.
—Ah, ¿tú eres Kemp? ¿Cómo estás? Yo soy Warner. Chris Warner.
Se dieron la mano.
—Estamos tomando el té. Dentro hay bastante gente. Me temo que me he apoderado del lugar. —Empezó a llenar la tetera con agua del grifo—. ¿Vienes de la ciudad?
—De Huddlesford —respondió John, sin saber que la «ciudad» era Londres.
—Ah, sí. ¿Bien el viaje?
—Sí…
John se percató avergonzado de que en la habitación habían dejado de hablar y el grupo escuchaba la conversación que tenía lugar fuera.
—Bueno, entra y toma una taza de té, si es que queda, claro. —John siguió al joven—. Amigos, ha llegado el señor Kemp, mi media naranja. Te presento a Elizabeth Dowling, Eddy Makepeace, Patrick Dowling y Hugh Stanning-Smith.
John dirigió una sonrisa a cada cara, obnubilado. Los otros lo miraron y también sonrieron.
La habitación era amplia y bien ventilada, y parecía una leonera. Habían servido el té sobre la alfombrilla de la chimenea y el suelo estaba sembrado de tazas y platos sucios, mientras sobre la mesa se amontonaban trozos de papel de embalaje, migas de media barra de pan, un frasco de mermelada, una pila de libros y otras cosas recién sacadas del baúl abierto que había junto a la ventana. Tras la pantalla de la chimenea ardía un buen fuego. La habitación era más espaciosa que cualquiera de las de la casa de John.
Miró primero a Elizabeth Dowling, porque, además de ser una chica, era la única cuyo nombre había oído bien. Tenía los hombros anchos y facciones armoniosas, y estaba sentada en un extremo del sofá. Llevaba el rostro cuidadosamente empolvado, los labios pintados de rojo y los costados de la dorada cabellera peinados hacia arriba, de manera que formaba un adorno rígido, como una especie de casco. Su mano derecha yacía inmóvil, con un cigarrillo encendido entre los dedos, y vestía un traje de tweed a cuadros.
A continuación, miró a Eddy Makepeace, que llevaba una corbata de seda amarilla con un alfiler en forma de herradura. Su cara, juvenil y salpicada de granos, expresaba gran seguridad en sí mismo y estupidez, y tenía los ojos saltones.
Patrick Dowling, cuyo leve parecido con Elizabeth indicaba que eran parientes, estaba reclinado con actitud taimada y miraba a John con un descaro desagradable. Hugh Stanning-Smith tenía la voz suave y los dedos blancos.
—Eres insufrible, Chris —dijo Elizabeth, irritada—. Mira que llenarla tanto… Tardará horas en hervir… Horas y horas… Y me muero por otra taza.
John se la quedó mirando, pues nunca había oído ese arrullo autoparódico del sur, y sintió que se encontraba en un ambiente extraño.
—Creo… —murmuró, mientras buscaba una excusa para irse—. Creo que…
—Come un poco de pastel. —Christopher puso bruscamente un buen trozo en un plato y se lo tendió—. Anda, quítate el abrigo y siéntate —añadió con amabilidad—. Pat, levántate y deja el sillón al caballero.
—No te preocupes —se apresuró a decir John, a quien no le faltaban ganas de tomar asiento—. Me he pasado el día sentado.
—Pat también —gorjeó Elizabeth—. Es un holgazán.
—Y piensa pasarse toda la noche sentado.
Patrick soltó una risotada desconcertante y repentina, y luego se metió un trozo de pastel en la boca. Como nadie hacía ademán de levantarse, John se quitó el abrigo y se apoyó contra la pared.
—¿Vienes de muy lejos?
Elizabeth había pronunciado cada palabra con suma claridad, como si hablara con un extranjero, y alzó la vista hacia John. Este le miró los labios y se dio cuenta de que en realidad eran mucho más finos de lo que parecían con el carmín.
—De Huddlesford.
—Mmm. Un buen trecho.
Como John no añadió nada más, la conversación se apartó de él.
—Chris, ¿qué estabas diciendo de Julian? —preguntó Eddy removiéndose con fastidio en su sillón—. ¿Se ha alistado como voluntario?
—Sí, en transmisiones.
—Ah, claro. Ya me parecía que por algo debía de ser.
—No lo dudes.
—¿Por qué? ¿En transmisiones no hay peligro? —preguntó Elizabeth con aire inteligente, mientras dejaba caer la ceniza del cigarrillo en su platillo—. ¿Es eso lo que queréis decir?
—No puede haberlo si Julian…
—¿Es ese que nos encontramos en la ciudad, Chris? —Elizabeth se volvió hacia Christopher Warner. Este, que amontonaba descuidadamente los platos, puesto que la merienda más o menos había acabado, asintió con la cabeza—. En el Cinderella, ¿no?, a la salida del teatro.
—Lo que Lizzie quiere decir —intervino Patrick con sarcasmo— es que Julian…
—¡Cállate! —Elizabeth hizo ademán de arrojarle un cojín y frunció los labios—. Eres un marrano.
Por un segundo su mirada se cruzó con la de John, y bajó la vista al regazo. Por lo demás, el ambiente en la habitación era casi el mismo que antes de que él entrara.
John había terminado el pastel y no se atrevía a pedir más, de modo que se dedicó a mirar la estancia. Era grande, de diseño admirable, pero descuidada en los detalles. Las ventanas de un lado daban al patio del Fundador (se veía la estatua) y las del otro, como más tarde descubriría, al jardín del Rector; de ellas colgaban largas cortinas hasta el suelo. Las paredes estaban revestidas de paneles y pintadas de color crema; a los lados de la chimenea había sendas estanterías y el mobiliario consistía en una mesa, un escritorio, dos sillones y un sofá.
Las pertenencias de Christopher estaban desparramadas por doquier. Además de libros y ropa, había sacado al azar otros objetos del baúl y los había dejado en cualquier parte: un frasco de loción capilar, una raqueta de squash, un montón de revistas ilustradas. Había varios cuadros apoyados contra la pared y, detrás del sillón de Eddy, otra maleta, abierta y casi vacía.
A pesar del gran fuego y el cómodo mobiliario, no era una sala acogedora. John se imaginó leyendo un libro de ensayos junto al hogar, mientras fuera nevaba, pero las ventanas eran enormes, se filtraba el aire y la habitación nunca acababa de calentarse.
Los cinco estaban arrellanados en torno a la lumbre, mientras John permanecía de pie detrás de ellos, junto a la pared. Cuando volvió a prestarles atención, se dio cuenta de que, contrariamente a lo que creía, no se habían olvidado de él. Mientras su mirada perpleja pasaba de una cara a otra, cada uno desviaba rápidamente la vista; de hecho, el tal Eddy había estado mirándolo con una sonrisa alelada. John se sonrojó; sí bien consideraba natural que no le hicieran el menor caso, no podía creer que estuvieran señalándolo y riéndose entre ellos. Sin embargo al parecer era lo que estaban haciendo.
—¡Deprisa, tetera! —exclamó Elizabeth, impaciente.
John la miró con suspicacia, pero ella, con los párpados ba-jos, se limitó a cruzar las piernas y estirarse la falda. ¿Acaso imaginaba cosas? Todos tenían un aire despreocupado. Christopher Warner —John había empezado a estudiarlo más que a los otros, porque sabía que ya estaba unido a él— estaba sentado junto a la chimenea, con la vista clavada en la alfombra, y de vez en cuando miraba a Eddy de reojo. El silencio en la conversación se ensanchaba segundo a segundo. ¿Qué sucedía?
Con cautela, sintiendo una incipiente aprensión aturdidora como el inicio de un mareo, se miró de arriba abajo y, tras comprobar que tenía los pantalones abotonados y que no había nada anormal en su aspecto, se ruborizó aún más e intentó erguirse en una postura marcial. Luego pensó que era una tontería, y cruzando las piernas y desviando la vista hacia la ventana adoptó un aire de indiferencia. Eddy Makepeace se aclaró la garganta con un sonido agudo y artificial. Elizabeth sacó un pañuelo del bolso y se sonó la nariz con cuidado, como para no estropearse el maquillaje. Christopher tendió su pitillera de plata y dijo con una sonrisa nerviosa:
—¿Alguien quiere un cigarrillo?
Sus palabras quedaron ahogadas por el rumor de la tetera, pues el agua ya hervía, y Christopher se apresuró a retirarla usando un pañuelo. Todo el mundo cogió su taza y se estiró o cambió de postura.
—Caramba, ha tardado siglos —exclamó Elizabeth intentando disimular el silencio que acababa de romperse, y tendió su taza con gesto infantil—. A mí, Chris, a mí. Anda, sírveme.
—Primero las visitas —repuso Christopher Warner llenando una taza para John—. ¿Le pones azúcar? —Se interrumpió para cambiar la tetera de mano—. Maldita sea, cómo quema.
—Mmm… sí, gracias. —Aún rabiosamente rojo, John se devanaba los sesos buscando algo que decir—. Sabes… Mmm… Fíjate qué curioso, creo que los dos hemos traído la misma clase de tazas.
Lo interrumpió una risotada tan estrepitosa y repentina que dio un respingo y miró alrededor, asustado. Todos se reían de lo lindo. Elizabeth volvió a coger el pañuelo y, llevándoselo a los ojos, empezó a desternillarse de risa. Eddy Makepeace dejaba escapar breves carcajadas como ladridos, que resultaban irritantes porque sonaban forzadas. Hugh Stanning-Smith contenía la risita con educación y Patrick Dowling miraba a John de reojo con una mueca burlona y taimada.
—¿Qué… qué ocurre? —exclamó John, a quien la sorpresa hizo comportarse por primera vez con naturalidad.
Más carcajadas. Su perplejidad provocó un nuevo ataque de risa aún más grosero que el primero, como si un humorista, después de contar un chiste, hubiese procedido a sentarse sobre el sombrero.
—Dios mío —exclamó por fin Christopher Warner casi sin aliento, quitando el pañuelo del asa de la tetera para secarse los ojos—. ¡Señor! Querido amigo, estos son tus cacharros. —La cara se le retorció en otro espasmo de risa, y unos borbotones se transformaron en tos—. Dios mío, voy a derramar… —Dejó la tetera y un poco de líquido cayó al mantel desde el pitorro—. Oye, tienes que perdonarnos. No tengo vajilla. Me temo que hemos abierto tu caja y estrenado tus cosas… Oye, espero que no te moleste…
John comprendió enseguida. Como todos los que iban a entrar en Oxford, había recibido una carta de la administración con una lista de los artículos domésticos que debía llevar a la residencia: dos juegos de sábanas, un servicio de té, vinagreras, etc. Tres semanas atrás su madre había insistido en que pasaran una tarde comprándolo todo; había sido una excursión conmovedora, que, pensaba John, había significado mucho más para ella que para él. Como colofón habían tomado el té en el café de un cine, con pastelitos y todo.
La mayoría de las cosas que habían comprado estaban sucias y diseminadas por la habitación; a John le asombraba haber tardado tanto en reconocerlas. La caja (ahora la veía) estaba detrás del baúl de Christopher; la habían roto al abrirla sin el menor cuidado, de modo que no podría volver a usarla como pensaba. Así pues, aquellos eran sus platos y tazas; su filtro de café (atascado con hojas de té); su resplandeciente tetera, ennegrecida por el fuego; su cuchillo para el pan, su azucarera.
—Dios mío, creí que no iba a caer nunca —barbotó Eddy Makepeace secándose sus ojos saltones—. Demonios, qué gracioso.
Elizabeth Dowling volvió a prorrumpir en carcajadas.
—Y la cortesía exquisita con que… —Tragó saliva para ahogar la risa—. Ha sacado el tema con tanta delicadeza… Dios, ¡Dios mío!
John tomó un sorbo de té, que estaba caliente y le quemó la boca. Se daba perfecta cuenta de que se referían a él en tercera persona, pero el juego expresaba su estado de ánimo. Mientras seguía atrapado en esas risas, solo quería huir como pudiera y esconderse.
—Oye, amigo, no te habrás enfadado, ¿verdad? —preguntó Christopher Warner con un tono de ansiedad que parecía halagador.
—No… Claro que no…
—Caray, si no hay por qué enfadarse —dijo burlonamente Patrick Dowling—. Ha sido la mar de divertido. Debe de haber pensado que tenía visiones.
—¿De verdad no tienes nada, Chris? Eres terrible. Yo me pasé días y días en Harrod’s decidiendo colores, diseños y esas cosas. Si alguien se atreviera a romperme… Vamos, te aseguro que lo…
Riendo estruendosamente, Christopher reanimó el fuego de un puntapié y se sentó en la alfombrilla.
—Bueno, solo compré vasos, así que podemos compartirlos.
—Desde luego, Chris —dijo Eddy Makepeace con malicia.
—Qué quieres que te diga. La lista que envían haría reír a un gato. Vajilla para el desayuno y vajilla para el té. ¿Qué se creen, que nadamos en dinero? Al final todo acabará roto o estropeado. No, yo solo cogí de mi casa unas jarras de cerveza y varias copas de jerez… que Dios se apiade del hijo de puta que me las rompa. Bueno, Kemp puede usarlas cuando quiera.
John balbució algo. Estaba demasiado turbado por ser el centro de la situación, y por el hecho de que se hubiese pronunciado la expresión «hijo de puta» ante una chica, para percatarse de los sentimientos que se desataban en su interior. Cuando lo hizo, encontró una tempestad de ira, vergüenza y autocompasión. Mientras la frívola conversación giraba en torno al mismo tema y al fin lo abandonaba, se encontró mirando el filtro de café, que Warner había usado para colar el té, y sintiendo pena por él como si los dos hubieran sufrido del mismo modo. Lo que neutralizaba su impulso de escapar era el hecho de que no tenía ningún lugar adonde ir. De ahora en adelante esa sala era su hogar.
—¿Qué dan en el cine? —preguntó Eddy Makepeace, mientras dejaba caer la ceniza del cigarrillo en la taza.
John miró con creciente desaliento los ojos saltones y la cara llena de granos. Pensó que había llegado a un lugar donde absolutamente nadie era como él. Dejó la taza en la mesa y continuó callado.
Esperar que se fueran le parecía demasiado pedir, pero poco antes de las seis se levantaron por fin y se marcharon. Christopher los acompañó hasta la verja. Ya hacía rato que había caído la tarde y John oyó el eco de las risas en los claustros. En cuanto los otros salieron se sentó abatido en el sofá, entre el fárrago de tazas sucias, sintiendo que, si se quedaba mucho tiempo solo, se echaría a llorar. Pero ese sentimiento se trocó en alarma apenas oyó que Christopher volvía, porque la idea de vivir con un desconocido lo estremeció. ¿Tendrían que compartir el dormitorio? Él nunca lo había hecho, y era muy tímido. Además, lo único que Christopher Warner le inspiraba era desagrado.