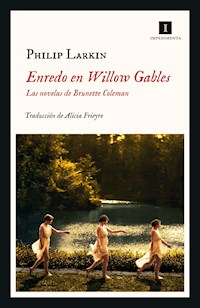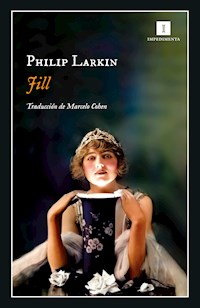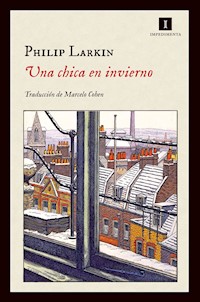
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Katherine es una joven refugiada que trabaja como bibliotecaria en una gris ciudad inglesa. Hastiada de su trabajo y de la vida en general, lo único que le hace mantener la esperanza es la perspectiva de un reencuentro con el que fue su primer amor. Así, en las horas previas a su cita, Katherine revivirá las idílicas vacaciones que supusieron para ella la pérdida de la inocencia y el paso a la edad adulta. Ahora Robin, el protagonista de aquel crucial verano, tan glorioso como mortificante, tan radiante como precozmente crepuscular, podría poner fin a su monótona vida y arrancarla para siempre de las garras de la frustración.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Una chica en invierno
Créditos
Título original: A Girl in Winter
Primera edición en Impedimenta: octubre de 2015
Faber and Faber Limited
© Philip Larkin, 1947
Copyright de la traducción © Marcelo Cohen, 2015
Copyright de la presente edición © Editorial Impedimenta, 2015
Juan Álvarez Mendizábal, 34. 28008 Madrid
http://www.impedimenta.es
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Diseño de colección y coordinación editorial: Enrique Redel
Maquetación: Cristina Martínez
Corrección: Susana Rodríguez
ISBN epub: 978-84-16542-62-2
IBIC: FA
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
A Bruce Montgomery
Primera parte
1
Durante la noche había dejado de nevar, pero, como seguía helando y los copos no se derretían, la gente comentaba que aún nevaría más. E incluso cuando la nieve empezó a fundirse, no les quitó la razón, porque no se veía el sol, sino una vasta y única capa de nubes sobre el campo y los bosques. En contraste con la nieve, el cielo era marrón. Sin la nieve, en realidad, la mañana habría parecido un anochecer de enero, pues la luz daba la impresión de surgir directamente de ella.
Llenaba las zanjas y las depresiones del campo, donde solo se aventuraban los pájaros. En algunos caminos, el viento la había acumulado impecablemente sobre los setos. Los pueblos permanecían aislados, hasta que cuadrillas de hombres pudieran abrir senderos; en los campos resultaba imposible trabajar, y en los aeropuertos cercanos a esos pueblos se habían cancelado los vuelos. Desde sus camas, los enfermos contemplaban el brillo reflejado en los techos de sus cuartos, y algún cachorro que lo veía por primera vez lanzó un gemido y se escondió bajo el lavabo. A barlovento, las casas estaban violentamente espolvoreadas de nieve, y las vallas, semisumergidas como espigones. El paisaje entero era tan blanco e inmóvil que parecía un cuadro abstracto. La gente no tenía ganas de levantarse. Mirar la nieve demasiado tiempo producía un efecto hipnótico, anulaba todo poder de concentración, y trabajar se hacía más duro y desagradable con ese frío que entumecía los huesos. De todos modos, había que encender las velas, picar el hielo de las jarras, descongelar la leche; había que preparar el desayuno a los hombres para que marcharan al trabajo. La vida tenía que continuar, por limitada que fuese, y aunque uno no pudiera ir más allá de la ventana, en casa había muchas tareas esperando un día así.
Pero, por brechas abiertas a lo largo de los terraplenes, corrían ya los trenes y, aunque vacíos, iban hacia el norte y el sur con la intención de unirlos, pasando por fábricas que habían trabajado toda la noche, por los interiores de las casas tras cuyas cortinas brillaban luces, y llegaban a ciudades donde la nieve no tenía importancia, ciudades que la helada, amargamente, solo podía sitiar durante unos días.
2
—¿Qué estás canturreando? —preguntó la señorita Brooks, y estornudó—. Estoy desahuciada.
—Los tubos no se han calentado —dijo Katherine—. Nunca se calientan.
—¡Vaya lata! El portero me tendrá que oír.
—Supongo que la instalación es demasiado vieja.
—Pues algo deberían hacer. Y mira la sala que tenemos que usar… ¡Dos lavabos! Y un solo espejo…
—Y lleno de manchas.
—Mi hermana, la casada, trabaja en un despacho —dijo la señorita Brooks con melancólica envidia—. Tienen estufa de gas.
—Ojalá aquí hubiera una, aunque no fuese de gas.
—Sí, y eso no es todo. Las mañanas de frío, como hoy, si quieres puedes tomarte una taza de té allí mismo. Y otra antes del mediodía. Una cosa así te levanta el ánimo, ¿no? Mira nosotras.
—Anstey tiene una estufa de gas. Pienso que eso es lo más importante.
—¡No mentes al diablo! —dijo lúgubremente la señorita Brooks.
Se detuvieron un momento, junto al carrito cargado de libros, mirando la larga avenida que se abría hasta el mostrador, entre estanterías oblicuas. Las dos llevaban monos de trabajo rojos. Las altas ventanas estaban cubiertas de escarcha, y las dos hileras de lámparas colgantes permanecían encendidas, aunque apenas eran las diez menos veinte. Las luces individuales de los estantes esperaban a que las puertas se abrieran al público.
El señor Anstey había entrado ruidosamente por la puerta giratoria y ahora estaba apoyado en el mostrador, esgrimiendo ante la señorita Feather una hoja de papel que golpeaba con la pipa. La señorita Feather inclinaba con respetuosa atención su desgreñada cabeza gris. Él no había bajado la voz, pero los múltiples ecos que producía al rebotar contra las paredes impedían oír lo que estaba diciendo.
—¿Quieres saber una cosa? —continuó la señorita Brooks—. Una vez conseguí que Feather le hablara de lo del té. Fue antes de que llegaras tú.
—¿Y qué dijo?
—¡Oh, ya sabes como es! —La señorita Brooks sacó un pañuelo de debajo de la manga para sonarse la nariz—. Preguntó dónde íbamos a hacerlo todo, dónde íbamos a prepararlo, dónde íbamos a tomarlo, si las asistentes tenían tiempo libre para eso, y de cada cosa hizo una enormidad. Dijo que «no veía muy bien cómo hacer viable nuestra solicitud».
—Parece que lo estuviera oyendo —dijo Katherine—. ¿Por qué tendrá que hablar de esa manera tan estúpida? Creo que es una de las cosas que más me fastidian de él.
—Puede que de pequeño se tragase un diccionario —dijo la señorita Brooks, vagamente jocosa—. O a lo mejor lo hicieron así.
Katherine terminó de colocar una pila de libros en el carrito y se quedó mirando a la señorita Brooks.
—Realmente, no creo que te afecte demasiado.
—Es que no sirve de nada que la gente te afecte. No voy a dejar que Anstey me preocupe lo más mínimo.
—Me pregunto con qué la estará molestando ahora.
La voz de chicharra del señor Anstey seguía lanzando argumentos, mientras la señorita Feather se agitaba como una hoja en la tormenta. Ambas se mezclaban con los ecos desatados por el último sonido perceptible —un arrastrar de pies, el chasquido de una regla, el apagado ruido con el que las asistentes devolvían los libros a los estantes—. Katherine y la señorita Brooks se separaron, para recorrer cada una de la particular sección de estanterías que debían mantener en orden. Pronto estuvo todo listo para el día de trabajo: los libros en hileras suaves y parejas, los sellos con la fecha correcta, los ficheros con las tarjetas ordenados sobre el mostrador en apretadas columnas. Volvieron a encontrarse junto a un expositor dedicado a Japón.
—¿Qué pasa con tus mitones? ¿No piensas usarlos?
—De buena gana lo haría. ¿Crees que alguien se reirá?
—Claro que no.
—Dentro de diez minutos esas puertas comenzarán a abrirse y a cerrarse.
—Bueno, puedes estar agradecida —dijo la señorita Katherine—. Es sábado. Se acaba la semana.
—Ya me extrañaba a mí que canturrearas —dijo la señorita Brooks, alejándose.
Cuando Katherine estaba volviendo al mostrador, la señorita Feather, liberada del señor Anstey, se le acercó como si no supiese bien quién era.
—Ah, señorita Lind…
—¿Sí?
—Verá, señorita Lind… ¿Recuerda que usted llevó el libro de registros cuando la señorita Holloway estuvo enferma? ¿Cuánto hace de eso?
—Una semana, me parece.
—Ya… Bueno, en la universidad dicen que aún no les han devuelto ese libro de Fielding sobre Uganda. El señor Anstey acaba de preguntarme qué ocurre.
La señorita Feather ya había cumplido los cuarenta. Tenía un rostro taimado y marchito, y al hablar lanzaba miradas conspiratorias a ambos lados, fijando solo de vez en cuando los ojos en su interlocutor.
Katherine frunció el ceño.
—¿Un libro de Fielding sobre Uganda? No lo recuerdo. ¿En el libro figura como devuelto?
—Sí, figura como devuelto, pero ellos dicen que no lo han recibido —repitió la señorita Feather como alguien que durante años ha necesitado repetirlo todo. Se metió un lápiz en el bolsillo del mono.
—Si figura como devuelto, seguramente lo habremos enviado —dijo Katherine sin convicción.
—Bueno, ellos dicen que no lo han recibido. Así pues, ¿podría usted echar un vistazo, querida, a ver si lo encuentra? Tal vez haya ido a parar al estante por error. Y, si aparece, avise al señor Anstey. Es tremendo el tiempo que se pierde en estas cosas.
Katherine se volvió, y fue hasta la sección de África, con la mano derecha levantada y el codo derecho apoyado en la palma izquierda. Aun sin prestar mucha atención, el libro fue uno de los primeros que vio, perfectamente situado en la hilera de parduscos lomos de cuero. Una mirada al reverso de la cubierta le reveló el sello de la biblioteca de la universidad. Lo acunó malhumoradamente en las manos, luego se lo puso bajo el brazo y volvió adonde estaba la señorita Feather, que la miró con aire de degradada sabiduría.
—Aquí está, señorita Feather.
—Ah, ¡cuánto me alegro! ¿Quiere dejarlo pues en el escritorio de la señorita Holloway? Y también puede ir a decirle al señor Anstey que lo hemos hallado y enseguida lo enviaremos.
—Muy bien.
Como la señorita Holloway no estaba en su despacho —que en realidad era una mezcla de almacén de libros nuevos, sala de servicios bibliográficos y lugar de trabajo de la catalogadora—, Katherine dejó el libro sobre el escritorio y siguió hacia el despacho del señor Anstey. Estaba en un corredor oscuro, al fondo del cual una escalera de caracol de hierro llevaba hasta el departamento de referencias. Golpeó a la puerta y, tras una pausa, una voz familiar le dijo que entrase.
Su rostro no expresaba nada cuando cerró la puerta detrás de ella. En realidad, pocas veces lo hacía: la palidez, su cara con forma de escudo, los ojos y pestañas negros, los pómulos altos que no eran vivaces ni elocuentes… Y, tampoco, curiosamente, lo era la boca, demasiado ancha, de labios demasiado carnosos para ser bonita. Sin embargo, siempre alerta y sensible, hubiera debido ser un rostro muy expresivo. Era casi como si Katherine se hubiese lastimado los labios y tuviese que mantenerlos insólitamente cerrados. A veces, con todo, en sus ojos despuntaba un tenue brillo de humor, como creado por el placer de la plenitud con que ella cubría en ocasiones sus pensamientos. Y cuando hablaba lo hacía con acento extranjero.
El despacho estaba prodigiosamente tibio, con una vehemente estufa de gas ardiendo a tal punto que las lenguas de las llamas lamían el aire. Delante había un tazón chino lleno de agua, y en el agua se desintegraba una colilla. Reinaba un gran desorden: contra las paredes, entre estanterías y archivadores, había pilas de libros y cajas de referencias acumuladas durante meses. Luego, un círculo interior de papeles amontonados olvidados desde hacía semanas; y, en el centro, una escribanía, cubierta de cartas y hojas mecanografiadas, tras la cual estaba sentado el señor Anstey. Un gran frasco de combustible para mechero se encontraba junto al teléfono.
El señor Anstey ofrecía su habitual número de estar demasiado absorto en asuntos importantes para advertir la entrada de Katherine, y en la mano tenía una frágil hoja cuya lista mecanografiada iba repasando con un lápiz. Sostenía la pipa entre los dientes con una mueca agresiva. De vez en cuando sorbía aire por la nariz con un ruido enérgico y líquido. Era un hombre flaco y ajado, de unos cuarenta años, con un rostro estrecho y anguloso y gafas delicadas. Su traje estaba mugriento, llevaba una corbata que disgustaba a Katherine y un jersey cuyas mangas asomaban bajo los puños de la chaqueta. Se acicalaba cuidadosamente el pelo y de vez en cuando torcía la cara: parecía un empleado de estación de trenes con neurosis de guerra.
A su alcance había un estante donde se veían una taza y un plato sucios.
Katherine esperó ante él, mirando con repugnancia la cabeza inclinada. Como si no la hubiera visto, él se levantó y, malhumoradamente, hurgó en un archivo. El humo de la pipa tenía un olor dulzón. Después de volverse a apoyar en el escritorio dijo con afectada preocupación:
—¿Bien, señorita Lind?
—Hemos encontrado el libro sobre Uganda y lo enviaremos de inmediato.
Él no dio señal alguna de haber oído. Uno o dos minutos después, con la misma voz, preguntó:
—¿Dónde está?
—En la estantería.
El señor Anstey añadió a la lista una nota final, la dobló, la puso en un sobre, garabateó algo en un bloc de notas y algo más en un calendario y, finalmente, dijo:
—¿Y qué hacía allí?
Quitándose la pipa de la boca tomó un lápiz y empezó a extraer las cenizas, fijando en Katherine una mirada distante, inexpresiva.
—Me temo que fue un error.
—Si me perdona, señorita Lind, advierto allí dos errores —dijo súbitamente el señor Anstey en voz alta y pendenciera—. Ese volumen no tendría por qué haber figurado como devuelto: primer error. Y, luego, no había por qué colocarlo en los expositores. O sea que son dos errores. ¿Me sigue, señorita Lind?
—Sí —dijo ella en tono neutral, para no llamar la atención de él sobre su negativa a darle título alguno. Acumuló paciencia en su interior para afrontar lo que Anstey iba a decir, pues siempre decía cosas muy parecidas.
—Y ninguno de los dos, por explicarlo de algún modo, lo habría cometido cualquiera con unos gramos de lo que los ingleses llamamos juicio, o discernimiento o… nous. —Se volvió hacia la estufa, acercando un trozo de papel a la fulgurante rejilla—. Sin duda no lo habría cometido nadie con la educación superior que usted ha recibido… Quizá podría haberlo hecho la aprendiza más joven, quienquiera que sea, aturdida como debe de estar con canciones de jazz, amiguitos o la última «peli», pero de usted no lo hubiera esperado, porque a mí me han inducido a creer que ha sido educada en la razón, y esto que ha hecho es, por decirlo educadamente, una soberana necedad.
La llama se le fue acercando a los dedos, y Anstey dio unas frenéticas chupadas a la pipa antes de arrojar el papel carbonizado al tazón de agua. Luego continuó hablando con su voz natural, desprovista de todo humor o calidez, con el típico tono que en un escenario se habría usado para insultar.
—Muestro toda la comprensión posible por esos errores que un hombre o una mujer cometen por culpa de la inexperiencia o falta de comosellame. En esta profesión hay ciertas cosas que únicamente llegan a dominarse con el tiempo, solo por el hecho de que uno las ha realizado tantas veces que puede prever cualquier eventualidad que surja en el curso de… sus tareas. —Abrió las fauces desagradablemente, como si Katherine lo hubiese provocado—. Yo no soy uno de esos licenciados de Oxford o Cambridge que vienen y dicen: «¡Pero si yo puedo aprender todo esto en cinco minutos!». He conocido a montones de esos novatos, y puede usted creerme que no sirven absolutamente de nada a la hora de manejar un problemita grave. No, yo empecé en esta profesión desde abajo —volvió a mirarla con esa distante e inexpresiva expresión que parecía cerrarle las aletas de la nariz— y el poco reconocimiento que he adquirido me lo gané aprendiendo mi trabajo palmo a palmo, de arriba abajo, al derecho y al revés, llámelo como usted quiera.
Se llevó la pipa a la boca, pero se le había apagado. Suspirando, buscó a tientas las cerillas.
—Claro que —prosiguió, chupando ávidamente la boquilla mordisqueada— yo ignoro lo que usted proyecta hacer con su vida, si piensa seguir en esta profesión. No lo sé y, francamente, no quiero saberlo, porque eso es algo que cada persona tiene derecho a resolver por sí misma, pero permítame decirle una cosa: si decide usted que sí, que seguirá en la profesión, que estudiará y consagrará su energía al dominio de esta… carrera, acabará descubriendo —acentuó las dos palabras con la pipa— que unos gramos de sensatez empresarial, como los que se requieren para dirigir una fábrica o… un negocio, le valdrán tanto como todo su Shakespeare o su doctor Samuel Johnson o cualquier otro. No seré tan tonto, desde luego —adoptó un tono de indulgencia pedagógica— como para negar que tales conocimientos sean de inestimable valor, pero lo que intento explicarle es que son pocas las veces al año en que un sujeto ha entrado y me ha solicitado: «Verá, señor Anstey, quiero saberlo todo sobre drama isabelino», o sobre cualquier otra rama oscura de la fonología o la morfología o cualquier cosa con la que usted resulte estar familiarizada (en ese caso, claro, sí entraría en juego su formación).
»Pero nueve de cada diez veces, el noventa y nueve por ciento de ellas, tendrá que cumplir la simple función de un mero jefe de oficina que en lugar de tratar con casas o paseantes o lo que sea trata con libros.
El señor Anstey hundió el lápiz en la pipa de nuevo extinta y esta vez echó mano de un barato mechero de llama larga.
—Ha empezado usted a trabajar aquí con una formación buena y valiosa, con mucha diferencia mejor que la que tuve yo y no menos valiosa por haber sido obtenida en un país extranjero, ya que el conocimiento humano es el mismo en Inglaterra, Francia, Alemania y todos los países de esta tierra de Dios. —En este punto, Anstey dejó escapar una risita—. Pero, como le iba diciendo, o más bien sugiriendo, en caso de que con el paso del tiempo alcance usted una posición equiparable a la mía, descubrirá que tres cuartas partes de su tiempo las emplea en vigilar y enmendar las meteduras de pata de alguna cabeza hueca que cree haber enviado un libro a Wigan o Tombuctú, cuando en realidad solo lo ha devuelto a un estante donde no debería estar.
Volvió a reírse y chupó la pipa, rodeándose la cabeza de un aura de humo azulado y dulzón. Katherine lo miró como si fuera un insecto que se habría deleitado en pisar.
—Pido disculpas por el error —dijo furiosa—, pero no creo que…
—Pues ya ve, señorita Lind: es así como se nos pasa el tiempo… —la interrumpió el señor Anstey. Sentado en una extraña postura, se palmeó desconsoladamente el muslo mientras de soslayo miraba a Katherine con el rostro desencajado—. Preocupándonos por pequeños detalles que dentro de seis semanas no nos importarán ni a usted ni a mí ni a nadie, mientras lo que realmente importa queda postergado.
Hizo un gesto teatral de resignación. Era otro de sus números, el del hombre obligado a derrochar su tiempo en cosas que estaban por debajo de su inteligencia.
—En este cajón tengo trabajo acumulado desde hace cuatro años, trabajo de clasificación, original y tal vez valioso, a la espera de que tenga una semana libre… Bien, de nada sirve lamentarse. Por ese camino se llega a la locura, como dijo noséquien. Todo lo que puedo hacer, todo lo que puede hacer usted, es sacar adelante el trabajo urgente. Eso…
Se escuchó un golpecito en la puerta y, a continuación, entró la señorita Feather, mirando en torno como si sospechara que en el despacho había más de dos personas. El señor Anstey adoptó enseguida de su expresión distante y, con voz preocupada, dijo:
—Sí, señorita Feather, ¿qué ocurre?
—Una de las asistentes de la sección juvenil se encuentra mal, señor Anstey. No está en condiciones de trabajar.
—¿Y de quién se trata, señorita Feather? —Era su tercer papel: el de un funcionario de justicia atento a todos los hechos del caso.
—La señorita Green. Realmente parece muy enferma.
—¿Qué le pasa? —preguntó él rudamente—. ¿Tiene gripe, sarampión o…?
—Le duele mucho una muela y quiere irse a su casa. Creo que habría que permitírselo. La verdad es que hoy no resultará muy útil.
—¡Irse a su casa! Debería ir a ver un dentista —dijo despreciativo el señor Anstey, como si se hubiera dado cuenta del engaño.
—Creo que lo hará si antes la dejamos marcharse a casa.
Quizá la señorita Feather fuese la única de toda la plantilla que poseía el don de impedir que el señor Anstey se anduviese por las ramas: introducía observaciones sumisas, insinuantes, que lo obligaban a volver al camino que a ella le importaba.
—¿Y dónde vive? ¿La madre figura en la guía? —Ignorando la negativa de la señorita Feather, el señor Anstey abrió la guía para descubrir que la mujer no figuraba.
—Está muy lejos —dijo la señorita Feather—. Pienso que tal vez sería mejor que alguien la acompañara. Parece que en cualquier momento fuese a desmayarse.
—¿Y por qué no darle fiesta a todo el mundo? —propuso el señor Anstey, coronando la frase con una carcajada histérica—. ¡Yo mismo iría con ella con tal de tener la mañana libre!
Se rio solo.
—Creo que es mejor que la acompañe alguien —repitió la señorita Feather, mirando furtivamente el reloj de la repisa.
Riendo animadamente, el señor Anstey se metió la pipa en la boca y volvió a sus papeles.
—Sí, de acuerdo, de acuerdo —dijo con indulgente impaciencia, como si las dos le hubieran hecho perder el tiempo. Que la acompañen. Me da lo mismo quién. Que vaya alguien. ¡Ja, ja! Qué alegría les dará poder escaparse una o dos horas…
Lo dejaron sumido en su inconmovible convicción de que todo dependía de él y de que, pese a tener un trabajo abrumador, siempre se las ingeniaba para gestionar cada detalle con eficiencia.
Una vez fuera, la señorita Feather dijo:
—Tal vez no le moleste ir a usted, señorita Lind.
3
Katherine se preguntó qué pensarían de aquello los Fennel.
Habían pasado tres minutos y, como le habían ordenado, estaba esperando en el vestíbulo de entrada de la biblioteca. Era un lugar frío y mal iluminado, con una doble puerta de vaivén que daba a la calle. Otros dos pares de puertas, al otro lado, conducían a la Biblioteca de Préstamo y a la Sala de Lectura. El único mueble a la vista era un amplio tablero de dos cuerpos, pintado de gris huevo de pato, que se destinaba a Fotografías Oficiales de Guerra. Estaba repleto de instantáneas de destructores, aviones y tanques avanzando por el desierto. A veces los chiquillos entraban a mirarlas o a robar los alfileres. En las paredes, cuadros sin valor de pintores locales colgaban a gran altura.
¿Qué imaginarían al leer la carta? Para ellos la frase «trabajo en una biblioteca» evocaría una imagen de pasillos estrechos, con ella manteniendo apagados diálogos con profesores o dormitando tras un escritorio de caoba: tendrían la impresión de que su empleo implicaba cierta forma de estudio, ignorantes de que las asistentes de biblioteca hacían todo tipo de cosas con los libros, salvo leerlos. Sin duda, no imaginarían la ronda cotidiana de bolsas de red, ancianos temblorosos, vagabundos que leían periódicos con lupa o soldados que pedían diccionarios médicos. No es que fueran estúpidos, pero cosas así no les vendrían a la mente. ¿O era ella, simplemente, la que no podía concebirlos haciéndose una idea de un lugar como aquel?
Quizá no tendría que haberles escrito. Un año antes, al llegar a Inglaterra, se había planteado la cuestión y había decidido no hacerlo. Los Fennel no querían ninguna obligación inesperada con el pasado. Y hasta era posible que les disgustara tratar con ella a causa de su nacionalidad, porque, según su opinión, lo que caracterizaba a los ingleses en tiempo de guerra —y no había nada más inglés que los Fennel— era la desconfianza hacia cualquier país extranjero, amigo o enemigo, dejándose llevar por su instinto. Podía ser, incluso, que reencontrarse con ella les resultase socialmente molesto. Y, aunque con el correr de los meses hubiese llegado a considerar esas cosas cada vez menos probables, se había atenido a la decisión original, sobre todo por timidez, aunque había ciertas cuestiones menores —si seguirían viviendo en el mismo lugar, por ejemplo— que también la frenaban.
Cuando al fin había escrito, por lo tanto, lo había hecho llevada por un impulso; un acto reflejo provocado por el hecho de ver su nombre en los periódicos, o más bien un nombre que asociaba con el suyo. Se había dirigido a Jane, porque Jane aparecía mencionada, y a Katherine le inquietaba el temor de que alguno de los padres, o los dos, hubiera muerto, y la posibilidad de que hubiesen convocado a Robin a filas y lo hubieran matado o herido. No era lo más probable, pero le había parecido mejor ser cautelosa hasta averiguar cómo estaban las cosas. De modo que se había pasado la semana anterior esperando ansiosamente la respuesta. Y había llegado —no de Jane, cosa comprensible dadas las circunstancias, sino de la señora Fennel, y escrita en el mismo papel de carta que solía usar Robin, con la casa, el pueblo y el número de teléfono conspicuamente estampados en la cabecera de cada página. La mera visión de ese papel le produjo tal emoción que apenas pudo leer el texto, y tuvo que recorrerlo varias veces con la vista antes de alcanzar el significado—. Los alegraba mucho, decía la señora Fennel, tener noticias suyas: más de una vez se habían preguntado cómo le habría ido, pero ni siquiera habían soñado que pudiese estar de nuevo en Inglaterra. Debería haber escrito antes para contárselo. Jane le agradecía que se hubiese preocupado por ella y anunciaba que le contestaría más adelante. Entretanto escribiría a Robin para contárselo y enviarle su dirección, pues estaba en el ejército (aunque aún en Inglaterra) y sin duda él le respondería también. Como despedida, los tres le enviaban sus mejores deseos.
Ella se había apresurado a escribir una carta de agradecimiento: una estupidez, pues no tenía nada que agradecerles. Pero era eso precisamente lo que sentía. Demasiado excitada para dormir, esa noche había fumado muchos cigarrillos y, finalmente, después de medianoche, se había puesto a limpiar la habitación y a ordenarla, en parte por hacer algo y en parte porque sentía que hacían falta algunos preparativos. En realidad, le hubiese gustado salir a caminar por las calles desiertas, pero las normas policiales lo prohibían. Al cabo de un rato se había puesto a releer la carta, a contemplar el encabezamiento grabado en azul, y se había acostado tan agitada y exhausta como si en verdad hubiese ocurrido algo importante: el fin de una guerra o el comienzo de una invasión.
Se había pasado la semana entera esperando la carta de Robin. Hasta el momento no había llegado, pero el intervalo le había alimentado el nerviosismo hasta transformarlo en una expectativa poderosa, deliciosa, lo bastante fuerte como para ayudarla a soportar un trabajo cotidiano que normalmente le resultaba desagradable. El hecho de preguntarse qué pensarían de aquello los Fennel, y en especial qué pensarían de Anstey, le levantó el ánimo, como si hubiese encontrado aliados después de haber estado totalmente sola. Sabía que de no ser por él, el trabajo le habría parecido al menos tolerable. Pero lo detestaba tanto que a veces dudaba si en realidad era tan malo, si no había en ella una especie de ceguera que le impedía verlo con naturalidad. Para las demás empleadas, al parecer, Anstey era un chiste viviente, incluso le tenían aprecio, aunque estuviesen de acuerdo, como quien maldice el tiempo, en que era totalmente imposible. Pero a ella le había repugnado a primera vista y, cuanto más lo conocía, más aumentaba dicha repugnancia. No era capaz de evitar un acceso de rabia incrédula cada vez que tenía que encontrarse con él, porque era como si siempre la insultase adrede. Tan reprobable le parecía aquel hombre que no podía sino pensar que algo en su tono de voz o en la forma en que componía sus frases debía inducir instantáneamente a todo inglés a comprender que su crasa brutalidad era solo un hábito jocoso que no debía tomarse en serio. Era posible. Pero ella se enorgullecía de conocer el idioma suficientemente bien como para detectar algo así y, además, la cara de Anstey le había disgustado antes incluso de oírle la voz, y lo que decía le parecía tópico. Era teatral, escabroso y grosero.
Y, sin embargo, se había enredado con él en una nueva escena. Quizá con el tiempo perdiera el poder de enfurecerla con tanta regularidad. Pero esa mañana, como el resto de esa semana, nada de aquello parecía importante: era algo que solo la había desesperado mientras no había tenido nada más en la vida. Ahora, con la inevitable sensación de que en unas semanas todo iba a cambiar, era capaz de tomárselo con calma.
En realidad, el asunto había acabado mejor que de costumbre. Por lo general solo sentía deseos de marcharse de la biblioteca lo más rápido posible, y ahora le habían mandado prácticamente eso. Cierto que en sí mismo era más bien un insulto. Pero se correspondía a la perfección con la forma que él tenía de tratarla. La habían nombrado asistente temporal, lo cual la diferenciaba de las empleadas permanentes: no era ni una recién licenciada del instituto que estaba aprendiendo el oficio, ni una estudiante avanzada a punto de presentarse a los exámenes finales. Por eso podían destinarla sin problemas a cualquier tarea, desde llevar polvorientos volúmenes al almacén hasta subirse a una mesa para cambiar una bombilla de la Sala de Lectura mientras los viejos le miraban acuosamente las piernas. Detrás de todo aquello percibía la influencia del señor Anstey. Había en él un curioso afán de secretismo profesional, como si fuese un guardián de misterios tradicionales; parecía remiso a confiarle más información sobre el trabajo de la inevitable. A ella, por lo tanto, le endilgaban toda tarea extraña que no fuera obligación específica de nadie, pues Anstey le había llegado a contagiar ese hábito a la señorita Feather, pálido fantasma de sus deseos. Esto le fastidiaba bastante, no porque la práctica bibliotecaria le importara un comino, sino porque acentuaba aún más lo que ya destacaba por sí solo: que era extranjera y allí no tenía un lugar determinado.
Aun así, aquel recado era mejor que muchos otros. Lo haría fácilmente, y cualquier cosa merecía la pena con tal de huir del trabajo, aunque significara salir al frío de la calle. A la vuelta podría entrar en un café a tomar algo caliente y quizá, incluso, pasar por su estudio para ver si había recibido alguna carta. ¡Qué extraño era esperar cartas otra vez! Pero todo dependía de dónde viviese la señorita Green. No estaba segura de quién era. En el departamento juvenil había varias, y la única cuyo nombre conocía era la guapa, la señorita Firestone. Las demás no eran llamativas y no tenían nada que ver con ella.
Aguardó con impaciencia. Al cabo de un rato salió una chica con ropa de calle que se le acercó con lentitud. Tendría unos dieciséis años, y Katherine reconoció su cara.
—¿Tú eres Green? Me han pedido que te acompañe.
La señorita Green asintió rígidamente. Era delgada y vestía un abrigo beige que no le sentaba bien, no tenía buena cara y llevaba gafas. Apretaba la boca como si sus dientes estuvieran pegados con toffees.
Katherine la miró titubeante, como preguntándose cuán enferma estaba. Daba la casualidad de que la señorita Green era la primera empleada con quien había hablado, porque la primera mañana de trabajo, tras encontrársela en el vestíbulo, le había preguntado dónde estaba la señorita Feather. La señorita Green, mirándola fijamente, le había respondido con voz nasal que la encontraría en la sala de registro y, sin explicarle cómo llegar, había desaparecido. Desde entonces habían pasado nueve meses y no habían vuelto a dirigirse la palabra. La señorita Green trabajaba sobre todo en la Sección Juvenil.
—¿Te encuentras muy mal? ¿Puedes caminar?
La señorita Green volvió a asentir, como afirmando hoscamente que no necesitaba la ayuda de nadie. Persuadida de que hacía falta un poco de amabilidad, Katherine dijo:
—Siento que te duela tanto.
—Pues con eso ya me has aliviado —replicó sarcásticamente la señorita Green apretando y moviendo labios, como si estuviera comiendo un caramelo. Empujó la puerta de vaivén sin sostenerla tras ella.
«Mocosa malcriada», pensó Katherine, siguiéndola, pero le resultaba un alivio no tener que hacerse la simpática. Se detuvieron un segundo al borde de la escalinata, el viento frío les levantaba las faldas, y se pusieron en marcha mientras un reloj daba las diez y cuarto. Se trataba de una Biblioteca Local, y estaba situada en la esquina de una avenida residencial y el final de una larga calle bordeada de tiendecillas que, ganando importancia y amplitud, corría casi hasta el centro de la ciudad. La biblioteca era un edificio feo y viejo construido sobre una elevación donde crecían matas de laurel; ahora, esa elevación estaba cubierta de nieve y sembrada de billetes de autobús.
Alguien había arrojado un periódico cuidadosamente doblado a una zanja, donde ahora yacía congelado. Pasó una carreta rechinante desde la cual un viejo arrojaba paladas de grava, dibujando un arco con el mango para esparcir bien las piedrecillas. Las muchachas bajaron los escalones, Katherine desproporcionadamente fuerte y morena al lado de la señorita Green.
Al pie de la escalinata les salió al paso un chiquillo de cara y manos muy rojas, que las miró con desconfianza y dijo con voz tosca:
—¿Es aquí donde están libros?
Como la señorita Green pasó de largo, Katherine tuvo que pararse a dar indicaciones. El chico, que llevaba en su mano izquierda una moneda de seis peniques, retrocedió ante aquel acento extranjero. Girando la cabeza mientras se apresuraba tras la señorita Green, Katherine lo vio cruzar la entrada principal, aunque ella había hecho hincapié en que debía rodear el edificio para encontrar la Sección Juvenil.
—Oye, ¿dónde vives?
—En Lansbury Park.
—¿Coges el autobús aquí?
Un nuevo gesto de asentimiento
—¿Y luego cambiamos en Bank Street?
—No hace falta que vengas —dijo la señorita Green, tajante, cuando llegaban a la parada—. Sé llegar sola a mi casa.
—Te acompañaré todo lo que pueda —dijo Katherine—. No pienso volver antes de lo necesario.
—Eso es asunto tuyo.
—¿Seguro que te encuentras bien?
—Perfectamente.
Lansbury Park era un lugar excelente: atravesarían el centro de la ciudad, y el estudio de Katherine estaba muy cerca de Bank Street. Le sería muy fácil subir un momento en el camino de regreso. De hecho, ya que Green parecía tan independiente, bien podía dejarla en Bank Street, como había sugerido, y pasar el resto del tiempo en su habitación, en un café o mirando escaparates. ¿Habría llegado una carta? Seguro que a esas alturas Robin ya habría tenido tiempo de escribir, si es que quería hacerlo. Tal vez no le hubiese interesado mucho enterarse de que ella había vuelto a Inglaterra. Por supuesto que la perspectiva de volver a verse no le entusiasmaría tanto como a ella: en cualquier caso, nadie había hablado aún de un encuentro. Pero ella tenía la esperanza de que, por pura educación, escribiese antes. Tal vez estaba confinado en algún lugar inaccesible —Irlanda, por ejemplo— donde las cartas tardaban días en llegar, o quizá ocupado en un proyecto o un curso de entrenamiento que no le dejaba tiempo libre. También podía ser que la señora Fennel no le hubiese escrito tan rápido como había anunciado. Era una verdadera tortura. Pero cada día, sin duda, aumentaban las posibilidades que llegara una carta.
Mientras esperaba el autobús entre un pequeño grupo, Katherine se movía de un lado a otro, impaciente. La señorita Green se había parado algo apartada de ella, como para negar toda relación, y Katherine la miraba de vez en cuando para cerciorarse de que estaba bien, lo que a fin de cuentas era su supuesta misión. Se la veía pálida y mal alimentada; las gafas de lentes gruesas no se le ajustaban bien en las orejas, signo de que hacía mucho que no las cambiaba. Puede que entretanto se le hubiera debilitado la vista, lo que explicaría la petulante rigidez de su cabeza, que la hacía parecer desdeñosa y envarada. Llevaba el pelo fláccidamente sujeto en un moño y sus muñecas eran finísimas. Y le dolían las muelas. Katherine sintió lástima: era patética y despreciable, pero, de no haber sido por su dolor, ahora ella habría estado trabajando resentidamente hasta la una.
Tenía muchas cosas por las que alegrarse. No hubiera podido nombrarlas todas, pero mientras el enorme autobús se acercaba, sintió que hasta el frío era delicioso. La señorita Brooks lo habría visto en términos de la nieve letal que se esparcía por doquier, pero para Katherine la helada hacía que todo se mantuviera en pie por sí mismo y fulgurara. Hasta el hecho de subir al autobús le produjo un momentáneo destello de placer, como si entrara en una etapa nueva de un viaje más importante. Mientras avanzaban, frotó la ventanilla para abrir un claro y miró pasar las tiendas de City Road. City Road tenía varios kilómetros de largo. En medio del pavimento, donde antes habían estado los raíles del tranvía, quedaban unas cicatrices gemelas. En algunos escaparates ardían velas para derretir la escarcha de los cristales.
Todas las tiendas, ya vendieran tabaco y periódicos o pan, conservas o verdura, se parecían mucho. Se mantenían gracias a los habitantes de las muchas calles pobres de los alrededores, que no solían ir más lejos a hacer sus compras. Como era sábado, las aceras estaban llenas de gente: mujeres del barrio que iban con sus cestas de una tienda a otra, se apoyaban en los mostradores para mantener oscuras, alusivas conversaciones de cinco minutos, o esperaban pacientemente a la puerta de carnicerías y pescaderías. Aquí y allá algunos viejos, hundidos en sus abrigos hasta los cuellos descarnados, se apoyaban en la pared para llenar sus pipas con un apestoso tabaco que se vendía en pedazos pegajosos. Carteles de papel colgaban ante los quioscos de periódicos.
Sí, pensó imaginando las alianzas de boda y las balanzas sucias de verdura, sin duda se preguntarían cómo había llegado allí. Esta clase de escenas —aunque a ella le hubiera recordado a ellos— no significa nada para ese tipo de gente. Ellos solo se fijaban en cosas que los artistas les habían puesto ante las narices durante siglos, cosas como paisajes y crepúsculos. ¿O cometía una injusticia? Estaba muy bien suponer que los Fennel se habrían fijado en esto o en aquello, pero en realidad sus propios recuerdos no eran en absoluto claros. Durante su estancia con la familia no los había observado con mucha atención, convencida de que luego no volvería a verlos nunca, de modo que apenas conservaba un aroma confuso del lugar en que vivían, de cómo la habían tratado y de las cosas que decían. ¿Recordaba cómo eran? Se acordaba perfectamente de la cara de Robin y, en menor medida, de la del señor Fennel. La de la señora Fennel se había ido confundiendo con la de una profesora del colegio. Y de Jane no se acordaba en absoluto. Era extraño. Estaba convencida de tener buena memoria para las caras.
Lo cierto era que no podía quitárselos de la cabeza, y que continuamente se le mezclaban con lo que estuviera haciendo o pensando. Alzó la vista desde el autobús traqueteante y fue contemplando sucesivamente una tienda de ropa barata en cuyo escaparate una muchacha de tobillos desnudos estaba arreglando un modelo elegante; una tapicería con una vieja e imponente fachada; una lechería con las persianas siempre bajadas, la puerta entreabierta y los taburetes vacíos; el escaparate de una tienda de empeños atestado de monedas antiguas, camisas, un teodolito, orinales y un arpa; la puerta de un pub, con un picaporte reluciente, en el momento en que se abría; un repentino solar de altas paredes empapeladas y una montaña de ladrillos cubiertos de escarcha, restos de una casa derruida. Nada de aquello tenía por qué recordarle a los Fennel y, sin embargo, no dejaba de pensar en ellos.
El autobús se detuvo, aceptó más pasajeros y volvió a ponerse en marcha. Fuera, los edificios eran cada vez más altos e imponentes, las calles se volvían más anchas. Por fin llegaron al final de City Road y, lentamente, empezaron a circular por céntricas avenidas de una sola dirección. Una muchedumbre apresurada atestaba las aceras entre un centelleo de cuellos y periódicos. Pasaron frente al atrio de la catedral, divisaron el largo y tiznado techo de cristal de una estación ferroviaria y se detuvieron ante un cúmulo de luces, junto a un umbral con una docena de placas de metal. Aquí y allá, muchachas embozadas en abrigos se sentaban a leer ante los estancos y, en una calle lateral, un hombre vendía patatas que asaba en una antigua parrilla.
Katherine había dejado de prestar atención a la señorita Green, que estaba sentada a su lado en un asiento doble de la planta baja. La señorita Green ocupaba el sitio del lado del pasillo, y el autobús se había llenado tanto que encima de ella se balanceaba una bolsa de compra de la que asomaba la punta de un puerro. A cada sacudida de su dueña, la bolsa chocaba contra el pelo de la señorita Green. Pero ella seguía mirando al frente sin decir palabra. Hasta que de pronto se apoyó en Katherine.
Katherine reaccionó haciéndole más espacio. Pero la señorita Green dijo:
—Lo siento, pero no me encuentro bien. Tengo que bajar.
Katherine la miró. Parecía un espectro.
—De acuerdo.
Le hizo una seña a la conductora y llevó a la señorita Green hasta la puerta trasera. En la parada siguiente, el autobús se acercó a la acera para dejarlas bajar. La señorita Green se sentó en un banco al que le habían quitado las barandillas y dejó caer la cabeza sobre el pecho.
Katherine se le acercó.
—¿Te sientes débil o estás mareada?
—Estoy mareada —dijo la señorita Green al cabo de un rato. Echó la cabeza hacia atrás como si el aire frío fuera un paño de muselina que hubieran colocado sobre su frente. No habían llegado a Bank Street, les había faltado una sola parada.
Se encontraban en una gran plaza cuadrada, centro oficial de la ciudad, dos de cuyos lados estaban ocupados por el ayuntamiento y las dependencias municipales, al pie de las cuales las había dejado el autobús. En medio de la plaza había un recuadro de césped con bancos y parterres; sobre las desnudas ramas de los árboles del tercer lado de la plaza asomaban los altos pilares de la fachada de la Biblioteca Central, y en el lado restante había una serie de tiendas con exiguos escaparates, sastrerías y joyerías.
Katherine no sabía bien qué hacer. No tenía ninguna experiencia en enfermos ingleses. Habría ido rápidamente a una farmacia, pero una vez allí no habría sabido qué comprar. Si la señorita Green le hubiese pedido algo, habría hecho todo lo posible por conseguirlo, pero, entretanto, paralizada, se limitaba a mirar aquel cuello flaco envuelto en la bufanda de chifón. El dolor se encontraba tan lejos de sus propios sentimientos que se sentía impotente. Probablemente la señorita Green tampoco le agradecería que intentara animarla.
De modo que aguardó. Al fin, la señorita Green levantó la cabeza.
—A veces los autobuses me ponen mal cuerpo —dijo en un tono algo más alto que un susurro.
—¿Cómo te encuentras? ¿Qué quieres que hagamos?
—No quiero nada. Solo descansar un poco.
Katherine miró a su alrededor.
—En el centro de la plaza hay un refugio. Allí debe de haber un banco en condiciones. No te hará ningún bien continuar sentada sobre la piedra.
La señorita Green no parecía haberla escuchado. Pero, un minuto después, alzó los ojos.
—¿Dónde dices?
—Allí. ¿Crees que podrás llegar?
—Puedo intentarlo.
Katherine se agachó y le tomó del flaco brazo. Juntas cruzaron el césped y avanzaron por un sendero, pisando una delgada alfombra de nieve endurecida. Los bancos estaban sucios de escarcha y resecas hojas de laurel. Ayudó a la señorita Green a subir los escalones y, ya dentro del descuidado refugio, la sentó en un banco de madera. Hacía allí un frío terrible, pero el lugar era imponente: adosada al muro había una fuente y, sobre ella, una placa con volutas que conmemoraba una coronación. Por el momento, no parecía que Katherine pudiese hacer nada, de modo que, dando la espalda a la señorita Green para dejar que se repusiera, se apoyó en el umbral de la puerta y contempló los trazos grises de las ramas y, más allá, los edificios oscuros con los pisos altos sembrados de luces. Finalmente, al parecer, no le quedaría más remedio que acompañar a la señorita Green hasta su casa. Y luego no tendría tiempo para pasar por su estudio antes de volver al trabajo. En realidad, si seguían moviéndose a ese paso, no valía la pena regresar antes de la comida. Esa semana le tocaba trabajar ocho horas al día, de nueve a una y de tres a siete. En cualquier caso, podría acercarse al estudio al mediodía; solo se retrasaría una hora más. Pero cuanto más postergara el momento de confirmar —o descartar— la llegada de esa carta, más tiempo podría conservar la esperanza. Entretanto, se demoraba en el umbral, como si estuviese de guardia, sorprendida de encontrarse en aquel lugar extraño, mientras, a sus espaldas, la señorita Green, que había dejado las gafas sobre el banco, se frotaba los ojos. Alrededor de la plaza el tráfico circulaba en una sola dirección, y Katherine observaba cómo pasaban taxis y autobuses a lo lejos; el ruido se afilaba en el aire frío como un cuchillo en una piedra.
Al cabo de un rato, se volvió.
—¿Cómo te encuentras?
—Creo que un poco mejor.
La muchacha parpadeó. Sin las gafas no parecía en absoluto tan desagradable. Tenía unos labios gruesos e infantiles.
—¿Te apetece hacer algo? ¿Te gustaría ir a un café a beber algo caliente?
—¡Oh, no! Sería peor.
—Una copa de brandy no te haría daño.
—No quiero brandy.
—Bien, entonces descansa un poco más. Tenemos mucho tiempo.
—Tal vez un poco de agua… —dijo tímidamente la señorita Green tras una pausa.
—¡Agua! —Katherine miró en torno—. Bien, allí hay una fuente.
—Sí, pero son asquerosas —dijo la señorita Green, frunciendo la nariz.