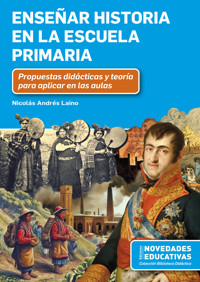
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
La enseñanza de la historia es un desafío apasionante para el que Nicolás Laino ofrece estrategias de enseñanza potentes y recursos didácticos originales basados en conocimientos académicos actualizados. Las propuestas se organizan en forma de secuencias didácticas que incluyen juegos de simulación, análisis de fuentes e imágenes históricas y estudios de casos que pueden recrearse para el diseño de actos escolares. El libro ofrece temáticas comunes a los marcos curriculares de todas las jurisdicciones argentinas. El lector encontrará proyectos pensados para los diferentes ciclos de la escuela primaria. Desde los primeros grados se propone pensar y reconocer las características de la realidad social, la vida cotidiana y sus problemáticas. En los grados superiores se avanza hacia conceptos y marcos teóricos más complejos. El autor incluye un capítulo dedicado a la evaluación en ciencias sociales con ejemplos innovadores para las diferentes secuencias desarrolladas a lo largo de la obra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nicolás Andrés Laino
ENSEÑAR HISTORIA EN LA ESCUELA PRIMARIA
Propuestas didácticas y teoría para aplicar en las aulas
Laino, Nicolás
Enseñar historia en la escuela primaria: propuestas didácticas y teoría para aplicar en las aulas / Nicolás Laino. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Noveduc, 2025.
(Biblioteca Didáctica)
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-631-6603-80-7
1. Historia Argentina. 2. Didáctica. 3. Docentes de Escuela Primaria. I. Título.
CDD 982
Dirección general: Daniel Horacio Kaplan
Coordinación pedagógica: Ada Kopitowski
Corrección de estilo: Miriam Steinberg
Diseño de cubierta: Pablo Gastón Taborda
Diagramación de interior: Patricia Leguizamón
Imágenes del interior: material facilitado por el autor
Los editores adhieren al enfoque que sostiene la necesidad de revisar y ajustar el lenguaje para evitar un uso sexista que invisibiliza tanto a las mujeres como a otros géneros. No obstante, a los fines de hacer más amable la lectura, dejan constancia de que, hasta encontrar una forma más satisfactoria, utilizarán el masculino para los plurales y para generalizar profesiones y ocupaciones, así como en todo otro caso que el texto lo requiera.
Las referencias digitales de las citas bibliográficas se encuentran vigentes al momento de la publicación de este libro. La editorial no se responsabiliza por los eventuales cambios producidos con posterioridad por los responsables de los respectivos sitios y plataformas.
1º edición, junio de 2025
Edición en formato digital: julio de 2025
Noveduc libros
© Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico S.R.L.
Av. Corrientes 4345 (C1195AAC) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 5278-2200
E-mail: [email protected]
ISBN 978-631-6603-80-7
Conversión a formato digital: Numerikes
Índice
Cubierta
Portada
Créditos
Sobre el autor
Prólogo
Presentación
Del Arcón de recursos. Imágenes para proyectar y debatir en el aula
Capítulo 1. Un repaso por los enfoques de enseñanza
Combates por la historia: el enfoque epistemológico
Algunas nociones psicológicas (básicas) e historia
La caja de herramientas: los recursos didácticos
Capítulo 2. El abordaje de los pueblos originarios: una nueva visita a un tema siempre candente
Algunas concepciones para revisar
La importancia del lenguaje
¡Sociedades estatales a la vista!
Un proceso similar de conquistas
¿Qué hay de las sociedades no estatales?
Con diferencias, pero conquista al fin…
Propuestas para la escuela
Capítulo 3. La compleja época colonial
El problema del término “colonial”
Un imaginario “descubrimiento”
Conquistar y colonizar: un doble proceso
Las complejidades del juego político
¿Pujanza económica?
Una sociedad diversa y dinámica
La cultura como sostén del dominio
Propuestas para la escuela
Capítulo 4. La Revolución de Mayo: un tema sin escapatoria
Hacia un cambio de perspectiva
Un proceso de crisis
Lo complejo de una “revolución”
¿De qué reyes hablamos en la escuela?
Propuestas para la escuela
Capítulo 5. ¿Qué pasa con la independencia?
Para entrar en calor
Una revolución sin olor a jazmín 1
La monarquía: pulgar para arriba
Las dudas sobre la república
El problema de la forma de gobierno
Un desenlace provisorio
Propuestas para la escuela
Comentarios sobre actos escolares
Capítulo 6. Artesanal e industrial: mirando más allá de la falsa dicotomía
Una temática con historia
¿Revolución Industrial?
La compleja tarea de explicar los comienzos
La fábrica no salió de un repollo
¿Y Argentina?
Propuestas para la escuela
Capítulo 7. Una inmigración ultramarina y ultracompleja
Para ponernos de acuerdo
Todo está en la historia
Un complicado panorama rural
La inmigración urbana no se quedó atrás
Propuestas para la escuela
Capítulo 8. El mundo de la evaluación
Secuencia, enfoque y otras yerbas
Ejemplos de evaluaciones con diferentes recorridos posibles
Elaboración de informes. Una variante
Bibliografía
Otros recursos sugeridos
Hitos
Tabla de contenidos
NICOLÁS ANDRÉS LAINO. Maestro de grado, especialista en la Enseñanza de la Historia en el Nivel Primario (FLACSO y Nuestra Escuela, Ministerio de Educación de la Nación). Dicta cursos y jornadas de capacitación docente. Forma parte de grupos de investigación académicos en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, donde cursó la licenciatura en Historia. Fue ayudante de cátedra de la materia “Enseñanza de las Ciencias Sociales I” en el Instituto de Enseñanza Superior “Juan B. Justo”. Presenta ponencias en jornadas y congresos de Historia Moderna, tanto nacionales como internacionales. Ha publicado artículos, capítulos y libros sobre la didáctica de la Historia para los niveles inicial y primario.
PRÓLOGO
Eduardo Silber 1
En mi recorrida por muchas aulas del país tuve y tengo la posibilidad de observar que, a pesar de los cambios introducidos en los diseños curriculares del nivel primario en los que se prescriben el abordaje en la enseñanza y el aprendizaje de contenidos epistemológicos, disciplinares y didácticos actualizados y coherentes con la producción científica, en un gran número de aulas se siguen enseñando contenidos desactualizados; en otros casos se utilizan para su enseñanza recursos o propuestas didácticas potentes para la enseñanza del área, pero con enfoques tradicionales y, otras veces, se aborda la enseñanza desde un enfoque actualizado, aunque a la hora de evaluar lo aprendido se lo hace desde un enfoque contradictorio e incoherente con el enseñado y aprendido.
Solo para dar algunos ejemplos de lo anteriormente expuesto: es muy frecuente escuchar en los actos escolares celebrando la Revolución de Mayo que la misma se realizó “contra el rey de España, Fernando VII” porque “queríamos ser independientes”. En el marco teórico del presente libro podrán revisar estas ideas que estuvieron presentes durante décadas en la enseñanza y no responden a la realidad histórica.
También observamos en clases la utilización de recursos didácticos como cuentos o narraciones que, si bien son recursos didácticos potentes para el aprendizaje, no siempre los textos literarios elegidos responden a enfoques historiográficos actualizados. En otras palabras, continúan con un enfoque historiográfico positivista que es meramente descriptivo y que no da cuenta de por qué pasaron los hechos desde una mirada multicausal y teniendo en cuenta los distintos actores sociales con sus diferentes perspectivas. A lo largo de este libro podrán leer (y trabajar con sus alumnos y alumnas) diversas narraciones que sí son coherentes con una perspectiva renovada de la enseñanza.
Respecto a las evaluaciones, cuántas veces se enseñan con enfoques actualizados utilizando recursos o propuestas didácticas coherentes con esos enfoques y a la hora de evaluar se toman las “famosas pruebas” que dividen al grupo en dos temas, realizando preguntas o consignas que en nada se relacionan con lo enseñado y que no respetan la heterogeneidad de los chicos y las chicas. Me refiero a que no tienen en cuenta sus intereses, sus saberes, sus preferencias, sus mejores formas de comunicar sus conocimientos. En el último capítulo de este libro encontrarán evaluaciones que pueden servir como modelos para construir las propias.
En este libro, se propone dar a los y las estudiantes de los profesorados y a los y las docentes en ejercicio marcos teóricos conceptuales con una perspectiva actual y propuestas didácticas potentes para el aprendizaje de la historia.
Nicolás, el autor del texto, desde muy joven (aún lo es) ha puesto en práctica con sus alumnos y alumnas del nivel primario, en su rol de maestro de grado, los recursos didácticos que se publican en este libro. Muchos de ellos están basados en lo que fue aprendiendo en el profesorado y que, a partir de la experiencia, los reelaboró, modificó y creó otros.
Sus aportes no se basan solo en su experiencia como maestro, la cual, a mi entender es necesaria, pero no suficiente, sino a que es un inquieto estudiante de la historia y de la enseñanza de las ciencias sociales especialmente en el nivel primario. Tengamos presente que continuó sus estudios de base con especializaciones en enseñanza de la historia y de las ciencias sociales y en la licenciatura en historia.
Es difícil encontrar profesionales que combinen teoría con práctica. Y Nicolás es uno de ellos. No está alejado de las aulas, no está alejado de los chicos y las chicas, continúa ejerciendo como maestro de grado y al mismo tiempo forma parte de equipos de capacitación a docentes y de investigación de temas históricos en ámbitos universitarios. Esta combinación que se plasma en las páginas de este libro es la que hace que este pueda ser una gran ayuda a la hora de planificar clases, actos y celebraciones de efemérides patrias y las palabras alusivas.
Y es una invitación para que cada maestro y maestra, de acuerdo a su grupo de alumnos, pueda recrear las propuestas y crear nuevas.
Nota
1. Eduardo Silber es maestro del nivel primario, profesor de historia y licenciado en enseñanza de la historia.
PRESENTACIÓN
Dicen que siempre es recomendable comenzar remarcando los aspectos positivos antes de señalar las dificultades o aquello que desfavorece a algo o alguien. Siguiendo el consejo, la enseñanza de la historia en la escuela primaria es una experiencia maravillosa por el potencial prometedor que tiene en relación con el desarrollo de estrategias para la comprensión de la realidad social y la formación de una ciudadanía activa y transformadora. La historia implica una forma de pensar, de reflexionar sobre el pasado y el presente y está vinculada a otras ciencias sociales. En definitiva, la historia constituye sujetos políticos, aspecto que está presente en el espíritu de los diseños curriculares vigentes. Sin embargo, la tarea de los educadores presenta muchas dificultades debido básicamente a la propia complejidad de los contenidos y las edades de los/as estudiantes.
A esto se suman las frecuentes malas experiencias que suelen ser moneda corriente en las trayectorias escolares –tanto en los niveles obligatorios como en nuestra propia formación docente–, que se revelan en frases como “no nos enseñaron bien historia”, “había que leer mucho”, “no entendía lo que leía/me explicaban”, “no tengo buena memoria”, entre tantas otras expresiones comunes que se pueden encontrar.
Como las matrices de aprendizaje tienden a reproducirse –es decir, volvemos a hacer lo que hicieron con nosotros/as–, a la hora de enseñar historia en el nivel primario, caemos en los lugares comunes que criticamos durante tanto tiempo o a los que juramos no volver como docentes. Muchas veces hemos observado que, con las mejores intenciones pedagógicas, se han intentado explicar ciertos temas históricos de una manera simplista, ingenua, que induce a error o hasta falseando hechos y relaciones. Estas situaciones –de las que también he sido presa como maestro durante mucho tiempo– no ayudan en nada a la construcción del tiempo histórico en niños, niñas y adolescentes.
Para colmo de males, estas implicancias didácticas y pedagógicas producen ideas erróneas que, en muchas ocasiones, calan hondo en las subjetividades y provocan representaciones sociales distorsionadas que son muy difíciles de revertir en los grados superiores o en otros niveles de la educación. Con esto quiero decir que la enseñanza imprecisa de la historia, en los primeros años de la escolaridad, deja huellas muy profundas en nuestros/as estudiantes. Estaríamos haciéndole un flaco favor a nuestro proyecto de ciudadanía.
Uno de los aspectos centrales que conviene tener en cuenta como profesionales de la educación es el manejo de los contenidos, dado que, al dominar correctamente un tema, podemos buscar y encontrar en él una mayor cantidad de puertas de entrada o aristas para su comprensión. Esto facilita el recorte y la organización de una secuencia didáctica, en la cual se pueden incluir una evaluación o un acto escolar.
Precisamente, los actos escolares –las famosas efemérides– son los caballitos de batalla de la historia en la escuela. Aunque no parezca, las celebraciones y conmemoraciones son momentos de aprendizaje colectivo. Estos eventos pueden ser pensados como una especie de “megaclase” que cuenta con un numeroso público de todas las edades y con las más variadas experiencias vinculadas al tema en cuestión. Vale aclarar, quedarse solamente con el trabajo sobre las efemérides no permite entender los procesos históricos del modo más pleno posible.
La complejidad de la enseñanza de la historia obedece a varios motivos. En primer lugar, la propia lógica disciplinar y la forma en la que se construye el conocimiento histórico a nivel académico, con un andamiaje conceptual y un sostén metodológico propio. En segundo, la atención que exige a la hora de contemplar la diversidad del grupo y sus etapas madurativas o evolutivas para ir acercando a los alumnos a esas explicaciones académicas y a sus categorías de análisis. Además, existe un ingrediente que merece nuestra atención y es lo que nos genera la historia a nivel social. Hay un interés general –y hasta algo de ansiedad– por el pasado. En infinidad de ocasiones, en diversos contextos se escuchan preguntas que buscan respuestas simplistas, o reforzar o forzar creencias personales y hasta alimentar cierto espíritu conspirativo, tan de moda en la actualidad. Todo esto involucra también aspectos ideológicos que tienen todas las personas, incluidas aquellas que creen ser “imparciales”. No existe ningún debate político, económico, cultural o sociológico que pueda evadir “la pata histórica”. Por eso, fue muy acertado que Félix Luna titulara su famosa revista de divulgación Todo es Historia y, otro tanto, el célebre historiador francés Lucien Febvre, al llamar a su libro Combates por la historia, al que nos referiremos en el Capítulo 1.
Por todas estas razones, cuando un/a estudiante, algún integrante de la familia o un niño pequeño con cierta ingenuidad pregunte algo relacionado con la historia (que no sea un dato fáctico como una fecha o un nombre), la primera reacción debería ser suspirar mientras se piensa una respuesta acorde que no subestime a quien preguntó. Con esto quiero dejar en claro que no podemos dar respuestas serias de modo inmediato ni en 180 caracteres, más allá de las costumbres que se generalizan en la actualidad.
¿Qué es lo que se ofrece en estas páginas entonces? El objetivo es brindar, en primer lugar, un marco de referencia histórico con explicaciones actualizadas sobre los procesos y los conflictos más comunes que se abordan en las aulas de la primaria, tomando como base las últimas investigaciones historiográficas sobre dichos temas. En segundo lugar, presentar y compartir algunas propuestas didácticas que permitan el abordaje de estas temáticas siguiendo los lineamientos de los diseños curriculares vigentes, incluyendo propuestas para actos y modelos de evaluación.
Este no es un libro de historia en el sentido tradicional. Fue concebido con la idea de que en la obra puedan hallarse: 1) explicaciones claras y precisas de los temas que hay que enseñar; 2) consideraciones para tener en cuenta según las edades, y 3) recursos didácticos y posibles estrategias.
El público lector no se topará con citas textuales interminables, ni una infinidad de notas al pie que remitan a distintos autores, ni a confrontaciones intrincadas sobre diversas interpretaciones de un período determinado. Considero una obligación aclarar, de antemano, que casi la totalidad de las explicaciones sobre aspectos históricos, didácticos y psicológicos pertenecen a comunidades de especialistas que llevan años de dedicación sobre sus campos de estudio. Con el mayor esfuerzo y responsabilidad posible, intentaré entrelazar sus aportes y, al final del libro, encontrarán una amplia bibliografía para quienes deseen ahondar sobre alguno de los temas y que, a su vez, pretende hacer algo de justicia con respecto a los trabajos de hombres y mujeres de distintas disciplinas.
En el primer capítulo abordaremos los enfoques epistemológicos –es decir, por qué enseñar de la manera que aquí se propone–, algunos aspectos psicológicos básicos sobre la construcción del conocimiento histórico y una revisión general de los recursos didácticos que se encontrarán a lo largo del libro. Luego, cada capítulo está destinado a un bloque temático clave de la enseñanza de la historia y a ciertos recortes asociados con los que se pueden establecer vínculos didácticos interesantes.
Los temas propuestos son los siguientes:
Los pueblos originarios en relación con los procesos de conquista y colonización.La organización y los conflictos de los territorios americanos bajo dominio español.La etapa de crisis del orden colonial y la Revolución de Mayo.Las problemáticas abiertas por el proceso independentista y sus luchas.Aspectos históricos del desarrollo del sistema fabril durante la Revolución Industrial, su relación con la producción artesanal y la situación argentina en torno al proceso de industrialización.Finalmente, la inmigración ultramarina de fines del siglo XIX y principios del XX, los factores que la motivaron y las problemáticas vividas en la Argentina por aquellas familias extranjeras.Para concluir, el último capítulo se aboca de lleno a la evaluación en el área con ejemplos concretos de los contenidos abordados a lo largo del libro.
Esperando que las páginas que siguen les resulten de utilidad, les deseo muchos éxitos en la apasionante tarea docente.
DEL ARCÓN DE RECURSOS Imágenes para proyectar y debatir en el aula
Escaneando el código QR, los lectores podrán acceder a un álbum digital que reúne las imágenes sugeridas en la sección “Arcón de recursos”, distribuida a lo largo del libro.
El propósito de la selección es asegurar una buena visualización del material por parte de los alumnos y así propiciar el debate y la reflexión colectiva.
Las imágenes se encuentran organizadas de acuerdo al orden de los capítulos que las incluyen como recurso (capítulos 2, 3, 6 y 7):
Ver aquí
La lectura de imágenes es una actividad que habilita una gran variedad de estrategias didácticas: activación de ideas previas, elaboración de hipótesis sobre un período histórico, complementación de explicaciones, entre otras posibilidades.
Dado que fueron creadas en un contexto particular, las diferentes imágenes reflejan el estado de ánimo y cultural de un momento, remiten a sensaciones y emociones, a la expresión de ideas y creencias. En ellas se puede observar la presencia de problemas o conflictos y diferentes dimensiones de la realidad social.
Por ejemplo, las imágenes del capítulo 2 evidencian una fuerte carga ideológica de los conquistadores que dejaron el registro gráfico sobre los pueblos originarios.
En el caso del capítulo 3, muchas de las ilustraciones acerca del mundo colonial fueron realizadas con posterioridad a los hechos que representan, lo que da lugar a que se mezclen elementos de la contemporaneidad de sus autores.
Por ello, es importante también, conversar con los alumnos acerca de las condiciones de producción de cada pieza seleccionada.
Las imágenes, como recurso educativo, cuentan con un potencial formativo elevado si son incluidas en secuencias didácticas que cada educador diseñará para dar lugar a la construcción progresiva de explicaciones y conceptos históricos.
El capítulo 6, por ejemplo, ofrece propuestas para articular la lectura de imágenes con otros recursos, con el objetivo de favorecer la comprensión del proceso de industrialización del siglo XIX.
También en el capítulo 7, se puede observar de qué modo la lectura de imágenes puede emplearse en diferentes momentos de una secuencia. En este caso, se propone al inicio del recorrido, con el fin de indagar las ideas previas de los estudiantes sobre un tema complejo: la inmigración ultramarina de fines del siglo XIX y principios del XX.
Este álbum, junto con todos los recursos que ofrece el libro, responde a un enfoque renovado de la enseñanza de la historia en el cual el conflicto, la multiperspectividad y la multicausalidad ocupan un lugar central.
Confiamos en que este material habilite espacios de diálogo, reflexión y pensamiento crítico en las aulas.
CAPÍTULO 1 Un repaso por los enfoques de enseñanza
Combates por la historia: el enfoque epistemológico
La intención de enseñar historia en la escuela primaria no es formar historiadores e historiadoras en miniatura. Sin embargo, muchos quehaceres que se realizan en el estudio académico de la historia se replican en las aulas adaptados a la realidad infantil. En otras palabras: en la escuela aparecen actividades y procedimientos –a nivel intelectual– que son propios o específicos de quienes crean conocimiento histórico, o sea de la comunidad investigadora.
Como consecuencia, los marcos y documentos curriculares que guían nuestra actividad pedagógica establecen claramente varios elementos y nos señalan la importancia de dominar los saberes específicos, atender a las etapas evolutivas de nuestros grupos y propiciar aprendizajes significativos a través de ciertos tipos de recursos didácticos o estrategias de enseñanza.
El enfoque epistemológico está relacionado con qué se entiende por hacer historia desde el punto de vista científico, lo cual abarca una forma de pensarla y explicarla, reflexionar para qué sirve y sus sentidos. Quizás habrá quienes se sorprendan, pero hay muchas formas de entender la historia. No vamos a profundizar en todas las divergencias que existen al respecto, pero revisemos algunas cuestiones que servirán para entender de dónde procede la mala experiencia general con la materia.
En numerosos intercambios con colegas y estudiantes del profesorado, se recuerda con amargura los denodados esfuerzos por memorizar nombres y apellidos –o nombres y números, en el caso de reyes–, fechas, lugares, batallas, listados con los alimentos producidos por ciertos pueblos, hasta cantidades de caídos en combate, entre otros ejemplos. ¿Por qué pasaba eso y sigue sucediendo? No es un acto de maldad o crueldad por parte de la o el docente. La explicación se remonta al siglo XIX: sí, todo es historia.
Durante el siglo XIX, el positivismo fue la corriente filosófica que se privilegió en prácticamente todas las ramas del conocimiento. Su autor intelectual fue Auguste Comte (Francia, 1798-1857). El positivismo planteaba que los hechos válidos eran observables y aislables, que de ellos podía desprenderse una ley universal que los explicara, reflejando una tendencia unicausal.
El positivismo aplicado a la historia la definió como –palabras más, palabras menos– “la narración cronológica y verídica de los hechos del pasado”, es decir que “hacer historia” era elaborar una enumeración de fechas, nombres y lugares de los cuales se extraería una conclusión (la supuesta ley todopoderosa que iba a explicarlo todo).
Los instrumentos de investigación de los historiadores del siglo XIX y principios del XX fueron los documentos oficiales, casi todos de índole político-institucional: cartas, documentos reales, decretos, ordenanzas, actas, entre otros papeles bien sellados y firmados. Esta visión de la historia entendía que la sociedad mutaba o se transformaba de manera irreversible (había quienes hacían la comparación con ciertos seres vivos), donde no había conflictividad, sino un paso de una etapa a otra, siguiendo una suerte de mandato preexistente que se daba por sentado. Era algo así como una especie de sendero único por el que solamente se podía avanzar “hacia adelante”, creyendo que, en el porvenir, estaba lo mejor: la modernidad, el desarrollo, el progreso y la felicidad.
En la Argentina, el enfoque positivista tuvo su puesta en escena a través de la pluma de referentes políticos como Bartolomé Mitre o Vicente Fidel López. Para ellos, el principio central era el de la preexistencia de la Argentina ya en la América española, o sea que nuestro país ya existía “escondido” desde entonces. De allí se ha asociado siempre al virreinato del Río de la Plata con la futura Argentina y se ha pensado en términos de “pérdida” a los territorios de los actuales Uruguay, Bolivia y Paraguay. Por eso, esta elite intelectual creía que había sido un proceso lineal y lógico que –del antiguo virreinato– se hubiese establecido la República Argentina.
La historia escolar fue un reflejo de aquella versión positivista. Estaba muy presente este carácter teleológico, como una especie de recorrido que no puede ser modificado y al que inexorablemente la sociedad está atada. De este modo, la historia escolar se convirtió en un estoico mito, como la reproducción de una narración que no puede ser cambiada, lo cual derivó en una enseñanza tradicional de la historia enfocada en un relato que ensalzaba cierto patriotismo en un contexto de homogeneización poblacional. No olvidemos que, hacia fines del siglo XIX, se creó la escuela como dispositivo pedagógico para incorporar a infancias disímiles derivadas del proceso inmigratorio a la matriz cultural y productiva del país. El factor que pasó a generar orden social entonces fue el sentido de pertenencia a una nación.
Por ello, nada mejor que la enseñanza tradicional a través de la memorización de fechas patrias, nombres de próceres, descripción de límites y relieves, entre otras actividades, determinaban quién amaba realmente a la patria. Precisamente, amarla era conocerla teniendo en cuenta aquel enfoque descriptivo y carente de conflictividad, donde el único sujeto de la historia era el pueblo en conjunto o el prócer como líder moral y espiritual como ejemplo que debía servir de modelo.
Este enfoque sigue vigente en numerosas escuelas y lo podemos ver claramente en muchos actos escolares en los que, por ejemplo, San Martín es el gran estratega militar, además de quien cose los uniformes, lustra las botas, cocina y limpia las armas, como muestra de un superhombre. Otro rasgo interesante a través del cual sigue deslizándose la historia positivista está en el lenguaje. Muchas veces se escucha a los docentes en sus clases o en discursos explicar los procesos revolucionarios incluyéndonos con el pronombre en primera persona del plural, como si “nosotros” hubiésemos vivido en aquel momento y dando por sentado que era una Argentina ya constituida la que luchaba por liberarse de España: “queríamos independizarnos”, “nosotros organizamos los ejércitos para…”, “nosotros echamos al virrey”, entre otros ejemplos.
En la historia positivista también había muchos rasgos del romanticismo, una corriente de pensamiento muy fuerte en Europa, desde fines del siglo XVIII hasta avanzado el siglo XIX, que alcanzó todas las artes. Sus mayores exponentes fueron Jean-Jacques Rousseau, Johann W. Goethe, Víctor Hugo y, a nivel nacional, Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, entre otros. Uno de los pilares del romanticismo estaba relacionado con la búsqueda de los orígenes del territorio, las costumbres –aparece el famoso folklore– y los prohombres que gestaron aquellas naciones en ciernes, esos “próceres” que fueron ideales e impolutos en su comportamiento, moralmente intachables, en oposición al individuo de ciudad, corrompido en todos los sentidos.
El sueño positivista fracasó rotundamente en su afán de alcanzar el esplendor de la humanidad. Las dos guerras mundiales (1914-1918 y 1939-1945), la gran crisis económica (1929), los genocidios y persecuciones, diversas guerras civiles brutales y otros elementos prueban que se estuvo lejos de cumplir con las expectativas de esta corriente. La historia positivista no podía explicar por qué habían ocurrido los hechos mencionados: al final, su ley universal no daba respuestas ni comprensión a los grandes problemas que se estaban viviendo a escala global en la primera mitad del siglo XX.
Hacia 1929 surgió en Francia una nueva corriente conocida como historia social, que es la que subyace en los diseños curriculares vigentes. Los dos fundadores de esta escuela historiográfica fueron Marc Bloch (1886-1944) y Lucien Febvre (1878-1956), dos historiadores franceses que se habían formado con el positivismo, pero habían comprendido sus limitaciones metodológicas y explicativas. La historia social rompe en casi todo con la corriente positivista, ya que plantea el carácter explicativo de la historia, que según este enfoque debe dar cuenta de por qué la realidad social es como es (por qué las cosas son como son).
La historia social invita a analizar las sociedades pasadas con otras lentes para buscar explicarlas, comprenderlas y hasta anticipar ciertos fenómenos dentro de las posibilidades. La mirada puesta en la relación entre el pasado y el presente cambió notoriamente. Ya no se trata simplemente de estudiar historia para “entender los errores del pasado y no volver a cometerlos”. La apuesta supera estas expectativas. Para la historia social se deben estudiar y abordar procesos y conflictos, no solamente hechos. Aquí vale aclarar algo que suele ser criticado: se acusa a la historia social de despreciar los hechos y datos. Ni esta corriente ni los diseños curriculares vigentes rechazan los hechos, puesto que son imprescindibles para ubicarnos y tener puntos de referencia.
Una característica de la historia social es que plantea la comprensión de los períodos y los problemas a través de la multiperspectividad, es decir, considerando a los distintos actores sociales junto con sus intereses, argumentos y puntos de vista. En esta escuela historiográfica, el sujeto de la historia ya no es el “pueblo” como un conjunto homogéneo, bucólico e inocente, tal como se veía en la representación positivista y amena de la multitud en la Plaza de Mayo que vitoreaba a la Primera Junta y que abrazaba a negros esclavos y grandes comerciantes por igual al grito de “Viva la Patria” o “Somos libres”.
La multiperspectividad indica que no todos los grupos sociales reaccionan de la misma manera; tampoco los intereses de diferentes grupos dependen necesariamente de su ubicación geográfica, ya que los comportamientos no siempre son corporativos. Por ejemplo: no todos los comerciantes criollos (americanos) tuvieron la misma actitud frente a las guerras por la Independencia, más allá de que todos se dedicaran a la actividad comercial. Esto demuestra que el tema es complejo, ya que las pertenencias y las identidades sociales con las que estudiamos a ciertos sectores son dinámicas y es el docente quien establece el recorte cuando da la clase.
Otro aspecto clave es el de la multicausalidad, ya que para poder explicar se necesitan articular distintos factores, los cuales además tienen una jerarquía entre sí. Las relaciones de causa y consecuencia tienen un gran peso e implican complejas explicaciones que vinculan a todas las dimensiones de la realidad social, es decir que se toman en cuenta las situaciones políticas, económicas, sociales y culturales del contexto que se quiere analizar. Esto provoca que haya un trabajo interdisciplinario con otras ciencias sociales para elaborar dichas tramas explicativas.
Por otra parte, también es esencial remarcar que la historia social considera como fuentes históricas a todas las manifestaciones humanas, no se limita a ponderar los documentos oficiales, sino que incluye al arte (literatura, pinturas, grabados, murales, esculturas, fotografías, material audiovisual, etc.), la tradición oral, la arquitectura, utensilios y toda clase de objetos de la vida cotidiana, entre tantos otros ejemplos.
Los artífices intelectuales de la historia social trabajaron sobre una relación muy compleja e interesante que podemos encontrar también en los diseños curriculares vigentes: los cambios y continuidades. Esto se desprende, en parte, de la nueva relación que se generó entre el pasado y el presente. Para estos autores, comprendemos el pasado desde nuestras perspectivas actuales y viceversa. Por eso mismo, la mirada sobre el pasado deja de ser meramente contemplativa y se transforma en un terreno sobre el que se formulan nuevos interrogantes e interpretaciones a partir del momento actual (el “hoy”). Esto también está asociado a lo que propuso otro de los historiadores de esta escuela –Fernand Braudel (1980)–, quien aseguraba que la historia se desarrolla en tres niveles temporales: larga duración, la mediana duración y la corta duración. Lo cual significa que hay aspectos, situaciones, vínculos y argumentos que pueden ir cambiando con relativa rapidez, mientras que hay un marco o una estructura “macro” que sigue vigente y transformándose muy lentamente.
Avanzando en esta breve caracterización de la historia social, cabe destacar la controversialidad en la que se reconocen diversas interpretaciones actuales de los procesos y fenómenos sociales del pasado. Esto quiere decir, en palabras un poco más llanas, que no hay una única interpretación del pasado. Al positivismo le parecía escandaloso mencionar el término “interpretación”, ya que se lo ligaba a subjetivismos y a la falta de rigor científico. Sin embargo, la historia social asume y valora que existan diversas miradas sobre un tema –muchas veces contradictorias entre sí o algo polémicas– mientras se respeten criterios profesionales para validar las fuentes o testimonios consultados, las formas de relacionar las explicaciones y de extraer conclusiones y un sinfín de tecnicismos.
Acercándonos al final del recorrido epistemológico, vale la pena remarcar el valor que ha cobrado la investigación histórica conceptual, la cual es básica para nuestro quehacer docente. La historia conceptual versa alrededor de la comprensión contextualizada de los términos, conceptos y el vocabulario en general. Se encarga de revisar el uso que se hacía de ciertas palabras en el momento dado que se quiere estudiar. Esto es importante para quienes somos docentes, ya que solemos mezclar algunas palabras que no favorecen la comprensión, ya que hoy su significado no es el mismo que tenían en el pasado.
Con relación a este último aspecto es interesante remarcar que las sociedades del pasado que estudiamos tienen valor por sí mismas. No están allí, como exhibidas en una vitrina, para que busquemos en ellas la justificación de nuestro presente ni para aprobar o rechazar nuestra actualidad. Debemos tomar a esos colectivos humanos como “otros culturales”, sin pretender presionar y estrujar vínculos con la actualidad. Del mismo modo, no hay que buscar concordancias del hoy con un pasado que –ni remotamente– tiene sentido comparar. Si intentáramos explicar la historia para hacerla “encajar” en lo que pasó después, alteraríamos las argumentaciones y correríamos el riesgo de caer en grandes anacronismos.
Antes de cerrar este apartado, es fundamental ofrecer una aclaración y una distinción.
La aclaración refiere a que la historia social no es marxista, en tanto no supone necesariamente la lucha de clases. De hecho, hasta es imprudente creer en la existencia de “clases” en ciertos procesos históricos. La forma de concebir el devenir de la humanidad no está puesta al servicio de una ideología política, aunque eso tampoco significa que sea neutral porque no existe tal cosa en las ciencias sociales. Asimismo, es necesario admitir que muchos temas de interés para la historia social están tomados de los análisis marxistas: el estudio de los sectores populares, por ejemplo. También es justo admitir que muchos de los grandes historiadores marxistas de la segunda mitad del siglo XX no han dejado de emplear los métodos propios de la historia social para alcanzar explicaciones mucho más satisfactorias (Eric Hobsbawm, Perry Anderson, Christopher Hill, entre otros).
Respecto de la distinción, es importante señalar que la historia social no es revisionista. En la Argentina, a partir de la década de 1930, hubo toda una corriente intelectual apoyada en el nacionalismo que se pronunció en contra de la historia liberal positivista de Bartolomé Mitre. Estos pensadores argentinos (los hermanos Irazusta, José María Rosa, por mencionar algunos nombres célebres) ponderaron las acciones antiimperialistas realizadas a lo largo de la historia, en especial contra Gran Bretaña, lo cual llevó al reconocimiento de Juan Manuel de Rosas y al apoyo a los gobiernos de Juan Domingo Perón. Más allá de que son autores muy interesantes por su pluma atrevida, metodológicamente hicieron historia de la misma forma que los positivistas: unicausales, descriptivos, basándose únicamente en fuentes oficiales, ensalzando héroes y a un “pueblo” que se encontraba bajo el yugo de los intereses extranjeros o de la oligarquía, entre otros puntos.
Algunas nociones psicológicas (básicas) e historia
Durante todo el tiempo de hegemonía plena del positivismo, las Ciencias Sociales escolares –nosotros nos circunscribimos a la historia– fueron consideradas como una materia sencilla, sin dificultad aparente. Lamentablemente, no contamos al día de la fecha con importantes, detalladas o profundas investigaciones sobre cómo son los procesos de construcción del conocimiento histórico en el nivel primario. El material con que se cuenta es muy provechoso, pero escaso.
Los pocos resultados fehacientes que tenemos arrojan una conclusión clara y contundente: el conocimiento histórico es complejo. Para poder explicar los procesos y conflictos de la historia, necesitamos conceptos, categorías de análisis y marcos teóricos, muchas veces propios o exclusivos de un período determinado.
Adscribiendo al constructivismo, sabemos que los conceptos se construyen a lo largo de un extenso período –a veces ni siquiera se logra completamente–, tanto por interacciones individuales como sociales del sujeto con el objeto de estudio. El aprendizaje de la historia también implica procesos de reacomodación y asimilación y de sucesivas aproximaciones al conocimiento. Es imprescindible que se sostengan los enfoques epistemológicos de los equipos docentes año tras año: mezclar el positivismo memorístico con lo que proponen los diseños curriculares afecta negativamente al alumnado.
En los primeros grados de la escuela primaria, y como continuidad del nivel inicial, es conveniente la elaboración de nociones a partir de indicadores, entendiendo que estos pueden funcionar como pistas que nos dan información sobre la organización de la vida cotidiana de los diferentes grupos sociales y algunos de sus conflictos: vestimenta, actividades que realizan, espacios de trabajo o socialización, formas de abastecimiento de alimentos o de comercio, entre otros. Esto conlleva a diseñar unidades de análisis o escalas acotadas y puntualmente situadas como, por ejemplo, el barrio o la ciudad, determinados festejos o celebraciones, tradiciones de ciertas familias, entre otros.
Otra noción básica de los aspectos psicológicos que entran en juego a la hora de aprender historia es el de las ideas previas y su diferencia de las representaciones sociales. Aunque a veces puedan tomarse como sinónimos, no lo son. Es verdad que todo niño o niña entra a la escuela contando con ciertos saberes que, muchas veces, no son formales o fueron adquiridos en ámbitos que nada tienen que ver con la escolaridad. Y son válidos en primera instancia.
El punto álgido de la cuestión radica en que –tal como lo han sostenido especialistas como Mario Carretero o José Castorina (2010)–, esas representaciones sociales están cargadas de creencias y concepciones, del propio sentido común del alumno/a y de su grupo de pertenencia. El inconveniente es que no se puede reemplazar fácilmente el sentido común con la enseñanza de la historia. El desafío pedagógico radica en que debemos poner a prueba esas creencias, someterlas a discusión a través de las propuestas didácticas. No pasemos por alto que las representaciones sociales pueden estar totalmente distorsionadas desde el punto de vista académico. Esto puede deberse a distintas razones: la cantidad de tiempo al que el sujeto estuvo expuesto a dichas concepciones, la intensidad con la que se manifestaron en su entorno y la relación con quienes las enunciaron.
Las representaciones sociales pueden ser entendidas como un conjunto de valores, ideas y prácticas sociales que identifican a un individuo con su grupo de pertenencia, en el cual se ponderan determinadas creencias que poseen un sentido comunitario y que se transforman en un conocimiento propio de la memoria colectiva. En una misma persona pueden coexistir además distintas lógicas que ponen en tensión a las propias representaciones sociales con los conceptos “científicos”. En muchas ocasiones, por el contrato didáctico, estas representaciones sociales quedan relegadas al segundo plano y afloran las explicaciones racionales esperadas dentro del ámbito escolar. Lo políticamente correcto escondería aquello que se piensa realmente.
La gran diferencia con las ideas previas está en que estas últimas no tienen un arraigo tan profundo en la subjetividad y son mucho más móviles y flexibles. Las ideas previas suelen ser las que registramos al comenzar un nuevo tema, como indagación acerca de lo que sabe un grupo o dónde está ubicado con respecto a él. Es cierto que es necesario tomar nota de ellas en un afiche o cartulina para que quede a la vista de todo el mundo, muchas veces incluso en la misma carpeta o cuaderno. Sin embargo, a veces no se les da la importancia suficiente. Puede resultar productivo armar una serie de frases que aporten los alumnos y alumnas, ya sea por un intercambio oral motivado por una pregunta, por la observación de imágenes, por la lectura de algún documento o la utilización de otros recursos. La clave está en volver sistemáticamente sobre aquellas ideas previas para que se puedan ir dando los procesos individuales y colectivos de revisión de los propios saberes: qué debo modificar de lo que sabía o creía, qué debo directamente anular, qué es lo que está correcto o solo le falta una pequeña modificación o agregado, entre otras.
Estas estrategias fomentan la metacognición, es decir, una forma de evaluar el proceso o el resultado comprendido desde el estado inicial o punto de partida desde el cual un/a estudiante se aproxima a un tema y cómo se encuentra un tiempo después habiendo trabajado varios aspectos de ese contenido. “¿Qué es lo que ahora sé y antes no sobre el proceso histórico X?”. “¿Por qué no entendía antes tal o cual parte de dicho proceso histórico?”. “¿Qué es lo que más me sorprendió/gustó de lo que aprendí?”. Todo esto se puede ir logrando con una apropiada y progresiva articulación de los aspectos del enfoque epistemológico de la historia social en las secuencias didácticas y aplicando una secuenciación adecuada en el manejo de los contenidos. Resulta fundamental poner de manifiesto que no son procesos espontáneos ni automáticos: requieren de un/a docente que asuma un rol activo, que guíe las clases y los intercambios, que tenga previstas sus intervenciones, los objetivos de la clase y las conclusiones a las que quiere arribar.
Reconocer la complejidad propia de la historia nos permite comprender mejor qué clase de estrategias didácticas emplear para mejorar la construcción de los conceptos y las tramas explicativas. En todo caso, estudiar historia debería ser difícil por las dimensiones de su alcance y no por el desgaste en recordar tortuosamente fechas y sustantivos propios. Esto no quiere decir que la memoria no sea útil o importante, pero lo es de manera operativa. En realidad, utilizamos la memoria en muchas actividades intelectuales.
La historia exige una tarea intelectual de alto vuelo, algo así como de procesos intelectuales superiores, como diría Lev Vygotsky, cuyos aportes siguen vigentes a través de los años. En este sentido, resulta primordial proponer actividades acordes al desafío. En muchos manuales escolares seguimos encontrando sopas de letras, frases incompletas a las que hay que agregarles la palabra que falta, crucigramas, ejercicios de “verdadero o falso” y toda clase de consignas que –tal como se ha demostrado en varias investigaciones asociadas al área de Prácticas del Lenguaje– pueden ser respondidas exitosamente sin que se haya comprendido nada del tema en cuestión. Incluso, muchos de los textos que proponen los manuales son tan breves, que resulta imposible que puedan explicar la complejidad de los contenidos de la disciplina en pocos renglones donde se yuxtaponen diversos términos relevantes. Son actividades ideales para hacer correr el reloj, pero no para aprender historia.
La interrelación que se da entre el enfoque epistemológico de la historia social y los principios del constructivismo es una tierra muy fértil que propicia la enseñanza de la historia en la escuela primaria. Es esencial, pues, tener algunas referencias de cómo es el recorrido escolar que le depara a un niño o niña de seis años en su relación con la historia. Como mencionábamos en la presentación, los aprendizajes que se van construyendo en los primeros años dejan huellas o marcas muy profundas en la subjetividad, las cuales son muy difíciles de revertir. Aunque el tema excede el contenido de este libro, es importante señalar que los comienzos de la formación de un pensamiento histórico se producen en el nivel inicial. Por eso mismo, a diferencia de lo que puede creerse, las salas del jardín son piezas fundamentales en los cimientos de la comprensión de la historia.
La caja de herramientas: los recursos didácticos
Entendemos aquí a los recursos didácticos como estrategias de enseñanza y los materiales puestos en funcionamiento en la clase para propiciar la comprensión, en nuestro caso de la historia. Si bien es cierto que no todos los recursos didácticos son aconsejables para todas las edades, muchos de ellos sí pueden ser utilizados indistintamente en diferentes etapas. Es más, varios recursos pueden ser empleados tal cual en extremos de la escolaridad primaria: lo que cambiará es la profundidad del análisis y el alcance de la comprensión que va a favorecer determinado recurso.
A lo largo de los próximos capítulos aparecerán recursos didácticos variados (con el título “Arcón de recursos”) para abordar diferentes temáticas. Los presentaremos aquí para ir revisando sus generalidades, pero teniendo bien claro que la mejor manera de conocer un recurso didáctico es mediante su uso, experimentando cuantas veces sea posible, tanto en el rol de docentes como en el de estudiantes. Por eso valga este comentario para los profesorados donde los docentes en formación tienen la oportunidad de conocer estos recursos didácticos y estrategias tan significativos.
Cabe aclarar también que los recursos didácticos, por más eficaces y potentes que puedan ser, no son el contenido, simplemente favorecen la construcción del conocimiento histórico. El trabajo con un buen recurso, con sus correspondientes consignas que lo impulsen aún más, no debe hacernos creer que ya se aseguró la comprensión del tema. Los materiales didácticos deben articularse a lo largo de toda una secuencia que, necesariamente, insume tiempo.
Antes de describir los recursos, cabe aclarar que todos ellos responden al enfoque epistemológico de la historia social y a una mirada constructivista del aprendizaje. Los recursos son, precisamente, nuestros medios y estrategias para lograr la construcción progresiva de los conceptos y las explicaciones en los que nos sitúan los diseños curriculares, apoyándose en la historia social y en las teorías del cognitivismo. En cada recurso se puede observar la presencia de problemas o conflictos, multiperspectividad, multicausalidad, diferentes dimensiones de la realidad social y el trabajo con distintas fuentes como proveedoras de información.
Juegos de simulación
Los juegos de simulación son un recurso muy potente por la curiosidad que suelen despertar en los grupos y por la identificación que se produce con cada uno de los personajes involucrados. Consiste en dividir la clase en tantos grupos como la cantidad de personajes que participarán en el juego. Lo ideal es que cada grupo esté integrado por 4 o 5 estudiantes. Cada grupo recibe una tarjeta con información sobre un personaje –ficticio– que se presenta, cuenta aspectos de su vida, un problema que tiene y las dos opciones entre las que debe elegir. Son solamente dos y ya están aclaradas en la misma tarjeta; no se pueden mezclar para formar una tercera opción o parcializar una de ellas. Cada grupo entonces deberá ponerse en el lugar de su personaje y decidir cuál es la opción que consideren mejor según las variables y circunstancias que expone el propio personaje. Para lograr eso, el grupo tendrá que debatir y argumentar. Además, el/la docente buscará puntos flacos en las posturas tomadas para hacer entrar en discusión las ideas que proponga el grupo, aunque al maestro o maestra le dé exactamente lo mismo la decisión que se termine tomando. Por eso mismo se hizo foco en la cantidad de integrantes: si son demasiados, el debate puede perder organización u orden y, de caso contrario, puede quedar muy silencioso o llegar a un acuerdo muy pronto sobre la decisión que tomará el personaje.
La decisión que se toma se convierte en una especie de secreto. Una vez que la opción fue elegida, el/la docente guía una puesta en común a través de un cuadro similar al que sigue, al que se le pueden agregar o quitar columnas según sea el caso:
Personaje
Ocupación
Ubicación
Problema
Decisión
Cada grupo elige a uno/a de sus integrantes para que presente a su personaje. En una primera ronda, se deja en suspenso la decisión. En la segunda, cada grupo manifiesta la decisión tomada. Los personajes están relacionados entre sí, es decir que se construye toda una trama a partir de cada uno de ellos. Eso genera aún más expectativas y una divertida confrontación entre cada grupo para que nadie sepa qué le ocurre a su personaje. Recordemos que los personajes son ficticios, pero basados en sujetos sociales que participaron de hechos reales, por cuanto el objetivo será contrastar, en las siguientes clases, con qué personajes del juego se podrían establecer relaciones según los problemas históricos que se estén abordando, con preguntas tales como: “¿A qué grupo social o personaje real se parece tal o cual del juego?, ¿cómo se dan cuenta?”, “¿Qué decisión terminó tomando?”, “¿Por qué eligió ese camino?”.
Los personajes del juego, con sus decisiones, funcionarán como hipótesis que se irán corroborando a través de los posteriores trabajos con otros recursos didácticos como la lectura de distintas clases de textos o las clases expositivas del/la docente.
Esta forma de trabajo provoca una atención especial en el alumnado, ya que su mirada no es ingenua, sino que queda atravesada por la búsqueda de información y de explicaciones asociadas a los personajes del juego. De algún modo, las historias de los personajes ya les marcan las “ideas principales” sobre las cuales hay que concentrar los esfuerzos.
Narraciones
Las narraciones son grandes aliadas a la hora de enseñar historia. No solo porque tienen su propio encanto al momento de atraer al público, sino también por la enorme flexibilidad con la que se pueden adaptar a todas las edades. Las narraciones presentan ciertas características que las hacen muy viables a la hora de trabajar con infancias, pero eso no significa que todas sean propicias para abordar historia. Recordemos la necesidad de que respondan al enfoque historiográfico de los diseños curriculares vigentes.
Hecha esta salvedad, analicemos qué es lo que hace tan efectivas a las narraciones como recurso didáctico en general. Para comenzar, tienen un marco temporal y espacial, o sea que ocurren en un tiempo y en un lugar definidos, lo cual ayuda mucho a ir elaborando algunas nociones de espacio y tiempo histórico. Además, presentan personajes, quienes encarnan con mayor claridad los problemas de una época, generando tramas explicativas y de relaciones entre ellos. En otras palabras, la narración hace más “concreto” aquello que es abstracto, incluso lejano a nuestra posibilidad de comprensión rápida.
Vale aclarar que “lejano” no significa “viejo” o “muy antiguo” o “distante” en términos geográficos, sino que nos referimos a un conocimiento que se torna más difícil de construir al no contar con los cimientos que pueden ofrecer otros contenidos relacionados. En numerosas ocasiones –tal como lo demostró Perla Zelmanovich (2012)–, referencias históricas muy antiguas y ajenas a los niños y las niñas terminan siendo mucho más sencillas de entender debido a películas, dibujos animados, leyendas, entre otros. Un gran ejemplo de esto podría ser el elevado conocimiento con que cuentan sobre muchos aspectos de lo que llamaríamos Edad Media (castillos, caballeros, aldeas campesinas o bosques encantados).
Otro elemento de interés que pueden presentar las narraciones es la relación que puedan establecer con quien narra y/o protagoniza la historia. Si los narradores o los personajes son pares, o cercanos en edad, suelen producir una profunda empatía. El grupo podrá identificarse con lo que se cuenta en el relato y vivenciarlo de tal manera que se logre una comprensión mayor de la trama. También quedarán aceitadas las futuras relaciones con otros recursos y aristas del tema. Es muy común hallar grupos que han quedado marcados por alguna narración o un personaje y los vuelven a traer a la palestra en años posteriores.
Lectura de imágenes
Partamos de algo obvio: las imágenes dan información. Además, poseen un mensaje, una manera específica de lectura y una forma especial de análisis, tal como lo explica José Svarzman (1998). La lectura de imágenes posibilita una amplia variedad de estrategias: activación de ideas previas, elaboración de hipótesis sobre un período histórico, complementación de información de explicaciones, entre otros usos.
Las imágenes, y esto es importante tenerlo en claro como docentes, tienen una autoría y, por ende, un contexto de creación y alguna clase de intencionalidad. Reflejan el estado de ánimo y cultural de un momento, remiten a sensaciones y emociones, a la expresión de ideas y creencias. Este asunto también es interesante tratarlo con los grupos de chicos más grandes, para que no queden en miradas ingenuas y se despierte un examen crítico. Las imágenes nos “hablan” de los procesos, de cambios y continuidades, de la vida cotidiana y de los problemas que hacen a un contexto determinado.
Si bien han sido un recurso bastante empleado, repetidas veces nos hemos topado –y seguimos haciéndolo– con imágenes estereotipadas que no hacen más que inducir a error. Esto es frecuente en ciertos temas que iremos abordando en sus respectivos capítulos: los pueblos originarios y la América española. Allí se distorsionan aspectos de la vida cotidiana muy elementales y que son indicadores esenciales en la construcción del conocimiento histórico en las edades más tempranas: vestimenta, tipos de vivienda, utensilios, clases de trabajos, entre otros.
Periódicos apócrifos
Tal como como su nombre lo indica, el material simula ser un periódico, ya sea actual o de algún momento del pasado. Para su confección se tiene cuidado con el recorte temporal que abordar porque no siempre existieron los periódicos. El discurso periodístico ofrece la posibilidad de presentar temas de forma actual –en tiempo presente– que se enfocan sobre conflictos y actores sociales protagonistas de los mismos.
Como todo periódico, además obliga a seleccionar un recorte de la realidad social –algo así como la famosa “agenda”–, lo que hace que los contenidos tratados se articulen en torno a un eje. Estas características permiten que el grupo se interese por un tiempo y espacio delimitados, lo que facilita a los y las estudiantes la comprensión de los temas, tal como nos lo recuerda Silvia Gojman (1998). Es claro que lo que se toma en el periódico es un recorte que da pie a ampliar aspectos que se consideren relevantes del proceso o período de estudio.
Muchas veces, los docentes se preguntan por qué no emplear periódicos reales de un período determinado. Por un lado, son materiales que no están fácilmente disponibles. Por otro, la prensa escrita en otros tiempos suele ser de una lectura muy ardua. Recién en la segunda mitad del siglo XX, los medios impresos fueron un poco más amables y parecidos en formato a los actuales. Los periódicos que podemos disponer desde el siglo XVIII tenían una gran cantidad de escritos, con un lenguaje particularmente denso e intrincado. Esta cualidad no favorece la comprensión, por parte de nuestro alumnado, de los distintos procesos históricos que ya, de por sí, son complejos.
Estudios de caso
Este es un recurso notoriamente útil en la enseñanza de las ciencias sociales, sobre todo de lo que hace a la geografía. En Historia también pueden aparecer perfectamente. Estudiar un “caso” significa (siguiendo a Raquel Gurevich –1999–) analizar un recorte específico y singular de la realidad social, seleccionar marcos teóricos para abordarlo y explicarlo.
Un estudio de caso plantea una combinación de elementos: gran diversidad de tipos de textos (explicativos, narrativos, entrevistas/diálogos, periodísticos, entre otros), imágenes de toda clase (fotografías, satelitales, pinturas, dibujos, entre otros), estadísticas y gráficos, mapas, etcétera. El estudio presenta un conflicto principal y se lo va abordando en toda su complejidad (multicausalidad, multiperspectividad, las distintas dimensiones de la realidad social implicadas, los cambios y continuidades del problema, entre otros enfoques).





























