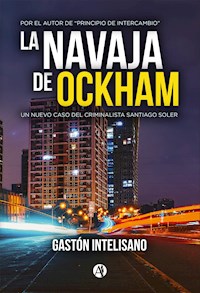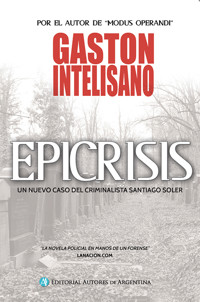
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Krimi
- Serie: Criminalista Santiago Soler
- Sprache: Spanisch
Santiago Soler, criminalista y perito forense, y Andrés Battaglia, veterano inspector de la División Homicidios, vuelven a trabajar juntos en un laberíntico caso que los transporta a la Ciudad de Buenos Aires, a sus barrios, sus esquinas y, de algún modo, a la típica melancolía porteña. Pero el vértigo y el dinamismo de la búsqueda de pistas, la angustia de los callejones sin salida y la carrera contra reloj por dar con el responsable de un número creciente de crímenes despabilan a esa ciudad gracias a la experiencia y complementación del dúo. Al igual que en Modus Operandi, su primera novela, Gastón Intelisano vuelve a sumergir al lector en un universo de intrigas absorbentes y le permite mirar de cerca a oscuros personajes, pero también deja el espacio suficiente para, con el filo de un bisturí, trazar profundas reflexiones sobre la vida y la muerte. "Entrar en la escena de un crimen es un ataque directo a los sentidos. Lo que uno ve, lo que huele, lo que toca y lo que siente, es un recordatorio de lo que ha sucedido. El cuerpo, las manchas y los olores son marcas que la violencia y la muerte han dejado para que uno las tome y rearme ese rompecabezas en el que se ha transformado el pasado de la víctima." "Las novelas de Gastón Intelisano hacen hincapié en la investigación forense y en las pruebas de microscopio y, por eso, ocupan un lugar singular en el panorama de la literatura policial argentina." El Identikit.com
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Epicrisis
Gaston Intelisano
Editorial Autores de Argentina
1
Intelisano, Gastón
Epicrisis. – 1a ed. – Don Torcuato : Autores de Argentina, 2013.
230 p. ; 22×15 cm.
ISBN 978-987-711-000-5
1. Narrativa Argentina. 2. Novela Policial. I. Título
CDD A863
© 2013 Gastón Intelisano
Edición: Hernán Rozenkrantz
ISBN: 978-987-711-000-5
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
E-mail: [email protected]
Indice
Página LegalBiografiaDedicatioriaCitasAgradecimientosEpicrisis-1--2--3--4--5--6--7--8--9--10--11--12--13--14--15--16--17--18--19--20--21--22--23--24--25--26--27--28--29--30--31--32--33--34-Dos semanas después ciudad de Mar del Plata2
Biografia
En el año 1998 obtuvo una beca universitaria, otorgada por el Congreso de la Nación, con la que cursó sus estudios superiores.
Durante cuatro años acompañó como pasante universitario a la U.M.F.I.C. (Unidad Médico Forense de Investigación Criminalística), donde pudo observar de cerca el trabajo tanto de médicos como de peritos forenses y asistir a numerosas escenas de crímenes y autopsias. Es Licenciado en Criminalística, Técnico Radiólogo y Oficial del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y se desempeña como Técnico Forense en la Morgue del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
En 2011 publicó MODUS OPERANDI, su primera novela, que le valió una distinción como obra de interés legislativo para la provincia de Buenos Aires por la Honorable Cámara de Diputados.
EPICRISIS es la segunda entrega de la serie protagonizada por el forense Santiago Soler.
3
Para Bianca, con todo mi amor.
Este libro es para vos.
4
“No hay muerte natural: Nada de lo que sucede al hombre es natural puesto que su sola presencia pone en cuestión al mundo.
La muerte es un accidente y, aún si los hombres la conocen y la aceptan, es una violencia indebida.”
Simone de Beauvoir
“La mejor manera de conocer a una sociedad es observar cómo
se ama y se muere en ella.”
Albert Camus
“Nuestro amor ha muerto,
pero la muerte no se irá.
Ellos nos hacen lo que somos,
están con nosotros cada día.”
“Leaving”, Pet Shop Boys.
5
Agradecimientos
Agradezco a las siguientes personas por compartir conmigo sus conocimientos especiales. Cualesquiera errores u omisiones que haya en la novela son míos y solo míos. Además, me he permitido cierta medida de licencias literarias aquí y allá, pero en general he intentado mantenerme fiel a la información que estos hombres y mujeres me han proporcionado:
En primer lugar, agradezco al arquitecto Daniel Schávelzon y a la restauradora Patricia Frazzi por abrirme las puertas del Centro de Arqueología Urbana (dependiente de la Universidad de Buenos Aires) y responder a todas mis preguntas, además de permitirme conocer un sitio arqueológico real. Gracias a ambos por su tiempo y por aportar su experiencia.
A los nuevos amigos que el Primer Festival de Novela Policial de la Ciudad de Buenos Aires, el BAN! 2012 y “Modus Operandi”, mi primera novela, trajeron consigo: Mercedes Giuffré, Leo Oyola, Alejandra Zina, Mercedes Rosende, Liliana Machicote, Alejandra Laurencich, Miguel Angel Molfino, Tony Hill Gumbao, Daniel Rojo, Gabriela Exilart, Sebastián Chilano, María Inés Krimer, Cristina Fallarás, Natu Poblet, Gabriela Cabezón Cámara, María Laura Quiñones Urquiza, Ernesto Mallo y tantos otros que me hicieron sentir parte desde un principio de ese mundo apasionante que es la literatura.
Un especial agradecimiento a mis amigos Verónica Brollo, Rita Zanola y Alejandro Alen Vilas por todo el apoyo y la ayuda que me brindaron antes, durante y después de BAN! 2012.
También quisiera agradecer a Fabián Tricarico, técnico del Laboratorio de Microscopía Electrónica del Museo Argentino de Ciencias Naturales, por su ayuda en lo referente a la preparación y observación de muestras en el microscopio electrónico de barrido.
A Germán Echeverría, director de “Autores de Argentina” y a todos en la editorial, por volver a realizar un trabajo impecable.
Muchas gracias a mis amigos periodistas: Javier Sinay, por el apoyo a la novela y por la invitación a formar parte de su blog “El Identikit” con mis “Diarios de la Morgue” y a Ignacio Ortelli del diario Clarín, por responder a mis preguntas y por la visita a la redacción.
A todos los que me han entrevistado y le han dado difusión a mi primera novela, como : Mauro Yakimiuk, José María Marcos, Sebastián López, Ayelén Silva y sus compañeros de ISER, Sol Amaya de La Nación.com, Augusto Saccone y su equipo, las licenciadas Marcela Jorge, María Laura Santos y Jennifer Abellán del programa radial “Tras la pista forense”, Noemí Aguirre, Cecilia McIntyre y el equipo de ETER, Gustavo Lopardo, Diego Arce y Ariel Toledo y María José Sánchez de Télam y el Portal Informativo español Diario El Fénix. Gracias a todos y cada uno de ustedes.
A mi familia, en especial a mis padres, y a mis amigos de hoy y siempre que de una forma u otra y desde distintos puntos del mundo me han dado empuje, palabras de aliento y han soportado mis silencios y ausencias: Karina Intelisano, Luis Leonardo Intelisano, Augusto Castroagudín, Juli Lanza, Nicolás Fábrega, Ariel Paradiso, Scott Pauly, Sandra Calderón Barceló, Stella Lopez, Giselle Silva, Ben Raznick, Carolina Osorio, Daniela Belén Oyola, Jorge Daly, Daniela Stocco, Julieta Tanzi, Soledad Herrera, , Gastón Guzmán, Gonzalo Morales Herrera, Gilda Manso, Giselle Aronson, Silvia Irene Sanchez y Graciela, Ornella Mazzeo y Analía Hernández de Morgana Libros, por el apoyo de siempre.
A mis colegas forenses de la vida real, con los que comparto la “Guardia de los Césares”: los doctores César Rodrigues Paquete y César Rosetti, mi co-equiper Diego Botto, a Alejandro Barrios, Cristian y Carlos y a los técnicos radiólogos: Alberto Issa, Giselle Avila y Horacio Benítez.
Gracias a Eglantina García País. Éste es su segundo libro y sigue corrigiendo con cariño y entusiasmo.
Y por último, y no por ello menos importante, a mi editor Hernán Rozenkrantz, que ha hecho un trabajo excelente para que el manuscrito llegara a ser una novela con todas las letras.
Gastón Intelisano
Buenos Aires, junio de 2013
7
-1-
El sábado dieciséis de mayo aún estaba oscuro cuando estacioné frente a la Morgue Judicial. Faltaban pocos minutos para las seis de la mañana, la calle Viamonte estaba desierta y no vi a otras personas exceptuando a dos barrenderos que hacían su trabajo. Me encontraba en el interior de mi auto, desayunando. Terminé de un sorbo el café con leche que había comprado en un Starbucks cercano que estaba abierto las 24 horas. La bebida caliente me recorrió como un torbellino descendente que avivó mis sentidos y me sacó de la pereza de la madrugada. Tapé el vaso vacío y lo puse dentro de una bolsa de papel madera. Encendí la luz de giro, doblé a mi izquierda y entré en ese edificio centenario en el que había estado tantas veces y casi nunca por gratos motivos.
El edificio de la actual Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires se había inaugurado el cinco de julio de 1908, después de que esta fuera creada por la Ley Nacional 3379 el dieciocho de agosto de 1896. El autor de esta ley había sido el Dr. Eliseo Cantón, que por entonces era decano de la Facultad de Medicina. Hasta entonces no existía el edificio que hoy conocemos, por lo que las autopsias se realizaban en el Depósito de Contraventores, ubicado en la calle 24 de Noviembre.
“Morgue” es un término que proviene del francés antiguo. Es un verbo (morguer) que podría traducirse como “observar”. En cada prisión de Francia existía un lugar con ese nombre en donde se alojaba a los detenidos; la finalidad de esta sala era que los policías miraran reiteradamente a los criminales con el fin de recordar sus rostros, su modo de caminar y sus actitudes.
En las mismas prisiones había celdas subterráneas denominadas bases geoles, donde eran exhibidos los cadáveres de personas desconocidas. Como el encargado de llevar el registro de los muertos era el mismo que vigilaba a los delincuentes, se extendió la denominación de “morgue” para el depósito de cadáveres.
Me detuve frente a la garita del guardia y un policía federal de unos sesenta años me saludó. Ya era la tercera vez que nos veíamos desde que comencé a colaborar con el Cuerpo Médico Forense de la Nación, siete meses atrás. Mi amistad con el actual director de la Morgue, el Dr. José Luis Moller, que se construyó tras una gran tragedia que nos tuvo trabajando codo a codo por más de una semana, motivó un intercambio de conocimientos y experiencia que creí muy útil para mi práctica de cada día en la Policía Científica de la Ciudad de Mar del Plata, a la que todavía pertenecía.
La cantidad y diversidad de casos que se veían en esta institución la hacían un templo del saber para quien quisiera perfeccionarse en el campo de las ciencias forenses. Por ello no pude negarme ante el ofrecimiento del Dr. Moller para asistir periódicamente a sus autopsias.
Todos los fines de semana —y algunos días en la semana, si el trabajo en mi ciudad me lo permitía— venía a Buenos Aires para acompañar a los forenses en sus casos. Como retribución por el saber que era compartido conmigo, en esos días asistía al médico forense en todo el procedimiento: me aseguraba de medir y pesar correctamente al cadáver, de lavarlo si las manchas de sangre o la suciedad lo cubrían y no hacían visibles sus lesiones, tomaba nota del color de su pelo, ojos y el estado de su dentadura. Observaba si tenía cicatrices, tatuajes o cualquier “marca particular” —como se las suele llamar— con las que más tarde podríamos identificar quién fue en vida esa persona. Etiquetaba con número de caso todos los frascos en los que colocaríamos las muestras de sangre y tejido que se enviarían a los laboratorios de Patología y Toxicología y hacía lo mismo con el papel secante circular, similar a un filtro de café, en el que descansarían varias gotas de sangre para posteriores determinaciones de ADN.
Ernesto, el policía, activó el portón, que se abrió con aplomo y provocó un pesado ruido metálico. Cuando terminó su recorrido y quedó paralelo a la pared lateral, me despedí deseándole un buen día. Enfilé hacia la zona de estacionamiento del personal, a la izquierda, pasando antes por la puerta de los laboratorios de Toxicología y otras dependencias de ese inmenso edificio.
Cuando bajé del auto me encontré inmediatamente frente a la zona de recepción para los familiares que tienen que reconocer algún cuerpo que llega a la morgue. Es una sala simple, con dos filas de sillas enfrentadas y una pequeña mesa en la que se amontonan revistas que nadie lee. Los viejos azulejos amarillos la cubren de piso a techo y es un lugar al que muchas veces no quisiera tener que acudir, porque es allí donde me encuentro cara a cara con el dolor de los que perdieron a un ser querido.
Desde que empecé a trabajar con el Dr. Moller me ha tocado presenciar escenas que van desde el llanto desgarrador hasta silencios sepulcrales que se niegan a enfrentar la terrible realidad que los ha llevado hasta allí. En una oportunidad debimos llamar a seguridad porque un hombre nos empezó a gritar con furia, acusándonos de haber dejado morir a su hijo. Lamentablemente, si alguien llega a nuestra puerta es porque ya está muerto.
Caminé por la calle interna y dejé atrás el estacionamiento. En las ventanas de la sala de autopsias vi las luces encendidas. Solo eso alcancé a ver porque los vidrios —en una medida por demás acertada— eran esfumados y no permitían ver en su interior. Llegué hasta la última puerta. A la derecha, en lo alto de la pared, un simple y viejo cartel rezaba “Morgue”. Abrí la puerta alta y vieja y vi que la pizarra, generalmente nutrida de avisos de cursos y congresos organizados por la facultad, estaba vacía, pero el piso regado de papeles de distintos tamaños y colores. —El viento —pensé en voz alta—. Recogí todos los papeles y los pinché en la pizarra con las chinches de colores que habían quedado fijadas a la superficie de corcho.
Pasé por la pequeña cocina y me encontré a Dante, uno de los técnicos de guardia, preparando un té. La pava estaba sobre el fuego y el agua comenzaba a hervir. Levantó la vista de los papeles que leía en ese momento y me saludó. Me invitó a sentarme a la pequeña mesa y me preguntó si quería desayunar. No me ofreció mates porque después de trabajar conmigo estos meses sabía que era una infusión que yo no acostumbraba a ingerir. Le comenté que había tomado un café mientras venía en el auto, pero que aceptaba una taza de té. Lo acompañamos con unas facturas recién horneadas que trajo al llegar (él era el encargado de que no faltara nada de lo que consumíamos en la cocina y en todo este tiempo no recuerdo un día en el que faltaran las facturas o el azúcar).
Dante era un cuarentón simpático, no muy alto, de cabello castaño corto y prolijo. Sus ojos color almendra eran vivaces y atentos y nada se escapaba a ellos, ni dentro ni fuera de la sala de autopsias. Llevaba más de veinte años en la profesión y, aunque no tenía formación forense, podía dar cátedra de todo lo que pasaba en ese sombrío lugar. Los años que llevaba asistiendo a médicos legistas como el Dr. Moller lo habían capacitado en el arte de escuchar a los muertos. Era un lector voraz, con lo que complementaba sus saberes prácticos. Asistía a cuanto congreso o seminario de medicina legal lo invitaran y además incentivaba a que los demás integrantes del equipo hicieran lo mismo. “El saber no ocupa lugar, chicos” era su frase favorita. Según me había contado en una oportunidad, su anterior profesión fue la de enfermero, hasta que un amigo médico le comentó que necesitaban gente con conocimientos básicos de anatomía y “mucha voluntad” para trabajar en el depósito de cadáveres. El sueldo era sustancioso y ofrecían una buena obra social. No lo pensó dos veces. No le impresionaban la sangre ni los olores: esas cosas ya las había padecido como empleado de un ruinoso hospital público.
Dante sacó la pava del fuego y colocó el agua hirviente en una taza. El saquito de té se infló por la temperatura del líquido, luego comenzó a despedir su contenido y el agua se fue tiñendo de un color rojizo.
El platito tintineó contra la mesa cuando colocó la taza junto a mí.
—¡Gracias, Dante!
—Tomá tranquilo que todavía no llegó el doc —dijo, refiriéndose al Dr. Moller.
—¿Qué tenemos para hoy? —le pregunté.
—Mirá, para empezar, tenemos un caso bastante raro. Es este, el que estaba leyendo —dijo levantando varias páginas impresas en computadora.
Por lo general no recibíamos un informe del lugar del hecho, pero en este caso se trataba de alguien que había estado internado y posteriormente murió. Lo que Dante tenía en ese momento en sus manos era la epicrisis, el resumen de los datos importantes de la historia clínica del paciente.
—Hombre de unos 55 años, que ingresa a la guardia del hospital con mareos, desorientación… —comenzó a describir Dante— lo hospitalizan y comienza con un rápido deterioro. Se le realiza una resonancia magnética y se detecta una inflamación en el cerebro. Le indican una batería de análisis clínicos pero todos arrojan resultados normales. A los dos días entra en coma y ayer a las 23:30 fallece.
Dante dio vuelta la hoja y continuó relatando a medida que leía:
—Cuando los médicos interrogaron a la esposa, esta les informó que su marido había estado en un viaje de cacería por el interior del país. Los mareos y la desorientación comienzan hace cosa de diez días. El hijo mayor, que lo acompañó, afirmó que estuvieron en una zona en la que había todo tipo de animales y que recuerda al padre quejarse de dolor después de entrar a una cueva llena de murciélagos.
Al oír este último dato, una alarma interna sonó en mi cerebro. Los murciélagos son vectores de la rabia, al igual que los perros, zorros, mapaches y roedores. Esta enfermedad es producida por un virus con especial apetencia por las estructuras del sistema nervioso. El ser humano puede contagiarse a través de una mordida, o por el contacto de la piel o las mucosas con la saliva del animal infectado. Aún cuando la persona no es mordida, puede contraerse la infección por inhalación del guano de murciélago. Aunque el período de incubación del trastorno puede variar desde dos semanas hasta un año, siendo lo normal de uno o dos meses, la muerte sobreviene una semana después si no se trata inmediatamente. Los casos de rabia son muy raros en la actualidad.
—Apenas leí la historia clínica hoy cuando llegué, llamé al doctor Moller y le pregunté cómo procederíamos. Me dijo que esperemos a que llegara para sacarlo de la cámara refrigerada. Eso me preocupó —dijo Dante, visiblemente consternado.
Yo no había visto ni un solo caso de un paciente con rabia en toda mi carrera. Ni siquiera en la etapa de prácticas que realicé en las morgues de la provincia de Buenos Aires.
Se escuchó el timbre de entrada y el sonido del portón abriéndose a lo lejos. Unos momentos después, el doctor Moller entró por la puerta principal y pasó a la sala de médicos contigua. Dejó sobre uno de los sillones su maletín vetusto y repleto de papeles y se acercó a la cocina, donde nos encontrábamos.
—Buen día —fue el saludo para ambos.
El doctor Moller era un hombre alto, robusto, de unos cuarenta y cinco años, enfundado en un ambo celeste que era un talle menor al que le correspondía y que lo hacía ver más inmenso de lo que era. El pelo que alguna vez pobló su cabeza parecía haber migrado a su pecho y sus brazos, trabajados por años de gimnasio y por mover cuerpos que oponían resistencia cuando el rigor mortis se instalaba en ellos.
—¿Así que tenemos uno de los complicados? —dijo Moller, preocupado, pero sin dejar de lado su actitud entusiasta.
—Vas a tener una oportunidad única, Santiago… ¿Ya habías estado en la autopsia de un paciente con rabia? —me preguntó.
—No, la verdad que nunca —respondí entusiasmado. En realidad, no sé si era entusiasmo lo que experimentaba en ese momento.
—¿Vamos a empezar a preparar todo? Esta no va a ser una autopsia como cualquier otra —anunció el doctor.
—Estamos listos —dijo Dante, hablando por ambos.
Me levanté de la mesa, lavé la taza en la pileta y la dejé escurriéndose en el secaplatos. Dante hizo lo mismo con la suya y salimos de la cocina. Nos dirigimos a los vestuarios en donde teníamos nuestros ambos azules, nuestras botas altas —que solo usábamos en la sala de autopsias— y nuestras gafas y escudos faciales. Yo saqué de mi locker un fibrón indeleble negro, una cinta métrica, una birome negra y un mango de bisturí. Al final del pasillo, una sala de reciente remodelación agrupaba tres escritorios con dos computadoras de pantalla plana y tres impresoras láser repartidas entre bandejas con formularios y protocolos de autopsia. Parecía que lo único antiguo que había quedado en esa pequeña estancia eran los pisos cerámicos, de un amarillo desgastado.
A la derecha de la puerta interna a esa sala, se encontraba el mostrador de ingresos, donde los policías o personal de otras fuerzas que concurría a traer un cadáver realizaban los trámites necesarios para el alojamiento del mismo y donde se le daba un número de caso.
Desde hacía algunos meses funcionaba una nueva modalidad de ingreso que se le daba a cada caso: un sistema informático que al ingresar los datos del cadáver le otorgaba un numero de caso que se traducía en un código de barras, que se repetía en cuatro etiquetas autoadhesivas que eran producidas por una moderna impresora láser, ubicada a la derecha del mostrador. Estos cuatro stickers servían para identificar a cada cuerpo y a todas las muestras que se obtuvieran del él. Se pegaban en la etiqueta anudada al pie del cadáver, al protocolo de autopsia, al formulario de ingreso y a las muestras que se enviarían al laboratorio.
Todas estas etiquetas eran previamente escaneadas por una lectora laser que reconocía cada caso por medio del código de barras y evitaba posibles extravíos o equivocaciones.
Saludé a Mauro, el administrativo del turno mañana, que se encontraba absorto en la pantalla plana de su computadora. Mauro era un joven estudiante de medicina que algún día formaría parte del equipo de forenses. Cursaba el tercer año y era alumno del doctor Moller, quien también era profesor en esa carrera. Al ver el interés de Mauro por la medicina legal lo trajo a trabajar como administrativo. Por el momento, era lo más cerca que podía estar de la mesa de Morgagni[1].
Mauro no tenía treinta años todavía y su presencia prolija, su cabello rubio corto y sus ojos azules hubieran sido un regalo para la vista en la mesa de informes de cualquier institución, pero aquí solo era visto por unas pocas mujeres, todas ellas médicas, casadas y mucho mayores que él.
Una pequeña ventana conectaba este cuarto con la sala de autopsias, donde a veces se entregaban formularios, protocolos o algún otro material requerido desde o para el recinto principal. Seguí por el pasillo, dejé atrás la sala de Administración y llegué hasta unos estantes ubicados en la pared izquierda, en los que había todo lo necesario para el resguardo de las amenazas que nos esperaban en el inmenso salón contiguo: guantes de nitrilo[2] de color violeta, cofias, barbijos y delantales de cuerpo entero descartables.
Mientras nos equipábamos para entrar a la sala de autopsias, el doctor Moller entro en el vestuario. Se nos acercó y sentándose en uno de los largos bancos de madera nos dijo:
—Muchachos, la autopsia que tenemos que hacer es muy peligrosa… Sé que entienden los riesgos de estar frente al cuerpo que nos espera en la cámara refrigerada… Y estaré de acuerdo si alguno de los dos me dice que no quiere participar.
Nos miró alternativamente a ambos, descruzó las manos y las puso sobre sus rodillas.
—La apertura del cráneo dejámela a mí, que es lo más peligroso —me dijo Dante.
—Por supuesto —le respondí, colocándome el segundo par de guantes de látex.
—¿Vienen los dos entonces? —preguntó el doctor, visiblemente contento.
—Empecemos —dijo Dante.
8
-2-
A las siete en punto de la mañana traspusimos una pesada puerta de acero inoxidable con una pequeña ventana circular en su centro; esta separa la sala de autopsias del área “limpia”, es decir, los demás ambientes del edificio en los que no hay contacto con los cuerpos ni con cualquier otro material biológicamente peligroso.
La sala estaba perfectamente limpia y desinfectada y las cuatro mesas de acero inoxidable se encontraban todavía vacías, pero no tardarían en ser ocupadas. La pizarra de ingresos ya mostraba seis casos esa mañana: dos suicidios, tres víctimas de un accidente de tránsito y el caso que nos ocupaba en ese momento. Nunca dejaba de sorprenderme cómo la muerte se las ingeniaba para hacerse presente, ya que no habría jamás un desinfectante que la cubriera por completo.
Parecíamos personal del CDC, el centro para el control de enfermedades, por nuestros atuendos. Mis manos estaban cubiertas por tres pares de guantes y cinta adhesiva especial que los unía con fuerza a mis muñecas. Tenía puesto un overol descartable marca Tyvek que me cubría desde el cuello hasta los pies, un delantal impermeable, cofia para cubrir mi cabello corto, barbijos especiales con ventilación y un escudo facial acrílico que me cubría desde la frente hasta el cuello. Literalmente, solo podía ver los ojos de Dante y se me hacía bastante difícil escucharlo.
Cuando el doctor Moller entró en la sala, hizo señas para que sacáramos el cuerpo de la cámara refrigerada. Esta inmensa sala, acondicionada a tres grados bajo cero y con enormes ventiladores —que nunca dejaban de girar— en sus paredes, podía albergar hasta casi cuarenta cadáveres. Nuestro caso se encontraba en una de las bandejas más bajas y, entre Dante y yo, hicimos fuerza para pasarlo a una vieja parihuela o camilla metálica de ruedas grandes que me recordó a los hospitales del siglo XIX. La empujé sin problemas, ya que el cuerpo del hombre que estábamos por examinar no pesaría más de ochenta kilos. Corroboré este dato colocando al cuerpo en la balanza de precisión con la que cuenta el servicio.
Cuando llegué al lado de la mesa, coloqué la camilla al mismo nivel y ambas quedaron paralelas. Me dirigí al lado opuesto de la mesa y tomé el brazo derecho del cadáver. Haciendo palanca lo empujé hacia mi lado y quedó acostado sobre su pecho. Lo giré en la misma mesa y, con un fuerte estruendo, cayó sobre su espalda. Sus ojos tenían una mirada vacía que siempre me intrigaba. Parecían ver algo que yo no, cuando en realidad, ya no podían hacerlo. En “La expresión de las emociones en el hombre y los animales”, Charles Darwin afirmó que los ojos muy abiertos acompañan al horror. Es una falacia con siglos de antigüedad la creencia de que una persona muere con la última expresión grabada en su rostro. Sin embargo, en un sentido simbólico, la expresión de este hombre parecía captar lo último que había sentido, un miedo básico y compartido por todos los seres humanos: a fallecer.
Tomé la cinta métrica adosada a una regla metálica de dos metros que usamos para tomar la estatura y envergadura[1] y calculé que, desde el punto más alto de su cráneo hasta la planta de sus pies, medía un metro con setenta y seis centímetros. Tomé nota de que sus cabellos eran de color castaño oscuro y presentaban algunas canas incipientes; el color de sus ojos, marrón y que su dentadura estaba incompleta, pero en buen estado. Busqué señas particulares como tatuajes o cicatrices, pero no las tenía. Solo observé varias marcas de punción en la piel, seguramente de las “vías” que le habían inyectado. Estas se suelen colocar a los pacientes internados para suministrarles medicación, suero o contraste endovenoso —utilizado en diagnóstico por imágenes—. Tomé nota de estas marcas, su cantidad y ubicación. Evaluamos el rigor mortis[2] movilizando la extremidad cefálica y los miembros superiores e inferiores. Luego puse el cuerpo en decúbito lateral izquierdo con la ayuda de Dante y colocamos el termómetro especial en el recto, asegurándome antes de que no presentara lesiones en la zona.
Mientras tanto, observamos la parte posterior del cadáver, presionando suavemente con un dedo para constatar la presencia de livideces —las manchas violáceas que aparecen cuando la sangre deja de circular y se acumula en ciertas partes del cuerpo por efecto de la gravedad— y si estaban fijas o no. El livor mortis se fija después de las ocho horas. Además de ayudar a establecer la hora de la muerte, este signo suele indicarnos si el cadáver ha sido movido.
Después de unos minutos extrajimos el termómetro, leímos la marca y la consignamos en el protocolo junto con la temperatura ambiente. Observamos detenidamente los ojos, la nariz y la boca, pero no presentaban peculiaridades. Lo único llamativo era la pérdida de peso que había experimentado en los días que estuvo internado, que se veía representada en la pérdida de tonicidad muscular.
El doctor Moller entró en la sala y por un momento detuvimos todo lo que estábamos haciendo. Se paró junto al atril, colocó en él el protocolo de autopsia y se sentó en la banqueta de madera. Estaba protegido con la misma indumentaria que nosotros, cubierto de pies a cabeza y había ordenado salir a todo el personal administrativo hasta que termináramos la autopsia.
—¿Ya tenemos los datos para el examen externo? —preguntó Moller.
—Sí, ya lo medimos, pesamos y apuntamos las señas particulares.
—Genial, comencemos con lo más importante: el cerebro —propuso el doctor.
Mientras yo me hacía a un lado, Dante conectó la sierra eléctrica a un rectángulo metálico bastante simple, con algunas perillas y varias luces led, incluida una un poco más grande junto a un impreso que rezaba “ON”. Esta se encendió cuando Dante conectó un enchufe a la pared y levantó una perilla negra.
Extendió el cable que salía del rectángulo y probó la sierra, que con varias oscilaciones provocó un chirrido mezcla de torno de dentista, mezcla de taladro. Es un sonido bastante siniestro y provocó que mi tensión aumentara aún más, debido a la particular situación a la que nos enfrentábamos.
Solo podía ver los ojos de Dante, pero ese hecho bastó para que fuera consciente de que él también estaba nervioso. Teníamos en nuestras manos una posible situación crítica de salud pública. Como cualquier virus aerobio, el de la rabia podía esparcirse e infectarnos a todos los presentes. Un corte demasiado profundo al hueso del cráneo dañaría las meninges, que son las membranas que recubren y protegen al cerebro y la médula espinal, y con ello rociaría el virus y lo expondría al medio ambiente, es decir, a nosotros. El virus de la rabia es extremadamente peligroso y, una vez que se han instaurado los síntomas, la recuperación, incluso bajo cuidados intensivos, es muy rara.
Pese a todo eso, Dante mantuvo una actitud tranquila y puso nuevamente en funcionamiento la sierra eléctrica. El sonido llenó la sala. Con ojos atentos y manos seguras acercó la hoja oscilante hasta la zona frontal del cráneo y, cuando ambas superficies se tocaron, se oyó un chirrido seguido por una fina nube de polvo de hueso. Dante fue siguiendo la circunferencia del cráneo hasta lograr que ambos extremos del corte se encontraran. Continuó zigzagueando lentamente y a poca profundidad con la sierra en las zonas de hueso que aún quedaban unidas, hasta que notamos que ya no había ninguna. Luego tomó un instrumento metálico en forma de pequeña “T”, que utilizamos como palanca para separar la calota o tapa del cráneo. Con un mínimo esfuerzo lo empujó hacia él y ese recorte circular casi perfecto se desprendió de su lugar de origen.
Observamos el interior del cráneo, con la zona superior del cerebro a la vista. Presentaba inflamación, lo que es normal en cualquier caso en que por diferentes razones se hubiera producido una interrupción del caudal de oxígeno, pero no vimos enturbiamiento de las meninges u otros signos que esperábamos encontrar en un caso como este.
Después de que el doctor Moller observó por unos minutos el cerebro in situ, es decir, con el órgano todavía en su lugar, Dante lo extrajo con mucho cuidado y lo colocó sobre la tabla de corte, donde tomé intervención y con un cuchillo ancho y de hoja larga realicé distintos cortes: primero, uno por la parte media, separando ambos hemisferios cerebrales. Después, otros once cortes verticales en cada mitad. De allí tomé algunos —que coloqué en un frasco de vidrio identificado con número de caso, nombre de la víctima, Unidad Fiscal Interviniente, médico y técnicos a cargo de la autopsia, fecha y contenido— y, por último, llené el frasco con formol contenido en un dispenser ubicado en una de las esquinas de la sala. Estas muestras serían destinadas al laboratorio de Anatomía Patológica, para que un patólogo seleccionara el área más acorde de tejido para un análisis microscópico. Posteriormente, un histotécnico[3] realizaría los distintos procedimientos para que ese trozo de cerebro se convirtiera en una lámina sobre un portaobjetos que el médico podría estudiar bajo un microscopio óptico de mediana resolución.
Luego de que descartamos el peligro de contagio por el virus de la rabia y no encontramos ningún signo de posible infección, la autopsia de ese paciente continuó como cualquier otra: se le practicó un corte con el bisturí que partió desde su mentón y llegó hasta su pubis, desviándose a la izquierda a la altura de su ombligo. Luego se desplegó su piel y tejido adiposo hacia los costados de su tórax, liberándolos de sus costillas con pequeños y rápidos golpes de escalpelo.
A continuación tomé una pinza para costillas del carro de cirugía. Esta pinza no es más que las que se utilizan en jardinería para podar las ramas que no son muy gruesas. En uno de mis paseos por las grandes tiendas de artículos de ferretería y jardín encontré la que usaba en ese momento. Recuerdo con gracia que el empleado de la tienda me preguntó cuál sería el uso que le daría a esa herramienta y que, por supuesto, tuve que mentirle. Si bien en un principio todos me cargaban cuando llegue al trabajo con una pinza de podar de ese tamaño —bastante importante—, hoy todos la usan.
Extraje el tórax óseo de forma triangular y los órganos quedaron expuestos.
9
-3-
La autopsia del paciente número 2655/12 se desarrolló normal mente. Examiné la parrilla costal para constatar algún tipo de lesión traumática —como un hundimiento debido a un golpe o una fractura—. Extrajimos sus órganos uno a uno observando su forma, coloración y estado de conservación, atentos a si presentaban algún tipo de patología. Sus pulmones estaban algo grisáceos —producto de años de cigarrillos que depositaron toxinas en ellos—. Dejando de lado ese detalle, su medida y peso eran normales. La terminología “peso y medida dentro de los parámetros normales”era la más utilizada por los médicos cuando no querían entrar en detalles si ninguno de los órganos presentaba peculiaridades. Sus pleuras, las envolturas serosas de los pulmones, no presentaban adherencias; solo un poco de líquido sanguinolento que extrajimos con un cucharón y medimos en una probeta para constatar la cantidad. Una vez extraídos los pulmones, observé el pericardio, que es una especie de “bolsa” membranosa que recubre el corazón.
Realicé un ojal desde su borde superior bajando hasta su otro extremo, con el cuidado de no derramar el líquido que normalmente contiene. Su corazón era algo más grande de lo que esperábamos, pero no presentaba anormalidades. Su hígado también estaba dentro de los “parámetros normales”, lo que me informaba sobre un bajo o nulo consumo de alcohol y otras sustancias. En su estómago no encontré nada de comida, lo que era comprensible si había estado varios días internado inconsciente y había sido alimentado por una sonda. Los demás órganos como intestinos, riñones y vejiga no presentaban características patológicas —estaban sanos—. Cuando pinché la vejiga con una jeringa descartable de aguja larga, para tomar una muestra de orina, fue poca la que encontré. Por último revisé su cuello, que no presentaba marcas traumáticas como las que suelo ver en los casos de ahorcamiento o asfixia mecánica. No encontré medias lunas moradas, que suelen ser las marcas que dejan las uñas de una persona al tratar de asfixiar a otra. Tampoco estaba roto el hioides, un pequeño hueso en forma de “U” que se encuentra ubicado debajo de la lengua y que siempre aparece fracturado en las radiografías de alguien que ha sido asfixiado. Del mismo modo, no había negro de humo en su garganta porque no había muerto como resultado de inhalar hollín y calor, como alguien que fallece en un incendio. En resumen, su muerte había sido producto de la infección que contrajo y que aún desconocíamos.
Mientras Dante suturaba la incisión del cadáver con hilo encerado y una aguja curva de unos veinte centímetros, yo me encontraba en la esquina más alejada de la sala terminando de etiquetar todas las muestras que se trasladarían a los laboratorios de Patología y Toxicología. Dante trabajaba rápido y de forma prolija y los casi veinticinco años de práctica lo demostraban en cada puntada que realizaba y cada movimiento preciso. Los negatoscopios se encontraban llenos con las placas radiográficas del hombre que se encontraba sobre la mesa, y en ellas se podían ver huesos prístinos y sin fracturas. Pulmones que ya no trabajaban y un cráneo que ya no contenía un cerebro pensante. Mientras miraba las radiografías, la ventanita que comunica la sala de autopsias con el área administrativa se abrió.
Mauro se asomó, me buscó con la mirada y, cuando me encontró, dijo:
—Teléfono para vos. Es el Inspector Battaglia.
Me acerqué hasta la ventanita, donde el brazo extendido de Mauro sostenía mi celular. Me saqué el guante ensangrentado de mi mano derecha, lo tiré en el cesto rojo y tomé el aparato, agradeciéndole.
—¿Santiago? —la voz del Inspector se oía agitada y secundada por una mezcla de sirenas, teléfonos celulares que sonaban impacientemente y voces que completaban una cacofonía insoportable.
La señal de su celular iba y venía y adiviné que caminaba mientras hablábamos.
—Sí, ¿dónde está?, lo escucho muy mal… —respondí.
—En Ciudad Universitaria. Voy a necesitar que vengas. Apareció el cuerpo de un hombre. Los de UMFIC ya vienen para acá —dijo refiriéndose a la Unidad Médico Forense de Investigación Criminalística, es decir, quienes se encargarían de investigar la escena del crimen.
—¿Me puede dar algún detalle más?
—Hasta ahora, lo único que se sabe es que se trata de un hombre, posiblemente estudiante de alguna de las facultades del predio de Ciudad Universitaria. Parece que fue degollado. Y lo encontraron en el camino a uno de los edificios. Apoyado contra un árbol —respondió, mientras más voces parecían sumarse al ruido de fondo.
—¿O sea que el cuerpo está a la intemperie? —pregunté, mientras tiraba en el cesto rojo para residuos patogénicos la cofia y el barbijo junto con mi guante izquierdo ensangrentado, que aún tenía puesto.
—Sí, igual no te preocupes, ya hice cercar el lugar donde lo encontraron y hay dos policías alejando a los curiosos. Yo diría que te apures, antes de que lleguen los periodistas. ¿En cuánto podés estar acá? —preguntó, y una sirena policial sonó detrás de él. Se alejó el auricular por un momento y escuché que le daba indicaciones a alguien. Supuse que a los policías que habían llegado.
—Salgo para allá en este momento. ¿Sabe qué médico va con UMFIC?
—Creo que Godoy está de guardia —dijo refiriéndose a la doctora Moira Godoy, una pediatra endocrinóloga que había hecho la especialidad en medicina legal y prestaba servicio como médica de policía desde hacía casi veinte años. Era alguien a quien yo conocía y en quien confiaba.