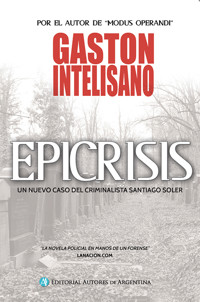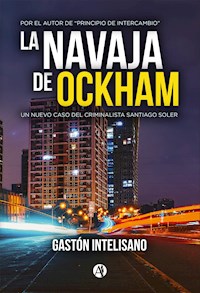2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Krimi
- Serie: Criminalista Santiago Soler
- Sprache: Spanisch
Tres femicidios con el mismo móvil y separados por cientos de kilómetros activan la alarma para que Santiago Soler, criminalista y técnico forense, aplique todos sus recursos para dar con el asesino. En "Principio de intercambio" –la cuarta entrega de la saga del criminalista Soler– se enfrentará a una mente retorcida, siniestra y vengativa, capaz de sembrar pistas falsas, de atacar de maneras impensadas y de golpear donde más duele: en la confianza hacia alguien muy cercano. Nuevos y misteriosos personajes imprimirán un ritmo vertiginoso a los hechos y obligarán a Soler a agudizar al máximo su ingenio deductivo para distinguir amigos de enemigos. "Cuando la hoja del bisturí se hunde en la superficie y corta la pared del estómago, fluye un poco de líquido amarillento y el órgano se distiende como un globo al que pincharon con un alfiler. El técnico continúa la línea de corte hasta que se percibe la pared interna, membranosa y algo hemorrágica, que siempre me recuerda al sector de playa más cercano al mar. Allí donde las olas lamen la arena y dibujan formas serpenteantes." Gastón Intelisano –escritor ya consolidado en el género negro y policial en la Argentina y participante de numerosos eventos y paneles literarios– nos ofrece otra vez su narrativa precisa y detallista, en la que nada queda librado al azar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Gastón Intelisano
principio de intercambio
Editorial Autores de Argentina
Intelisano, Gastón
Principio de intercambio / Gastón Intelisano. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2016.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-711-573-4
1. Novelas Policiales. 2. Crimen. 3. Ciencias Forenses. I. Título.
CDD A863
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail:[email protected]
Diseño de portada: Justo Echeverría
Diseño de maquetado: Maximiliano Nuttini
Edición: Ed. Hernán Rozenkrantz
Este libro está dedicado a la memoria de la Doctora Estela Guerineau.
Apasionada médica forense e inigualable mujer.
Donde quiera que estés, Amiga,
sé que estarás sonriendo.
¿Qué es la muerte? Si todavía no sabemos lo que es la vida, ¿cómo puede inquietarnos el conocer la esencia de la muerte?
Confucio
Todo crimen es una transferencia del mal de aquél que actúa sobre aquél que padece.
Simone Weil
El verdadero odio es el desinterés, y el asesinato perfecto es el olvido.
Georges Bernanos
Call the police there’s a madman around
“West End girls”. Pet Shop Boys.
Una nota para mis lectores
Si bien esta es una obra de ficción, no es ciencia ficción. Los procedimientos médicos y forenses, las armas y las tecnologías que describo son reales.
También son reales y operativas varias entidades aquí nombradas, como:
El Departamento Judicial de Mar del Plata y sus Tribunales.
El Hospital Interzonal General de Agudos, Dr. Oscar Alende.
La división Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal Argentina.
Aunque absolutamente dentro del reino de lo posible, el Instituto de Ciencias Forenses Sur, la Ciudad Judicial y la división “Escena del Crimen”, son producto de la imaginación del autor, así como todos los personajes de esta novela y su trama.
Principio de Intercambio:
“Siempre que dos objetos entran en contacto transfieren parte del material que incorporan al otro objeto.”.
Edmond Locard.
La primera referencia encontrada del principio del intercambio de Locard aparece en la obra de Reginald Morrish, The Police and Crime-Detection Today.
Índice
Una nota para mis lectores
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Tres noches más tarde
Agradecimientos
Capítulo 1
Una tormenta parece formarse sobre mi cabeza mientrascamino por las atestadas calles del casco histórico de la ciudad de Salta. La gente va y viene y los autos cruzan la peatonal a paso lento. El humo de tabaco y el olor a comida condimentada llegan desde todas partes y las personas parecen no tener ningún apuro o preocupación. El clima es cálido, por momentos denso, pero nada que el aire acondicionado no pueda solucionar. Llegué ayer por la noche, por pedido del gobernador, con el objetivo de ayudar a la policía local en la investigación de un siniestro asesinato ocurrido en el lujoso hotel en que me hospedo.
¿Y por qué traer a un criminalista de Buenos Aires, jefe de la unidad Escena del Crimen del Instituto de Ciencias Forenses del Departamento Judicial de Mar del Plata, para resolver un crimen? ¿Acaso la policía local no cuenta con la experiencia para resolver un homicidio? ¿Es una mera colaboración entre policías y judiciales? ¿Algo que se hace todo el tiempo?
La realidad es que el jefe de la Policía Científica de la ciudad de Salta me conoció hace algunos años, cuando fui disertante en el Congreso Nacional de Ciencias Forenses en la Capital Federal. Dijo haberse quedado impresionado con mi disertación, conocimiento y experiencia y que pensó que sería el indicado para asistirlos en la investigación que llevan a cabo.
Para ser sinceros, me invitaron a participar porque la víctima –hija de una importante senadora por la provincia de Buenos Aires–, se encontraba de vacaciones en la ciudad de Salta y tanto la provincia como la empresa hotelera no quieren ver manchado su buen nombre por el crimen de una joven mujer.
Me detengo frente a la Catedral Basílica, que se encuentra al norte de la plaza central. Recuerdo haber leído que su construcción comenzó en 1858 y que recién se terminó en 1882. Está considerado uno de los templos más bellos de nuestro país y ahora, de pie junto a sus inmensas puertas, puedo dar fe de ello.
Mi atención se vuelve hacia la sobrecogedora decoración interior, simétrica y suntuosa, donde destacan la ornamentación en oro y el soberbio altar mayor, obra del padre Luis Giorgi. Cada 15 de septiembre la Catedral salteña recibe a miles de devotos del Señor y la Virgen del Milagro, patronos tutelares de Salta, a quienes una conmovedora historia les atribuye el prodigio de haber detenido los terremotos que asolaron la ciudad en 1692. Cuando me hablan de esta celebración, recuerdo el sueño que tuve el año pasado, cuando vi a la Virgen –que ahora tengo frente a mí– hablándome de una forma en que yo no podía escucharla. Luego, entre muchos peregrinos, la veía ascender hasta perderla de vista. Cuando lo hablé con un sacerdote de la Catedral de Mar del Plata, él afirmó que soñar con esa Virgen era una buena señal y que, si tenía un pedido para hacerle, ella lo cumpliría.
El Panteón de las Glorias del Norte que se encuentra en su interior fue creado para guardar las urnas cinerarias de los generales Güemes el incorruptible, Alvarado el ecuánime y Arenales el austero. Con el tiempo fueron incorporándose los restos de otros próceres nacionales.
Actualmente alberga los restos de los guerreros de la Independencia, entre los que encontramos a Facundo de Zuviría, Martina Silva de Gurruchaga –generala del Ejército de la Patria– y al soldado desconocido. Fue inaugurado el 20 de octubre de 1918 y declarado Monumento Histórico Nacional en 1941.
Leo con curiosidad de turista sobre fechas, lugares y acontecimientos, pero no puedo dejar de pensar en las fotos que he visto de la escena del crimen de la mujer del hotel. Salí a caminar un poco porque me había invadido un sentimiento que últimamente se me está haciendo conocido: esa identificación con la víctima y la cercanía con la muerte que siento desde que, hace apenas tres meses, me informaron que tengo un pequeño tumor alojado en el seno paranasal derecho, en el espacio que hay inmediatamente por debajo de mi ojo derecho y por encima de la comisura derecha de mi boca, a un lado de la nariz. Me diagnosticaron cáncer.
“Es una formación pequeña, tratable” intentó tranquilizarme el oncólogo la primera vez que lo visité, tras la confirmación del diagnóstico. “Hay que operarlo cuanto antes, lo más rápido posible. Antes de que comience a invadir lugares sensibles” agregó, como buen oncólogo, con cautela y esperanza.
Recuerdo haberlo ametrallado a preguntas: ¿Qué riesgos existen? ¿Qué probabilidad de complicaciones? ¿Cuánto tiempo llevaría la recuperación? ¿El postoperatorio es muy doloroso? ¿Me voy a morir?
Fiel a mi naturaleza analítica y racional, quería tener cubiertos todos los flancos.
Cuando comienzan a caer las primeras y tímidas gotas de esa lluvia incipiente siento la fría humedad que me devuelve a ese paisaje del norte de nuestro país y me hace olvidar por un rato lo que me espera en mi ciudad. Me cobijo, como tantos otros peatones, debajo de una de las galerías del Cabildo, que se llenan de gente que escapa de ese goteo que, en segundos, se ha tornado un aguacero.
Al salir de Buenos Aires el sol era el ojo dorado de un ciclope, alto en un cielo azul sin nubes; por ello, la idea de un paraguas era disparatada, pero ahora estaba pensando seriamente en comprarme uno en la peatonal. Ayer, cuando llegué, tampoco llovía. Este evento –ausente del pronóstico meteorológico de Salta que leí antes de partir– me obliga a esperar algunos minutos hasta que la lluvia se hace más débil y, por fin, cesa. Todavía gotea desde los techos, las copas de los árboles centenarios y las elevadas salientes de iglesias y edificios. Las gotas me mojan la cara, que agradece esa frescura tras varios días en los que las temperaturas han trepado hasta los cuarenta grados. Camino las pocas cuadras que me separan del hotel pisando charcos en las calles todavía empedradas y recuerdo que, además de ser el lugar en donde me hospedo, ese hotel es la escena del crimen que me han encomendado investigar.
Las puertas vidriadas se deslizan con suavidad y entro al lobby del hotel, que me recibe con aromas florales y música funcional. Saludo con una inclinación de cabeza a los conserjes, que ya saben quién soy y qué es lo que hago allí. Subo a uno de los ascensores de acero inoxidable, tan parecido al que recubre casi en su totalidad a nuestra morgue, y observo mi figura en uno de los tres espejos que me rodean y replican mi imagen hasta el infinito. Veo mi cabello oscuro mojado por la lluvia pegado a mi frente. Veo la mirada cansada que transmiten mis ojos. En cuestión de segundos llego al noveno piso, las puertas se abren y lo primero que veo es una versión gigante del número que identifica el piso: un nueve recortado en metal, parece mirarme desde su estática ubicación. Mis pasos suenan apagados en la alfombra de color tostado con motivos norteños que tapiza el silencioso pasillo. Coloco la tarjeta-llave en una ranura sobre la puerta y un clic sordo indica que puedo pasar. El mobiliario es bastante minimalista: pisos de parquet lustroso y brillante, un mueble con puertas espejadas donde la poca ropa que traje está colgada en perchas o guardada en cajones –no soy un maniático del orden, pero un saco que no se cuelga es un saco que se arruga, y no me gusta planchar–. Un mueble contiguo de madera fina de tres estantes contiene al frigobar, que todavía no he tocado. En el estante superior hay una pequeña caja fuerte que ignoro desde mi llegada y, más allá, el sommier de dos plazas con sus sábanas blancas, su acolchado de color mostaza y sus nueve almohadones al tono, flanqueados por dos pequeñas mesas de luz. Una silla de madera y un pequeño escritorio completan el panorama. Sobre una de las mesitas de luz dejo mi teléfono celular y la libreta de anotaciones que llevo a todas partes. Me dejo caer sobre la cama y los almohadones parecen estallar a mi alrededor y caen con un estruendo seco. Todavía no anochece y los últimos rayos de sol invaden mi habitación. Dos de las cuatro paredes que la componen son de vidrio y los cortinados gruesos apenas si me cubren de esa claridad natural que tiñe mi visión de rojo cuando cierro los ojos. Vuelvo a abrirlos, me pongo de pie junto a uno de los ventanales –el que mira hacia el sur– y desde mi posición veo la comisaría, que está al otro lado de la plaza. Las palmeras y otros árboles me impiden ver el edificio en su totalidad. Una construcción baja y antigua de color amarillo opaco que ocupa más de una manzana y recuerda a un regimiento, a una construcción militar, como las que hay en Campo de Mayo. Aquí la policía sigue conservando una fuerte impronta militar en sus formas, sus construcciones y hasta en el trato. Cuando recién llegué a la ciudad, visité ese “cuartel” por primera vez. Me presenté y les comenté el motivo de mi visita. El oficial a cargo me indicó que la unidad científica no se encontraba allí; por ello, otro oficial me llevó en un patrullero hasta el edificio de la División Criminalística, a unas cuantas cuadras del hotel. En todo momento se dirigía a mí de manera castrense: “sí señor”, “no señor”, “a sus órdenes, señor”. Noté un grado de respeto y acato a la autoridad que solo había visto en cuarteles militares. Sobre una pequeña mesa, en una esquina de mi habitación, están los expedientes del caso. Una carpeta con el informe del lugar del hecho, con fotos y los croquis que hizo la gente de planimetría. Tomo el archivo acordeón que los contiene y despliego todo el material sobre la cama. Vuelvo a leer los informes de la escena del crimen.
La víctima: Matilde Lozano, treinta años, R3 o médica residente de tercer año, de la especialidad en pediatría. Había llegado cuatro días antes en un viaje de vacaciones que duraría una semana. La encontraron ayer por la mañana en su habitación, sobre la cama, semidesnuda de la cintura para abajo y con apenas una remera blanca con un bordado en color azul, pero sin corpiño. Tiene los brazos en alto, sobre la cabeza, atados por sus muñecas con un tipo de soga blanca con pequeñas líneas azules entrecortadas, similar a la lluvia que dibujan los chicos. Están atadas con mucha fuerza y con varios nudos. Su cabeza está cubierta por una bolsa de residuos negra, que no permite ver su cara. En las fotos panorámicas del cuerpo veo un enrojecimiento en su cuello y cuando busco las fotos de detalle, el enrojecimiento se transforma en marcas bien visibles, medias lunas rojas que dejaron los dedos de dos manos que la estrangularon. Mañana por la mañana realizarán su autopsia, a la que pedí asistir. Mientras tanto, el cuerpo permanece en una cámara refrigerada de la morgue, a unos diez grados bajo cero, para detener temporalmente la descomposición.
La habitación que ocupaba Matilde Lozano, la 906, es exactamente igual a la mía: la disposición de los muebles, la ubicación del baño y los ventanales que enmarcan la cama donde la hallaron sugieren que las fotos podrían haber sido tomadas en mi habitación y nadie lo notaría. Ayer por la mañana, cuando el personal de limpieza subió a encargarse del aseo, llamaron a la puerta repetidas veces. Al no obtener respuesta, dieron por sentado que el huésped había salido y vieron la oportunidad perfecta para hacer su trabajo. Una alarma suena en mi cerebro: ¿quién fue la persona que encontró el cadáver? Necesito hablar con él o ella. Otras preguntas se agolpan a la anterior a una velocidad increíble: ¿todo el personal de limpieza tiene llaves magnéticas de las habitaciones del hotel? ¿Alguien más, además de ellos, las tiene?
Continúo mirando las fotos que tomaron los peritos de la Policía Científica: copias de 13x18 que muestran el exterior de este lujoso hotel. Tomas del lobby, los ascensores y el pasillo que lleva a las habitaciones. Como indican los libros de texto, el fotógrafo ha hecho un recorrido virtual hasta la escena del crimen, para que los que no estuvimos en el lugar podamos entender dónde fue el hecho y cómo se llegó hasta él. A continuación se tomaron fotos de la habitación y del cuerpo sobre la cama. Estas últimas retratan a la víctima en sus siniestros detalles, sus heridas y el desorden reinante. Supongo, por lo que veo, que ella se resistió. Luchó, corrió e intentó escapar de su asesino, pero él finalmente la tumbó sobre la cama. La semidesnudez de la víctima me hace pensar en una violación, pero lo sabremos con seguridad después de la autopsia. La bombacha no se encontró. Seguramente se la llevó el asesino como un trofeo, algo con lo que rememorar su asesinato y repetir la fantasía.
Arriesgo una casi segura causa de muerte: asfixia. Las medias lunas rojas en su cuello corresponderán a los dedos de dos manos que presionaron hasta no dejar que el oxígeno llegara a su cerebro, lo que posteriormente la haría perder el conocimiento y morir. La bolsa en la cabeza lo veo como algo más simbólico: una forma en la cual no pudiera verlo una vez muerta. No creo que la bolsa haya sido usada para asfixiarla; las marcas en su cuello me muestran lo que ha pasado como un cartel de luces de neón en una noche oscura y cerrada.
Recordé los signos clásicos de la estrangulación manual:
“El individuo presenta cianosis y equimosis puntiformes en el rostro, inyección de las conjuntivas, presencia de espuma en los bronquios, congestión de los pulmones, placas de enfisema pulmonar y manchas de Tardieu. En las superficies laterales del cuello pueden encontrarse equimosis redondeadas y estigmas ungueales procedentes de la presión de los dedos, que pueden estar también presentes alrededor de la boca y nariz; en los planos más profundos del mismo pueden producirse hemorragias llamadas también lentejas de sangre, equimosis retro laríngeas producto del choque violento del bloque laríngeo contra el plano óseo paravertebral. Además, se presentan con frecuencia lesiones carótidas y fracturas o luxaciones del aparato laríngeo.”
Vuelvo a las fotos de la escena del crimen. Busco desorden o falta de él, lo que indicaría que la entrada a la habitación fue consentida. ¿Ella llevó a su asesino al hotel? ¿Era alguien que ella conocía? Tendría que consultar con los investigadores si ella viajó sola, si llegó sola al hotel, si la vieron con alguien. Pero el sueño me invade como un virus y por un momento me siento cansado y sin fuerzas. Quiero y debo dormir. Mañana presenciaré la autopsia de esta mujer y haremos una visita retrospectiva a la habitación que está a pasos de donde me encuentro. Siento la tentación de arrancar el precinto, abrir la puerta, entrar, observar, ponerme en la piel del asesino, recorrer sus pasos, tratar de meterme en su mente, sentir lo que sintió al tener a esa mujer atada e indefensa. Una presa esperando su castigo. ¿Por qué la castigó? ¿A quién está castigando en realidad? Sabemos gracias a la criminología que el asesino no se ensaña con su víctima por quien es en realidad, sino por características que esta posee que le recuerdan al verdadero objeto de su odio: la mujer rubia de cabellos largos que recuerda a una abusiva e implacable madre o la mujer gritona que rememora a esa abuela denigrante y vejadora. Sustitutos. Modelos que se repiten y disparan sentimientos. Combustible para mentes débiles y corazones fríos. Sufrimiento, sufrimiento y más sufrimiento. El mal es como una infección que empieza en la mente y se esparce hasta anquilosarse en el corazón. Y de allí se contagia, se transmite y se propaga.
Mientras trato de encontrar respuestas, mi mente se deja llevar a un rincón inconsciente. El sueño me atrapa con sus garras y ya no me dejará ir.
Capítulo 2
Cada vez que presencio o realizo una autopsia tengo lamismasensación: la de estar participando de una batalla que ya se ha perdido. Estamos al final de un camino y todo ha terminado O, al menos, es lo que piensa el común de la gente. Si la persona está muerta, ¿en qué puede ayudar, si ya no puede hablar? No puede decirnos qué fue lo que pasó ni puede identificar a su verdugo. No hay garantías de que encontraremos algo que nos sirva, algo que nos señale el arma utilizada o condene al culpable. Sin embargo, la ciencia, la experiencia y el conocimiento de los forenses hablarán por ella. Con el tiempo, aprendemos a leer una especie de lenguaje oculto en las heridas, en las fracturas, en el color de los hematomas o en la extensión de una hemorragia. Aprendemos a diferenciar vitalidad donde la hubo y cuándo empezó el proceso de muerte, porque la muerte es un proceso y no un suceso: no es algo inmediato o instantáneo, no existe el “morir instantáneamente” salvo que alguien estalle en pedazos, víctima de un artefacto explosivo. La muerte tiene etapas que se suceden invariablemente, aunque puedan ser modificadas por factores como la temperatura y la exposición a los elementos o a depredadores naturales.
Son las nueve de la mañana de un lunes lluvioso y fresco. El doctor Rubén Cattanea entra en la sala con la mirada puesta en el protocolo de autopsia. Cuando nota mi presencia junto a la mesada de mármol, donde preparo el material que usaremos para tomar muestras, levanta la vista y me extiende su mano derecha con amabilidad.
—¿Cómo estás? Gracias por venir, es un honor contar con alguien de tu experiencia en nuestro equipo —la efusividad de su agradecimiento denota su preocupación por el caso.
—Gracias, Rubén —replico con amabilidad.
—Todavía recuerdo tu exposición sobre el hallazgo de diatomeas en cadáveres de ahogados… —comenta respecto de mi charla en el Congreso Nacional de Ciencias Forenses en el que nos conocimos, ya hace varios años, en Buenos Aires.
Las diatomeas son organismos unicelulares que están presentes en el agua y que se pueden identificar a través del microscopio. Las hay de agua dulce y salada, lo que nos puede indicar si la persona se ahogó en un río o en el mar. De la misma forma, si un cadáver aparece en el agua y no encontramos diatomeas, esta ausencia podría estar indicándonos que ya estaba muerto cuando fue arrojado.
—Tenía ganas de que alguien se ahogara cuando volví… pero acá en Salta es medio complicado —bromea con su parsimoniosa tonada salteña, para luego comentarme que el fotógrafo se está cambiando.
Su comentario me causa gracia y sonrío. A veces, en este ámbito se agradece un poco de humor.
El doctor Cattanea es un cuarentón alto, delgado y de ojos azules como el líquido limpiavidrios. Su cabello rubio es corto y prolijo. Sus rasgos rectos y gráciles me recuerdan a los habitantes de Austria. Es educado y gracioso y, aunque apenas lo conozco, siento que me cae bien.
Interrumpiendo nuestra conversación llega un sonido desde el fondo de la sala, donde se encuentran las cámaras refrigeradas. Reconozco los ruidos metálicos: están sacando el cuerpo de su espacio en la cámara para trasladarlo a una camilla con ruedas. El sonido se hace más fuerte a medida que se acercan los técnicos con la camilla. Una puerta doble se abre y veo una camilla metálica y dos pies que asoman de una bolsa negra para cadáveres. Uno de los pies tiene la identificación plastificada con el nombre de la fallecida y el número de caso. El técnico de autopsias coloca la camilla paralela a una de las mesas de Morgagni y, con poco esfuerzo, traslada el cadáver de la mujer tomando uno de sus brazos. El cuerpo cae con parsimonia, como alguien que tiene mucho sueño y quiere seguir durmiendo. Cuando retiran la camilla y la llevan hasta otra de las salas, me acerco al cuerpo. Tomo con mi mano enguantada la tarjeta identificadora –atada con hilo de barrilete al dedo gordo de su pie derecho– y leo: “C-256/15, Matilde Lozano, UFI 1”.
Es el caso número 256 en lo que va del año. Pienso en la diferencia de trabajo que tenemos en Mar del Plata, donde a esta altura del año estaremos cerca del número 1000. En la Capital Federal u otras morgues importantes de la provincia de Buenos Aires, como la de Lomas de Zamora –que recibe casos de intervención policial de todo el territorio bonaerense– superan los 1500. Aquí el homicidio no parece algo común como en otras grandes ciudades del país. Menos aún, un crimen de estas características. Por ese motivo estoy de pie frente a este cadáver, a punto de presenciar su autopsia.
Cuando la giran sobre la mesa y queda apoyada sobre su espalda, tomo el cierre y bajo la cremallera de la bolsa que contiene el cuerpo. A medida que el cierre baja, el cuerpo de Matilde va quedando al descubierto, a la luz blanca de esa sala que revela el maltrato al que ha sido sometida. Ya no está rígida y lo noto en sus brazos que no conservan una posición pugilística. Su cuerpo ya no produce adenosintrifosfato o ATP –que posibilita el movimiento de sus músculos– y los flexores actuaron sobre los extensores, contribuyendo a que adoptara esta postura. La rigidez comienza a las pocas horas de muerte y se instala en el cuerpo hasta que llega la descomposición, cuando desaparece. En Matilde se ha instalado y ya ha desaparecido y pronto comenzará a descomponerse, fenómeno que en cierta forma hemos detenido gracias al frio de la cámaras. Su contextura es mediana. No es petisa, pero tampoco es una mujer alta. Cuando la miden con una regla de dos metros con un tope de madera que se coloca en su coronilla, señalan un metro y sesenta y ocho centímetros. Una estatura media para una mujer de su edad. La balanza que se encuentra en el suelo de la otra habitación acusó sesenta y dos kilos de peso; apenas pasada de lo que se indica como su peso ideal. Su cabello castaño claro llega por debajo de sus hombros, su piel es blanca, su nariz aguileña pero fina al igual que sus labios –y no como sus cejas–. Le han quitado la bolsa que cubría su cabeza y, seguramente, la guardarán en la división Rastros en busca de muestras de ADN, cabello y fibras. Ellos también han tomado muestras similares encontradas en el cuerpo. Lo único que no han tomado como muestra son las uñas, porque cortarlas es un acto médico y deben, entonces, ser tomadas durante la autopsia. Uno de los técnicos abre el grifo que está a los pies de la mesa y una manguera de hule de color verde se hincha y lanza un fuerte chorro de agua caliente. Con él moja el cuerpo de Matilde y, con un cepillo azul de cerdas duras, recorre el cuerpo dejándolo lo más limpio posible para que podamos hacer un examen externo completo y exhaustivo, con mucho cuidado de no mojar las manos. Cuando termina, seca la superficie del cuerpo con papel blanco absorbente para no provocar destellos en las fotos por la presencia de agua en la piel. El fotógrafo entra en la sala casi en silencio, porque sus pasos son enmudecidos por las fundas que cubren sus zapatos. Saluda con una inclinación de cabeza a la que respondo con una igual. No identifico sus facciones porque una cofia cubre su cabello y un barbijo oculta su nariz y su boca; solo alcanzo a identificar unos ojos color avellana sobre un marco de piel blanca. El doctor Cattanea le indica que haga tomas generales del cuerpo así como está y luego le pide al técnico, que se llama Marcos, que lo voltee. El fotógrafo vuelve a acercarse a la mesa y se sube a una tarima de madera que le permite hacer tomas de la espalda de la fallecida. Una vez que termina con los planos generales y de detalle de la espalda, Marcos vuelve a darla vuelta y los ojos de Matilde miran, otra vez, hacia el techo de la sala. Sin ninguna razón –o por una que no entiendo– viene a mi mente la trillada frase “ojos que no ven, corazón que no siente” y siento que se aplica a la perfección. Los ojos de Matilde Lozano ya no ven y su corazón ya no siente. Nuestra misión es atrapar a quien la dejo en esa situación.
El Doctor Cattanea se acerca a la mesa y comienza a tomar notas. En voz alta pregunta:
—¿Ojos?
—Dos, marrones —bromea el técnico, que se nota que tiene confianza con el doctor Cattanea y asumo que juntos han hecho muchas autopsias.
—¿Sabés por qué le pregunto por los ojos? —advierto que me pregunta el médico.
—¿Porque quiere saber el color de los ojos? —respondo mientras pienso en la respuesta más obvia.
—No, antes que nada, para saber si tiene los dos. Hemos tenido un caso… ¿Te acordás, Marcos? —le pregunta al técnico, que desde la otra punta de la mesa sonríe debajo del barbijo que cubre su rostro.
—Tuvimos un caso, hace unos años… veníamos haciendo los exámenes externos casi automáticamente. Color de pelo, color de piel, color de ojos… y siempre consultábamos el color de los ojos solo mirando uno. Resultó ser que el hombre del caso en el que trabajábamos había participado en una pelea. Tenía golpes, fracturas, rasguños…
Terminamos la autopsia y se me ocurre leer el informe del lugar del hecho para constatar a qué hora había ocurrido. Leo un párrafo en el que dice que, literalmente, encontraron lo que parecía un globo ocular en el suelo de la vivienda. Resultó que el globo ocular pertenecía al hombre que habíamos autopsiado… le pedí al técnico que lo sacara de la cámara, abrimos el párpado izquierdo y, efectivamente, el ojo no estaba. Y yo había puesto en el informe de autopsia que él tenía ambos…
—A partir de ese día, reviso religiosamente los dos ojos —sonríe el técnico.
El doctor Cattanea –médico legista con muchos años de experiencia– deja su tablilla con el protocolo sobre la mesada de mármol gris y se acerca al cuerpo de Matilde para apreciar sus heridas desde cerca. Es un legista y no un “lejista”, como los llama un amigo y colega chileno que afirma que son los que miran desde lejos. Cattanea no es de esos: él participa de la autopsia, está pendiente de cada operación y, si fuera necesario, se colocará un par de guantes de látex y meterá mano. Examinará los órganos, palpará espacios y cortará ligamentos.
Me coloco al otro lado de la mesa y quedamos separados por el cuerpo desnudo y mojado de Matilde. Recorro su cuerpo con la mirada en busca de tatuajes o cicatrices y solo encuentro un tatuaje en la cara externa de su tobillo derecho. Es una media luna negra. Se la menciono a Cattanea y él toma nota en su protocolo de autopsia. Levanto el brazo derecho de Matilde, que está flácido y pálido y observo varias líneas paralelas de color rojizo en su muñeca. “El lugar donde estuvo la soga” –pienso. Marcos levanta el otro brazo y comprobamos el mismo daño en la epidermis. Hay un sector en el que el daño es más profundo y es donde estimo que estaban el o los nudos que mantenían sus manos juntas y comprimidas. Cuando nos acercamos al cuello, vemos claramente las marcas carminadas que anoche vi en las fotos.
—¿Lo ven? —nos pregunta Cattanea mientras señala, con los dedos enfundados en látex, las medias lunas rojas alrededor del cuello de Matilde—. El doctor abre sus manos y las coloca sobre el cadáver imitando la posición en la que estuvieron cuando el asesino la estranguló. Coinciden. Casi podemos reconstruir la posición en la que estaba cada uno de los dedos. Seguramente ella habrá intentado defenderse. Tal vez lo rasguñó y se quedó con material genético bajo las uñas.
—¿Tomamos muestras de las uñas? —consulto previendo una respuesta afirmativa.
—Sí, adelante —me responde Cattanea.
—Hay unas tijeras quirúrgicas dentro de la caja de acero inoxidable con el instrumental —me señala Marcos mientras le coloca una hoja nueva a su bisturí.
—¿Empezamos? —pregunta el Doctor Cattanea. Es la señal para que Marcos comience con el corte de oreja a oreja que dejara el cráneo de Matilde al descubierto.
Capítulo 3
Con la autopsia de Matilde finalizada, tenemos una ideamás clara de cómo fue su muerte: no se trató de un accidente ni de un suicidio; una mano ajena intervino para que su vida se terminara. Esa mano ajena –posiblemente ambas y de un hombre– comprimió su cuello, le provocó equimosis y erosiones en la piel por el contacto con sus uñas. Encontramos el hioides, un pequeño hueso con forma de “U” que se ubica debajo de la lengua, fracturado, además de fracturas cartilaginosas de la glotis. Como era de esperar, hallamos hemorragias en la zona de las cuerdas vocales. Todos indicadores de estrangulamiento, pero…¿quién fue? Esa es la pregunta que he venido a ayudar a responder; por ello me interesa hacer una visita retrospectiva del hotel y de la habitaciónque ocupó Matilde hasta la noche en que la asesinaron.
Es casi mediodía cuando golpeo suavemente la puerta abierta de la oficina del doctor Cattanea, que se encuentra de espaldas, frente a la computadora, escribiendo el informe de autopsia de Matilde Lozano. Aporrea el teclado como si la fuerza que imprime a cada palabra quedara marcada a fuego en la pantalla, pero al escuchar mi llamado, gira en su silla y se saca los lentes. Sonríe y me invita a pasar.
—El fiscal quiere el informe urgente —comenta con desprecio, como refiriéndose a alguien que no le cae bien o que no hace bien su trabajo.
—Si ellos lo piden con urgencia… —respondo porque sé lo que es tratar con fiscales todo el tiempo.
—No hay dudas de que se trata de un homicidio —sentencia sobre el caso de Matilde Lozano.
—Me llama la atención la forma en que fue asesinada —le enuncio—, porque estrangular a alguien implica un grado de violencia que va más allá del de alguien que tiene que matar porque lo vieron robando. Parece algo personal. Al estrangular a alguien se lo está mirando a los ojos, se está percibiendo su terror.
—No hay rastros de ataque sexual, aunque hicimos bien en mandar los hisopados —refiriéndose a los que tomé de su boca, ano y vagina y envié en sobres separados e identificados con rotulador indeleble.
—Y ojalá que encuentren rastros de ADN en las uñas que les mandamos —agrego con esperanza, apoyado en el marco de la puerta de su oficina. Él continúa sentado, porque debe terminar su informe y yo debo reunirme con el inspector Orión, de la división Homicidios.
—Me voy, Rubén. Tenemos que visitar la habitación donde se alojaba Matilde —se pone de pie y estrecha mi mano derecha con fuerza.
—Mucha suerte —son sus palabras de despedida.
En menos de diez minutos el taxi llega hasta la puerta del hotel y, cuando bajo, un nuevo aguacero se desata. Alcanzo a ver dos autos de la Policía Científica y, más allá, un patrullero. Y la caballería también está en el lugar.
Corro hasta las puertas de vidrio, que se deslizan con suavidad para permitirme ingresar en el lobby bien iluminado y musicalizado. Me seco los pies en un felpudo y saludo a los dos jóvenes de recepción. Uno de ellos me hace una seña y entonces me acerco hasta el mostrador.
—Señor Soler, lo espera en el noveno piso la gente de policía científica. Nos pidieron que le avisáramos apenas llegara.
—Gracias, muy atentos.
Subo a uno de los ascensores espejados que en un santiamén me deposita en el noveno piso. Cuando las puertas se abren y salgo al pasillo alfombrado, veo a varias personas paradas frente a la puerta de la habitación 906. Los flashes no paran de destellar y se confunden con los relámpagos de la tormenta que atruena contra los techos y se desliza por los desagües.
Me acerco hasta uno de los uniformados que custodian la entrada y le digo quién soy.
—Adelante, señor —responde haciéndose a un lado casi instantáneamente.
Hago apenas unos pasos, solo para entrar en el campo visual del inspector Orión, quien al divisarme se disculpa con su interlocutor para acercarse a mi encuentro.
—Dígame, Soler, ¿cómo estuvo la autopsia? —me pregunta demostrándome que la tonada salteña puede ser graciosa y cálida pero también seria y fría, sin rastros de humor—.
Por suerte no es de los policías que bromea con estas cosas. Una cosa es el humor que está permitido dentro de la sala de autopsias, pero no tolero a los policías que bromean con algo como un homicidio.
El inspector Agustín Orión es un hombre alto, de cabello oscuro y corto y una piel blanca que parece no haber conocido los efectos del acné. Su barba de varios días le imprime un tono maduro a sus casi cuarenta años sobre la tierra. Sus ojos verdes me recuerdan al vidrio brumoso y grueso de las botellas antiguas. Hace calor en la habitación, por lo que se ha quitado el saco que hacía juego con su sobrio pantalón de vestir negro. Con las mangas de su camisa dobladas hasta los codos deja al descubierto antebrazos peludos y trabajados. Un reloj pulsera con correa de caucho y esfera de cristal destella cuando mueve su brazo para indicar dónde quiere que se tomen nuevas fotos. Sobre una silla –traída del cuarto de al lado– veo apoyada la ropa para escenas del crimen que el inspector todavía no lleva puesta.
—No hay respuesta para su pregunta, Orión —le respondo a un hombre que, como una casualidad entre tantas otras, se llama como el arquero de Boca Juniors, club del que soy simpatizante.
—Nos confirmó lo que sospechábamos: a la mujer la mataron. En principio no parece haber rastros de ataque sexual; puede que no sea el motivo del asesinato... o puede que sí. Puede que se haya resistido a ser violada y por eso la mató.
—Todo puede ser, ya sabemos cómo es esto, ¿no? —contesta mientras me entrega un kit de escena del crimen que consta de un mono blanco de polietileno, un barbijo con tiras elásticas, dos cofias descartables para cubrir mis zapatos y guantes de nitrilo azul.
Además del fotógrafo nos acompaña una oficial de la Policía Científica; ambos están enfundados con las prendas apropiadas, tienen barbijos que cubren sus bocas y narices y escarpines que cubren sus calzados. Orión quiere que todo se haga como se debe. Conoce el principio de intercambio: sabe que si no nos vestimos como corresponde, podemos dejar rastros propios y llevarnos material depositado en el lugar.
—Ella es Fátima —me indica Orión, y la joven morena de cabello castaño recogido en una cola de caballo nos mira desde el umbral de la puerta de entrada.
A un costado veo a un joven de pelo corto, barba y bigote tupido, que viste traje negro, camisa blanca y corbata al tono.
—¿Es de la Fiscalía?—le pregunto a Orión señalando disimuladamente al muchacho.
—Sí, del Cuerpo de Instructores. Viene a fiscalizar que todo se haga como corresponde —responde socarronamente.
Es de público conocimiento que policías y judiciales no tienen la mejor de las relaciones, aunque existen excepciones.
—Quiero que seamos los menos posibles en el lugar —le digo a Orión, que asiente.
Lo bueno de que sea una escena del crimen interior es que no vamos a tener que resguardarla de las inclemencias del clima o del público curioso. Se han desalojado todas las habitaciones del noveno piso y los clientes han sido reubicados en otros pisos del hotel.
Con el traje a medio poner, me acerco al joven, extiendo mi mano derecha y me presento.
Él me devuelve el saludo cordialmente:
—Federico Sosa, instructor judicial de la Fiscalía General. Un gusto.
—Acá tenemos todo bajo control; ¿por qué no va a tomarle declaración a los que estaban alojados en las habitaciones contiguas? —le sugiero.
—Si le parece, ya mismo hago que me preparen una habitación y empiezo con los interrogatorios.
Aunque es más joven que yo –calculo que no tendrá más de treinta años– se lo ve seguro y decidido, como si hiciera su trabajo desde hace mucho tiempo. Lo veo tomar su maletín raído y salir de la habitación.
—Parece eficiente —le comento a Orión unos segundos después de que Federico desaparece tras la puerta de entrada.
—Trabaja bien y no rompe las pelotas como otros —se limita a agregar.
Salimos al pasillo y comenzamos a vestirnos para la batalla. Como si fuésemos guerreros, nos cubrimos con nuestras armaduras descartables. Cuando estamos listos entramos en la habitación –mientras los flashes siguen destellando–. Han colocado unos rectángulos de madera recubiertos de cuero blanco que me recuerdan a los respaldos de sillas modernas. Están a una distancia prudencial unos de otros para que uno no pise el delicado parquet que puede tener en su superficie pelos, fibras, manchas o marcas de calzado.