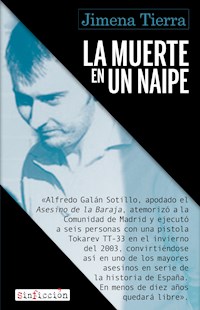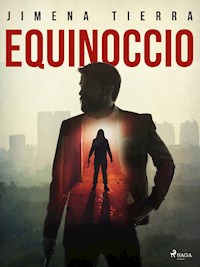
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Un detective descreído, de vuelta de todo tras el asesinato de su hija. Un abogado que empieza a interesarse por un grupo que practica una filosofía nada común. Estos dos perdedores que pululan por el lado oscuro de la vida verán sus vidas entrelazadas a raíz del suicidio de un estudiante universitario. Les espera un descenso a los infiernos en forma de thriller donde nada es lo que parece, y donde algo peor que la muerte acecha a cada vuelta de página.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jimena Tierra
Equinoccio
Saga
Equinoccio
Copyright © 2016, 2021 Jimena Tierra and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726712889
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont a part of Egmont, www.egmont.com
Esta novela está inspirada en hechos reales. Todas las referencias e invocaciones que se mencionan han sido extraídas de diversos manuales ocultistas y religiosos.
A Félix y Guillermo,
que alumbran mis sombras.
EL RESPLANDOR DE LA OSCURIDAD
Desde una ventana en penumbra, una silueta difusa contempla la calle. La luz platea la copa de los árboles e ilumina la parada del autobús, pero una negrura brillante se enseñorea de la escena y proyecta su fulgor opaco hacia el espectador, atraído hacia esa tiniebla rutilante.
Así es la portada de Equinoccio. De las sombras al esplendor de lo negro. Jimena Tierra dirige su mirada hacia el reverso más oscuro de la espiritualidad, hacia el corazón tenebroso de un universo secreto: las sectas satánicas. Para ello vertebra la historia de la novela a través de dos tramas que discurren en paralelo.
Eduardo, el Hurón, lleva mucho tiempo envuelto en las sombras. Carece de amigos y de estímulos que le hagan asomarse más allá de su escritorio, al que le encadenan las oposiciones a juez. Su madre es el único personaje real de ese mundo detenido, y la ventana desde la que observa la calle, su única conexión con el mundo exterior. En la parada del autobús aparece un día Verónica y Eduardo, ávido de compañía y experiencias que le ayuden a quitarse el polvo de los libros, se lanza en pos de la chica hacia un mundo deslumbrante: deseo, sensualidad, la vida a borbotones... y la consideración de una vida «formal» como inútil, junto a las ilimitadas posibilidades de una moral sin moral.
Muy cerca de allí, el detective Anastasio Rojo sobrevive a duras penas a la desaparición de su hija, muerta en muy oscuras circunstancias. Al borde del abismo, Rojo se aferra a la investigación de un último caso, el suicidio de un joven que pudiera tener la edad de su hija. O la de Eduardo. Tal vez la de Verónica.
Eduardo duda, anclado aún al deber, a su madre, pero el irresistible encanto del lado oscuro lo guía hasta el mismo tren donde Verónica viaja, en vagones luminiscentes, en un túnel cada vez más negro. Un descenso hacia las profundidades de su propia alma. Por la vía contraria discurre la peripecia de Rojo. El detective se reinventa a sí mismo de sus propias cenizas, del malditismo a que su destino parecía condenarle, e inicia un viaje en sentido contrario al de Eduardo. Desde la oscuridad más absoluta, el detective va atisbando destellos en la galería, esa luz que parece brotar de un diamante negro y que le muestra hacia dónde se dirigen los raíles.
Cuando ambos trenes se encuentran, Rojo comprueba que la aventura de los dos jóvenes es mucho más tenebrosa que la suya. En un esfuerzo que le supera, el desahuciado detective suma aliados para enfrentarse a Seth, el mismísimo rostro de las tinieblas, que atrae a sus acólitos como la luz a las polillas destinadas a la abrasión.
Jimena Tierra atrapa al lector en ese juego de luces y sombras, donde cada encuentro, cada personaje y cada situación abre paso a otra, como las muñecas rusas. La autora huye de la casquería y el susto fácil, aunque sin ahorrar al lector la crudeza en escenas que la autora describe con fidelidad, tras muchas horas dedicadas a la documentación, a la investigación sobre el inquietante mundo de las sectas, atrayentes y destructivas.
La novela responde a los cánones del mejor género negro, con una atmósfera asfixiante y el retrato implacable de una juventud y una sociedad débiles, pero la mayor virtud de Equinoccio es, sin duda, la integración del lector en sus páginas. Cuando las certezas de Eduardo se tambalean, el lector flaquea con él. La autora consigue elevar la suspensión de incredulidad a cotas inesperadas, hasta interrogarnos sobre la fortaleza de nuestra propia moral, el irrenunciable atractivo del placer sin límites y la eliminación de toda culpa.
Así es como, con una voz propia y una narración trepidante, Jimena Tierra nos enfrenta a nuestro espejo. ¿Hasta qué punto pueden aguantar nuestras convicciones la atracción de las tinieblas? ¿Y si la oscuridad se presenta, no entre brumas ni amenazas, sino envuelta en una capa tan bella como excitante? ¿Y si un día ella aparece en esa parada de autobús vacía? ¿Elegiremos el escritorio en penumbra o bajaremos a la calle? Y, sobre todo, ¿sabremos orientarnos en el resplandor de la oscuridad?
Equinoccio es una novela para reflexionar sobre los límites del relativismo moral y el individualismo. Sobre la necesidad de someter a perpetuo las ideologías y los liderazgos. Sobre la soledad como la peor y más rápida forma de victimización, de deshumanización.
Una novela para leer, pensar… y temblar.
Eduardo Sánchez Aznar Escritor
PRÓLOGO
Las campanas del Miguelete repicaron como intensos trémolos inusitados que alcanzaban las fronteras de la ciudad atrayendo la atención de turistas y paisanos. Comentarios variopintos y cámaras disparando a quemarropa se aglutinaron expectantes frente a la Puerta de los Apóstoles de la Catedral del Santo Cáliz, censurando el paso a corrientes de aire fresco y ratas aladas que ululaban en busca de migajas a pesar de los numerosos carteles que prohibían alimentar a las palomas. Felisa agarró el cochecito y avanzó entre el gentío hasta quedar rodeada. A pesar de haber acudido puntual a la cita, no estaba segura de querer verle. Débiles gotas caían como acículas, advirtiendo de la tormenta en ciernes sobre el claroscuro cielo valenciano. De un edificio cercano salió el alguacil, empuñando su largo bastón con un arpón dorado en la punta. Se dirigió solemne hasta el pie de la puerta gótico francesa perseguido por ocho hombres de sienes plateadas ataviados con un blusón negro. Los síndicos ocuparon sus asientos de madera gradualmente formando una semicircunferencia preservada por una verja de hierro que definía su espacio, separándoles de la multitud y le daba la espalda a Santa María con el niño en los brazos acompañada de ocho ángeles músicos. El bullicio cesó drásticamente en la Plaza de la Virgen de los desamparados cuando el alguacil golpeó el báculo contra el suelo de granito. Lo colocó en una argolla habilitada a tal efecto, se retiró la gorra y, con el permiso del presidente, empezó a llamar a viva voz a los denunciats de la sèquia.
Bajo el saco polar de segunda mano, que cubría el cuco, los ojos del bebé permanecían cerrados. No eran pocas las ocasiones en que Felisa había escuchado decir que aquellas brillantes perlas negras circundadas por pestañas eran un duplicado suyo, algo que le regocijaba aunque le avergonzase reconocerlo. Nunca le deseó ni le desearía ningún mal. Alisó las arrugas del forro e instintivamente le protegió sus diminutas orejas puntiagudas, temiendo que se pudiera repetir el cercano episodio de otitis. El neonatólogo había mencionado antibióticos, máquinas de aerosoles e incluso drenajes: una oleada de soluciones ensortijadas que habían llegado a zigzaguear en su cabeza arrebatándole el sueño. Después Felisa se lavó la conciencia convenciéndose de que no tenía importancia. De suceder, no se enteraría. Recordó las palabras y su estómago se revolvió: me le entregarás el próximo jueves a las doce del mediodía, una vez se constituya el Tribunal. Por fortuna no tardaría en desprenderse del estado de nervios que le asediaba hiriente y obsesivo. A pesar de que se había tomado un par de días para meditar a exigencia de su propia conciencia lo había decidido en el mismo instante en que escuchó la propuesta. Necesitaba el dinero como la sangre al oxígeno, y esta era una medida sencilla, rápida e inocua.
Desde que a Walter le diagnosticaron la insuficiencia renal, los gastos que acarreaba el tratamiento de la enfermedad se habían transformado en su única obcecación. Las sesiones de diálisis debían practicarse tres veces a la semana durante cuatro horas, cada una de ellas arrastrando unas cuotas mensuales de novecientos dólares. Si le sumaba el coste de los medicamentos (ampollas de hierro, vitaminas y calcio), las radiografías y los exámenes de laboratorio, la cifra ascendía a mil quinientos. A cambio, su padre sobreviviría otros diez años. Uno de cada cuatro lunes Felisa le enviaba cuanto le excedía para sobrevivir a través del servicio RIA que le brindaba el locutorio. El verano en que pisó suelo español no le resultó difícil mantenerse a flote, trabajando como camarera de terraza indocumentada. Una sombra burocrática estatal en la que estaba dispuesta a convertirse agradecida y con ampollas en los pies y que, frente a la llegada del frescor y la bruma, se desvaneció sin previo aviso. Alternó los servicios de limpieza en domicilios particulares y oficinas, pero, a raíz del descubrimiento de la enfermedad, su economía y las veinticuatro horas del día resultaron exiguas. La arena del reloj de Walter se derramaba a la velocidad de la luz sin atender a excusas baratas. Empapeló la ciudad tratando de ampliar negocio en guarderías, clínicas y residencias sin demasiado éxito. Clandestinamente se tatuó en el orgullo siete mamadas que vomitó en el lavabo, y le regaló su virginidad a un quinceañero con granos y pelo grasiento que a cambio de azotarla y no usar condón le apañó la mensualidad y un embarazo azaroso. De saberlo, Walter hubiera preferido sus riñones atrofiados desechos de sangre y toxinas.
No habrá preguntas. Aquella advertencia resonó en la memoria de Felisa mientras el alguacil continuaba erguido, llamando uno por uno a los denunciantes de las acequias que no se presentaban. Sin embargo, tenía muchas. Con ese dinero no necesitaría preocuparse por el tratamiento de Walter y mantendría su capacidad de engendrar en un futuro, aunque su sentido de la responsabilidad no le permitiría descansar tranquila, siendo consciente de que algo malo podría sucederle al pequeño. Su pequeño. Durante las noches más agónicas en que la ansiedad, que le producía el sonido del móvil vibrando con un número desconocido en pantalla, le pegaba el camisón al cuerpo. Su único consuelo era fantasear con la idea de que fuese destinado a una pareja estéril deseosa de ofrecerle el cariño que ella no podía darle. La ausencia de información le intranquilizaba, casi tanto como la posibilidad de que le engañaran, y no quería permitirse el lujo de dejar volar su imaginación más allá. El daño colateral era ineluctable.
Una pareja de japoneses entusiastas empujaron torpemente el cochecito para hacerse un selfie de espaldas a uno de los hieráticos magistrados y los ojos del bebé se abrieron de par en par captando la atención de Felisa, que, hasta entonces, no había hecho otra cosa que intentar localizarle entre los cientos de cabezas meneándose a su alrededor. Era demasiado hermoso como para permitirle desgarrar sus llantos durante horas, negándole los brazos de su madre y, sin embargo, ya no eran suyos, ni él ni su destino. Sentía curiosidad por saber cómo sería su vida a partir de ahora. Tal vez pudiese traer a su padre a España y compartir ese zulo de corrala en el que malvivía. Regresar no era una opción. Ya lo habían hablado. Cuando la casualidad despuntó que hallara en el corcho del locutorio un trozo de papel que en letra impresa esgrimía «¿Estás embarazada y necesitas dinero?». El símbolo del dólar encuadró sus pupilas y no tuvo reparos en marcar. Nadie descolgó el teléfono a lo largo de varios intentos y un día, apenas lo había olvidado, recibió la primera de una serie de llamadas en las que sería interrogada como a un reo condenado a la horca antes de explicarle en qué consistiría el pacto. Difícilmente era capaz de recordar las preguntas formuladas. Solo que, a cambio, recibiría la cifra de treinta mil euros.
El alguacil se estaba dirigiendo al presidente del tribunal, indicando que no había denunciantes, cuando una mano plúmbea se apoyó sobre el hombro de Felisa, pronunciando su nombre y sobresaltándola. Era él, sin lugar a dudas. Un bigardo moreno de casi dos metros de altura con una barba canosa y rizada que ocultaba la forma del mentón. Tal y como habían acordado, ella llevaba su abrigo rojo de paño y un recogido en cola de caballo. Sin saber cómo abordarle, se alzó de puntillas para darle un beso por mejilla frente a los que el hombre aparentó impasible. Olía a madera y a tabaco seco. Le dirigió una mirada de la cabeza a los pies que le hizo sentir tan incómoda como si le observase desnuda y buscó los ojos del pequeño, esbozando una tenue sonrisa en el rostro. Agarró el carrito y lo empujó, abriéndose paso con la facilidad de Moisés en las aguas del Mar Rojo. Felisa fue tras él en silencio, controlando que no se distanciaran demasiado. La masa uniforme de nubes negras se condensó en el cielo, animando la urgente disolución de la ceremonia. Caminaron a paso ligero y, cuando estuvieron a pocos metros de la plaza, él se detuvo. Sacó al bebé del capazo y lo alzó como presa de caza para verlo en todo su esplendor. Privado de su calor y golpeado en la cara por la llovizna, el bebé no tardó en llorar desconsoladamente y la madre, en un acto reflejo, sacó un pañuelo del bolso y le limpió los mocos. Él hizo una mueca malévola que punzó los escrúpulos Felisa.
—Está recién bañado. Suelo embadurnarle en crema y echarle colonia fresca. Todavía hoy no ha hecho caca y estoy un poco preocupada porque es muy estreñido. En la bolsa del cochecito hay todo lo necesario para un cambio de pañal, algunas mudas limpias y el doudou del que no se desprende desde que nació. En breve tendrá hambre. Acostumbra a comer cada dos horas y apenas duerme de noche. Hay un biberón preparado y he incluido un listado con indicaciones por parte del pediatra de la Seguridad Social. También hay un neceser con Apiretal, Protovit, Eupeptina, Daktarin, un termómetro digital y un saca mocos. —Él permanecía sin pestañear, enfrascado en su nueva adquisición y provocándole a Felisa una absoluta intranquilidad—. Si tiene alguna duda no vacile en llamarme. He tratado de cuidarle lo mejor que he sabido pero no puedo con tantos gastos. ¡Es una barbaridad lo que cuestan hoy en día los pañales!. Necesito el dinero... sé que le tratarán bien, ¡dígame que le tratarán bien!. Es un ángel inoportuno que no merece sufrir. Le tratarán bien, ¿verdad?
La crucificó con sus pupilas. Felisa se mordió la lengua.
—Bajo aquella superficie que algunos consideran sagrada —dijo con una voz grave y solemne, señalando la Catedral a lo lejos— yace un poeta medieval que dudo mucho que conozcas y que escribió: «¡Sentid el dolor que el dolor causa en mí!». Hay dos clases de dolor, el que nos fortalece y el que nos hace sufrir inútilmente. — Sacó del bolsillo de la chaqueta un pesado sobre amarillento y se lo entregó. Sus dedos estaban castigados con grietas y en el anular llevaba un llamativo sello de oro con un rubí incrustado. Felisa tuvo que esforzarse por estirar el brazo y recogerlo sin temblar—. No te despidas de él. No te hará más fuerte.
Fulgurantes rayos como ramas de árboles desnudos cruzaron el cielo antes de que la tromba de agua inundara las calles. En medio del aturdimiento Felisa se acordó de Walter y frenó sus impulsos de retracto. A pesar de que oía los latidos acelerados de su corazón por encima de los truenos su cuerpo era un iceberg. Murmuró un le tratarán bien mientras le perseguía con la mirada empujando el cochecito hasta que su silueta se perdió al doblar la esquina. Guardó el sobre en su bolso colgado en bandolera y reparó en que no le había bajado la capota. Luego se desplomó.
Libro Primero
«El instinto social de los hombres no se basa en el amor a la sociedad, sino en el miedo a la soledad».
Arthur Schopenhauer
I
Anastasio Rojo sacó el bourbon del fondo del cajón de su escritorio y lo sirvió en la taza de té de porcelana que, a pesar de los años, aún mantenía impresa la imagen de la Abadía de Bath. El psiquiatra había sido más que claro con la dosificación: una cápsula de Lexatin con el desayuno y la comida, un Transilium después de la cena y, de vez en cuando, el lujo de un chupito. El problema estribaba en saber a qué se refería con «de vez en cuando» y que para Rojo se estaba convirtiendo en un cada vez más «a menudo». Dio un trago y el fuego le abrasó la garganta. Colgó su rebeca de lana burdeos sobre el respaldo. Enfocó a los pies el calefactor de aire. Prendió la llama de la vela de chocolate y subió el volumen del Ridi Pagliaccio que estaba entonando Pavarotti y que a Rojo le hacía contener la respiración cada vez que lo escuchaba. El parche en el ojo le molestaba, pero no más que la luz solar. Lo dejó en el vaciabolsillos de piel que yacía sobre una montaña de papeles sin orden aparente y abrió el periódico por la página de sucesos dispuesto a rodear los más estrambóticos con la esperanza de que alguno consiguiera sorprenderle: un cazador que, al tropezar con una raíz, había soltado el rifle contra el suelo y este le había disparado accidentalmente en una pierna: un profesor de autoescuela que había salido del coche para subir la puerta de su garaje y había sido atropellado por él mismo al olvidar accionar el freno de mano; un grupo de aventureros del National Geographic que habían confundido algunos níscalos con setas venenosas y de los que solo uno había sobrevivido; varios adolescentes traumatizados por haber estado perdidos durante once días dentro de una enrevesada y desconocida cueva de Mahón... el timbre de la puerta del despacho tintineó y Rojo se alteró. Aquel día no esperaba a nadie. En realidad no esperaba a nadie desde hacía mucho tiempo, pero seguía pagando el alquiler con ánimo de tener un lugar en el que esconderse de su propio domicilio. Masculló. Ensordeció el aria con el mando a distancia. Escondió las zapatillas de felpa bajo el escritorio y se ató los cordones de los zapatos conl la misma torpeza que si tuviera que enhebrar una aguja. Se colocó el parche color hulla, cubriendo su ojo izquierdo. Deslizó el pestillo y, a medida que giraba el pomo, se arrepintió de no haberlo mantenido echado.
—Mi nombre es Juan José Mendoza. Perdone que me presente así, sin avisar, pero necesitaba hablar personalmente con usted y no he encontrado mejor momento que este. ¿Puedo pasar?
Rojo le reconoció nada más verle. Se trataba de una eminencia de la bioquímica y el cáncer, cuyo nombre había sonado con fuerza en los medios de comunicación durante las últimas semanas y no precisamente por su trabajo sobre el impacto en la práctica clínica de la oncología molecular a las terapias individualizadas. Estaba mucho más avejentado de cómo le recordaba en las fotografías de archivo. Había perdido tantos kilos que su enjuta silueta se confundía con su sombra y se había extirpado el espeso bigote que ocultaba sus incisivos montados. Limpió el polvo de la silla con la palma de la mano y le invitó a sentarse frente a él.
— ¿Le apetece un bourbon? No me quedan vasos pero estoy convencido de que lo podemos solucionar.
—Gracias, aún es temprano para mi estómago. —Mendoza colgó con esmero el abrigo en el perchero, ocupando dos colgadores. Echó un vistazo a su alrededor, reprobando el desorden de la mesa, los libros amontonados por el suelo, el cenicero rebosando colillas, la ausencia de ventilación y el tronco de Brasil moribundo. Reparó en el único cuadro que adornaba la oficina y esbozó una tímida sonrisa. —¿Monet?
—Matrícula de honor. Claude Monet en petit pua. Muchas personas se concentran con el bricolaje o la jardinería. Mi hija Sonia lo hacía con la costura. ¿Sabe que un astrónomo ha sido capaz de precisar el día y el lugar en que se desarrolla esta maravillosamente artificial Impresión, sol naciente? El 13 de noviembre de 1872 a las 7.35 de la mañana, para ser exactos. Desde la habitación del hotel del pintor en Le Havre.
—Interesante. Un científico detective.
—Quizás en otra vida. ¿Le molesta si fumo?
—Este es su despacho.
Mendoza permaneció en silencio, observando a Rojo encender el cigarrillo. Las bolsas bajo sus ojos, su tez mortecina y facciones angulosas ponían de manifiesto a un desecho humano erguido por la inercia gravitatoria. Su voz se tornó agónica y atragantada cuando recuperó el habla.
—Mi hijo se tiró desde el undécimo piso por la ventana de su dormitorio. Hoy se cumplen doscientos veintidós días.
—Hay muchas personas que pasan de puntillas por el mundo, pero usted no es una de ellas. Lo sé. Y lo lamento.
—La autopsia reveló restos de cannabis en la sangre de Israel, eso es lo que no sabe. A pesar de mi insistencia en la búsqueda de algún indicio de coacción, la policía arguyó que el uso habitual de marihuana consigue empeorar depresiones y puede desembocar en desórdenes mentales más serios como la ansiedad, la esquizofrenia o el suicidio. No tardaron en archivar el expediente.
—Por lo que tengo entendido también combate migrañas, disminuye la velocidad del crecimiento de tumores, ayuda a prevenir el alzhéimer y alivia los síntomas de enfermedades crónicas. No diré que lo desapruebo.
El humo henchía la habitación en forma de una espesa neblina que intoxicaba sin licencia superficies y recodos hasta sobresalir por debajo de la puerta, atravesando la ropa y penetrando en el cuerpo como un virus letal, descontrolado y ansioso por abanderar la cima pulmonar. Mendoza trató de espantarlo en vano, frotando la mano contra el aire mientras se rascaba la faringe. Sacó una fotografía de su cartera y se la entregó a Rojo. Era el primer plano de un veinteañero taciturno de pómulos marcados, rapado al estilo militar y con una pronunciada nariz aguileña con denominación de origen Mendoza.
—Israel no estaba deprimido. Era extrovertido y alegre, sin más preocupaciones que las de sacarse la carrera. Bastaba con que nos pidiera dinero para dárselo sin explicaciones. Había buena comunicación familiar; gozábamos de la confianza suficiente como para que subieran a casa amigas, novias o amigas con derecho a roce. Sin embargo, no recuerdo a partir de cuándo, dejé de reconocerle. Se volvió celoso de su intimidad. Dejó de salir con su pandilla; faltaba a clase, suspendía los exámenes, perdía fácilmente la concentración. Respondía con agresividad, se ponía a la defensiva ante cualquier disputa. Mi mujer localizó un psicólogo conductista en Tres Cantos, de esos que no tienen en cuenta las raíces sino el problema en sí e intentan darle solución inmediata, aunque Israel se negó en rotundo. Después se acabó.
Rojo apuró la taza de alcohol y encendió otro cigarro con la pavesa del anterior. Decidió que hacía mucho calor allí dentro y osciló la ventana que daba a la calle Serrano, perdiendo la visión en el tráfico atascado bajo la tormenta.
—Saldrá adelante. Se lo aseguro.
—Ese momento lo veo tan lejano como volver a conciliar el sueño. Pero no he venido aquí para buscar su apoyo moral.
—Poco más puedo darle.
—Eso no es verdad. Mi hijo jamás se hubiera quitado la vida de motu proprio. Aunque fuera por la mera curiosidad de lo que sucedería mañana. Quiero saber por qué y quiero que usted lo averigüe. He pedido referencias suyas. Conozco su situación actual y, sinceramente, no me incumbe si porque quiere que así sea o porque no puede evitarlo. No estoy aquí por casualidad.
—Lamento decepcionarle, pero la seguridad que parece haber depositado en mí y, que posiblemente debiera enorgullecerme, me incomoda. Hubo una época en que esta oficina resplandecía con luz propia. Tenía una placa dorada en la puerta que presentaba a A&S, Detectives Privados. Recibía, por doquier, solicitudes para indagar entre presuntas infidelidades, falsas bajas laborales y desapariciones. Las sillas de aglomerado en que estamos sentados eran sillones de cuero negro, las mesas y las estanterías de cerezo. El director de la sucursal bancaria no me dejaba salir de su despacho por la cantidad de dinero que ingresaba constantemente en mi cuenta. En la plaza de garaje me esperaba un Jaguar X Type tan rojo como mi apellido. En aquella esquina, donde yace esa planta esperpéntica con las horas contadas, Sonia tenía su escritorio meticulosamente ordenado. A veces me descubro sonriendo al recordarla, taladrando el teclado del ordenador con los índices de uñas mordidas, quemando una varilla de incienso de lavanda o concentrada en su zurcido, pero no tardo en recordar que lo único que aquí queda de ella es ese enigmático cuadro impresionista. Estoy retirado, Mendoza. Una decisión libre y voluntaria que no me gustaría que nadie cuestionara puesto que no le debo nada a nadie.
—No era mi intención incomodarle, sino todo lo contrario. Estoy informado de lo que le pasó a su hija y, por eso mismo, sé que es usted y no otro quien puede ponerse en mi pellejo y llegar al fondo de asunto. Le pagaré cuanto me pida.
—Veo que ha hecho bien los deberes aunque, esta vez, no apruebe. Créame si le digo que no es una cuestión de dinero. Sonia era el contrapeso de la balanza. Su juventud irradiaba energía, espontaneidad, ilusión. No estaba contaminada por la cautela que necesariamente va unida a la experiencia. Esa frescura primaveral, ese inconformismo continuado, esa necesidad de enfrentarse al abismo sin arnés, ese ímpetu de moverse por corazonadas y de rebasar las fronteras de lo políticamente correcto era la clave de nuestro éxito. No le voy a engañar. Esa impulsividad desbocada que le animó a bajar la retaguardia mientras investigaba un caso también fue su perdición. Nuestra perdición. Y, como dice usted, traté de llegar al fondo del asunto. Pero sin la ayuda de Sonia y con el sufrimiento echado a la espalda fui incapaz de encontrar a quien la asesinó.
Rojo se llenó la taza hasta el borde y le dio la espalda a Mendoza, procurando ocultar su gran aflicción y las lágrimas.
—Comparto su pérdida, pero no es elegante que traiga mis fantasmas al despacho sin previo aviso. Por favor, váyase.
En medio de aquel silencio estridente escuchó un suspiro que anunciaba el cuidadoso cierre de la puerta y el profundo lamento sustancial que circunscribía la oficina. Al darse la vuelta, Rojo vio sobre la mesa la tarjeta de visita del científico al lado de la foto de Israel Mendoza.
II
A través de la ventana de su dormitorio el celuloide siempre manejaba fotografías gelatinosas distintas, incluyendo a los mismos protagonistas situados en idéntico escenario. Era lo único que quebraba la infinita monotonía de un minuto ligado a otro como un collar de cuentas sin abertura. Aquella tarde de tonalidades sepia y olor a polvo mojado, la avenida principal tenía más invitados de los que acostumbraba. La anciana de cabello violeta llevaba una gorra de plástico en la cabeza y había colocado a su fox terrier un impermeable chabacano con la bandera del orgullo gay; una chica hacía gigantescas pompas con el chicle, sujetando un paraguas de Betty Boop, mientras una mujer, que podría ser su madre, le sermoneaba cargando dos aparentemente pesadas bolsas de la compra en cada mano; un Chevrolet gualda pasaba a más velocidad de la permitida por encima de un charco, calando el pantalón del traje de un desconocido que caminaba por el bordillo hablando por el móvil tamaño folio; el quiosquero, con sus cuatro pelos relamidos y sin despegar de sus labios el purito indio como si una prolongación de los dedos se tratase, empezaba a resguardar la prensa y colecciones que había sacado a relucir a primera hora de la mañana cuando la oscuridad ocultaba en el cielo sus ganas de tormenta; un hipster con grandes auriculares detenía en seco la bicicleta para no llevarse por delante al pedigrí de la anciana que estaba acuclillado en medio de la acera con la punta del rabo mirando hacia las anoréxicas copas de los árboles. Luego estaba Aura. Puntual como cada tarde, expectante y turbia, protegida de la incipiente llovizna por la marquesina de la parada del autobús.
Eduardo se sentía rozando la ilegalidad cada vez que observaba a aquella extraña escondido entre las cortinas de su fortaleza, pero esos escasos minutos en los que tardaba en llegar el transporte público habían cobrado la importancia del cigarro de Bogart y no se veía capaz de prescindir de ellos a pesar de sus remordimientos. No sabía cuánto llevaba cogiendo esa línea, pero sí que habían transcurrido tres meses desde que se fijó en ella, instalándola en su memoria RAM como un temario más de su oposición. Sin embargo, todavía no había encontrado la respuesta a por qué había captado su atención de forma tan espontánea y obsesiva hasta verse en la necesidad de inventarle un nombre propio. Porque el nombre define a la persona —se decía a sí mismo— y, sin él, la persona es aliento en la brisa. Se tenía por un hombre preparado para controlar sus impulsos, desacostumbrado a que nada ni nadie le hicieran perder la concentración desviándole de su objetivo. Ni siquiera lo había hecho durante el funeral de su padre cuando, mientras escuchaba el conmovedor Ave María de Schubert que estaban dedicándole en el tanatorio, su madre perdió el conocimiento, golpeándose contra uno de los bancos de madera, y tuvo que llevarla a urgencias con resultado de tres puntos en la ceja izquierda, la escayola del brazo derecho, la montura de gafas nueva y el sufrimiento a estrenar.
Desde la distancia del cuarto piso Eduardo estudió cómo Aura se colocaba la boina negra de lana escondiendo su melena, se levantaba del asiento metálico con forma de queso gruyere y se acercaba a la cartelera quedando prendida del reciente estreno en España del musical Miss Saigon. Sus gestos eran tan reiterativos como predecibles. A la misma hora recibía una llamada en la que se mostraba poco efusiva. Tal vez un amigo, puede que un amante. Sujetaba el teléfono, caminando en línea recta de un lado a otro, avanzando no más de cinco metros de distancia como un funambulista, entreteniéndose en adelantar los pies en hilera, y jugando a no pisar las juntas de dilatación de las baldosas. De cuando en cuando levantaba la cabeza para comprobar que al final de la avenida seguía sin aparecer el autobús y volvía a centrarse en el suelo grisáceo, como si se tratara de una gamuza ocre absorbente. Nunca le había visto acompañada, pero sabía que saludaba a cuantos se le acercaban, lo que le había permitido descubrir su lánguida sonrisa. Salvo aquel halo de bienestar políticamente correcto sus movimientos se mostraban generalmente vacuos y taciturnos. Sin embargo, Eduardo percibió que aquella ocasión era distinta: había quedado hechizada por algo más que por sus divagaciones. Un cúmulo de interrogantes zigzaguearon por su habitación como pájaros enloquecidos, salpicando plumas, chocando contra techo y paredes, buscando desesperadamente una salida. Temía toparse con ella y que la imagen de musa melancólica que había delineado en su cabeza se esfumara con el primer contacto. No obstante, le aterraba la idea de la decepción casi tanto como le regocijaba el hecho de retomar el control de sus actos. «El enamoramiento es fruto de mentes tan creativas como las de los Evangelistas», meditaba. «No hay mayor amor que el que se tiene a uno mismo. Al fin y al cabo, cuando Caronte venga a buscarme con su barca, como buscó a mi padre, estaremos el uno frente al otro y no habrá compañía que alivie mi pánico».
El aguacero empezó a emprenderla con furia contra la ventana. Las agresivas ráfagas hicieron crujir los huesos de los paraguas abiertos hasta quebrarlos. El tráfico se condensaba en los semáforos y el cristal se empañó tanto que Aura se transformó en una figura amorfa e indefinida. Intentó limpiarlo con un pañuelo de tela, pero lo emborronó aún más. La incertidumbre de no volverla a ver le quemó las entrañas. Necesitaba un nombre real. Precisaba los datos suficientes para hacer de su nostálgico numen una mujer real con arrugas y lunares o de carne y hueso. «Hay dos tipos de personas», solía decir su madre, «las que se arrepienten de haber hecho algo y las que no lo hacen por no arrepentirse». Con la garganta estrangulada tiró en la papelera el desecho de pipa salada que estaba mascando desde hacía un buen rato sin pipa y sin sal, y decidió que era mejor estar hablando con ella que imaginar que lo hacía. El bus no tardaría en aparecer.
Le sobrevino un impulso alcanzándole como un rayo en forma de latigazo. Se abrigó con lo primero que sacó del armario y atravesó el salón a hurtadillas, evitando despertar a su madre, que dormitaba sobre el sofá con la boca abierta y la televisión encendida sin volumen. El ascensor era más lento que sus piernas. Saltó los escalones de dos en dos hasta llegar al portal marmóreo. Saludó al conserje que no desvió la mirada de su periódico deportivo, y salió como hombre bala disparado a la parada de la línea 73, sorteando los vehículos que avanzaban como una hilera de caracoles, notando cómo el agua calaba su sudadera. Aura era más enigmática aún en persona de lo que se figuraba desde la ventana. Tanto, que no pudo evitar estremecerse a medida que se le acercaba. Entre la boina y el cuello de la cazadora asomaba un rostro vampírico iluminado por dos canicas jades almendradas repletas de pestañas bajo unas cejas foscas que los resaltaban. Intentó poner en orden el alud de frases que se le abalanzaron y se protegió junto a ella bajo el tejadillo que cada vez estaba más atestado. Todos querían estar a cubierto. Se empujaban egoístamente los unos a los otros como si en lugar de lluvia las nubes vertiesen ácido corrosivo, y él aprovechó para coger un sitio cercano a su espalda. El autobús no se hizo esperar y frenó en seco, haciendo chirriar las pastillas de los frenos. Aura subió las escaleras, picó el abono transporte y se sentó en el primer asiento que encontró libre con la agilidad del experto. Él se quedó de pie, agarrado a una de las barras, sin perderle de vista. Aura se desabrochó la cremallera y sacó de su pecho una carpeta que había estado protegiendo de la humedad. Se quitó los guantes. Extrajo unos apuntes y los colocó a modo de atril sobre las rodillas. Salvo su desconocida y una mujer de mediana edad que leía un libro grueso forrado con papel de regalo dos puestos más allá, el pasajero que no estaba hablando por el móvil lo observaba y toqueteaba la pantalla huyendo de su propia conciencia.
El conductor se incorporó a la rotonda con la velocidad del competidor en la Fórmula 1, y varias de las hojas que Aura estaba leyendo con interés salieron despedidas hacia el suelo mojado. Él se lanzó a recogerlas instintivamente, sintiendo que se le había servido la oportunidad en bandeja. No pudo evitar sonreír cuando leyó en uno de los folios Artículo 143: la inducción y cooperación con el suicidio. Aura se agachó a recoger cuantos quedaban e hizo una mueca de disgusto al comprobar que la tinta se había corrido en muchos de ellos.
—Gracias. —Su voz sonó desmotivada mientras recuperaba el asiento.
—De nada. No he podido evitar ver que... escucha... si necesitas resúmenes del Código Penal yo podría echarte una mano —sus palabras se atropellaban sin que lograra frenarlas—. Conservo todos los de la carrera. Supongo que estudias en la Autónoma, lo digo por la ruta de esta línea. Yo me licencié en esa universidad. Me gustó mucho el plan educativo.
— ¿Y el precio?
—No recuerdo que fuera más caro que otras como la Complutense o la de Vicálvaro, aunque no podría asegurarlo. Acabé hace un par de años y...
—Me refería al precio que me costará tu ayuda.
—Chica desconfiada. Ojalá alguien me hubiera ofrecido unos esquemas como los que yo tengo, me habrían ahorrado muchos quebraderos de cabeza. No era mi intención cobrártelo.
—Puede que no ahora. Te lo agradezco, puedo apañármelas sola.
El ronroneo del motor se adueñó de la situación, amordazando su capacidad de expresión. Aura guardó las hojas húmedas en la carpeta, y sacó el teléfono sobre el que mantuvo la mirada fija. No había resultado tan sencillo como esperaba. Quizá en otro momento, cuando las fotografías gelatinosas desgastadas del celuloide presentaran un escenario distinto con idénticos protagonistas. Puede que nunca. Eduardo notó una punzada en el orgullo. Se preparó para bajar en la próxima parada y regresar a casa caminando. Le sentaba bien pasear hiciese frío o calor. Era una de las buenas costumbres que mantenía desde su etapa en el instituto, cuando los sueños solo eran palabras ocultas tras la voz o el pensamiento. Sería una buena oportunidad para olvidar lo sucedido y repasar los conocimientos estudiados durante la mañana. No más esperas desesperadas, convirtiendo la aparición de Aura en escena en lo más interesante del día. No más curiosidad satisfecha entre bambalinas, ni pérdida de tiempo.
—Me ha gustado hablar contigo —exhaló en forma de un compungido «adiós» dispuesto a dirigirse a la puerta de salida como un perro apenado, con las orejas agachadas y el rabo entre las patas, pero Aura levantó la vista inyectándole sangre en las venas y estiró los labios como una renovada goma elástica.
—No he pretendido ser desagradable. No te conozco. Eso es todo.
—¿Es que realmente conoces a alguien en tu vida? ¿Te conoces a ti misma?
— Sé de quién me puedo fiar y de quién no.
—Solo es momentáneo. Las personas varían como una veleta a merced del viento. Ante distintas circunstancias un mismo individuo puede comportarse de las formas más opuestas. Incluso tus propias reacciones pueden llegar a sorprenderte. Somos la contradicción personificada. Además... no lo dices muy convencida.
—Una vez conocí a alguien por el que hubiera puesto la mano en el fuego.
—Entonces eres afortunada. Yo no la pondría ni por mí.
La mujer embarazada que estaba sentada al lado de Aura se levantó. Él ocupó su sitio con la esperanza de que el mal tiempo ralentizara el tráfico y el autobús retrasara su final de trayecto.
—Y ahora que te has licenciado, ¿a qué te dedicas? —preguntó Aura tan directa que le hizo sentir que estaba en una entrevista de recursos humanos, donde cada respuesta es crucial para la obtención del puesto.
—Estudio judicatura.
—¡Vaya! He oído que es muy duro.
—No es lo mismo contarlo que hacerlo. Empleo una media de once horas diarias sin excepción. Además no estoy en ninguna academia, por lo que me encuentro en clara desventaja con relación a mis competidores. Esa es la razón por la que tengo la obligación de esforzarme incluso más que cualquiera de ellos.
—¿Y por qué no lo haces a través de un centro de estudios?
—Porque son muy caros. Me estaba preparando mi padre. Estuvo durante muchos años opositando para ser juez hasta que por fin lo consiguió. Sabía lo que se hacía. Pero, ahora que he emprendido el camino en solitario, me estoy tropezando con muchos más obstáculos de los que contaba. No te voy a negar que se pasan momentos muy difíciles en los que dudas si merece la pena el esfuerzo, sobre todo, porque sacrificas una parte muy importante de tu juventud por un ideal que la mayoría de los opositores no alcanzan. El peligro es entrar en la dinámica del suspenso, tener que esperar al año siguiente a que se convoquen las plazas y presentarte otra vez a los exámenes, y así como un bucle. Nunca sabes cuándo es momento de dejarlo y empezar a afrontar la vida de forma diferente. Supongo que cuando no estudias por vocación, sino por evitar que todo el tiempo que has dedicado se tire al vertedero.
—Y con esa espada de Damocles que pende sobre tu cabeza, ¿por qué no te dedicas otra cosa?
—Porque no quiero otra cosa.
Le vino a la memoria la irritante sensación que le produjo averiguar que sus compañeros le habían apodado el Hurón por estar siempre estudiando, recluido en su madriguera, mientras ellos pasaban las noches en el barrio de Malasaña y llegaban a clase con ojeras tan marcadas como sus anécdotas.
—Sea como fuere, espero que tengas suerte.
—La suerte no existe. Existe la perseverancia, y de esa tengo mucha. Perseverancia, ni abuela — el rostro de Eduardo se iluminó al sacarle una sonrisa—. ¿En qué curso estás?
—En segundo, pero lo más probable es que lo acabe dejando. Al contrario que a ti, no me gusta el Derecho. Lo poco que he aprendido hasta ahora es que las leyes están llenas de grietas.
—Estoy de acuerdo, aunque una fachada resquebrajada sigue siendo una fachada dedicada a proteger el interior de un edificio de los fenómenos atmosféricos.
El autobús llegó a su última parada y los pasajeros se aglutinaron entre el pasillo y los asientos, esperando a que las puertas se abrieran. Aura volvió a esconder la carpeta entre su pecho y la cazadora, y se subió la cremallera.
—Tengo ciertos amigos que estarían encantados de conocer a un futuro juez.
—¿De esos por los que pones la mano en el fuego?
—Digamos que de esos con los que pasas unos buenos ratos. Si te apetece podría presentártelos mañana. Quedaremos a última hora, y así te dará tiempo a estudiar cuanto necesites.
—¿Mañana? Lo siento. Los viernes tengo que hacer muchas cosas aparte de estudiar, y no estoy seguro de que a última hora haya acabado.
— ¿Quién es ahora el desconfiado? No te robaremos más tiempo del que quieras darnos. Sabes que no vamos a comerte. A eso de las ocho te veré aquí mismo, ¿te parece? Me llamo Verónica. —Le sorprendió con dos besos en las mejillas que le supieron agridulces.
—Está bien. Soy Eduardo.
Regresó a casa, caminando bajo la lluvia, visionándose como Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia, con un insólito hormigueo en el estómago que no le dejaba pensar en otra cosa que no fuera en que en una primera toma de contacto había conseguido su nombre real y una cita. No le motivaban las reuniones sociales llenas de adolescentes con las hormonas en ebullición, pero el hecho de tener la oportunidad de ampliar la información sobre su extraña era suficiente motivo como para sacrificar cierto espacio, por exiguo que fuese. Su vida era ya, de por sí, demasiado anodina. Permaneció surfeando en su nube, evitando los charcos y chorros derramados por las cornisas, hasta que entró por la puerta y encontró a Josefina de pie, con los brazos en jarra y con gesto de preocupación.
—¿Dónde estabas hijo? Te has dejado el móvil en el cuarto. Ni siquiera me has dejado una nota escrita.
—Lo siento mucho. No calculé cuánto estaría fuera. Me dolía la cabeza y salí a pasear un rato.
—¿A pasear bajo este chaparrón? Anda, pon la ropa sobre los radiadores y sécate el pelo, no vayas a coger una pulmonía. Tienes el pijama, los calcetines y la bata calientes.
Se sentaron alrededor de la mesa sin pronunciar palabra. Como era habitual, Josefina entrelazó sus manos y, en tono nostálgico, bendijo la mesa. Eduardo se moría por contarle lo sucedido, pero prefirió no crearle falsas expectativas. No era más que un hecho aislado, transcurrido el cuál, volvería a la normalidad.
—Mañana no podremos cenar juntos, espero que no te importe. He hecho planes, no me esperes levantada.
— ¿Planes? ¡Hacía años que no te oía decir eso! Me alegro mucho por ti, cielo. Te esperaré aunque no quiera, así que entra al dormitorio a darme un beso cuando llegues.
La sopa templada se asentaba en su vientre, deshaciendo los nervios que se le habían adherido como garfios anteriormente. Al acabar el postre, Eduardo besó a su madre, y se encerró en la que se había convertido en su celda. A través de las paredes de papel de liar la escuchaba de pie fregando los platos sobre la pila atrancada. Se prometió a sí mismo contratar a alguien que les hiciese las tareas domésticas en cuanto hubiese aprobado las oposiciones. Cogió el bol de pipas saladas, y se metió una en la boca hasta dejarla sin pipa y sin sal. Abrió el Código Penal por el artículo 143 y lo leyó en voz alta. Verónica, murmuró, sintiendo que las palabras se deshacían en su boca como una hostia consagrada. Luchó por concentrarse en el contenido de las páginas. Apenas tuvo que imaginarse la expresión de orgullo que irradiaría de Josefina cuando le dijese que había pasado los exámenes, y de paso habría recuperado su control.
III
«Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias... no has de esperar que Ítaca te enriquezca; Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje...». Rojo acabó de leer el poema de Kaváfis con nostalgia, y bajó al cibercafé tan afligido como cuando tuvo que reconocer el magullado cadáver de Sonia en el anatómico forense. Todavía no se explicaba cómo pudo dejar que sucediera. A su hija le resultaba excitante la idea de investigar el caso de una prostituta en paradero desconocido a la que la policía no había prestado atención y de la que se había encaprichado uno de sus clientes como un mileurista obsesionado con un anillo de brillantes. Hasta entonces nunca le había permitido realizar trabajo de campo, pero Rojo acababa de perder el ojo izquierdo y era presa de un pánico ineluctable a la cotidianidad. Dejó que Sonia le convenciera para encargarse de la logística desde el despacho mientras ella hacía sus averiguaciones sobre el terreno bajo la premisa de no adoptar medidas sin consultarle. Sin embargo, su talento despegó por sí solo, y Rojo no fue lo suficientemente veloz para seguirla. Dejó que le fuera comentando los avances al tiempo que él hacía cábalas apoltronado en el sillón de cuero, estructurando esquemas inservibles, aportando ideas obsoletas, aletargando el olfato y olvidando la perspectiva. Sí. Dejó, permitió, consintió, admitió, aceptó, posibilitó y autorizó que sucediera. Por eso, sus espectros trabajaban incluso domingos y festivos desde hacía tres años. Sonia estaba tan cercana al resultado de la ecuación que no fue consciente de que perdía el rumbo en un laberinto sin salida. Rojo, tan obnubilado por sus temores, que no lo fue hasta que no la perdió a ella.
Para sanar una herida hay que dejar de tocarla, y Juan José Mendoza había hendido hasta el hueso. Pidió un descafeinado de sobre con dos sacarinas notando cómo el dependiente nuevo trataba torpemente de evitar mirarle el parche. Se dirigió hacia el Macintosh que se encontraba al final del pasillo, equilibrando la taza para no derramar la bebida, y se conectó a Internet con intención de abordar el caso del científico con detenimiento. Al escribir en el buscador el nombre propio salió una ristra de enlaces variopintos. El primero mostraba una fotografía que no le hacía justicia seguida de una trayectoria profesional de primer nivel como experto en diagnóstico del cáncer y el melanoma. Licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz y doctor por la Universidad de Navarra, especialista en Oncología Médica por la Clínica de la Universidad de Valencia y fellow en Oncología Médica y Hematología por la Universidad de Nebraska, era autor de ciento trece publicaciones en revistas de alto impacto. Últimamente, era conocido también por su frugal aparición en algunos medios de comunicación privados, afrontando el rol de padre consternado. Los enlaces posteriores abordaban a Israel Mendoza en un cóctel de sensacionalismo y morbo. Rojo se detuvo en cada uno de ellos, pero no ampliaban más información de lo que pudiera ya saber: que se lanzó desde la ventana de su habitación en un acto suicida; que fue inmediatamente trasladado en ambulancia con un traumatismo encefálico grave; y que no se pudo hacer nada al respecto... Entrelazó sus manos sobre la nuca y echó hacia atrás la espalda del asiento con la comodidad de sentirse en casa. Se preguntó si valía la pena. En cierta ocasión, cuando las noches se transformaban en una batalla campal contra el insomnio y los ataques de ansiedad le desbordaban como leche hirviendo en una cacerola, su terapeuta le impuso el ejercicio de que cada mañana dedicase unos minutos a rellenar etiquetas con adjetivos calificativos que él consideraba definitorios de su persona. Pasadas dos angustiosas semanas en las que se había flagelado, empapelando el despacho con vituperios y vejaciones, el mismo Rojo reconoció que el via crucis atravesado por Sonia era menos lacerante que no haberse molestado en indagar en el descubrimiento de su responsable.
Pasó la mañana del viernes absorto en sus pensamientos, pesando en la balanza, intentando decidir cuál era la mejor opción. Bajo una postura egoísta consideró la posibilidad de que le ayudase a recuperar el entusiasmo aceptando un caso como el de Mendoza. La verdadera cuestión era si quería recobrarlo. Ser detective no era una profesión sino su vocación, pero se encontraba decaído y no estaba seguro de volver al tajo sin consecuencias. Cuando la inseguridad le amedrentaba el Lexatin cobraba sentido, adormeciendo sus nervios hasta difuminar su desalentadora percepción del mundo. El cibercafé de escasa ventilación olía a sudor adolescente y al vapor irradiado de algunos cigarrillos electrónicos. Conectó los auriculares y escuchó una entrevista colgada en YouTube en la que el científico aseveraba que su hijo había sido inducido al suicidio. Esto le sorprendió: a pesar de que la Ciencia es el conjunto de conocimientos objetivos obtenido a través de la observación y la experimentación, el científico no podía aportar al expediente más que su intuición y sensibilidad. Observó que no lloraba, aunque tenía los ojos vidriosos y enrojecidos. Acompasaba el movimiento de las manos a sus argumentos como un artefacto motorizado sin el cual no podía desarrollarlos con la confianza y firmeza que mostraba en pantalla. Confianza y firmeza que habían ido disipando su nitidez con el transcurso del tiempo hasta su aparición en el despacho. Porque el tiempo es un cabrón que hiere y se marcha. Como se marchó Sonia. Como se marcharía Israel. Rojo decidió que necesitaba una ducha bien caliente para dejar correr las malas vibraciones por el desagüe. Pagó la cuenta, y se marchó. Luego, poco a poco, sus pies le llevaron vacilando hasta la boca del lobo.
El salón del domicilio de los Mendoza tendría unos treinta metros cuadrados minuciosamente decorados con detalles barrocos y aroma a lavanda. Junto a una vitrina, cuyas puertas de cristal dejaban entrever la vajilla de porcelana y la cristalería ordenada como un desfile militar durante el día de la Hispanidad, colgaba una copia cuasi perfecta de La fragua de Vulcano que podría haberse confundido con la obra de Velázquez de no estar firmada en la esquina inferior izquierda Con todo mi cariño, Lucio. Para acceder a él, Rojo había rebasado la puerta blindada, atravesando un pequeño vestíbulo presidido por un espejo de pared a pared que reflejaba una consola cargada de fotografías familiares de sonrisas Profident engastadas en retorcidos marcos de oro, y un busto marmóreo del que parecía Miguel de Cervantes Saavedra en lo alto de una peana de orden corintio. Se trataba de un edificio antiguo ubicado en el castizo barrio de Chamberí cuya fachada estaba siendo rehabilitada recientemente por varios operarios que no dejaban de hablar a voces sobre un conjunto de andamios colocados como piezas encajadas en el Tetris. Salvo los gritos que provenían de fuera, y el continuado tic tac del reloj de pared francés de madera que colgaba de una de las mochetas delimitando los minutos que llevaba en el sofá, el silencio que dominó la estancia hasta que llegó Carolina Ruíz, marcando sus tacones de aguja, fue tan intenso que Rojo pudo mascar su amargo sabor.
—Estaba seguro de que vendría, aunque no tan pronto —dijo Mendoza con la expresión de haberse librado de la silla eléctrica por una llamada telefónica.
—Entonces ya sabía más que yo.
Rojo no había avisado de que iba y, cuando se presentó, el matrimonio estaba arreglándose para salir. Esperando en el salón oyó a la señora Ruíz aplazar la cita en el restaurante acompañada de sus pasos nerviosos. Después se habían sentado frente a él, con las manos entrelazadas y la mirada tan fija en Rojo como dos faros de un coche encendidos en mitad de la oscuridad. La señora Ruíz juntaba las rodillas desnudas bajo la falda irisada, ladeando sus largas piernas hacia las de su marido. Como un autómata se acercaba cada cierto tiempo la taza de manzanilla con miel que, esperaba abrasando sobre la mesa, soplaba la tisana, la arrimaba a los labios y la volvía a dejar reposando con sumo cuidado.
—No quiero que se equivoquen. Como saben, llevo años fuera de la circulación y no quiero generarles falsas esperanzas: no estoy en mi mejor momento, de modo que no voy a comprometerme a darles las respuestas que andan buscando. Eso sí. Haré lo que esté en mi mano por encontrarlas.
—No esperábamos otra cosa —interrumpió Mendoza con efusividad, llenándole el vaso de bourbon.
—Me preocupa que contraigan una concepción errónea de la situación. No soy el Gordo de la lotería de Navidad. Me guste o no, la vida que llevo es la que he elegido y no necesito más cargos de conciencia sobre mis hombros. No quiero la responsabilidad que pretenden atribuirme, por eso no lo consideraré un encargo y no les cobraré mis honorarios habituales. Sin embargo, me veo en la obligación de decirles que, tras la muerte de Sonia, me deshice prácticamente de mi equipo de trabajo, por lo que necesitaré que se encarguen de ciertos gastos en los que necesariamente debo incurrir y que no puedo afrontar desgraciadamente en este momento.
Mendoza sacó su billetera del bolsillo del pantalón y le entregó quinientos euros en billetes de cincuenta que contó uno a uno sobre la mesa.
—A medida que se le vaya acabando hágamelo saber. El dinero no será problema.
—Le enviaré las facturas correspondientes, supongo que querrán que vayan a su nombre. Yo poco me puedo desgravar ya.
Rojo sacó de su rebeca una pequeña grabadora antediluviana, un bolígrafo que hacía publicidad al Banco Santander y un cuadernillo minúsculo con la sensación de volverse a montar en bicicleta y el mismo pánico a perder el equilibrio. Encendió el magnetófono y lo colocó sobre la mesa de cristal bajo el mutismo opaco de sus interlocutores.
—Trabajaré con una sola condición: transparencia absoluta. De la mima manera que no escondo que estoy desentrenado, tampoco que soy perro viejo. En el momento en que perciba que me han ocultado información o me han mentido, que para el caso es lo mismo, no volverán a tener noticias mías. No tolero el trabajo en vano y concibo la información como un cauce, no un escollo.
—Queremos la verdad. No supondremos un problema, todo lo contrario —aseguró Mendoza.
—Así lo espero, son ustedes quienes han venido a mí. Antes de entrar en la habitación de su hijo me gustaría conocerla más, Carolina. Reconozco haber estado curioseando por la red, pero lo único que he encontrado ha sido su nombre asociado al de su marido. ¿A qué se dedica?
—Soy abogada. A dos manzanas de aquí tengo una pequeña empresa dedicada a la reclamación de la indemnización por lesiones ocasionadas en accidentes de tráfico —sorbió la infusión y al devolver la taza al plato derramó unas gotas—. Perdone, estoy un poco alterada. Esto es nuevo para mí.
—No se preocupe, lo es para todos. Y ¿qué es lo que hace exactamente?
—Tenemos el trabajo dividido entre una compañera y yo. Ella se encarga de la parte comercial ampliando cartera, yo del aspecto jurídico. Trato de llegar a un acuerdo amistoso con la aseguradora responsable del siniestro para que mi cliente obtenga una remuneración justa y, si no se avienen, llevo a cabo la reclamación judicial.
—Un terreno pantanoso, por lo que veo. ¿Muchas víctimas insatisfechas con su trabajo?
—Un porcentaje mínimo. No cobro honorarios más que a las aseguradoras, así que los clientes ven resarcidos sus daños y perjuicios de forma íntegra sin perder dinero en mi favor.
—¿Algún caso que haya podido traerle problemas?
La señora Ruíz jugó a evadirse, girando su alianza alrededor del dedo durante unos segundos y suspiró.
—Hace algunos años se presentó un taxista en la oficina. Durante su jornada laboral un coche se saltó un Ceda el Paso y le lanzó contra una farola, que se cayó encima de la luna y el capó del taxi destrozándolos. El impacto le causó múltiples contusiones, abrasiones en la cara por el airbag y los cristales, que le provocaron cortes y lesiones en los ojos. La compañía del vehículo responsable argumentó que nuestro cliente iba mirando el GPS en el momento del incidente, de modo que llegamos a un acuerdo por el cincuenta por ciento de la indemnización que le correspondía. Dos años después volvió al despacho. Se había quedado ciego.
—Conozco la inseguridad que se siente cuando a alguien se le priva de uno de los sentidos, pero usted no tuvo la culpa.
—La tuve porque le convencí de que lo más efectivo era coger el dinero y evitar la vía judicial. Tenía demasiado trabajo y escogí la alternativa sencilla sin considerar las pruebas o si volvería conducir. Ni siquiera lo intenté y me arrepiento de ello. —Bebió—. No obstante, es un hecho aislado que ocurrió hace mucho. No creo que tenga nada que ver con lo que le ocurrió a Israel.
—Puede ser. O puede que no. —Rojo tomó algunas notas y se dirigió a Mendoza, que había dejado la chaqueta del traje colocada sobre el brazo del sofá y estaba en mangas de camisa. —¿Qué me dice de usted? ¿Alguien que pudiera desearle sufrimiento? ¿Alguna deuda impagada? ¿Algún paciente rencoroso?
—Nada, que yo sepa.
—Haga memoria y si encuentra algo no dude en decírmelo. ¿Cómo es su matrimonio? Imagino que pasarán muchas horas fuera de casa, dadas sus respectivas ocupaciones. Me interesan los detalles: cuánto tiempo llevan casados, si discuten a menudo, si siguen enamorados, si tienen más hijos...
La señora Ruíz miró de reojo a su marido y habló en tono triste y pausado.
—Teníamos una relación muy buena. Llevamos casi treinta años juntos con sus más y sus menos, como todas las parejas. Sin embargo, un día Juanjo me confesó que me había engañado con otra mujer. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Me dijo que no había significado nada, que había sido un error, que empezaríamos de cero, que no volvería a pasar. Todo se desmoronó. — La señora Ruíz agarró la mano de Mendoza y este escondió la mirada en el suelo—. Era una alumna que trabajaba con él en el laboratorio, ¿no es tópico? Después de hablar largo y tendido sobre el tema llegamos a la conclusión de que no podíamos permitir que algo así destruyese todo lo que habíamos construido. Pero ya sabe que por mucha buena intención que haya no tenemos el corazón en la cabeza y las discusiones fueron cada vez más frecuentes y agresivas.
—¿Israel lo presenciaba?
—Sí —afirmó Mendoza antes de entregarle un pañuelo a su sollozante esposa—. Procurábamos tener confianza plena, así que se lo contamos. La hostilidad nos desbordó. Incisivamente sacábamos a relucir todos los trapos sucios que éramos capaces de recordar, llegando a tener verdaderas peleas por estupideces como no haber puesto en el microondas los minutos suficientes para que el puré estuviese caliente.
—Y con esta información, ¿por qué está tan seguro de que su hijo se quitó la vida por causas externas?