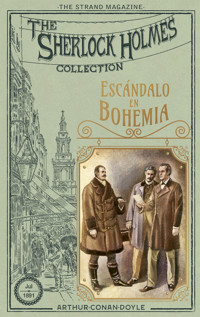
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Un caballero enmascarado se presenta como el conde Von Kramm en el 221b de Baker Street. Pero no es quien dice ser. Tras el antifaz se esconde una importante figura de la realeza europea. Está en juego el futuro de todo un reino.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
Escándalo en Bohemia.
La liga de los pelirrojos.
Un caso de identidad.
El misterio del valle de Boscombe.
Las cinco semillas de naranja.
El hombre del labio retorcido.
Escándalo en Bohemia
Títulos originales: A Scandal in Bohemia; Te Red-Headed League; A Case of Identity; Te Boscombe Valley Mystery; Te Five Orange Pips; Te Man with the Twisted Lip, 1891
Traducción: Esteban Riambau Saurí
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: julio de 2025
REF.: OBDO512
ISBN: 978-84-1098-374-8
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
“SE QUEDÓ DE PIE ANTE EL FUEGO”.
THE SHERLOCK HOLMES COLLECTION
JULIO DE 1891
Escándalo en Bohemia.
DE A. CONAN DOYLE
ARA SHERLOCK Holmes, ella era siempre «la mujer». Rara vez le había oído mencionarla por otro nombre. A sus ojos, ella eclipsaba, con luz propia, a todas las de su sexo. No se trata de que sintiera por Irene Adler alguna emoción semejante al amor. Todas las emociones, y esta en particular, le eran extrañas a su mente fría y precisa, pero admirablemente equilibrada. Holmes era, y ello me consta, la máquina de razonar y observar más perfecta que haya conocido el mundo, pero, como enamorado, se hubiera encontrado en una falsa posición. Jamás hablaba de las pasiones más blandas, excepto para mofarse o hacer algún comentario sarcástico, como ejemplo adecuado para el observador, excelentes para descorrer el velo ante los motivos y acciones de los hombres. Mas, para el razonador avezado, admitir tales intrusiones en su delicado y finamente ajustado temperamento equivaldría a introducir un factor de perturbación capaz de sembrar la duda sobre todos sus procesos mentales.
La arena en un instrumento delicado, o una grieta en una de sus lentes de gran aumento, no serían más perjudiciales que una emoción intensa en una naturaleza como la suya. Y, no obstante, había una sola mujer para él, y esta mujer fue Irene Adler, de dudoso e inquietante recuerdo.
Poco había visto yo a Holmes últimamente. Mi matrimonio nos había distanciado por completo. Mi absoluta felicidad y los intereses hogareños que surgen en torno al hombre que por vez primera se encuentra dueño de su propia casa, bastaban para absorber toda mi atención. Entre tanto, Holmes, que odiaba cualquier forma de sociedad con toda su alma bohemia, permanecía en su vivienda de Baker Street enterrado entre sus viejos libros y alternando, de una a otra semana, entre la cocaína y la ambición, la somnolencia de la droga y la fiera energía de su ardiente naturaleza. Se sentía profundamente atraído todavía por el estudio del crimen y ocupaba sus inmensas facultades y sus extraordinarios poderes de observación siguiendo las pistas y aclarando los misterios que la policía había abandonado como casos perdidos. De vez en cuando, yo oía algún vago relato de sus andanzas: su presencia en Odesa en el caso del asesinato de Trepoff, la solución que dio a la singular tragedia de los hermanos Atkinson en Trincomalee y, finalmente, la misión que con tanta delicadeza y tanto éxito había cumplido para la familia reinante en Holanda. Sin embargo, más allá de estas señales de su actividad, que yo meramente compartía con todos los lectores de la prensa cotidiana, poco sabía de mi amigo y compañero.
Una noche —era el 20 de marzo de 1888— volvía de visitar a un paciente (pues había vuelto a ejercer la medicina civil), cuando mi camino me hizo recorrer Baker Street. Al pasar ante la puerta de aquella casa tan recordada, que siempre estaría asociada en mi mente con mi compromiso matrimonial y con los siniestros incidentes de Estudio en escarlata, se apoderó de mí el vivo deseo de ver otra vez a Holmes y saber en qué empleaba ahora sus facultades extraordinarias.
Sus habitaciones estaban brillantemente iluminadas y, precisamente mientras dirigía mi mirada hacia ellas, vi su alta y enjuta figura pasar en dos ocasiones, como negra silueta, tras la cortina. Paseaba por la habitación, rápido e impaciente, con la barbilla hundida en el pecho y las manos unidas a su espalda. Para mí, que conocía todos sus hábitos y humores, su actitud y sus maneras me contaban su historia. De nuevo estaba trabajando. Había resurgido de sus ensueños, fruto de las drogas, y seguía de cerca el rastro de algún nuevo problema al que dar respuesta.
Llamé al timbre y me hizo subir a la habitación que en otro tiempo había sido en parte la mía.
Su recibimiento no fue efusivo, rara vez lo era, no obstante creo que se alegró de verme. Sin apenas pronunciar palabra, pero con una mirada de afecto, me señaló una butaca, me ofreció su caja de cigarros e indicó un botellón de brandy y un sifón en el rincón. Después se quedó de pie ante el fuego y me miró de aquella manera introspectiva tan propia de él.
—El matrimonio le sienta bien, Watson —observó—. Creo que ha engordado usted siete libras y media desde la última vez que le vi.
—Siete —contesté.
—Pues había pensado que un poco más. Tan solo un poquitín más, Watson. Y de nuevo visitando pacientes, por lo que veo. No me dijo que tuviera la intención de volver a trabajar.
—Holmes, ¿cómo lo sabe?
—Lo veo, lo deduzco, igual que sé que últimamente se caló hasta los huesos y que tiene usted una criada que no puede ser más torpe y descuidada.
—Mi querido Holmes —dije—, esto ya es demasiado. Sin la menor duda, si hubiese usted vivido hace unos siglos, habría muerto en la hoguera. Es cierto que el jueves di un paseo por el campo y volví a casa hecho una lástima, pero, puesto que he cambiado mis ropas, no puedo imaginar cómo lo ha deducido. En cuanto a Mary Jane, es incorregible y mi esposa ya la ha despedido, pero tampoco logro saber cómo lo ha averiguado.
Soltó una risita y se frotó sus manos largas y nervudas.
—No puede ser más sencillo —repuso—. Mis ojos me dicen que en el lado interior de su zapato izquierdo, precisamente allí donde incide la luz de la lumbre, observo que el cuero está marcado por seis cortes casi paralelos. Es obvio que han sido causados por alguien que, sin el menor cuidado, ha raspado el borde de la suela a fin de desprender de ella una costra de barro. De aquí, como puede ver, mi doble deducción de que se encontró a la intemperie con muy mal tiempo, y de que tiene usted un espécimen de la servidumbre londinense particularmente dañino. En cuanto a su práctica médica, si un caballero entra en mis aposentos oliendo a yodoformo, con una mancha negra de nitrato en su dedo índice derecho y un bulto en el lado de su chistera que revela dónde lleva su estetoscopio, sería un perfecto necio si no le señalara como un miembro activo de la profesión médica.
No pude por menos de echarme a reír ante la facilidad con que había explicado su proceso de deducción.
—Cuando le oigo exponer sus razonamientos —manifesté—, todo me parece tan ridículamente sencillo como si pudiera hacerlo yo con la misma facilidad, a pesar de que en cada ejemplo sucesivo de su razonamiento me siento desconcertado hasta que me explica el proceso del mismo. Y, no obstante, creo que mis ojos son tan buenos como los suyos.
—Y así es —repuso, encendiendo un cigarrillo y arrellanándose en un sillón—. Usted ve, pero no observa. La distinción está bien clara. Por ejemplo, usted ha visto a menudo los escalones que conducen desde el vestíbulo hasta esta habitación.
—Frecuentemente.
—¿Con qué frecuencia?
—Pues... centenares de veces.
—Entonces, ¿cuántos hay?
—¿Cuántos? No lo sé.
—¡Claro! Usted no ha observado y, en cambio, ha visto. Esto es precisamente lo que yo quiero decir. Y sé que hay diecisiete escalones porque he visto y he observado a la vez. A propósito, ya que se siente interesado por estas pequeñeces, y puesto que ha tenido la bondad de hacer de cronista en alguna que otra de mis insignificantes experiencias, tal vez se sienta interesado en esta. —Me entregó una hoja de grueso papel de cartas de color rosado que tenía extendida sobre la mesa—. Ha llegado con el último correo —me dijo—. Léala en voz alta.
La carta estaba sin fechar y también carecía de firma y dirección.
«Esta noche, a las ocho menos cuarto, le visitará un caballero que desea consultarle acerca de una cuestión de la mayor trascendencia. Sus recientes servicios a una de las Casas Reales de Europa han demostrado que se le pueden confiar con toda seguridad asuntos de una gran importancia. Esta opinión sobre usted, de todas las fuentes la hemos recibido. Permanezca en su domicilio a esta hora y no le sorprenda que su visitante lleve antifaz».
—Desde luego, esto es un misterio —comenté—. ¿Qué cree que puede significar?
—Todavía no dispongo de datos. Sería un error mayúsculo avanzar teorías antes de tenerlos, porque sin darse cuenta uno empieza a forzar los hechos para que se ajusten a las teorías, en vez de hacer que las teorías se acomoden a los hechos. Pero, en cuanto a la nota en sí, ¿qué deduce usted de ella?
Examiné cuidadosamente el texto y el papel en el que había sido escrito.
—Quien la ha escrito es, presumiblemente, una persona de buena posición —declaré, tratando de imitar los procesos deductivos de mi amigo—. Este papel no puede adquirirse a menos de media corona el paquete. Es peculiarmente grueso y recio.
—Peculiar... He aquí la palabra exacta —dijo Holmes—. No se trata en absoluto de un papel inglés. Sosténgalo ante la luz.
Así lo hice y, entrelazadas en la textura del papel, vi una E mayúscula con una g minúscula, una P, y una G mayúscula con una t minúscula.
“EXAMINÉ CUIDADOSAMENTE EL TEXTO Y EL PAPEL EN EL QUE HABÍA SIDO ESCRITO”.
—¿Qué me dice de esto? —inquirió Holmes.
—El nombre del fabricante, sin duda, o más bien su anagrama.
—Nada de esto. La G con la t minúscula significan Gessellschaft, «compañía» en alemán. Se trata de una abreviatura común, como Co. en inglés. P, desde luego, se refiere a Papier. Veamos ahora la Eg... Echemos un vistazo a nuestro Continental Gazetteer. —Bajó de su estante un grueso volumen de tapas marrones—. «Eglow», «Eglonitz»... Aquí está, «Egria». Se encuentra en un país de habla germana, en Bohemia, no lejos de Carlsbad. Notable como escenario de la muerte de Wallenstein y por sus numerosas fábricas de vidrio y de papel. Ja, ja. ¿Qué le parece esto, mi buen amigo?
Sus ojos centellearon y exhaló una gran nube de humo, azul y triunfal, de su cigarrillo.
—Que el papel ha sido fabricado en Bohemia —dije.
—Exactamente. Y quien haya escrito la nota es alemán. Fíjese en la especial construcción de la frase: «Esta opinión sobre usted de todas las fuentes la hemos recibido»; no la habría podido escribir ni un francés ni un ruso. Es el alemán quien se muestra tan descortés con sus verbos. Solo queda, por tanto, descubrir qué desea este alemán que escribe en papel de Bohemia y prefiere llevar un antifaz para no mostrar la cara. Y, si no me equivoco, ya llega para despejar nuestras dudas.
Mientras hablaba, se oyó el seco chasquido de cascos de caballo y el roce de ruedas contra el bordillo, seguidos por un enérgico tirón a la campanilla. Holmes dejó escapar un silbido.
—Dos, a juzgar por el ruido —dijo—. Sí —prosiguió, mirando desde la ventana—. Una pequeña y bonita berlina y dos hermosos caballos. Ciento cincuenta guineas cada uno. Al menos, dinero sí lo hay en este caso, Watson.
—Creo que será mejor que me marche ahora mismo, Holmes.
—Ni pensarlo, doctor. Quédese donde está. Me siento perdido sin mi Boswell, y esto promete ser interesante. Sería una lástima que se lo perdiera.
—Pero su cliente...
—No importa lo que piense. Yo puedo necesitar la ayuda de usted, y acaso él también. Ya llega. Siéntese en esta butaca, doctor, y préstenos su mejor atención.
Unos pasos lentos y pesados, que se habían dejado oír en la escalera y en el pasillo, se detuvieron inmediatamente ante la puerta. A continuación se oyó un golpe seco y autoritario en ella.
—¡Adelante! —dijo Holmes.
Entró un hombre que no debía medir menos de metro noventa y cinco, con el tórax y las extremidades de un hércules. Su indumentaria era de una riqueza que en Inglaterra debía considerarse como lindante con el mal gusto. Anchas franjas de astracán adornaban las mangas y las solapas de su chaqueta. Y la capa azul que llevaba sobre los hombros estaba forrada con seda de un rojo llameante y quedaba prendida en el cuello con un broche que consistía en un berilo de tono incandescente. Unas botas que llegaban hasta la mitad de sus pantorrillas y con remates de valiosa piel marrón completaban la impresión de bárbara opulencia que sugería toda su apariencia. Llevaba en las manos un sombrero de amplias alas y, en la parte superior del rostro, de tal modo que le tapaba más allá de los pómulos, un negro antifaz que, al parecer, se acababa de poner, ya que su mano todavía estaba alzada. A juzgar por la parte inferior de su cara, parecía ser hombre de recio carácter, con el labio inferior grueso y colgante y una barbilla larga y recta que sugería un carácter resolutivo hasta el punto de la obstinación.
“ENTRÓ UN HOMBRE QUE NO DEBÍA MEDIR
MENOS DE METRO NOVENTA Y CINCO”.
—¿Ha recibido mi nota? —preguntó con una voz profunda y un marcado acento alemán—. En ella le anunciaba mi visita.
Miró de uno al otro, como inseguro de a quién tenía que dirigirse.
—Le ruego que tome asiento —dijo Holmes—. Le presento a mi amigo y colega el doctor Watson, que a veces tiene la amabilidad de ayudarme en mis casos. ¿A quién tengo el honor de dirigirme?
—Puede dirigirse a mí como conde Von Kramm, un noble de Bohemia. Doy por sentado que su amigo es un hombre de honor y discreción, al que puedo confiarle un asunto de la más extrema importancia. De no ser así, preferiría hablar con usted a solas.
En ese momento me levanté para irme, pero Holmes me agarró por la muñeca y me obligó a sentarme de nuevo.
—O los dos o ninguno —dijo—. Puede usted decir delante de este caballero todo lo que quiera decirme a mí.
El conde encogió sus anchos hombros.
—Entonces —dijo—, debo comenzar por exigir a los dos absoluto secreto durante dos años, transcurrido cuyo tiempo la cuestión carecerá de importancia. En el momento actual, no es exagerado decir que su gravedad es tal que podría influir en la historia de Europa.
—Lo prometo —declaró Holmes.
—Y yo.
—Deben excusar esta máscara —continuó nuestro extraño visitante—. La augusta persona que emplea mis servicios desea que su agente mantenga el anonimato, y debo confesar que el título que acabo de darme no es exactamente el mío.
—Lo suponía —dijo secamente Holmes.
—Las circunstancias no pueden ser más delicadas y hay que tomar toda clase de precauciones para atajar lo que podría llegar a convertirse en un escándalo inmenso y comprometer gravemente a una de las familias reinantes en Europa. Para hablar con toda franqueza, la cuestión implica a la gran Casa de Ormstein, heredera del trono de Bohemia.
—También estaba al corriente de esto —murmuró Holmes, repantigándose en su butaca y cerrando los ojos.
Nuestro visitante contempló con aparente sorpresa la figura lánguida y perezosa del hombre que sin duda le había sido descrito como el pensador más incisivo y el investigador más enérgico de Europa. Holmes volvió a abrir lentamente los ojos y miró impaciente a su gigantesco cliente.
—Si Su Majestad tuviera la condescendencia de exponer su caso —observó—, yo estaría en mejores condiciones para aconsejarle.
El hombre saltó de su asiento y empezó a recorrer la habitación de un lado a otro, presa de una agitación incontrolable. Después, con un gesto de desesperación, se arrancó el antifaz y lo arrojó al suelo.
—¡Está usted en lo cierto! —gritó—. Yo soy el rey. ¿Por qué habría de intentar ocultarlo?
—En verdad, ¿por qué? —murmuró Holmes—. Su Majestad no había pronunciado ni una palabra y yo ya sabía que me dirigía a Wilhelm Gottsreich Sigismond von Ormstein, gran duque de KasselFelstein y rey hereditario de Bohemia.
—Pero usted comprenderá —dijo nuestro extraño visitante, sentándose de nuevo y pasándose la mano por su frente blanca y despejada— que no estoy acostumbrado a efectuar personalmente estas gestiones. Sin embargo, el asunto es tan delicado que no podía confiarlo a un emisario sin ponerme yo en sus manos. He venido de incógnito desde Praga, con el propósito de consultarle.
“SE ARRANCÓ EL ANTIFAZ Y LO ARROJÓ AL SUELO”.
—Y yo le ruego que haga su consulta —declaró Holmes, cerrando una vez más los ojos.
—En pocas palabras, los hechos son los siguientes. Hace unos cinco años, durante una prolongada visita a Varsovia, conocí a la famosa aventurera Irene Adler. Sin duda, este nombre le será familiar.
—Tenga la bondad de buscarla en mi índice, doctor —dijo Holmes, sin abrir los ojos.
Desde hacía largos años, Holmes había adoptado un sistema consistente en archivar todos los textos referentes a personas y hechos, de modo que era difícil citar un tema o un sujeto sobre el cual no pudiera encontrar inmediata información. En este caso, encontré la biografía de ella inscrita entre la de un rabí hebreo y la de un comandante de Estado Mayor que había escrito una monografía sobre los peces de las grandes profundidades marinas.
—Déjeme ver —pidió Holmes—. ¡Hum! Nacida en Nueva Jersey, el año 1858. Contralto... ¡Hum! La Scala, ¡hum! Prima donna en la Ópera Imperial de Varsovia... ¡Sí! Retirada de la ópera... ¡Ajá! Viviendo en Londres... ¡Esto es! Su Majestad, por lo que deduzco, llegó a relacionarse con esta joven, le escribió unas cartas comprometedoras y ahora desea recuperarlas.
—Exactamente. Pero ¿cómo...?
—¿Hubo matrimonio secreto?
—Ninguno.
—¿Nada de papeles legales o certificados?
—Ninguno.
—Entonces, ya no sigo a Su Majestad. Si esta joven empleara las cartas para extorsionarle o con otros propósitos, ¿cómo iba a probar su autenticidad?
—Está la escritura.
—¡Bah! Falsificada.
—Mi papel de cartas privado.
—Robado.
—Mi sello.
—Imitado.
—Mi fotografía.
—Comprada.
—En la fotografía salíamos los dos.
—¡Vaya! ¡Esto sí que es grave! Desde luego, Su Majestad cometió una indiscreción.
—Había perdido el juicio... Estaba loco.
—Se comprometió gravemente.
—Entonces solo era el príncipe heredero. Era joven. Ahora ya tengo treinta años.
—Hay que recuperarla.
—Ya lo hemos intentado, pero sin éxito.
—Su Majestad debe comprar la foto.
—Ella no la venderá.
—Robarla, pues.
—Se han efectuado cinco intentos. En dos ocasiones, ladrones pagados por mí han desvalijado su casa. En otra ocasión, sustrajimos su equipaje durante un viaje. Dos veces la han asaltado en plena calle sin el menor resultado.
—¿Ni rastro?
—En absoluto.
Holmes se echó a reír.
—No deja de ser un pequeño problema que se las trae —comentó.
—Pero muy serio para mí —replicó el rey, con un tono de reproche.
—Mucho, efectivamente. ¿Y qué se propone hacer ella con la fotografía?
—Causar mi ruina.
—Pero ¿cómo?
—Estoy a punto de casarme.
—Esto he oído decir.
—Con Clotilde Lotham von Saxe-Meninge, hija segunda del rey de Escandinavia. Es posible que conozca usted los estrictos principios que rigen en su familia y, por su parte, ella es la delicadeza personificada. Una sombra de duda respecto a mi conducta pondría fin a todo.
—¿E Irene Adler?
—Amenaza con enviarles la fotografía. Y lo hará. Sé que lo hará. Usted no la conoce, pero tiene nervios de acero. Su rostro es el de la más hermosa de las mujeres, pero su mente es la del más resuelto de los hombres. Antes que permitir que yo me case con otra mujer, no hay límites para lo que ella pueda hacer... Ninguno.
—¿Está seguro de que todavía no la ha enviado?
—Lo estoy.
—¿Por qué?
—Porque ella dijo que la enviaría el mismo día en que se hiciera público el compromiso. Y esto ocurrirá el lunes.
—Entonces todavía tenemos tres días —dijo Holmes, bostezando—. Qué suerte, pues en estos momentos tengo un par de asuntos importantes a los que atender. Su Majestad, desde luego, se quedará en Londres por ahora, ¿no es así?
—Ciertamente. Me encontrará en el Langham, bajo el nombre de conde Von Kramm.
—Entonces le enviaré unas líneas para darle a conocer, nuestros progresos.
—Se lo ruego. Las esperaré con ansiedad.
—¿En cuanto al dinero...?
—Tiene usted carte blanche.
—¿Absolutamente?
—Le aseguro que daría una de las provincias de mi reino con tal de hacerme con esa fotografía.
—¿Y para los gastos inminentes?
El rey extrajo una pesada bolsa de gamuza que llevaba bajo su capa y la depositó sobre la mesa.
—Aquí hay trescientas libras en oro y setecientas en billetes —dijo.
Holmes garabateó un recibo en una hoja de su libreta y se lo entregó.
—¿Y la dirección de mademoiselle? —preguntó.
—Briony Lodge, en Serpentine Avenue, Saint John’s Wood.
Holmes tomó buena nota.
—Otra pregunta —dijo—. ¿Se trata de una fotografía de gran formato?
—Lo es.
—Entonces, buenas noches, Majestad. Confío en que muy pronto podamos darle alguna buena noticia.
Después de que el gran duque de Kassel-Felstein, rey hereditario de Bohemia, se hubiera ido, Holmes se acercó a la ventana. Mientras las ruedas de la berlina real rodaban calle abajo, me dijo:
—Si tiene la bondad de venir mañana por la tarde, a las tres, me agradaría charlar con usted sobre este asuntillo. Y ahora, buenas noches, Watson.
A las tres en punto me encontraba yo en Baker Street, pero Holmes todavía no había regresado. La patrona me informó de que había salido de casa poco después de las ocho de la mañana, pero yo me senté ante el fuego de la chimenea con la intención de esperarle, por más que pudiera tardar. Me sentía profundamente interesado por su investigación, pues, aunque no la acompañara ninguna de las dos siniestras y extrañas características asociadas a los dos crímenes que ya he narrado, la índole del caso, el misterio que lo envolvía y la exaltada actitud del cliente le conferían un fascinante carácter propio.
De hecho, aparte de la naturaleza de la investigación que mi amigo tuviera entre manos, había algo en su dominio magistral de una situación y en su agudo e incisivo razonamiento, que convertían en un placer para mí el estudio de su sistema de trabajo, así como seguir los ágiles y sutiles métodos mediante los cuales desentrañaba los más inextricables misterios.
Tan acostumbrado me tenía a su éxito invariable que la posibilidad de un fracaso suyo ya había dejado de pasarme por la cabeza. Eran casi las cuatro cuando se abrió la puerta y un mozo de cuadra, al parecer algo bebido, desaliñado, con pobladas patillas, un rostro arrebolado y unas ropas andrajosas, entró en la habitación. Acostumbrado como estaba yo a las sorprendentes dotes de mi amigo en el uso de disfraces, tuve que mirarle tres veces antes de tener la certeza de que era él.
Tras un breve saludo con la cabeza, desapareció en su dormitorio, del que salió al cabo de cinco minutos con un traje de mezclilla y un aspecto tan respetable como siempre. Metiéndose las manos en los bolsillos, estiró las piernas frente al fuego y durante un buen rato se rio a carcajadas.
—¡Bueno, es increíble! —exclamó y, a continuación, se atragantó, después volvió a reírse hasta que se vio obligado a echarse, flácido y sin fuerzas, en el sillón.
—¿Qué ocurre?
—La cosa no puede ser más divertida. Estoy seguro de que jamás adivinaría cómo he empleado la mañana ni lo que estuve haciendo.
—Me es imposible imaginarlo. Supongo que habrá estado indagando los hábitos de Irene Adler, o tal vez vigilando la casa.
—Exactamente, pero las secuelas han sido de lo más inusual. Sin embargo, se lo contaré todo.
»Esta mañana he salido de casa poco después de las ocho disfrazado de mozo de cuadra cesante. Existe una solidaridad asombrosa, una auténtica francmasonería, entre la gente del mundo de los caballos. Basta con pertenecer a él y uno se entera de todo lo que pueda saberse. Pronto encontré Briony Lodge. Es una villa bijou, con un jardín en la parte posterior, pero con una fachada de dos plantas que da directamente a la calle. Una cerradura robusta en la puerta; una gran sala de estar a la derecha, bien amueblada, con altas ventanas que llegan casi hasta el suelo; y con aquellos absurdos pestillos ingleses para ventanas que hasta un niño podría abrir. Detrás no había nada notable, salvo que se podía llegar a la ventana del pasillo desde lo alto de la cochera. Di la vuelta a la casa y la examiné detenidamente desde todos los ángulos sin encontrar nada más que fuera interesante.
»Me puse a andar entonces, calle abajo, y descubrí que, tal como yo esperaba, había una cochera en un callejón que discurre junto a una pared del jardín. Eché una mano a los palafreneros y froté con el cepillo a sus caballos; a cambio, recibí dos peniques, un vaso de cerveza, dos raciones de tabaco para la pipa y toda la información que quise acerca de la señorita Adler. Claro que me vi obligado a escuchar, además, las biografías de otra media docena de personas del vecindario en las que yo no estaba en absoluto interesado.
“SE ABRIÓ LA PUERTA Y UN MOZO DE CUADRA,
AL PARECER ALGO BEBIDO, ENTRÓ EN LA HABITACIÓN”.
—¿Y qué han dicho de Irene Adler?
—Pues que ha trastornado a todos los hombres de aquellos andurriales. Los habitantes de Serpentine Avenue dicen, sin excepción, que es la joven más linda que viste y calza en este planeta. Vive con discreción, canta en conciertos, sale cada día a las cinco y regresa a las siete para la cena. Rara vez sale a otras horas, excepto para cantar. Tiene un solo visitante varón, pero muy asiduo. Es moreno, apuesto y elegante; la visita cada día sin falta y, en ocasiones, dos veces. Es un tal Godfrey Norton, de Inner Temple. Observe las ventajas de un cochero como confidente, Watson. Lo han llevado a su casa una docena de veces desde Serpentine Avenue, y ya lo saben todo sobre él. Después de oír todo lo que tenían por decir, empecé a pasear de nuevo por los alrededores, sin alejarme demasiado de Briony Lodge, y a trazar mentalmente mi plan de acción.
»Evidentemente, ese Godfrey Norton es un factor importante en el asunto. Es abogado, lo que suena a ominoso. ¿Qué relación hay entre ellos dos? ¿Cuál es el objeto de sus reiteradas visitas? ¿Es ella su cliente, su amiga, su amante? En el primer caso, probablemente habría puesto la fotografía bajo la custodia de él. En el último, la cosa es menos probable. De la respuesta a estas preguntas dependía el que yo continuara mi labor en Briony Lodge o que dirigiera mis pesquisas hacia las habitaciones del caballero en Inner Temple. Era un punto delicado que ensanchaba el campo de mi investigación. Temo aburrirle con estos detalles, pero debo exponerle mis pequeñas dificultades para que comprenda la situación.
—Le sigo sin perder palabra.
—Todavía daba vueltas a la cuestión en mi cabeza, cuando llegó un cabriolé a Briony Lodge y se apeó de él un caballero. Era un hombre de singular apostura, moreno, de nariz aguileña y poblado bigote. Sin duda alguna, el hombre del que me habían hablado. Parecía tener prisa, pues gritó al cochero que esperase. Pasó junto a la sirvienta que le abrió la puerta con el aire del hombre que se encuentra en su propia casa.
»Permaneció dentro como media hora, durante la cual pude verle a ratos a través de las ventanas de la sala de estar, caminando de un lado a otro, hablando con excitación y gesticulando ostensiblemente. A ella no pude verla. Finalmente, salió con más prisas todavía que al entrar. Al subir al coche, sacó un reloj de oro y consultó la hora con ansiedad.
»—¡Conduzca como si le persiguiera el diablo! —ordenó—. Lléveme primero a Gross Hankey, en Regent Street, y después a la iglesia de Santa Mónica, en Edgware Road. ¡Media guinea si hace el recorrido en veinte minutos!
»Mientras el cabriolé se alejaba, me pregunté si no era conveniente seguirlo. Entre tanto, salió del callejón un pequeño y pulcro landó cuyo cochero llevaba la librea solo abrochada a medias y la corbata debajo de la oreja, al tiempo que las correas de sus arneses salían de sus hebillas. Aún no se había detenido cuando la dueña de la casa salió disparada por la puerta principal y se metió dentro. Solo capté una visión momentánea de ella, pero era una mujer hermosísima, con un rostro por el que bien podía morir un hombre.
»—¡A la iglesia de Santa Mónica, John! —gritó—. ¡Medio soberano si llegas en veinte minutos!
»Era demasiado bueno para perdérselo, Watson. Estaba calculando si debía echar a correr o bien colgarme detrás del landó, cuando se acercó un cab por la calle. El cochero me miró con recelo, pero yo salté al vehículo antes de que él pudiera objetar nada sobre tan andrajoso pasajero.
»—¡A la iglesia de Santa Mónica! —grité—. ¡Le daré medio soberano si llega en veinte minutos!
»Eran las doce menos veinticinco; era harto evidente lo que allí se estaba tramando. Mi cochero condujo con celeridad. No creo haber ido nunca tan deprisa, pero los otros llegaron antes. El cabriolé y el landó, con sus caballos humeantes, se encontraban frente a la puerta de la iglesia cuando llegué. Pagué al cochero y entré precipitadamente. No había un alma, salvo las dos personas a las que yo había seguido y un clérigo con sobrepelliz que parecía estar discutiendo con ambas. Los tres formaban un grupito frente al altar. Avancé por un pasillo lateral, como cualquier transeúnte ocioso que entra en una iglesia, pero de pronto, con gran sorpresa por mi parte, los tres se volvieron hacia mí y Godfrey Norton se me acercó corriendo.
»—¡Gracias a Dios! —exclamó—. ¡Usted servirá! ¡Venga! ¡Venga conmigo!
»—¿Qué ocurre? —pregunté alarmado.
»—Venga, hombre, venga. Tan solo serán tres minutos. De lo contrario no sería legal.
»Me vi arrastrado hasta el altar y, antes de que supiera dónde me había metido, me encontré murmurando las respuestas que me susurraban junto a mi oído, y atestiguando cosas de las que nada sabía. En definitiva, ayudando a contraer matrimonio a Irene Adler, soltera, con Godfrey Norton, soltero. La ceremonia duró solo unos instantes. De pronto me encontré con el caballero que me daba las gracias par un lado y la dama por el otro, mientras el clérigo me miraba con una sonrisa radiante. Era la situación más absurda en la que me he encontrado en toda mi vida: por eso, cuando pienso en ella me echo a reír. Al parecer, existía alguna informalidad en su licencia matrimonial, razón por la cual el cura se negaba en redondo a casarlos sin la presencia de un testigo. Mi afortunada aparición evitó que el novio tuviera que salir a la calle en busca de uno. La novia me dio un soberano de oro, y tengo la intención de prenderlo en la cadena de mi reloj en recuerdo de este acto.
“ME ENCONTRÉ MURMURANDO LAS RESPUESTAS
QUE ME SUSURRABAN JUNTO A MI OÍDO”.
—Resulta un cambio inesperado en el asunto —opiné—. ¿Y qué más?





























