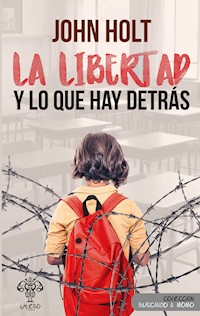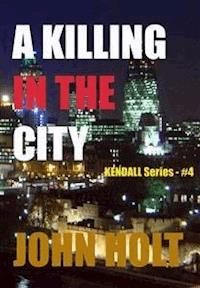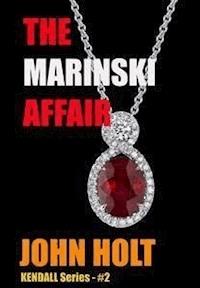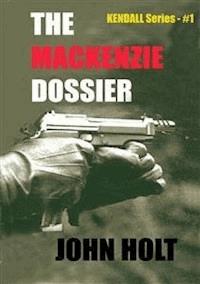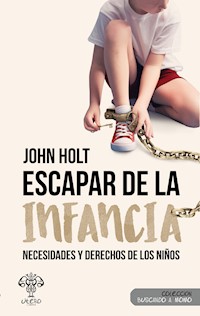
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Útero libros
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
En tan sólo un puñado de décadas se han logrado avances importantes en cuestión de los derechos de la infancia, pero, a la vez, se han perdido otros. Los niños viven ahora en un terreno hiper protegido. En una especie de jaula de oro de donde les es imposible escapar. En este libro, John Holt, plantea una serie de derechos y libertades que los niños deberían recuperar y otros que deberían adquirir. «Este libro invita a la reflexión y es tan actual hoy en día como cuando se publicó por primera vez, y su mensaje es aún más necesario ahora de lo que era entonces». (Peter Gray) «Intenta encontrar los fundamentos sobre los que desterrar, o reformular drásticamente, nuestras ideas sobre la infancia. Holt presenta una serie de argumentos sobre la naturaleza de la infancia que cualquier educador o padre que se lo tome en serio debería explorar con detenimiento». (Kirsten Olson)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ESCAPAR DE LA INFANCIA
Necesidades y derechos de los niños
Un libro de
John Holt
Escape from childhood
The needs and rights of children
© 2019 by HoltGWS LLC
Traducción
Asier Merino Vicario
Ilustración y diseño de portada
Carolina Bensler
Prólogo
Crístian Arenós Rebolledo
Primera edición digital
Noviembre de 2019
ISBN978-84-949949-3-7
PRÓLOGO
Cuando te encuentras con una propuesta como la que John Holt concibe en este libro, te das cuenta de que las realidades que vivimos nos amojaman, creemos que las cosas son “así”, y que difícilmente pueden llegar a ser de otro modo.
Holt plantea una revisión profunda de nuestro concepto de infancia. Sus propuestas son, para la sociedad de hoy en día, como un terremoto que, al sacudir nuestra cabeza acartonada, nos provoca perplejidad, mareo, confusión y bochorno.
Cada derecho que los niños, según el autor, deberían poseer, viene argumentado con precisión y con audacia. Derechos que, todavía hoy, los niños no han alcanzado, o, lo que es peor, han perdido.
No deberíamos leer este libro (ni ningún otro) sin cuestionarlo. Quizá estemos de acuerdo con todas sus propuestas, quizá con algunas sí y con otras no, dependiendo de nuestro presente y nuestras realidades. A mí, algunas me parecen maravillosas. Otras pueden desembocar en desastre. Pero más allá de celebrar que el autor nos excite las neuronas, o de arrugar el entrecejo ante sus insólitas sugerencias, nuestro concepto de infancia quedará reenfocado para siempre. Lo importante, en realidad, es que nazca un espacio para reformular y repensar nuestra propia forma de afrontar la crianza, los valores de nuestro sistema educativo y nuestra visión sobre la sociedad en relación a la infancia. Y así, poder también cuestionar y enfocar los derechos y libertades de los niños: por ellos, y por nosotros. Para, al menos, intentar sacarlos de la burbuja en la que se les ha confinado, y donde, poco a poco, se están quedando sin aire.
Cristian Arenós Rebolledo
Nota del editor Estadounidense
El texto de esta edición se ha conservado exactamente igual que el de la edición original de 1974, cosa que hará que en el texto aparezcan algunos anacronismos; también algunas direcciones e información sobre ediciones que aparecen en la sección de recursos están sin actualizar. En cualquier caso, las ideas principales de Holt y sus sugerencias concretas sobre cómo acoger a los niños en nuestras vidas adultas, al ritmo y en la medida en que ellos quieran, parecen adelantadas a su tiempo y más actuales que nunca.
Patrick Farenga
Agradecimientos
En mis muchos años de reflexión sobre los niños, sus relaciones con las personas adultas y su lugar en la sociedad he recibido mucha ayuda de mis hermanas Jane Pitcher y Susan Bontecou y de mis amigos y colegas Peggy Hughes, Terry Kros y Margot Priest. Margot también ha tenido largas conversaciones conmigo en cada fase de la preparación del libro, aportándole valiosas ideas y perspectivas.
Paul Goodman en su libro Growing Up Absurd y Peter Marin en su artículo “The Open Truth and Fiery Vehemence of Youth” fueron los primeros que me hicieron plantearme que la versión moderna de la infancia podía no ser la mejor. J. H. van den Berg, en su libro The Changing Nature of Man, fue el primero en sugerirme que se trataba de una idea bastante nueva. Desde entonces he aprendido mucho sobre el que está convirtiéndose en un texto caudal de la historia de la infancia moderna, Centuries of Childhood, de Philip Aries. También he encontrado información y perspectivas útiles en Man’s World, Woman’s Place, de Elizabeth Janeway en The Dialectics of Sex de Shulamith Firestone y en muchos libros y artículos sobre la juventud de Edgar Friedenberg.
A todas ellas y a las muchas otras personas que han debatido sobre esas ideas conmigo, mi agradecimiento más sincero.
Prefacio
Al inicio de su libro The Changing Nature of Man, el historiador de la psicología J. H. van den Berg cuenta una historia sobre el filósofo Martin Buber. Tras impartir una conferencia, Buber siguió el debate con unos amigos en un restaurante. Un hombre judío de mediana edad se presentó, se sentó con ellos y se puso a escuchar el debate con gran interés, pero sin participar en él. Al final del debate se acercó a Buber y le planteó algunas preguntas sobre un joven con el que su hija quería casarse. La duda más importante que le asaltaba era si su futuro yerno se convertiría en abogado de litigios o en abogado consultor. Buber le respondió que, como no conocía al hombre en cuestión, no podía contestarle y que, en realidad, no podría hacerlo ni aun conociéndolo. El hombre le dio las gracias y se fue claramente disgustado.
Berg escribió sobre este incidente:
En esa conversación, una moderna incapacidad hizo pedazos una antigua certeza (la certeza de que las personas sabias son personas que saben). Buber debería haberle dicho “se convertirá en litigante”, o “se convertirá en consultor”.
“¿Cómo puede saberlo?” hubiera gritado el contemporáneo de Buber, como si la acción se basara en el conocimiento. Claro que Buber no podía saberlo, pero nadie le había pedido que lo hiciera. Lo que le habían pedido era consejo; un juicio, no conocimientos. ¿Acaso no es la verdad, la verdad en la relación entre personas, básicamente efecto de la falta de miedo hacia la otra persona? ¿Acaso no es la verdad por encima de todo un resultado, una elaboración de la persona sabia? La persona que sabe crea el futuro con sus palabras
En nuestra época, la gente trata de definir la verdad cada vez más como el resultado de algún tipo de experimento “científico” en el que las cosas se pesan, se miden y se organizan en columnas de cifras. Esa definición resulta muy adecuada para muchas aplicaciones; para otras, incluyendo algunas de las más importantes, no resulta nada adecuada. No parece muy sencillo que saquemos de “experimentos” de ese tipo, conclusiones con respecto a cómo deberíamos y podríamos vivir en comunidad.
Por lo que respecta al futuro, la mayoría de quienes hablan y escriben sobre él lo hacen como si ya existiera y estuviéramos siendo inexorablemente transportados hacia él, como pasajeros de un tren que avanza hacia un lugar que nunca han visto y sobre el que sólo pueden especular. Evidentemente esto no es así. El futuro no existe. No ha sido creado. Sólo lo será cuando lo vivamos. La pregunta que deberíamos estar formulándonos es qué futuro queremos. Este libro es parte de mi respuesta a esa pregunta.
1. El problema de la infancia
Este libro trata sobre la gente joven y su lugar (o la falta de este) en la sociedad moderna. Trata sobre la institución de la infancia moderna, las actitudes, las costumbres y las leyes que definen y sitúan a los niños en la vida moderna, determinando en buena medida cómo son sus vidas y cómo les tratamos las personas adultas. Trata también sobre las muchas maneras en que la infancia moderna me parece nociva para muchos de los que forman parte de ella, y cómo podríamos y deberíamos cambiarla.
Durante mucho tiempo no se me ocurrió cuestionar esa institución. Sólo en los últimos años he empezado a preguntarme si habría otras formas (quizá mejores) de vida posibles para la gente joven. Hasta el momento he llegado a la conclusión de que el hecho de ser “niños”, de estar completamente subordinados y en estado de dependencia, de ser vistos por las personas mayores como una mezcla entre cara molestia, esclavos y súper mascotas hace, en la mayoría de los casos, más mal que bien.
En su lugar, propongo que los derechos, los privilegios, los deberes y las responsabilidades de los ciudadanos adultos se pongan a disposición de las personas jóvenes, no importa su edad, que quieran hacer uso de ellos. Entre otros se incluirían:
1) El derecho a ser tratadas igual por la ley (por ejemplo, el derecho a no ser tratada peor de cómo se trataría a una persona adulta).
2) El derecho a voto y a tomar parte en los asuntos políticos.
3) El derecho a ser legalmente responsables de la propia vida y actos.
4) El derecho al trabajo a cambio de dinero.
5) El derecho a la privacidad.
6) El derecho a la independencia y a la responsabilidad económica (por ejemplo, el derecho a poseer, comprar y vender propiedades, a pedir dinero prestado, a ofrecer créditos, a firmar contratos, etcétera).
7) El derecho a dirigir y gestionar la propia educación.
El derecho a viajar, a vivir fuera de casa, a elegir una casa o construirla.
8) El derecho a recibir del estado el salario mínimo que este garantice a su ciudadanía.
9) El derecho a generar relaciones pseudo familiares fuera de la propia familia basadas en el reconocimiento mutuo (por ejemplo, el derecho a buscar y elegir tutores que no sean los propios progenitores y a depender legalmente de ellos).
10) El derecho a hacer, en general, cualquier cosa que una persona adulta pueda hacer de manera legal.
No he tratado de crear esta lista siguiendo un orden de importancia, ya que lo que es muy importante para unas puede serlo menos para otras. Tampoco creo que todos estos derechos y deberes formen un pack indisoluble y que si se asume alguno de ellos hayan de asumirse todos. Los niños deberían poder seleccionar. Por otro lado, algunos de estos derechos están emparentados con otros por su propia naturaleza; así, el derecho a viajar y a elegir casa no tendrían mucho sentido para alguien que no tenga también derecho a la responsabilidad legal y económica, a trabajar y a recibir un salario.
Algunos de estos derechos están más ligados que otros a cambios en ámbitos como la ley, las costumbres y las actitudes, dependiendo de ellos. Así, quizá les demos a los jóvenes de una cierta edad (pongamos que de catorce años), el derecho a conducir antes de darles el derecho a voto y, seguramente les demos el derecho a voto antes de darles el derecho a casarse o a gestionar sus vidas sexuales. Y no será fácil que les demos el derecho a trabajar en una sociedad que, como la de los Estados Unidos en 1973, tolera unas tasas de desempleo y de pobreza altísimas. Antes de que las personas adultas se pudieran siquiera llegar a plantear la posibilidad de que las jóvenes puedan optar a puestos de trabajo, el país debería tomar la decisión política de, como Suecia o Dinamarca, abolir la pobreza extrema y mantener unas tasas de desempleo bajas. Por la misma regla de tres, ninguna sociedad que niegue el derecho a un trato igual ante la ley a mujeres o minorías, ya sean raciales o de otro tipo estará dispuesta a garantizar ese derecho a los menores.
Está claro que los cambios que propongo no llegarán todos de golpe. Si llegan, será mediante un proceso; una serie de pasos que se irán dando a lo largo de los años. Así, acabamos de reducir la edad de voto, de veintiuno a dieciocho años. Aún deberíamos bajarla más, hasta los quince o los dieciséis, después hasta los catorce o los doce, y así hasta que esta barrera y todas las demás que niegan a los menores la posibilidad de una participación seria, independiente y responsable en el mundo que les rodea se convierta en una realidad. Esto llevará tiempo y quizá es mejor que sea así.
Una mujer negra, tras escuchar una conferencia que di sobre este asunto de la infancia moderna, me preguntó de manera amable, pero insistente porqué le dedicaba mi tiempo a pensar, hablar o escribir sobre este problema en concreto, cuando a mi alrededor había tantos temas evidentemente más serios y acuciantes. ¿Por qué no abordar primero lo primero? Lo que tenía en mente era, por supuesto, los problemas de las personas negras en los Estados Unidos (y quizá en otras partes). Escribo sobre este problema y no sobre otros que también me preocupan (sobre la opresión que sufre la infancia y no sobre la opresión por cuestiones de raza, género, edad o pobreza) por varias razones. En primer lugar, mi preocupación y mis creencias con respecto a esto nacen de mis experiencias como maestro, estudiante y amigo de muchos niños. En segundo lugar, me erijo en portavoz de los niños (aunque nadie me ha propuesto ni designado para tal cargo) en este asunto porque hay muy poca gente que ejerza ese papel y ellos están en una posición muy endeble para defenderse solos. En tercer lugar, escribo con la esperanza de que aquellas personas que me ven como alguien que respeta a los niños y se preocupa por ellos escucharán con una mente un poco más abierta lo que digo, por extraño o espantoso que les parezca.
Nunca resulta sencillo cambiar viejas ideas y costumbres. Alguien escribió que su abuela, cada vez que oía una idea nueva, respondía de dos maneras: “es una locura” o “siempre lo he sabido”. Las cosas que sabemos y las que creemos son parte de nosotros. Sentimos que siempre las hemos sabido. Prácticamente cualquier cosa que no cuadre en nuestra estructura de conocimiento, en nuestro modelo mental de la realidad, nos parecerá probablemente extraña, salvaje, terrible, peligrosa e imposible. La gente defiende aquello a lo que está acostumbrada incluso cuando le hace daño. Nadie puede ser optimista con respecto a la posibilidad de implementar los cambios que propongo en este libro. Nadie puede saber cómo irán las cosas; sólo puedo decir que, si vamos a crear una sociedad y un mundo en el que la gente no sólo pueda vivir, sino que también esté encantada de hacerlo y en el que el mero hecho de vivir la volverá más sabia, responsable y competente, tendremos que aprender a hacer algunas cosas de manera muy diferente.
Quienes vean esos cambios con escepticismo podrían preguntar “Aun si admitiéramos que los cambios que propones mejorarían la realidad, ¿puedes probar que esto se mantendría? ¿No generaría problemas, peligros y consecuencias nocivas?”. La respuesta es que sí que lo haría. Ningún estado de las cosas es permanentemente perfecto. Las curas para viejos males acaban por crear otros nuevos tarde o temprano. Lo máximo que podemos hacer (y lo mejor) es tratar de cambiar y de subsanar lo que sabemos que está mal en estos momentos y abordar los nuevos problemas cuando surjan. Por supuesto deberíamos tratar de utilizar en el futuro todo lo que podamos de lo que hemos aprendido en el pasado, pero, aunque podemos aprender mucho de la experiencia, no podemos aprenderlo todo. Podemos prever y quizá prevenir algunos, pero no todos los problemas que surgirán en el futuro que creemos.
Como muchos otros, solía pensar que la gente llegaba a la verdad mediante la argumentación, el debate y lo que algunos llaman el “diálogo”, en lo que venía a ser una especie de juicio mediante combate. Era como si cada persona colocara su argumento en un caballo y lo lanzara al trote hacia el argumento de la otra. Quien lograra descabalgar a la otra persona de su caballo ganaba el combate y quien perdía se veía obligada a decir: “has ganado, tienes razón”. En cambio, el tiempo y la experiencia me han hecho ver claramente que la gente no cambia o se ve derrotada porque alguien le haga ver que sus ideas son estúpidas, ilógicas o inconsistentes. Ahora tengo una visión (de cómo es el mundo y de cómo podría ser) que compartir con quien quiera. No puedo plantar esa visión en la cabeza de la gente; cada uno crea su propio modelo de la realidad, pero la luz que aporto puede ayudar a algunas personas a cambiar un poco su forma de ver las cosas y a alcanzar una nueva visión propia.
Como he escrito antes, parece claro que si estos cambios tienen lugar será siguiendo una serie de pasos que quizá se vayan dando a lo largo de muchos años. También he afirmado que no será fácil que se den si no van acompañados o precedidos de otros tipos de cambios sociales. ¿Cuán grandes deberían ser esos cambios? Algunos dicen que bastante grandes. Lo que propongo podría perfectamente materializarse en cualquier país razonablemente inteligente, honesto, amable y humano en el que, en general, la gente no necesite ni anhele ejercer poder sobre otros, no se preocupe demasiado por ser el/la número uno, no viva bajo la constante amenaza de caer en la pobreza extrema, la inutilidad y el fracaso, y no explote ni abuse de los demás. Pero también podría llegar a materializarse en países que no cumplen con esa descripción. La cuestión sería no preocuparse por lo que es posible sino por hacer lo que está en nuestras manos.
2. La institución de la infancia
Por supuesto que, en cierto sentido, la infancia no es una institución sino un hecho de la vida humana. Al nacer, dependemos de que otros se hagan cargo de nosotros, nos mantengan limpios y calientes y nos protejan para que no suframos daños. En esto somos como otros animales, pero a diferencia de la mayoría de estos, no salimos de este estado en pocos meses, sino que para nuestra especie dura años. Este es el hecho de la infancia, un hecho tan antiguo como la propia humanidad. También es un hecho incontestable que, a medida que crecemos, vamos siendo más capaces de cuidarnos.
Cuando estaba trabajando por primera vez como maestro, en una escuela de Colorado, hubo dos gemelos italianos que estuvieron asistiendo durante un tiempo a mis clases. Una persona que vivía cerca del colegio había oído hablar de ellos cuando, unos años antes, había estado de viaje por Italia y había decidido adoptarlos. Cuando eran muy pequeños (cuatro o cinco años como máximo), durante la Segunda Guerra Mundial, sus progenitores habían desaparecido (habían sido asesinados o hecho prisioneros). Estos niños pequeños habían logrado de alguna manera sobrevivir por sus propios medios en una gran ciudad de un país enormemente desgarrado por la guerra, en medio de una situación de gran pobreza y privaciones. Parece ser que se habían encontrado (o construido) una especie de refugio en un cementerio y pedían o robaban lo que necesitaban. Sólo tras muchos años llevando esta vida fueron descubiertos por el Estado, que se hizo cargo de ellos. Cuando el vecino del colegio oyó hablar de ellos estaban viviendo en un orfanato y este empezó a interesarse por su crecimiento y su educación. Los envió a nuestro colegio por un tiempo porque pensó que les resultaría útil aprender algo de inglés, y tenía la esperanza de que, si asistían al colegio, lo lograrían.
No quiero que se interprete que estoy diciendo que creo que es bueno que los niños pequeños vivan solos en cementerios, ni siquiera que la respuesta de estos dos niños a esa experiencia es típica, pero el hecho es que esa experiencia no parece haberlos dañado en exceso o de manera permanente. Aunque eran más pequeños que la mayoría de los niños estadounidenses de su edad eran muy rápidos y fuertes y tenían una muy buena coordinación, cosa que los convertía, de lejos, en los mejores jugadores de fútbol de la escuela. Además, aunque no eran muy buenos estudiantes y no estaban demasiado interesados en aprender inglés (¿de qué les iba a servir a su regreso a Bolonia?) se mostraban amables, alegres, curiosos, entusiastas y, a pesar de la barrera del idioma, eran muy bien vistos por quienes los conocían. Está claro que podríamos superar nuestra dependencia o incapacidad física mucho antes de lo que cree la mayoría de gente.
Podríamos ver la vida humana como una especie de curva que empieza con el nacimiento y alcanza varios picos de poder físico, mental y social para después entrar en una especie de meseta que poco a poco empieza su descenso desde la vejez hasta la muerte. Esta curva de la vida es diferente para cada ser humano. A veces, la muerte la corta de forma brusca; en cualquier caso, cada ser humano tiene una sola curva que forma un todo. Por supuesto que es una curva de crecimiento y cambio continuos. Hasta cierto punto, cada día somos muy diferentes de lo que éramos el día anterior. Ese crecimiento y ese cambio son continuos, sin pausas ni grietas. No somos como ciertos insectos que, de repente, se transforman en un tipo de criatura muy diferente de lo que venían siendo.
Aquí acaba la infancia como hecho y empieza la infancia como institución. La infancia, tal y como la conocemos ahora, ha dividido esa curva de la vida, esa totalidad, en dos partes: la infancia y la adultez o madurez. Ha creado una gran división de la vida humana y nos ha hecho pensar que las personas a cada lado de esa división, los niños y los adultos, son muy diferentes. Así pues, actuamos como si las diferencias entre una persona de dieciséis años y una de veintidós fueran mucho más grandes e importantes que las diferencias entre una persona de dos y una de dieciséis, o entre una persona de veintidós y una de setenta. Y es que, por lo que respecta al tipo de control que tiene sobre su propia vida y su capacidad para tomar decisiones importantes, la persona de dieciséis años está mucho más cerca de la de dos que de la de veintidós.
Resumiendo, entiendo por institución de la infancia todas esas actitudes y sentimientos, esas costumbres y esas leyes, que crean una gran brecha o barrera entre las personas menores y las mayores y su mundo. Esa brecha dificulta o imposibilita que los menores entren en contacto con la sociedad que les rodea y aún más, que jueguen un papel activo, responsable y útil en ella. Esto obliga a los menores a dieciocho años o más de sumisión y dependencia, y los convierte, como he dicho antes, en una mezcla entre cara molestia, frágil tesoro, esclavo y súper mascota.
Durante un tiempo pensé titular este libro La prisión de la infancia o, como me sugirió un amigo, utilizar en el título la palabra “liberación”. Pero otra amiga me comentó que La prisión de la infancia daba la impresión de que, cualquiera que apoyara a la presente institución de la infancia lo hiciera porque no le gustaban los niños y quería mantenerlos en una especie de prisión, cosa que, insistía, no es así. Mucha gente que cree en nuestras formas de criar a los niños y que, por tanto, sentirá un rechazo profundo por la mayoría de las ideas expresadas en este libro, es gente a la que le gustan los niños y quiere hacer lo que cree que es mejor para ellos.
Ese argumento me convenció y decidí prescindir tanto de “prisión” como de “liberación”, ya que ambos nos llevan a interpretar que hay que ayudar a los niños a salir de un lugar malo en el que están encerrados por culpa de mala gente. La palabra “escape” no necesariamente tiene esa connotación. Si estamos en una casa y esta se incendia o en un barco que se hunde, queremos escapar de allí, pero eso no significa que pensemos que alguien nos ha atraído o nos ha metido en esa casa o ese barco. Además, “escape” es una palabra de acción; para escapar de un peligro primero tenemos que decidir que lo es y luego actuar para alejarnos de él. Quiero dejar a los menores el derecho a tomar esa decisión y a elegir pasar a la acción.
La mayoría de gente que cree en la institución de la infancia tal y como la conocemos, la ve como una especie de jardín vallado en el que los niños, que son pequeños y débiles, están protegidos de las hostilidades del mundo hasta que son lo bastante fuertes e inteligentes para lidiar con ellas. Algunos niños experimentan así la infancia. No quiero destrozar su jardín o sacarlos de él de una patada; si les gusta dejémoslos allí. En cambio, creo que la mayoría de los menores empiezan a ver la infancia no como un jardín sino como una prisión cada vez desde edades más tempranas. Lo que me gustaría es poner una puerta, o varias, en la valla del jardín, de manera que quienes ya no la ven como algo que les protege o les resulta útil, sino que más bien la ven como algo que les confina y les humilla, puedan salir y probar a vivir en un espacio más amplio durante un tiempo. Si les resulta excesivo, siempre podrán volver al jardín. De hecho, quizá todos deberíamos contar con jardines vallados en los que refugiarnos cuando sentimos que lo necesitamos.
No digo que la infancia sea mala para todos los niños todo el tiempo, pero para muchos niños la infancia no es felicidad, seguridad, protección e inocencia. Para muchos otros niños, por muy buena que esta sea, se alarga demasiado y no hay una vía gradual, sensible e indolora para crecer y abandonarla.
Algunos niños no tienen familia. Sus progenitores están muertos o los abandonaron. O quizá la ley les haya separado de ellos porque los maltrataban o no los atendían, o porque el estado no aceptaba las visiones políticas o morales o el estilo de vida de estos. La mayoría de los niños que pierden a sus familias quedan bajo la tutela del Estado; en otras palabras, son prisioneros. Esa es la opción que hoy en día da la ley. Si no puedes (o quieres) ser niño, deberás ser convicto en alguna especie de cárcel en la que te custodiará gente cuya principal preocupación será que no te escapes.
Muchos niños viven vidas aparentemente normales en familias aparentemente normales, pero su infancia, si bien en muchos aspectos puede considerarse segura, no es en ningún caso feliz, protegida o inocente. Por el contrario, pueden estar sufriendo muchas formas de explotación, acoso, humillación o maltrato de parte de sus familias. Incluso en familias así, la vida no resultaría tan dolorosa y destructiva para los menores si pudieran apartarse durante ciertos periodos de sus progenitores y hermanos o hermanas.
Para muchos niños, la infancia, por muy feliz e ideal que sea, sencillamente dura demasiado. En muchas familias que conozco bien, muchos niños que durante años han vivido felizmente con sus progenitores han empezado de manera repentina a no tolerarlos y se han vuelto intolerables para ellos. Cuanto más feliz fuera su vida anterior, más doloroso resultará este proceso para los progenitores y quizá también para los menores. “Estábamos muy bien”, “era muy feliz”, “no sé qué mosca le ha picado”, “debemos haber hecho algo mal, pero ¡no tenemos ni idea de qué!”. También he escuchado muchas veces a personas jóvenes de entre quince y veinte años decir “amo a mis padres, siempre nos hemos llevado bien, pero ahora quieren que haga esto o aquello y yo no quiero hacerlo. Quiero hacer otra cosa, algo que a ellos no les gusta. Me siento culpable y confundido. No sé qué hacer. No quiero hacerles daño, pero tengo que vivir mi propia vida”. El fin de la infancia parece a veces más doloroso para quienes han tenido una infancia más feliz.
Dura demasiado y muy pocas veces se da una manera razonable y gradual de salir de ella para entrar en una vida diferente con una relación distinta con la familia. Cuando no puede encontrar la manera de desatar los lazos con su familia, la única vía que le queda es romperlos. Cuanto más fuertes sean los lazos, más fuerte y desesperado será el movimiento requerido para romperlos. Esto puede dar lugar a malos sentimientos, lesiones y dolores terribles y muy difíciles de olvidar. Es como si, no encontrando otra manera de salir del nido, a los menores no les quedara otra elección que hacerlo saltar por los aires.
En el metro de Boston hay un cartel que dice “Nadie huye de un hogar feliz”, pero los hogares más felices pueden dar a los menores ese punto extra de confianza, curiosidad y energía que les haga querer probar sus fuerzas en un mundo más grande. Si no se les permite hacerlo, empezarán a sentirse infelices.
No hace mucho tiempo me pidieron que diera una serie de charlas en escuelas de un barrio de clase media baja de una ciudad del medio oeste. Prácticamente todo el mundo trabajaba en puestos bien pagados, en sindicatos de grandes industrias o en trabajos de cuello blanco peor remunerados. La mayoría de los habitantes adultos eran hijos o nietos de inmigrantes que querían que sus hijos fueran al colegio y se asentaran en la clase media. Siguiendo los estándares convencionales, el barrio está políticamente bastante escorado a la derecha.
Habíamos acordado que esa tarde tendría un encuentro en uno de los institutos del barrio con el alumnado de dos clases de inglés y que hablaría con ellos de lo que fuera que acordáramos debatir. También habíamos acordado que yo sería el único adulto presente en ese encuentro, pero por algún motivo, algunas administrativas de la escuela que me la habían estado mostrando, me siguieron dentro del aula. La presencia de estas figuras de autoridad bien conocidas acabó con cualquier posibilidad de un debate realmente libre e inocente. Algunos estudiantes, quizá valientes por naturaleza, quizá tan exitosos que no tenían que preocuparse por meterse en problemas o quizá ya tan metidos en problemas que no les preocupaba meterse en más, fueron los que provocaron las escasas intervenciones que hubo.
Yo había hablado sobre las escuelas y su reforma. En los últimos minutos se me ocurrió tratar de indagar en lo que estos chicos pensaban sobre la institución de la infancia. Me gustaría volver a remarcar que no eran menores radicales, ni tan siquiera liberales. El instituto acababa de modificar muy levemente el código con respecto a la forma de vestir. En este instituto los chicos tenían que llevar chaqueta y corbata, y las chicas vestidos o faldas. Este instituto era gobernado con mano dura y parte de la cúpula que lo dirigía estaba presente en la sala.
Formulé tres preguntas pidiéndoles que levantaran la mano. La primera era “si pudierais votar en las elecciones, ¿cuántos de vosotros creéis que votaríais?”. Unos dos tercios de los estudiantes levantaron la mano, muchos lentamente después de pensárselo un rato. La segunda era “si fuera legal que trabajarais a cambio de dinero, ¿cuántos creéis que trabajaríais al menos a tiempo parcial?”. De nuevo alzaron la mano unos dos tercios del alumnado. Un chico de la primera fila que no había hablado durante el debate dijo “¡Eh!, vamos a tener que dedicar el resto de nuestras vidas a trabajar, ¿qué prisa hay?”. Eso provocó risas, pero las manos siguieron alzadas. Por último, casi sin pensarla y sin esperar ninguna respuesta en concreto, formulé la tercera pregunta: “si fuera legal que vivierais en otra casa, ¿cuántos de vosotros pensáis que lo haríais al menos parte del tiempo?”. Todas las manos se levantaron de manera inmediata, con tanta rapidez y violencia que temí que los hombros se les desencajaran. Sus caras cambiaron. Estaba claro que había tocado un botón mágico y pensé: “si hubiera formulado esta pregunta antes, cuánto hubiera podido aprender”. Pero ya no quedaba tiempo. Di las gracias a los estudiantes, les deseé suerte y salieron de la sala. Mis anfitriones y yo seguimos con nuestro recorrido por las escuelas. Nadie habló sobre la última respuesta y pensé que era mejor no sacarla a relucir.
Algunos dirán que esos chicos sólo querían irse de sus casas para alejarse de sus familias, que siempre les dicen que no y poder así disfrutar de placeres adultos y prohibidos (fumar, beber, practicar sexo). Aunque esto puede formar parte de la respuesta que dieron esos chicos, creo que también estaban diciendo que querían vivir, al menos durante un tiempo, entre otra gente que los viera y los tratara como a personas, no como a niños.
3. La infancia en la historia
Para defender y justificar la institución de la infancia creamos imágenes idealizadas de la vida en familia que a menudo tienen poco que ver con la realidad. El otro día una vieja amiga, con cuya familia he compartido mucho tiempo y a cuyos hijos he visto crecer, me contó que había tenido una charla con dos de sus hijos. La cena en su casa siempre es un evento feliz y una ocasión para la charla. No hace mucho, ella y sus dos hijos, estaban viendo un capítulo de la serie “Una familia americana”. Más tarde, hablando sobre ella, había dicho que encontraba la serie artificial; ¿quién podía imaginarse una familia que no hablara a lo largo de toda la comida? Los dos niños insistían en que se equivocaba. “Cuántas veces te he contado que cuando ceno en casa de mis amigos nadie habla excepto para pasarse algo o para decirles que se limpien con la servilleta, le dijo el mayor. Nosotros somos los únicos que nos sentamos alrededor de la mesa y hablamos todo el rato”. El pequeño le dijo que, cuando va a cenar a las casas de sus amigos, normalmente ni siquiera se sientan a la mesa; simplemente están por la cocina y cogen lo que hay a mano.
Esta charla me recordó algo. En el verano de 1956 me llevé a un grupo de diez jóvenes estadounidenses a Francia con el programa “Experimento de vida internacional”. Pasamos un mes viviendo cada uno en una familia distinta en el pequeño pueblo de Gap, en el sudeste de Francia. Al final del verano, en el barco de regreso, compartimos nuestras experiencias. Pregunté a mis compañeros qué les había impresionado más de entre todas las cosas que habían visto y hecho, qué era lo que más les gustaría llevarse consigo e incorporar a sus vidas. Casi todos dijeron “nos gusta la cena en familia, con toda la familia reunida, jóvenes y viejos mezclados, con mucho tiempo para hablar y donde cada uno tiene ocasión de decir lo que quiera, sin que nadie se vea excluido”. Lo decían con sorprendente nostalgia, añoranza y arrepentimiento. Estos típicos jóvenes estadounidenses me dijeron, sin excepción, que en sus familias y en todas las familias que conocían, este tipo de comidas familiares no se daban prácticamente nunca, sólo en Navidad, el Día de Acción de Gracias y en otras ocasiones especiales como esas. La mayor parte de las veces, todo el mundo estaba demasiado ocupado con sus propios asuntos. La gente iba llegando en diferentes momentos, cogía algo de la nevera o del horno, dejaba un mensaje o dos diciendo a dónde iba y se marchaba otra vez.
Quizá cuando pensamos que tenemos que preservar una costumbre, un ritual, una tradición o una institución ya llegamos tarde; ya casi ha muerto. Tal vez la familia moderna estaba muerta mucho antes de que nadie empezara a atacarla o a defenderla públicamente. No defendemos con furia lo que tiene mayor valor en nuestras vidas; nos parece tan natural e inevitable como respirar. Lo que defendemos con más vehemencia es aquello que creemos que debemos valorar, pero en secreto sabemos o tememos que no es así. Sólo cuando nuestras instituciones (como nuestros cuerpos) enferman gravemente dejamos de dar por hecho que gozan de buena salud.
Quienes han empezado a estudiar los orígenes y la historia de la infancia se han dado cuenta, por lo que parece, de que la infancia, la maternidad, el hogar y la familia son, tal y como las conocemos en sus aspectos más importantes, invenciones locales y recientes, y no parte universal de la condición humana.
En The Dialectics of Sex, Shulamith Firestone dice que:
Después del siglo XIV, con el desarrollo de la burguesía y de las ciencias empíricas, la situación empezó a evolucionar lentamente. El concepto de infancia se desarrolló como un adjunto de la familia moderna...lo “infantil” se puso de moda durante el siglo XVII...Los juguetes para niños no aparecieron hasta el 1600 y no se usaban más allá de los tres o cuatro años...Pero para finales del siglo XVII ya era común ver aparatos especiales para los niños. También a finales de ese mismo siglo vemos la aparición de juegos especiales para niños.
...La infancia no se aplicaba a las mujeres. La niña pasaba de estar envuelta en telas a llevar ropa de adulta. No iba a la escuela que, como veremos, era la institución que daba estructura a la infancia. A la edad de nueve o diez años actuaba, literalmente, como una “pequeña dama”; su actividad no difería de la de las mujeres adultas. Tan pronto como alcanzaba la pubertad, a los diez o doce años, se la casaba con un hombre mucho mayor.
Aries cita el Journal sur L’enfance et la Jeunesse de Louis XIII de Heroard, el relato detallado de la infancia del príncipe heredero (el Delfín) escrito por su médico. En él cuenta que el Delfín cantaba y tocaba el violín a la edad de diecisiete meses. También dice que, a la misma edad, jugaba a un juego llamado Mall, algo parecido al golf o al croquet, que hablaba y que jugaba a juegos de estrategia militar. A los tres y a los cuatro aprendió respectivamente a leer y a escribir. A los cuatro y a los cinco el Delfín, aunque seguía jugando con muñecas, practicaba con el arco y jugaba a cartas y al ajedrez. Los niños de cinco años que he conocido solían mostrar oposición a la rigidez de las reglas de un juego, y querían cambiarlas cuando perdían, pero quizá el Delfín estaba más acostumbrado a jugar. Una vez jugué a las damas con un niño de unos seis años que me preparó una jugada en que me iba a comer tres piezas seguidas. Si no sucedió fue porque me di cuenta de que me estaba mirando muy concentrado y excitado. En el libro se cuenta que, desde que empezó a caminar, el Delfín se unía como un igual a las personas adultas en todas sus actividades desde el baile al teatro, tomando parte en todos sus entretenimientos. Claro que no sabemos cuán bien llevaba a cabo esas actividades. No cabe duda de que, el hecho de ser un futuro rey, le otorgaba ciertos privilegios. Sin duda, la gente más mayor que él se tomaban más a la ligera su falta de habilidad que cuando se trataba de niños de menor rango. En cualquier caso, no es eso lo importante, sino el hecho de que los adultos de su época sentían que a un joven príncipe había que tratarlo igual que a ellos mismos, en la medida de lo posible.
No es sólo que la infancia, tal y como la conocemos, sea una invención moderna, sino que también lo es la familia a la que con tanto entusiasmo hablamos de preservar. En su Man’s World, Woman’s Place, Elizabeth Janeway escribe:
Lo que sugiere el libro de Aries (y no es el único) es que nuestra idea de un “hogar” centrado en un grupo de progenitores e hijos fuertemente unido denota una forma de vida que no duró mucho en términos históricos ni se extendió mucho en el ámbito geográfico...Poco a poco, el grupo que formaba un hogar se fue transformando en la “familia nuclear” de padres e hijos viviendo unidos y con privacidad, cada vez más separados de la vida comunitaria en otras zonas además del norte de Europa. Los sirvientes pasaron a formar una clase subordinada separada que trabajaba dentro de la casa para que, quienes la habitaban, estuvieran cómodos en lugar de convertirse en aprendices o trabajadores que manufacturaban bienes para ser consumidos o destinados al mercado. La casa se estaba transformando en hogar separándose del mundo del trabajo y convirtiéndose en una fortaleza para la vida y el ocio familiares.
Antes de 1700, con muy escasas excepciones [el mito de la casa, el hogar y los niños] no existía en absoluto (para las mujeres no había hogar en el sentido que nosotros le atribuimos).
Si las mujeres no estaban en el hogar, ¿dónde estaban entonces? Si la vida centrada en la familia es un invento de la clase media, ¿cómo vivía antes la gente?...Vivían en uno de estos dos tipos de moradas: una gran casa o un cuchitril...En las casas grandes vivían las élites, pero no sólo con su círculo más cercano, ya que estas casas no eran sólo lugares donde vivir. También eran fortalezas, o centros económicos, o ambas cosas a la vez. Dentro de ellas, la familia estaba rodeada de sirvientas, aprendices, empleadas de todos los niveles, alguaciles y gestores, dependientes y clérigos e innumerables visitantes y parásitos. En total, alrededor de un 20% de la población vivía en estas condiciones, señores y sirvientes mezclados en habitaciones...en las que nadie estaba solo nunca.
El resto de la población vivía en casuchas ya fuera en la ciudad o en el campo. Sencillamente, en suburbios.
Los niños formaban parte de la vida adulta, en parte porque no había manera de mantenerlos apartados de ella. Por supuesto, la gente pobre tenía, como ahora, tan poco espacio para vivir que los niños aprendían acerca de todas las realidades de la vida, pero incluso en las casas de las personas ricas no había esa privacidad que hoy nos parece tan importante. Las casas e incluso los palacios no tenían habitaciones privadas que dieran a una sala común. Las habitaciones estaban en línea y se comunicaban entre sí, de manera que para llegar desde una habitación a otra que estuviera algo apartada había que atravesar todas las habitaciones que hubiera entre medio de ambas. Todo el mundo veía, sin poder evitarlo, todo lo que hacía el resto de la gente. Las funciones naturales de la vida no eran tabú como lo serían después.
Ni siquiera la maternidad es la relación duradera y universal, ni la necesidad en que la hemos convertido. Janeway escribe:
Creo que estaría bien recordar que, en el pasado, las madres trabajaban duro y ni mucho menos pasaban todo su tiempo con sus familias. Millones de niños, siglo tras siglo, han sido criados por mujeres que no eran sus madres naturales. No me refiero sólo a los niños de los kibutz, sino a todos esos niños que se han quedado con niñeras, con sus abuelas o sus hermanas mayores, o que han sido enviados al colegio (o antes a las grandes casas) cuando alcanzaban la edad de la razón, una edad que, con una considerable uniformidad y alrededor del mundo, se ha interpretado que estaba en torno a los siete años. En nuestro propio pasado cultural (es decir, en la Europa medieval), cuando las únicas escuelas formalmente existentes eran aquellas que preparaban a los chicos para incorporarse a la iglesia. Quienes no acudían a estas, ya fueran nobles, gentiles o siervos aprendían mediante la acción en una especie de formación general para el mundo adulto y aprendían buena parte de ello durante mucho tiempo y fuera de casa. Incluso cuando la educación formal empezó a ser vista como deseable por las personas laicas, y los chicos de clase alta empezaron a acudir a escuelas, las chicas y los chicos de clase baja siguieron aprendiendo a la antigua. Sólo las hijas de las personas ricas se quedaban en casa con una institutriz, el resto aprendían trabajando, a ratos con sus propias progenitoras, que no necesariamente eran más delicadas que las personas desconocidas. La mayoría de las veces se hospedaban con amigos o gente conocida o en las casas de personajes locales donde aprendían modales y oficios.
Sin duda podemos decir que esto era así, pero ¿era bueno para los niños? Cómo podríamos responder a esa pregunta sino diciendo que la raza humana sobrevivió, igual que lo ha hecho con otros modos de vida que hoy nos resultan extraños. Y que las costumbres han debido resultar socialmente útiles y psicológicamente satisfactorias ya que han pervivido.
Paul Murray Kendall dice en su biografía Richard III que un italiano que visitó Inglaterra en la época se quedó sorprendido al ver que la costumbre entre las personas ricas y nobles era enviar a sus hijos lejos de casa a los ocho o nueve años para que vivieran hasta la adultez en casas de otras personas, donde trabajaban como sirvientes y camareros y aprendían artes y oficios. De hecho, esos niños nunca regresaban a casa, al menos no a vivir en ellas. Los hijos hacían su propia vida y los matrimonios de las hijas eran acordados con las familias con las que estaban viviendo.
No digo que los menores fueran más felices antes de la invención de la infancia moderna, ni que no haya mejorado en parte las vidas de algunos niños, ni que siempre y en todas partes resulte algo negativo para todos. Lo único que digo es que para mucha gente no sirve y que esa gente para la que no sirve debería poder probar algo diferente.
Tampoco digo que la infancia moderna sea mala por el simple hecho de ser nueva, ni que supone una ruptura radical con las formas en que se había tratado a la infancia con anterioridad. Los niños, por lo que sabemos, llevan desde siempre siendo propiedad de los adultos y controlados por ellos. Lo que resulta tanto nuevo como malo en la infancia moderna es que los niños estén tan separados del mundo adulto. Los niños siempre han estado bajo el mando de sus padres. La novedad es que, ahora sólo están bajo el mando de estos, y casi no tienen contacto con otras personas adultas más allá de ellos.
La vieja forma de tratar a los niños, considerándolos parte del mundo adulto, no era algo cuidadosamente planificado, sino que emanaba de manera natural de las condiciones de vida. Partimos de la base de que, en cualquier sociedad en la que haya más trabajo por hacer que manos para llevarlo a cabo, se esperará de los niños que ayuden tan pronto y tanto como les sea posible y, mientras aún no sean lo bastante grandes para hacerlo, no habrá nadie a su alrededor dedicado solamente a cuidar de ellos. Constantemente nos formulamos con ansiedad las preguntas: “¿Qué es mejor para los niños? ¿Qué es lo correcto para ellos? ¿Qué deberíamos hacer por ellos?”. Esas preguntas son a la vez causa y efecto de la infancia moderna. Hasta que se inventó esa institución a nadie se le hubiera ocurrido formularlas o, de haberlo hecho, nadie hubiera supuesto que, lo que era bueno para los niños, pudiera ser algo diferente de lo que era bueno para el resto de las personas.
J. H. van den Berg, en The Changing Nature of Man, recurre a menudo y de maneras diferentes a la metáfora de la distancia. La persona adulta se separa de los niños, aparta a los niños. Adultos y menores están en orillas opuestas de una brecha que no para de aumentar. Hasta cierto punto, los adultos la crearon de manera deliberada, tal vez en parte debido a la influencia de Rousseau, quien proclamó a voces que los niños eran criaturas muy diferentes de los adultos y que, por tanto, habían de ser tratados de manera diferente. Apartaron a los niños de su mundo (o a su mundo de ellos) porque pensaron que era lo mejor para ellos. Pero el mundo se apartó de los niños (y también de los adultos) todavía más a medida que se fue volviendo más y más abstracto y opaco, y fue cada vez más difícil ver o saber qué estaba sucediendo, quién estaba haciendo qué y porqué.
Una de las cosas que contribuyeron a que se apartara a los niños del mundo fue un cambio en la naturaleza del trabajo. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el trabajo era en su mayoría duro, arduo e incluso extenuante y, a menudo, también peligroso, pero en buena parte requería fuerza, habilidad y juicio; en su mayoría eran trabajos de los que, quien los llevaba a cabo, se podía sentir orgulloso de hacer bien y, en muy pocos casos, podían parecer inútiles. La gente aún no había sido alienada o separada de su trabajo; sabían lo que estaban haciendo y para qué y, además, lo hacían en su mayor parte en sus propias casas o cerca de ellas. Pero con la creciente especialización, la industrialización y la centralización, el trabajo se tornó más distante, falto de sentido y odioso. Cada vez más adultos empezaron a trabajar en lugares donde los niños no podían verlos ni comprender lo que hacían. Cada vez más adultos preferían que los niños no hicieran el mismo trabajo que ellos hacían, ya que, de hecho, no querían hacerlo ni ellos mismos.
Janeway dice:
...cómo [desempeñan su trabajo los programadores informáticos] es, para los legos un misterio. No se trata de “misterios de oficios” bien preservados, como lo era en el pasado, sino que es sencillamente el resultado de la distancia hoy existente entre diferentes secciones de la vida.
Aquí aparece de nuevo la metáfora de la distancia. Es habitual, ya que es cierto, oír hablar de la fragmentación de la vida actual, de que las partes de la vida se han ido separando unas de otras. Janeway dice que los roles personales nos resultan vitales, ya que son los únicos que entendemos y de los que nos podemos sentir seguros. Así podemos decir: “no sé lo que hago la mayor parte del tiempo, pero sé lo que hago cuando ejerzo como padre o madre”. En otro lugar nos dice que son precisamente las mujeres que sienten que ejercen un menor control sobre sus vidas, las que necesitan ejercer un mayor control sobre las vidas de sus hijos.
Debido a que la sociedad se ha vuelto tan complicada, a que las personas adultas actúan de maneras tan diversas, a que la gente parece desempeñar tantos roles diferentes y a la existencia de tantas formas de vida y de trabajo que, la gente joven necesita tener acceso a más y no a menos gente mayor a medida que va creciendo. En una sociedad simple y estable será más probable que cualquier persona se parezca a la mayoría que en una sociedad más grande y compleja. En una sociedad sencilla puede ser cierto que, si comprendemos lo que nuestro padre hace en casa y en el trabajo, entendamos mucho de lo que hacen todos los padres, pero eso no es así en una sociedad tan compleja y variada como la nuestra.
El mundo y la vida en él tienen sentido cuando la mayoría de la población comprende la manera en que se cubren la mayoría de las necesidades humanas; pierde su sentido cuando ya no es así. En México, incluso en los pueblos más prósperos y modernos, la mayor parte de los edificios nuevos se construyen de la misma manera, con un sistema de pilares y vigas de hormigón armado en el que los muros se rellenan con ladrillos y ventanas. Cualquiera que se pare a observar una obra puede comprender bastante rápido todas las fases del proceso y aprender a participar en el mismo ayudando a llevarlo a cabo. Cualquier persona joven que crezca allí sabrá cómo se construyen las casas y los edificios, y que resultaría fácil construir uno o aprender a hacerlo. En cambio, no podemos decir lo mismo de los grandes rascacielos de las ciudades modernas (incluyendo las mexicanas). En estos, sólo unas pocas personas, incluso de entre las que trabajan en la obra, entienden el proceso. Quien observa desde la acera asiste a un misterio que siente, quizá con razón, que le llevaría casi toda la vida llegar a descifrar. Eso mismo podríamos decir, para la mayoría de la gente, con respecto a todo lo que ven y utilizan en sus vidas.