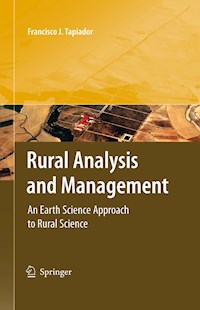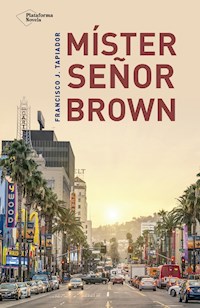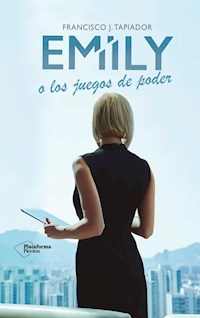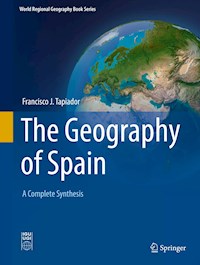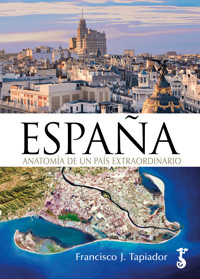
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arzalia Ediciones
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Este libro utiliza las herramientas que proporciona la geografía para ayudar al lector español a apreciar su país, aportándole datos y argumentos que expresen mejor su sentimiento de pertenencia y simpatía por España. Tras décadas de cuestionamiento de los valores y virtudes de un país que hizo una transición política modélica en 1978 y, desde entonces, una espectacular renovación económica y social, ha llegado el momento de recapitular con calma lo mucho que tenemos y, por tanto, lo mucho que podemos perder. España. Anatomía de un país extraordinario recorre de forma amena los componentes físicos del medio geográfico (montañas, ríos, bosques, fauna o flora) así como los de carácter humano (población, organización política y social, economía, ciudades o educación), entre otros muchos. Estamos ante una obra repleta de agudas observaciones y sugerentes propuestas, llena de mapas, gráficos, infografías y dibujos que la convierten en una pieza única en la bibliografía sobre nuestro país. Un libro que nace con vocación de permanencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 726
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRANCISCO J. TAPIADOR ha recorrido en profundidad toda España, utilizando sus «gafas» de geógrafo y su mirada de científico. Es catedrático de universidad, especialista en clima y participa en varios proyectos de la NASA. También es miembro del comité científico español del programa Hombre y Biosfera de la UNESCO y autor, entre otras obras, de The Geography of Spain y de los ensayos La física de la naturaleza y El clima de tus hijos.
España
Anatomía de un país extraordinario
Este libro utiliza las herramientas que proporciona la geografía para ayudar al lector español a apreciar su país, aportándole datos y argumentos que expresen mejor su sentimiento de pertenencia y simpatía por España.
Tras décadas de cuestionamiento de los valores y virtudes de un país que hizo una transición política modélica en 1978 y, desde entonces, una espectacular renovación económica y social, ha llegado el momento de recapitular con calma lo mucho que tenemos y, por tanto, lo mucho que podemos perder.
España. Anatomía de un país extraordinario recorre de forma amena los componentes físicos del medio geográfico (montañas, ríos, bosques, fauna o flora) así como los de carácter humano (población, organización política y social, economía, ciudades o educación), entre otros muchos.
Estamos ante una obra repleta de agudas observaciones y sugerentes propuestas, llena de mapas, gráficos, infografías y dibujos que la convierten en una pieza única en la bibliografía sobre nuestro país. Un libro que nace con vocación de permanencia.
España
Anatomía de un país extraordinario
© 2023, Francisco J. Tapiador
© 2023, Arzalia Ediciones, S. L.
Calle Zurbano, 85, 3.º-1. 28003 Madrid
Diseño de cubierta, interior y maquetación: Luis Brea
© De los mapas e ilustraciones Ricardo Sánchez.
Con el asesoramiento del autor en los mapas e infografías.
ISBN: 978-84-19018-40-3
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotomecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso por escrito de la editorial.
Producción del ePub: booqlab
Índice
Introducción
PRIMERA PARTE. El medio ambiente
1. Un relieve singular
2. La riqueza del suelo
3. Un clima variable
4. La azul línea de mar
5. El elemento más preciado
6. La riqueza vegetal
7. Dieciséis paraísos
8. Las reservas de la biosfera
SEGUNDA PARTE. Los pueblos y la gente
9. Una población diversa
10. Los pueblos y las ciudades
11. El Estado y las instituciones
12. Redes, transportes e infraestructuras
13. Una economía avanzada
14. El nuevo panorama rural
15. Un comercio atomizado
16. El turismo
17. Educación y ciencia
TERCERA PARTE. Un diagnóstico de país
18. España en el mundo
19. Análisis estratégico
Epílogo
Agradecimientos
Anexos
Fuentes de datos y reconocimientos
Clica aquí para consultar los mapas a color del libro (se necesita conexión a internet)
Introducción
¿Cómo se mira un país? ¿En qué hay que fijarse para entenderlo? Si estas preguntas sorprenden al lector, creo que las respuestas que encontrará en este libro le dejarán maravillado. En estas páginas descubrirá que hay numerosos elementos del territorio a los que prestar atención, más de los que cabría pensar, y se dará cuenta de que conocer las especies de árboles y rocas, la influencia del clima sobre el tipo de cultivos o las técnicas de construcción mejora notablemente no sólo la experiencia de observar un paisaje, sino también la de recordar después lo que se ha vivido durante el viaje. De hecho, haber leído de ciertas cosas con antelación y contemplarlas luego en directo puede convertir un viaje normal, a priori insulso, en otro memorable.
Para mirar bien un país, un paisaje, hace falta que alguien que sepa te explique despacio y con claridad hacia dónde hay que dirigir la vista y qué estás viendo. Esto se hace en las facultades de Geografía a lo largo de la carrera, y sirve para formar profesionales, pero hay un camino más corto si uno desea convertirse en un buen aficionado o simplemente disfrutar de este país extraordinario.
Este libro proporciona una rendija a través de la cual se atisba una disciplina que creo que a casi todo el mundo le parece interesante, porque a todos nos gusta viajar, y la mayoría querría entender mejor lo que se muestra a su percepción cuando sale de casa. Pero es que, además, los conocimientos geográficos son muy útiles para analizar las noticias de la prensa, disfrutar más de las conversaciones con los amigos o, sencillamente, entender mejor lo que pasa alrededor, incluyendo aspectos clave como la relación entre los países, la economía y las cuestiones sociales.
Vamos pues a embarcarnos en un viaje que nos llevará a aprender a mirar con ojos profesionales un lugar concreto de la corteza terrestre. A través de un juego, el de ponerse unas «gafas de geógrafo» que mejoran la vista, iremos explorando las diferentes partes de ese lugar y cómo se relacionan unas con otras.
El territorio que vamos a explorar, España, resulta perfecto para transmitir saberes geográficos porque, como veremos enseguida, este país cuenta con una serie de rincones muy valiosos que nos enseñan mucho no sólo sobre la relación entre los humanos y el medio, sino también sobre nosotros mismos como especie.
PRIMERA PARTE
El medio ambiente
Tradicionalmente, al emprender el estudio de la anatomía de un país comenzamos describiendo su naturaleza. Es la base de todo lo que sigue, puesto que la vida humana se desarrolla en las montañas y llanuras, sobre el suelo, bajo determinado clima, en las costas, a lo largo de los ríos y, en la medida de lo posible, disfrutando de la vegetación.
La dimensión humana del territorio sólo se puede abordar después de haber descrito esos elementos en la zona objeto de estudio.
Más adelante hablaremos de la población, los pueblos y ciudades, las instituciones, las redes y transportes, la economía, el campo, el comercio, el turismo y la educación.
La tercera parte pretende explicar el lugar actual de España en el mundo, para acabar ofreciendo un análisis estratégico de su situación.
Confío en que, capítulo a capítulo, el lector vaya desarrollando esos «ojos de geógrafo» que le ayudarán a fijarse mejor en las diferentes partes de este bello país y a formarse su propia opinión sobre España.
El Naranjo de Bulnes, Asturias.
El relieve de España es muy diferente al de los otros países europeos.Se ha dicho que es un «continente en miniatura» por la variedad que ofrece. Encontramos cordilleras y montañas de altura respetable, y también grandes llanuras elevadas cientos de metros sobre el nivel del mar.
Este relieve ha generado unas condiciones ambientales muy particulares que han afectado a los procesos históricos y limitado el desarrollo, pero que también han favorecido la conservación de la vida silvestre.
1
Un relieve singular
España es un país elevado y montañoso. Pero eso apenas se nota al viajar. Son pocos los que cruzan los puertos por las viejas carreteras nacionales, y menos todavía los que recorremos a pie las montañas en sentido longitudinal, buscando espacios alejados de las vías principales de comunicación. Y lo cierto es que esa es la única manera de entender bien el país. Lo que se percibe desde las autovías es tan limitado, y tan poco representativo, que apenas si alcanza para hacernos una idea de dónde estamos, de cuál es el verdadero relieve de España y de los enormes contrastes que hay entre la vida en las superficies más planas y la que se desarrolla lejos, en la plácida inmensidad de las montañas.
A menudo sucede, incluso, que la uniformidad de los grandes corredores de comunicación, y la poca pendiente con que se diseñan, nos hace pensar que todo el territorio es más o menos igual y que se puede acceder con facilidad a la mayor parte del país, ya sea en tren o por carretera. Pero nada más lejos de la realidad.
El relieve español es muy variado. Pero para darse cuenta de ello, hay que abandonar la comodidad. La geografía se hace en las carreteras secundarias, en las vías de un único sentido y, sobre todo, recorriendo despacio las pistas de tierra hasta donde ya no existen caminos y sólo se puede continuar a pie. Esa es la mejor manera de apreciar en toda su extensión el efecto de la naturaleza sobre la vida humana.
Recuerdo bien el viaje desde el pueblo de Cazorla hasta el nacimiento del Guadalquivir. La ruta directa se puede realizar con comodidad dando un pequeño rodeo por una buena carretera, pero a mí me interesaba no sólo ver el nacimiento del río, que siempre es emocionante, sino entender el territorio. Averiguar por qué Cazorla está precisamente ahí, con esa pared de roca a su espalda. Para saber qué hay detrás, qué se esconde, hay que tomar una carretera que olvida la facilidad de la llanura y que, trazando curvas, sube progresivamente siguiendo el cauce hasta las fuentes.
El relieve de la península y de Baleares es el resultado de procesos geológicos ocurridos hace millones de años, y de acciones de detalle en los últimos cientos de miles.El relieve canario es volcánico y mucho más joven.
Sólo tomando esos viejos caminos puede uno calibrar la amplitud de esa bonita sierra y la riqueza que representa la gran masa forestal que alberga para el conjunto de la comarca. Sólo de esa forma se puede entender que el aprovechamiento forestal fue lo que convirtió la comarca en lo que es ahora, y que su futuro depende, en gran medida, de comprender cuál ha de ser la nueva relación entre los habitantes y este pequeño tesoro natural que han logrado conservar.
Algo similar, otro efecto de una perspectiva sesgada por las infraestructuras y vías de comunicación sucede con las mesetas, que en su planitud no dan idea de la elevada altitud a la que se encuentran.
Decía al principio que España es un país elevado. La subida desde Madrid a la meseta norte a través de la A-6 o del Puerto del León es larga y empinada. Cruza el relieve que parte a Castilla, pero pocos se dan cuenta de que la bajada en la otra vertiente no acaba de recuperar la altura que se ha ganado con el ascenso. Desde arriba, al otear el horizonte hacia el norte, sólo se ve una inmensa llanura, pero uno no es consciente de los cientos de metros que separan esta mesa de tierra y vegetación del nivel del mar. Palencia, en el centro de la meseta norte, está a unos 750 m sobre el nivel del mar, una altura considerable. Al otro lado, en la meseta sur, Toledo está a 530.
La combinación de altura y planitud que presenta la meseta norte es de hecho bastante singular en Europa. Las llanuras de la Panonia o las del norte de Europa se sitúan a un nivel mucho más bajo sobre el nivel del mar. Budapest, en la primera, rodeada de montañas, está a tan sólo 100 m de altitud.
No es un detalle menor. La considerable altitud media de la Meseta española condiciona su clima y, por tanto, junto con el tipo de suelo, su aprovechamiento agrario. Lo agrario a su vez determina los asentamientos, el uso del agua y el resto de las actividades humanas, especializando la economía en una dirección y orientado las leyes y las políticas económicas en un sentido. Así, por ejemplo, Valladolid es tierra de cereal desde los vacceos, el pueblo que ocupaba lo que hoy es la provincia, y eso ha ido generando unas estructuras sociales muy diferentes a las de Valencia, que ha sido la Huerta. A pesar de los muchos siglos que han pasado, y del trasiego de pueblos, veremos que hay elementos que perduran en la forma de entender la vida social.
Hay también en España zonas llanas que están a baja altitud. Son los valles del Ebro y del Guadalquivir. Estos ríos han ido avenando a lo largo de siglos unas cuencas que son muy diferentes entre sí precisamente por las montañas que cierran la salida al mar de la primera.
Otro factor que distorsiona la imagen que tenemos del relieve de nuestro país es que la mayor parte de la población vive en altitudes inferiores a 1500 m. Esto lleva a la percepción mayoritaria y falsa de que vivimos en un espacio plano. Pero el hecho es que la altitud media de España es la más alta de Europa después de Suiza, un segundo puesto que se debe no tanto a contar con montañas muy altas, como a la gran extensión y elevación media de la Meseta.
El relieve afecta a las actividades humanas
¿Qué importancia tiene un relieve tan contrastado y una altitud media elevada en la vida de las personas? La gran cantidad, extensión y variedad de cordilleras, sierras y montañas ha convertido a España en un país muy diferente del que hubiera sido de ser llano. Siendo específico, el carácter montano de amplios espacios de España ha condicionado directamente su clima, la agricultura, la industria y el aprovechamiento forestal, además de afectar a las infraestructuras, al comercio e incluso a las mentalidades.
El clima de las mesetas es muy frío en invierno debido a su elevada altitud. Esto dificulta la adaptación de ciertos cultivos, como los de huerta, en esos lugares.
Pero el relieve y las montañas afectan no sólo a la temperatura, sino también a la precipitación: a la lluvia, la nieve o el granizo. Hay provincias, como Asturias o Cantabria, que reciben mucha precipitación al estar a barlovento de la cordillera Cantábrica. Esta barrera hace que las masas de aire cargadas de humedad se eleven, condensen y precipiten. Los cultivos en ambas vertientes tienen que ser acordes a tales diferencias de disponibilidad de agua para su viabilidad.
Por otro lado, durante el verano las llanuras y valles amplios, como el del Ebro, favorecen la subida del aire caliente. El proceso es sencillo: el sol calienta las llanuras, en las que casi no hay movimiento de aire, y forma burbujas que se elevan. Cuando el aire asciende, ya hemos dicho que condensa la humedad que contiene. Se forman nubes, que dan lugar a precipitación. Si esto sucede en verano se generan importantes tormentas de granizo que afectan a los cultivos.
Los efectos de este fenómeno meteorológico en la sociedad pueden llegar a ser muy sutiles. Esto es muy interesante para un geógrafo. Las granizadas recurrentes en un lugar se traducen en una mayor demanda de seguros y, por consiguiente, generan un cierto movimiento de capitales. Este dinamismo, ese dinero que se mueve y que se promete en el futuro, da lugar a su vez a un grado de confianza en las relaciones diferente al que se daría en otras zonas. Dicho de otra forma, se establecen procesos capitalistas incipientes que contribuyen a la modernización del campo. Por otro lado, la existencia de estos contratos proporciona una mejor protección ante posibles contingencias, lo que hace que la comarca que dispone de ellos esté más preparada para competir.
Otro ejemplo de la importancia del relieve es reparar en el hecho de que la agricultura en el valle del Ebro es posible gracias al aprovechamiento del río, porque la posición de esta llanura, cercada por relieves, la convierte en una región semiárida. Y es interesante comparar este caso con el de la depresión del Guadalquivir, que podría pensarse que es análogo, cuando es muy diferente, puesto que esta queda abierta en el suroeste a la influencia atlántica, a la entrada sin obstáculos de las borrascas, y eso la hace más fértil a pesar de estar más al sur que la anterior.
Empezamos a ver que la realidad geográfica es un aparato intrincado y sutil: no sólo es la altitud media, o la latitud, sino la posición de las sierras respecto a las masas de aire dominantes lo que empuja a unas regiones a especializarse en una dirección o a poder acoger ciertas actividades económicas.
Hay muchos más ejemplos que revelan la importancia del relieve para la estructura que acaba teniendo un país tanto en la especialización económica de las regiones como en lo relativo a la situación de sus pueblos y ciudades.
El relieve y la historia
El relieve ha tenido una gran importancia en los procesos históricos. En ocasiones, no se le ha dado a este factor el peso que merece. Más allá de que facilitó la resistencia al invasor francés en 1808 —lo que no deja de ser una anécdota en el devenir del país—, el relieve ha marcado el desarrollo de las grandes líneas maestras que han convertido a España en lo que es hoy.
Así, las infraestructuras de comunicación, como las carreteras y las vías del tren, han visto frenado en algunos lugares su avance, en parte, por elementos puramente geológicos. La construcción de túneles es mucho más cara en terrenos accidentados de roca granítica o caliza que en los de roca sedimentaria o metamórfica, y esto, junto con otros factores (errores de cálculo, especulación, corrupción), limitó su desarrollo ya desde la época de Isabel II.
La existencia de sierras ya ofrece un primer elemento de contraste. Nótese, como comparación, que apenas hay montañas desde París hasta Moscú pasando por Düsseldorf y Berlín. Ese arco es un inmenso corredor casi plano por el que es relativamente fácil transitar. Pero para ir desde Palencia hasta Santander, siguiendo el camino natural de la exportación del cereal castellano, hay que atravesar una importante cordillera de calizas que además son permeables y filtran agua a los túneles que se construyan. Salvar montañas mediante el ferrocarril exige unas inversiones considerables, puesto que no sólo se generan enormes costes de construcción, sino también de mantenimiento. Ello ha retrasado la comunicación ferroviaria de todas las regiones hasta época reciente. De hecho, la conexión de alta velocidad de Galicia con el resto del país sólo se completó a finales de 2021.
Los Pirineos son otra gran barrera y, sin duda, una de las causas principales de que España se haya conformado como una nación singular. Hay pocos pasos, y sólo dos, los costeros, son fáciles de atravesar.
El comercio se resiente en un país montañoso por la dificultad de intercambio de mercancías por vía terrestre. Esto siempre ha sido un factor limitante para el desarrollo económico de España. En la Antigüedad era más barato enviar trigo por mar desde Málaga a Roma que por tierra desde Simancas a Málaga. No es sólo la altitud, que hace que los puertos de montaña permanezcan nevados en invierno y, por tanto, intransitables, sino también las pendientes, muy acusadas por el gran desnivel que hay que salvar en poca distancia. Los vehículos actuales a motor no tienen demasiado problema, pero para los antiguos carros y carretas constituían un serio inconveniente. Los ingenieros romanos hicieron lo que pudieron en el Sistema Central —las curvas de la calzada en el puerto del Pico son un buen ejemplo—, pero en la cordillera Cantábrica o en los Pirineos el asunto se complica aún más.
Esta situación, desde antiguo, propició un cierto aislamiento en regiones, comarcas y valles, dándoles caracteres singulares tanto en lo cultural como en lo relativo al aprovechamiento agrario. Resultaba natural e inevitable que en las crisis económicas que azotaron al país se fueran formando espacios cerrados que tendían a la autosuficiencia. Y eso dio lugar a economías poco eficaces, con cierta dificultad de evolucionar a través del intercambio y de compensar debilidades.
El hecho geográfico de un relieve compartimentado dificultó la integración peninsular. Hay muchos ejemplos que apoyan esta idea. Por ejemplo, se puede afirmar que la primera razón por la que fracasó la siderurgia andaluza fue por el elevado coste del transporte de la hulla, un tipo de carbón, desde el norte. Resultaba antieconómico depender de unos fletes tan lejanos. De hecho, la industrial de metal que floreció fue la vasca, por su cercanía al carbón asturiano, aunque los aranceles que gravaban el mineral inglés —que hubiera sido más adecuado— jugaron su parte; y es que estos procesos son más complejos y no atienden a un único factor. Lo que sucedió después fue que el abaratamiento del transporte por mar y la posterior liberalización del mercado hundieron el carbón español.
En cuanto a las mentalidades, es un hecho que la existencia de entornos aislados favorece la persistencia de ideas tradicionales, y que los movimientos ultraconservadores (como el carlismo, tronco de los nacionalismos vasco y catalán) han tenido su origen y predicamento en áreas aisladas (el Maestrazgo, los valles navarros y guipuzcoanos del Pirineo, y Gerona).
La idea de que la tensión entre los habitantes de las montañas y de las llanuras, con sus formas de vida y economías diferentes, marca la evolución histórica del Mediterráneo fue propuesta hace tiempo como un factor explicativo de procesos muy difíciles de entender sin ese elemento, y no ha sido cuestionada seriamente desde entonces.
El aislamiento no siempre es negativo. Las montañas han sido espacios tradicionalmente remotos en los que la vida resultaba difícil, en los que la evolución de las ideas fue lenta, pero esto, que supuso una gran desventaja para los habitantes del pasado, en la actualidad es un activo, ya que ha permitido la conservación de recursos naturales que son hoy muy valiosos y que es posible que no hubieran sobrevivido a un mayor trasiego o a una mayor facilidad de explotación.
Las áreas de montaña han sido siempre más difíciles de aprovechar que las zonas llanas, pero gracias a eso las primeras se han librado en ocasiones de la presión que acabó, por ejemplo, con los bosques de las mesetas. De los grandes pinos de montaña, codiciados para mástiles de los navíos de la marina, sólo quedan aquellos que crecían en lugares de acceso casi imposible. Muchos de los parques y espacios naturales de la actualidad se encuentran en zonas que no eran óptimas para la agricultura o donde el aprovechamiento forestal era difícil o poco rentable. Y, salvo excepciones, si se han conservado, ha sido por esa razón.
Lo repito siempre que puedo. Lo remoto, lo inaccesible, lo aislado, lo lejano ha acabado siendo una bendición para las áreas de montaña, puesto que ha permitido que las zonas más agrestes se conviertan en refugios de la vida silvestre y en santuarios naturales en los que bulle la biodiversidad.
De hecho, el reconocimiento de los valores de las montañas proviene de tiempos muy antiguos. Multitud de espacios de especial belleza fueron protegidos desde la Antigüedad a través de tabúes y prohibiciones religiosas, un método eficaz de salvaguarda en épocas en las que no era posible asegurar el cumplimiento de la ley en todo el territorio. Entonces, el temor reverencial controlaba a las masas, y el castigo ante la transgresión —generalmente duro— representaba un freno muy potente. No deja de resultar curioso que estos espacios hayan logrado llegar en relativo buen estado hasta hoy, gracias a doctrinas como el animismo o el primitivismo.
Esta referencia cultural muestra la necesidad de integrar tanto los aspectos naturales como los humanos en el análisis de un país. El que algunos lugares de especial belleza como Montserrat o Covadonga fueran consagrados primero a divinidades locales, después a las romanas y, más tarde, asimilados por el cristianismo y puestos bajo una advocación generalmente mariana ha contribuido notablemente a su preservación.
En el siglo XXI las tareas de conservación tienen otro enfoque, el ambiental, difícil de desarrollar en ocasiones, puesto que los motivos lógicos y económicos para el cuidado de nuestro medio ambiente no han conseguido calar aún entre toda la población. Las leyes que protegen los parques nacionales y naturales se infringen a menudo, y eso dificulta su cuidado. Las penas asociadas al incumplimiento no parecen lo suficientemente disuasorias, sobre todo si hay intereses económicos en juego.
Un país de valles y sierras
Las montañas son también una pieza importante para entender la excepcionalidad de España en su contexto europeo e internacional. Hay otros espacios en los que se puede ver este efecto. Suiza, por ejemplo, es también un país compartimentado, y eso explica, sin necesidad de tener en cuenta otros procesos, su organización cantonal o que tenga cuatro lenguas oficiales. Grecia es, por su parte, el otro caso de península montañosa, un elemento clave para entender la formación y las dinámicas de las ciudades-estado en la Edad Antigua y la emergencia de diferentes formas de responder a los condicionantes del medio. Polonia, por el contrario, es fundamentalmente una gran llanura entre dos grandes potencias, Rusia y Alemania, y ese carácter plano, de lugar de paso, ha propiciado una historia plagada de invasiones.
Una función geográfica emergente de las montañas españolas es la de proporcionar servicios ambientales, un concepto que engloba, entre muchos otros, el esparcimiento y el ocio de fin de semana. Cumplen además la función de servir de refugio para las plantas y los animales que no pueden coexistir con un aprovechamiento agrario intensivo. Pero son también el lugar donde se generan algunos productos agrarios de alto valor añadido, como alimentos de calidad, y donde se localiza una buena parte del patrimonio paisajístico y cultural del país, incluidos espacios de importante valor geológico, como los valles pirenaicos o cantábricos.
La vida en estas áreas no es tan despreocupada como en las ciudades del interior o de la costa, pero las nuevas tecnologías (autoabastecimiento energético, mejores servicios sociales, internet por satélite, infraestructuras más densas, comercio al por mayor, repartos postales) están propiciando una gran mejora en las condiciones de vida con respecto a periodos anteriores.
La necesidad de subvencionar de alguna manera la vida montana si la dinámica del mercado resulta insuficiente para paliar los desequilibrios que aparecen en un medio hostil es un tema discutido, y supone la clásica disyuntiva a la que se deben enfrentar las sociedades una vez valorados los costes y los beneficios de las alternativas. Así, para preservar los valores paisajísticos de la zona, parece claro que es mucho mejor dejar que el acceso a los alrededores del Naranjo de Bulnes siga siendo difícil; pero en otros casos la solución no es tan evidente.
La decisión sobre las cuestiones concretas corresponde, naturalmente, a los políticos elegidos por los ciudadanos para gestionar problemas cada vez más complejos, pero es importante que aquellos dispongan de toda la información y que no se guíen sólo por lógicas económicas a corto plazo o por la acción de grupos de presión.
Las líneas maestras
La lista clásica de los sistemas montañosos de España, la que tradicionalmente se aprendía en la escuela, engloba la cordillera Cantábrica, los Pirineos, el sistema Bético, Sierra Morena, el sistema Central y el sistema Ibérico.
Respecto a este último, he propuesto reemplazar su denominación, puesto que la actual es de conveniencia, un nombre más geológico que geográfico. Es un error histórico anterior al desarrollo de la geografía como ciencia. Creo que ha llegado la hora de empezar a hablar con naturalidad de los dos sistemas que sí tienen personalidad geográfica: lo que he bautizado como las montañas del Duero y las montañas de Teruel, cuya divisoria la marca el río Jalón. Si nos fijamos en el mapa, estos dos sistemas montañosos se distinguen con facilidad, mientras que el supuesto sistema Ibérico carece de continuidad topográfica a escala humana.
Lo que está debajo, en el subsuelo, y más allá de la obviedad de los recursos mineros, explica poco de las actividades humanas y de la historia. Puede parecer un detalle, pero hay cierta diferencia entre decir que Escipión atravesó el sistema Ibérico cuando se encaminaba a destruir Numancia, como si aquello fuera el paso de los Alpes, que decir que pasó entre las montañas del Duero y las de Teruel, que es lo que sucedió. Conviene apuntar que, para los antiguos, toda el área se denominaba Idubeda, y se definía simplemente como las montañas que marcaban la frontera entre los iberos del noreste y los celtas de la Meseta.
Las montañas del Duero y las de Teruel
Las montañas del Duero que he definido se corresponden con las sierras de la Demanda, Neila, Cebollera y Urbión, que se sitúan dentro del triángulo formado por las ciudades de Logroño, Burgos y Soria. Un poco más al sureste está la sierra del Moncayo, a la que englobamos bajo esta denominación.
Al sur, las montañas de Teruel conforman el conjunto de sierras cuyo centro geométrico es esta ciudad. Tenemos las sierras de Cuenca —antes llamadas Montes Universales—, el lugar donde nacen el Tajo y el Júcar, y las sierras de Albarracín, Gúdar, Pobo, Valdemeca y Javalambre. La de Valdemeca, con miradores que nadie espera y que te transportan a otros continentes —en algunos puntos da la impresión de que se está en Colorado o en Arizona—, es un descubrimiento.
Luego está el Maestrazgo, una serranía que evoca importantes episodios del siglo XIX.
Cada uno de estos lugares cuenta con valores naturales y atracciones propias; destacan los extensos pinares sobre suelos rojizos que le dan un carácter muy particular a la sierra de Albarracín, pero hay muchos otros espacios de interés en los que aprender sobre la geología de España o sobre los usos de los bosques que ha hecho la población.
Hay sistemas menores en España, como los montes de Toledo, sierra Madrona, el sistema costero Catalán o los Montes Vascos. Si entramos en detalle, encontramos multitud de sierras y macizos que, en la mayoría de los casos, sólo conocen los locales, lo cual es una pena, porque hay lugares maravillosos, como Fuentes Carrionas o la sierra de Peña Labra, que ofrecen extraordinarios recursos paisajísticos y de ocio.
La cordillera Cantábrica
¿Qué hay en la cordillera Cantábrica? Es un enorme bloque segmentado de roca caliza, lo cual importa porque genera unas montañas de picos de sierra, y acoge cuevas por las que se filtra el agua. Son rocas relativamente blandas, al menos comparadas con el granito que hay cerca de Madrid, en el sistema Central. Se puede dividir en tres sectores: occidental (macizo Asturiano), central (donde sobresalen las sierras de Covadonga, Dobros, Picos de Europa y Fuentes Carrionas, entre otras muchas) y oriental (Montes Vascos). En estos últimos cabe diferenciar las sierras internas (sierra Saldaba, montes de Vitoria, Izki, Urbasa y Andía) y las costeras (Gorbea, Urkiola, Elgea, Aizkorri, Altzania y Aralar).
Un ejemplo: los Ancares
Tomemos una sierra de esta cordillera, la más occidental, la de los Ancares, para observar la enormidad de las montañas de este país. Sólo en los Ancares —una sierra poderosa, pero que representa una pequeña fracción de las que hay en España— podemos distinguir multitud de sectores, cada uno con su personalidad. En tan sólo 400 km2 hay una enorme variedad de picos, crestas y valles que siguen los ríos y riachuelos.
Para conocer bien este lugar hay que seguir alguna de las numerosas rutas disponibles. Así, desde Burbia podríamos ir al Campo del Agua, a Mostellar, a los lagos de Burbia o a Campo Longo. Desde Tres Obispos, podríamos subir a la braña de Pan de Zarco, a Fornella-Miravalles, al Tesón, a Doiras o al puerto del Portelo.
Hay un camino para mí muy especial. Desde Villafranca del Bierzo, siguiendo el río Burbia, nos dirigimos a Paradaseca, subimos a la ermita de Fombasallá, continuamos hacia Vegellina y Ribón, contemplamos las Médulas de la Leitosa —semejantes a su equivalente en León, pero a pequeña escala—, luego hasta Aira da Pedra o tomamos otro camino hacia Villar de Acero, continuamos hasta Porcarizas o hacia Tejeira, y visitamos, por ejemplo, las cabañas de la Alzada de Villar de Acero. A continuación, nos dirigimos hacia Fuente Rubia y Fuente de Plata, aguas con alto contenido en hierro cuyo poder terapéutico resultó muy atractivo en el pasado. Seguimos andando, hacia Cantejeira, para acabar en Campo del Agua. Esta ruta —que he desglosado únicamente para dar cuenta de lo mucho que da de sí el recorrido— es sólo una de las muchas posibles. En cada una de ellas podremos disfrutar de un aspecto particular de la naturaleza. En esta, de la geología; de la acción humana (las pallozas, las minas, las brañas); de la vegetación (bosques de robles, abedules, tejos, serbales, matorrales, arándanos y fresas silvestres) y, si tenemos suerte y no hacemos ruido, también de la fauna (corzos).
No podemos sugerir un recorrido como este por cada una de las más de dos mil sierras que recoge el mapa topográfico nacional. Lo único factible es mencionar su número y señalar su enorme variedad. En cada una de ellas hay al menos tres o cuatro rutas singulares, capaces de proporcionar un día inolvidable.
Las Béticas y su estructura
El sistema Bético tiene una estructura muy complicada, que es otra forma de decir que posee multitud de lugares para perderse y caminar por la naturaleza sin ser molestado en los más de 15 000 km2 que ocupa.
La descripción tradicional de estas montañas, que se dividen en Béticas, Subbéticas y Penibéticas, es académica y de nuevo está basada más en la geología que en lo que realmente nos influye hoy en día: se trata de un conjunto de sierras y valles que van creciendo en altura a medida que nos acercamos al núcleo, Sierra Nevada, el lugar en el que surge la montaña más alta de la península, el Mulhacén, con sus 3479 m.
Como bien refleja el dicho, para que haya montañas tiene que haber cordilleras: las mayores alturas sólo se dan en sistemas montañosos de cierta extensión, en los que se van sumando progresivamente alturas.
Los Pirineos: las montañas de fuego
Los Pirineos son famosos desde la Antigüedad. El origen del nombre es controvertido. A mí me gusta la teoría que lo hace derivar de la palabra griega para designar el fuego, ya sea porque estaban al oeste del mundo heleno, donde se pone el sol, o por los incendios que asolaron la cordillera desde antiguo. En general, los españoles conocemos poco el conjunto de los Pirineos, pues a menudo sólo nos fijamos en una de sus vertientes, la española. La cara francesa es muy diferente. Como curiosidad, señalemos que hay un lado de aquella que, en realidad, pertenece a España: el valle de Arán. Para llegar a él hay que pasar al otro lado de la divisoria de aguas. Se trata de un enclave adecuado para apreciar los cambios en la vegetación derivados de su posición en una u otra vertiente, más húmeda la francesa, más mediterránea la española. Hay mucho más, pero sólo por eso el viaje merece la pena.
Los Pirineos son masas de roca silícea. Se suelen diferenciar cuatro partes. De oeste a este, contaríamos el pre-Pirineo, el Pirineo navarro, el aragonés y el catalán. Con picos de más de 3000 m, alcanzan su cota en el Aneto (3404 m). Estas montañas se formaron poco a poco por el choque de la península contra el resto del continente, a partir del empuje que desde el sur fue ejerciendo una masa de la corteza terrestre contra otra. Eso ocurrió hace unos veinte millones de años. Es interesante anotar que para entonces, cuando se elevaron los Pirineos, los dinosaurios ya llevaban cuarenta y cinco millones de años extintos.
Lo que vemos hoy es el resultado de procesos que siguieron después, a lo largo de unos cuantos millones de años más, en los que inmensos glaciares fueron esculpiendo las rocas, así como de siglos de lluvia, avalanchas, vientos y algún terremoto. Hoy sólo quedan allí unos veinte glaciares, vestigios de otro clima y de otra configuración planetaria de mares y tierras.
La altura y la propia masa de los Pirineos son los otros dos factores plenamente geográficos. Puesto que nuestro objeto de atención en estas páginas no es la geología, pasaremos por alto los detalles técnicos de la relación entre el zócalo herciniano y la cobertera sedimentaria mesozoico-eocena como resultado de lo acontecido en el Terciario y en el Cuaternario. El proceso de la formación de esta masa de roca es también fascinante visto en detalle, pero nuestras gafas de geógrafo son más sensibles al hecho de que esta cordillera nos separa del resto de Europa, con pasos fáciles sólo en los extremos, a la existencia de glaciares y una altura suficiente para las nieves perpetuas, y a que las formas de poblamiento y la red viaria han dependido de la organización en bloques.
Efectivamente, lo que afecta a las actividades humanas de lo que vemos es un conjunto de valles en dirección norte-sur que ha llevado a un desarrollo particular de cada uno de ellos. El que la comunicación en dirección este-oeste sólo pueda darse por la parte más baja de aquellos ha propiciado un tipo de asentamiento que tendería a la autosuficiencia y el aislamiento, lo que ha servido para proteger la flora y la fauna.
El sistema Central
El sistema Central, por su parte, se puede dividir en varias sierras: Béjar, Gredos, Paramera, Cabrera (sector de Gredos) y Guadarrama, Somosierra y Ayllón (sector de Guadarrama). El pico más alto es el Almanzor (2592 m), en Gredos. Está formado por rocas silíceas viejas, de las llamadas plutónicas, que se originan en el fondo de los volcanes.
Es un sistema montañoso importante en la geografía de España por varias razones. La primera es que divide por la mitad la península, generando lluvia en el centro de España. La segunda es que son las «montañas de Madrid», ciudad que —no lo olvidemos— no sólo es la capital del país, sino que acoge en su provincia a más de seis millones y medio de personas. El papel de las sierras como lugares de ocio y esparcimiento, las segundas residencias que se escalonan a lo largo de toda la cordillera y el efecto concreto del sistema Central en la disponibilidad de agua en toda esta región tan poblada son elementos de enorme relevancia. Estas sierras acogen parques nacionales, naturales y regionales, acumulan nieve que nutre los embalses y los canales y son el lugar donde nacen los ríos más importantes de la margen derecha del Tajo. Esto es debido, fundamentalmente, a que las montañas provocan el ascenso del aire, que, al subir y enfriarse, se condensa, con la consiguiente formación de nubes y descarga posterior de precipitación.
La Meseta: una singularidad
La Meseta es una singularidad española. No hay, en todo el mundo, llanuras a una altitud tan alta, en torno a los 650 m sobre el nivel del mar, habitadas desde antiguo.
Tiene esta forma porque ha sido erosionada. Antes, era pura roca con montañas, pero miles de siglos la fueron limando hasta configurarla como una especie de base de roca sobre la que se fueron depositando sedimentos. Los ríos tajaron esos sedimentos, originando valles sobre una llanura plana que una vez estuvo en el fondo del mar. En el norte, el páramo, la superficie plana excavada por los ríos, marca el nivel antiguo de esas acumulaciones de arcillas y arenas.
La otra parte de la Meseta, al sur del sistema Central, está cortada al norte por los montes de Toledo. Es una meseta menos definida que la septentrional, ya que el Tajo y en menor medida el Guadiana han rebajado el nivel original hasta dejarlo más bajo que la meseta norte.
Al oeste de los montes de Toledo tenemos las sierras de Altamira, Villuercas y Guadalupe, que se orientan paralelas entre sí. En la parte meridional de la meseta sur se eleva sierra Madrona, sierra de paso entre Castilla y Andalucía, y uno de los mejores sitios para contemplar el norte de esta última comunidad.
Un corte topográfico como el indicado nos permite apreciar tanto la altitud de la Meseta como las alturas relativas de los sistemas montañosos que se atraviesan. Nótese que la escala vertical está muy exagerada respecto a la horizontal.
Sierra Morena no es muy alta, pero marca el borde norte de la depresión del Guadalquivir, la falla que separa Castilla de Andalucía. Las sierras de Madrona, Alcudia y Almadén son poco visitadas, a pesar de sus valores naturales. Esta parte de España ha tenido una gran importancia histórica por el acúmulo de metales del subsuelo, como veremos en el capítulo siguiente.
Un corte estratégico del relieve desde el noroeste hasta el sureste permite apreciar la altura relativa de las sierras y de la Meseta. Este tipo de diagramas, habituales hoy, son útiles para conocer un relieve que fue difícil de determinar en el pasado.
Los relieves insulares y los de Ceuta y Melilla
El relieve de las Baleares es una continuación del sistema Bético. En Mallorca cabe distinguir tres sectores: dos montañosos, la Tramontana y el Levante, y la depresión central. La montaña más alta, el Puig Major, tiene 1445 m. La mayor altura de Menorca es el monte Toro, de tan sólo 357 m. Desde arriba se observa prácticamente toda la isla.
En cuanto al relieve canario, es puramente volcánico, una cadena de montañas de lava que se elevan desde el lecho del océano. La posición geográfica de las islas, por otro lado, a 1000 km de la península, les otorga unas características muy diferentes de las del resto de España. Esta lejanía a veces pasa desapercibida, pero nótese que las islas británicas están bastante más cerca de las costas españolas que el archipiélago canario.
El relieve de Canarias es muy peculiar. Se trata de un edificio volcánico que se eleva desde el fondo del océano, del cual sólo vemos sus cumbres. Esta representación tridimensional muestra las alturas relativas de las islas.
Para finalizar, Ceuta es un enclave formado por el monte Hacho, un istmo y una isleta, la de Santa Catalina. El nombre significa ‘siete’, en alusión a las siete colinas que se han descrito en el lugar desde los fenicios. Son muchas las ciudades fundadas sobre siete colinas a lo largo de la historia; el caso más famoso es el de Roma, pero también Madrid se dice asentada sobre siete elevaciones; porque llamarlas colinas sería exagerar.
Melilla, por su parte, está situada al este de la península del cabo de Tres Forcas. El monte Gurugú, en la desembocadura del río de Oro, que hace posible la existencia en el lugar de una ciudad, es su máxima altura, aunque no pertenece a España. El río es más bien una rambla que sólo lleva agua de manera muy ocasional.
Una función geográfica emergente de las montañas españolas es la de proporcionar servicios ambientales.
El relieve ha condicionado la economía española y ha hecho difícil conectar el territorio hasta época reciente.
La mina Corta Atalaya, en el pueblo de Minas de Riotinto, vista desde el espacio.
Un evento único en la historia del planeta convirtió a España en un país con un subsuelo cargado de metales. Las minas de Almadén fueron durante muchos siglos el mayor productor del mundo de mercurio.
Sobre esas riquezas, los suelos fértiles de las vegas producen cultivos de huerta que, junto con las vides, los olivos y el trigo, hacen de España un paraíso agrícola. Una tierra de abundancia.
2
La riqueza del suelo
El suelo de España y también el subsuelo han tenido un gran impacto sobre el desarrollo del país. Hoy, probablemente nos sorprenda saber que la imagen de España en la Antigüedad, en la época anterior a los griegos y los romanos, era la de una «tierra de metales». Ese era su atractivo, una de las razones principales por las cuales los fenicios se aventuraron a sus costas desde el otro extremo del mar, a bordo de naves precarias que a veces naufragaban en las tormentas mediterráneas.
Se trataba de expediciones rentables, pero peligrosas. Hay que darse cuenta de que para llegar al litoral de nuestro Levante desde Palestina se tardaba entre un mes y un mes y medio, el tiempo equivalente a viajar a América desde Europa a bordo de un galeón, y aunque, en general, el Mediterráneo no es tan bravío como el Atlántico, los peligros y las incertidumbres de la travesía eran considerables, y se perdían muchos cargamentos.
Una de estas travesías era especialmente célebre. Cada dos años, una flota de barcos llegaba a la cuenca del Guadalquivir para comerciar a gran escala con los tartesios, un pueblo del que conocemos poco, pero que debió de tener una gran importancia ya desde el siglo XII antes de Cristo. Ese comercio, que aparece hasta en la Biblia, nos ha traído referencias de una tierra fértil, de un pueblo sofisticado y de una fabulosa riqueza minera. Aquella tierra lejana que se corresponde con nuestra España disponía de unas riquezas que fluyeron por toda la cuenca del Mediterráneo.
Los metales
La plata de Almería ya se explotaba en cantidades industriales hace cuatro mil quinientos años, pero el norte también fue rico en metales. La célebre ruta de la plata, que después articularon los romanos con una calzada que iba desde Mérida hasta Astorga, comunicaba el lado oeste de España de norte a sur, haciendo posible el transporte eficiente de metales preciosos desde las minas hasta los puertos de lo que hoy es Andalucía. Es bien sabido que los romanos emplearon técnicas de ingeniería relativamente complejas para explotar los mejores yacimientos, como el de las Médulas, en el que aprovechando la presión del agua y una serie de galerías fueron demoliendo las montañas para lavar su tierra y extraer el oro.
Cuesta hacerse una idea de la importancia que tenían los metales en el mundo antiguo, pero más allá de los suntuarios, el oro y la plata —el platino era casi desconocido—, los metales eran la materia prima de armas y herramientas. El control del suministro, el comercio y el conocimiento técnico para aprovechar sus propiedades únicas eran básicos para la supervivencia de las culturas y las civilizaciones.
La primera creación metalúrgica genuinamente humana, el bronce, aleación de cobre y estaño, ya fue un logro, además de una sorpresa: combinando dos metales blandos se consiguió uno muy resistente y que se podía afilar una y otra vez. Una gran mejora sobre las herramientas de piedra.
Luego vino el hierro. Durante siglos el único hierro que se sabía utilizar era el de los meteoritos, escaso y casi sagrado por su origen celeste. Más tarde fue posible extraer este elemento químico de ciertos minerales, y gracias a eso y a la mejora de las técnicas de fundición —la necesidad de temperaturas muy altas retrasó su aprovechamiento— se forjaron armas duras y afiladas contra las que poco podían hacer las fabricadas en bronce, que se mellaban al contacto. Pueblos enteros sucumbieron ante el empuje de contingentes armados con una tecnología muy superior que otorgaba una ventaja decisiva en las batallas. No fue hasta mucho después, hasta la época moderna, cuando la humanidad ideó un producto metalúrgico mucho más sofisticado: el acero, un metal que desde mediados del siglo XIX ha ido forjando —nunca mejor dicho— el mundo que tenemos hoy en día.
Como veremos en su momento, la metalurgia del hierro fue un factor importante para entender el inicio del desarrollo industrial del País Vasco, la función de Asturias en la economía nacional e incluso el resultado de las elecciones democráticas en aquella comunidad hasta época reciente. El suelo, y en concreto el mundo subterráneo, ha ido modelando la evolución del país desde antiguo, y es, por tanto, uno de los primeros factores que hay que analizar si se quiere entender por qué las cosas están donde están, y por qué se han dado una serie de procesos históricos sin los cuales no se comprende el estado del país en la actualidad.
La herida en la tierra
La riqueza metalífera de España viene de un accidente geológico. Hace cuatrocientos diez millones de años, antes de que se formaran los continentes actuales, sucedió algo único en la historia de la Tierra. Y ocurrió en lo que hoy es Almadén.
La corteza terrestre se rompió, y una enorme grieta dejó escapar, como si fuera una olla a presión, inmensas columnas de vapor a miles de grados de temperatura. El agua ascendió desde lo profundo de la tierra, no de la corteza, sino desde mucho más abajo, desde lo que se llama el manto, una capa fundida sobre la que se deslizan los continentes a velocidades muy pequeñas, de milímetros por año.
Esas columnas de vapor iban cargadas de los metales que había en las profundidades. Al alcanzar las capas superficiales, las cuarcitas, rocas que una vez fueron arenisca, y arena antes de eso, se empaparon de elementos pesados. Poco a poco se formaron enormes chimeneas de rocas repletas de metales. La plata del Valle de Alcudia, que ya se explotaba antes de los romanos, tiene ese origen.
Un producto peculiar de ese proceso fue el cinabrio, un bello mineral rojo que en el caso español se presenta como una verdadera esponja del único metal que permanece líquido a temperatura ambiente: el mercurio. Resulta que fue precisamente allí, en Almadén, donde apareció la mayor concentración mundial de este metal. En esa grieta. En los últimos dos mil años, de las seis minas del área se han sacado más de 20 000 m3 de mineral. Ese volumen de mercurio equivale a un prisma de 200 m de largo por 10 de ancho y otros 10 de altura.
Durante siglos, España ha sido el mayor productor de mercurio del mundo. El mercurio de Almadén se extraía de manera relativamente sencilla puesto que la roca está empapada. Tradicionalmente se usó para refinar oro mediante la amalgama, como colorante —es el famoso «rojo bermellón»—, para platear espejos, preparar cosméticos e implantes dentales e incluso como medicina, lo cual es un grave error, puesto que es venenoso para los seres humanos, produce perforaciones en el aparato digestivo y hasta locura.
El mercurio se trataba con demasiada ligereza hasta época muy reciente, hasta que se superó la cuestión más inmediata de la subsistencia y tanto la conciencia ecológica como la preocupación ambiental comenzaron a calar en la población. Muchos niños de la EGB hemos jugado a hacer bolitas de mercurio en las mesas de laboratorio del colegio. El metal se guardaba en pequeños frascos de plástico y nos maravillaban su peso, trece veces superior al del agua, y su brillo de espejo. Hoy, todo esto se vería como una absoluta irresponsabilidad.
El mercurio se empleaba en los termómetros y, en cuanto a sus usos industriales, para hacer, por ejemplo, sombreros, fulminantes o pilas de botón. Además de ser un metal muy tóxico para el medio ambiente y peligroso para la vida, se recicla mal, así que ya no hay en los hogares casi nada que lo contenga. Eso condujo a un declive en su explotación.
Cuando el cinabrio aparece mezclado con óxido de plomo recibe el nombre de «minio», denominación derivada de sus principales yacimientos, que se encontraban en el río al que los romanos llamaron Minium —el Miño—. El minio se usó desde la Antigüedad para hacer pintura roja, aunque hoy está prohibido porque el plomo es también muy venenoso.
No hay en todo el mundo un lugar como Almadén. Aquella herida geológica produjo un yacimiento singular. No se ve, está bajo capas y capas de arenas, gravas y calizas depositadas en los eones que siguieron a aquella gran explosión hidrotermal, pero en los mapas, la grieta es enorme.
Fue un proceso gemelo, la creación de una franja pirítica, otra grieta llena de metales, lo que llenó de riqueza a la Andalucía occidental. Y eso explica la importancia que tuvo Tarteso como enclave quizá productor, quizá intermediario, y la llegada de los pueblos del otro lado del Mediterráneo. También está detrás de la pronta fundación de colonias griegas y de las luchas entre romanos y cartagineses por la posesión del territorio.
Si bien en aquella España había muchos otros productos de interés, como el trigo, el aceite, el vino o unos caballos excelentes, fue el brillo de los metales lo que hizo de nuestro país encrucijada y punto de intercambio entre culturas, y lo que acabaría dando lugar a esta nación tan particular que tenemos.
Los metales no son los únicos materiales geológicos de interés para el geógrafo. En un nivel superior tenemos las rocas, en las que pueden o no aparecer metales. Existen tres tipos de rocas naturales: ígneas, sedimentarias y metamórficas. España contiene una buena representación de los tres, y hay ciertos lugares arquetípicos del planeta, lo que se conoce como «lugares tipo». Tenemos verdaderas joyas. Así, por ejemplo, Canarias posee lavas del tipo AA —pedregosas— y pa-hoe-hoe —más fluidas—; las carreteras del norte de Castilla presentan cortes que dejan al descubierto prolijos estratos del Mioceno, una época geológica de hace millones de años, y las rocas metamórficas caracterizan el paisaje y las construcciones de algunas zonas de Guadalajara, como los «pueblos negros», por el color de la pizarra utilizada para los tejados, o Cáceres —la comarca de las Hurdes—.
Las rocas del fuego
Las rocas ígneas se crean a partir de la solidificación del magma (rocas plutónicas o intrusivas) o de la lava (rocas volcánicas o extrusivas). Unas se forman, por tanto, en el interior de la tierra y las otras fuera. Tradicionalmente se han clasificado en función del modo de aparición, la textura, la mineralogía y la geometría interna. Sin embargo, la práctica contemporánea, en aras de la objetividad y para evitar ambigüedades y contradicciones en la denominación, tiende a clasificar las rocas en función de su composición química.
En Canarias abundan las rocas ígneas de casi todos los tipos; las islas constituyen, en cierta manera, un catálogo de esta variedad. El archipiélago aún contiene varios volcanes con cierta actividad. Hace poco ha habido una erupción submarina en la isla de El Hierro y otra mucho más importante en La Palma. Otras zonas volcánicas de interés en la España peninsular son el cabo de Gata (Almería), el Campo de Calatrava (Ciudad Real) y La Garrocha (Gerona).
Los suelos volcánicos de España son un recurso natural de gran importancia para la agricultura y la industria. Se forman a partir de la actividad volcánica y se caracterizan por su riqueza en nutrientes y una alta capacidad de retener agua, lo que los convierte en suelos muy fértiles y productivos. El carácter pintoresco de estos espacios, y la diferencia que ofrecen con su entorno, los ha convertido en un atractivo y, por tanto, en un recurso susceptible de ser explotado para el desarrollo rural.
En las Canarias en concreto, estos suelos se han utilizado tradicionalmente para la agricultura gracias a técnicas específicas, como la creación de bancales, que también protegen del viento, y el uso de abonos orgánicos. La agricultura en estas islas se centra sobre todo en el cultivo de plátanos, tomates, patatas y otras hortalizas que crecen allí de manera excelente gracias a la fertilidad del suelo y al clima suave. Lo mismo sucede con los viñedos en algunas zonas, por ejemplo, en la comarca de La Geria.
En la península ibérica, los suelos volcánicos, menos comunes, son asimismo importantes para la agricultura. Además, tienen aplicaciones en la industria, como base para materiales de construcción.
Las rocas de la tranquilidad
Las rocas sedimentarias se forman por la deposición y compactación de materiales erosionados y luego transportados por el viento y el agua. El proceso también se produce cuando los minerales precipitan de una solución acuosa con conchas disueltas de animales acuáticos. Son, por tanto, rocas originadas en lagos o mares.
Las rocas sedimentarias se forman en condiciones que no destruyen los fósiles de gran tamaño, que cayeron al fondo de mares y lagos, y allí se fueron cubriendo de capas sucesivas. Los restos fósiles visibles son pues más comunes en las rocas sedimentarias, y los yacimientos paleontológicos más conocidos se encuentran sobre todo en estas zonas. Se pueden ver fósiles como los de trilobites en Las Villuercas (Cáceres).
Estas rocas cubren amplias extensiones de las dos mesetas, a veces en el orden en que se fueron depositando, y otras plegadas o discordantes (invertidas una vez que se compactaron), dotando al paisaje de notable atractivo visual. Hay buenos ejemplos de series en los Órganos de Montoro (Aliaga, Teruel) o también en otras zonas de Teruel, como el valle del río Alfambra, con sus series rojas y blancas.
Estas series, las capas de sedimentos que se van alternando en colores y texturas, son una maravilla, una atracción para cualquiera interesado por su entorno. Son una lección viva de la historia del planeta y de las fases por las que ha ido pasando desde que se formó. La mayoría de los tiempos geológicos están bien representados en España. Los acantilados de Zumaya (Guipúzcoa) son un libro abierto del Paleoceno y el Cretácico temprano e incluyen evidencias del impacto del asteroide Chicxulub (el que mató a los dinosaurios), hace sesenta y cinco millones de años. Esa capa en concreto se puede observar tras un breve recorrido pasando la ermita o desde la playa en la bajamar. En la playa se identifican también otras transiciones entre periodos geológicos. Es el mejor sitio de España para explicar la variación en los climas del planeta debidos a los cambios en la órbita terrestre: se ven claramente los ciclos de veinte mil años y los de cien mil. Igualmente, se aprecia en el lugar una capa muy potente de arcillas.
En general, a escala mundial, existen varios tipos de rocas sedimentarias en cuanto a su composición. La mayoría de ellas se pueden encontrar en diferentes partes de nuestro país.
Así, las rocas sedimentarias siliciclásticas son aquellas compuestas principalmente por minerales de silicato, como su nombre indica. Los sedimentos que las forman fueron transportados en su día de diferente manera: arrastrados en el lecho de los ríos, suspendidos en el agua o como barro. Estas rocas se subdividen en conglomerados y brechas. Hay ejemplos cerca de Archidona (Málaga) y Loja (Granada).
La arenisca constituye otro tipo. Se ha utilizado en la construcción de muchas catedrales españolas, de manera muy destacada en la de Salamanca.
Las rocas sedimentarias carbonatadas se componen de calcita, aragonito, dolomía y otros carbonatos. Ejemplos comunes son la caliza y la dolomita. El « lugar tipo» para el aragonito (desde 1797) es Molina de Aragón (Guadalajara). La calcita es común en España, con grandes yacimientos en Asturias, Málaga o Barcelona. La dolomita se ha utilizado como mena para el magnesio, con ejemplos en forma de cristales en Eugui (yacimientos de Asturreta, Navarra), y en Vizcaya (Pozalagua). También existen variedades locales relativamente raras, como la dolomita gris franciscana en la sierra de Gádor (Almería).
Las rocas sedimentarias evaporíticas están compuestas por minerales formados a partir de la evaporación del agua, los más comunes, carbonatos, cloritas y sulfatos. Las rocas evaporíticas suelen incluir abundante halita (sal gema), anhidrita y yeso. En España, el yeso se explota desde la época romana. Segóbriga (Cuenca) exportaba el material a otras partes del Imperio para fabricar ventanas, según relata Plinio en su Historia Natural del año 36.
Como ejemplo de rocas sedimentarias ricas en materia orgánica encontramos el carbón, el esquisto bituminoso o las rocas madre de petróleo y gas natural. El interés geográfico de este tipo de rocas es limitado en España. Hubo algunos intentos de explotación directa de petróleo en el norte de Castilla y León, pero las cantidades obtenidas no eran rentables. Los intentos de utilizar la técnica de la fractura hidráulica en el norte del país han sido combatidos por los interesados en la protección del medio ambiente y quienes están preocupados por el calentamiento global del planeta. Las recientes prospecciones en las costas de Canarias son asimismo una amenaza potencial tanto para el turismo como para el entorno. Además, tales proyectos pierden sentido ante la necesidad de descarbonizar la economía y avanzar hacia un esquema totalmente renovable.
En España también existen rocas sedimentarias silíceas, ricas en hierro y fosfatadas; algunos ejemplos son los yacimientos del banco de Galicia y Fontanarejo (Ciudad Real).
Las arcillas son asimismo rocas sedimentarias, es decir, formadas a partir del desmenuzamiento y la deposición de otras. Cubren las llanuras centrales y las depresiones del Ebro y el Guadalquivir. La zona de Tierra de Barros, en Extremadura, la parte central de Mallorca y el margen costero de la Comunidad Valenciana completan el cuadro. Como veremos más adelante, dan lugar a suelos de gran valor para la agricultura.
Rocas bajo presión
La metamorfosis es un cambio en la forma, pero uno especial, como resultado del cual surge algo nuevo, algo así como la transformación del gusano en mariposa. Las rocas también experimentan este proceso a lo largo de millones de años gracias a inmensas presiones y a las altas temperaturas que se alcanzan en el interior de la Tierra. El proceso se llama metamorfismo.
Las rocas metamórficas se crearon, pues, a partir de otras preexistentes. En este grupo se incluyen algunas tan familiares como la pizarra o el mármol, además de otras menos populares.